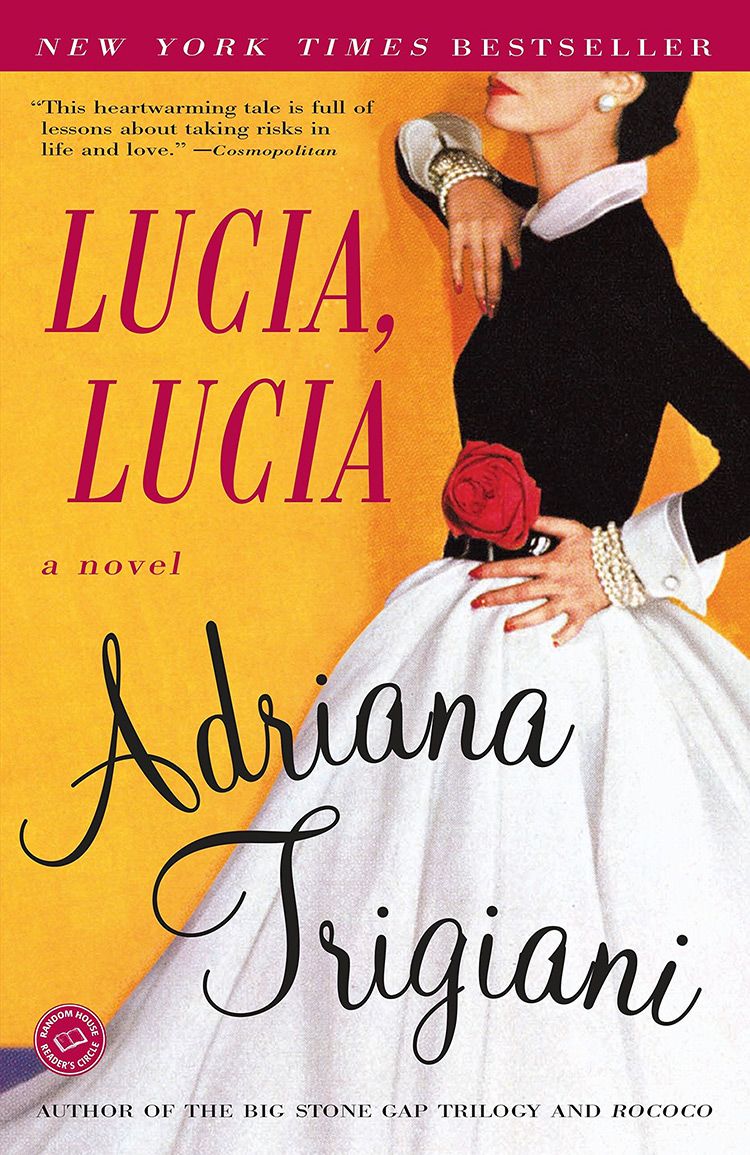LUCIA, LUCIA (Adriana Trigiani)
Publicado en
enero 10, 2022
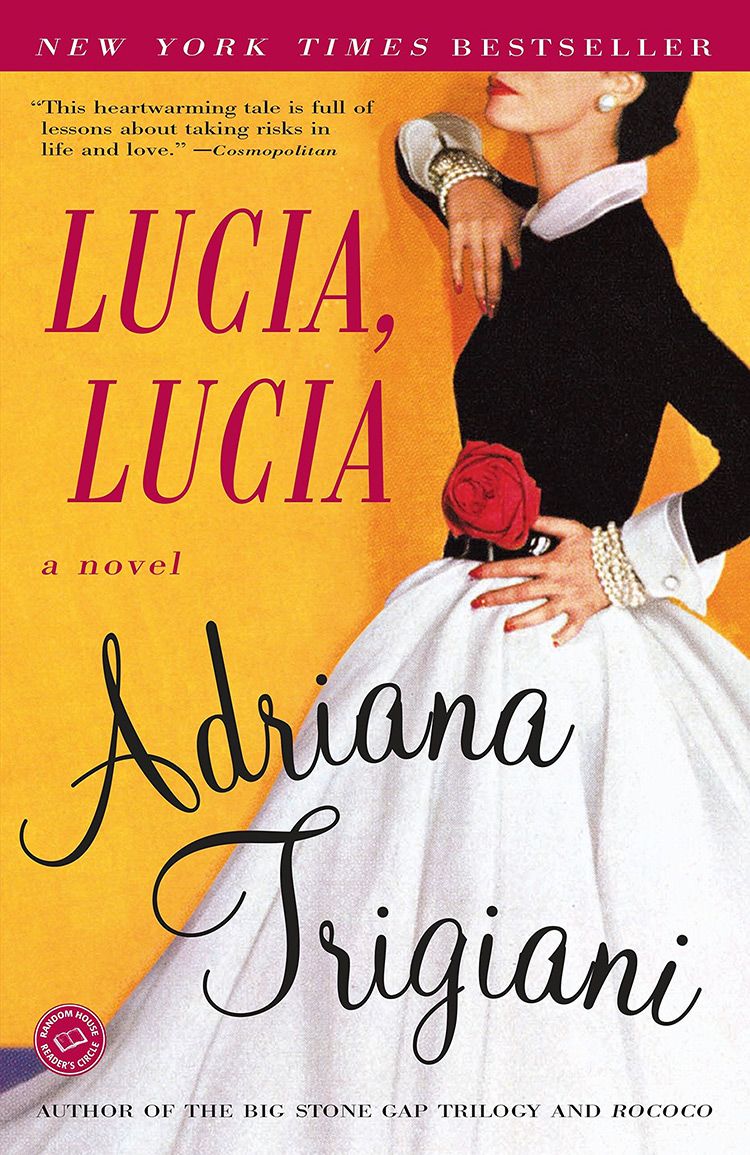
Mary Yolanda, Lucia Anna,
Para mis hermanas,
Antonia y Francesca,
y mis hermanos,
Michaely Cario.
1
Desde su ventana, Kit Zanetti ve absolutamente todo lo que ocurre en Commerce Street. En realidad, ese nombre no le pega a la calle; debería llamarse Senda Tortuosa, o Paseo de Lavandas, o Rue de las Joyas. Greenwich Village nunca resulta tan encantador como a esta hora, por la noche, con esos charcos de luz azul que envuelven las raíces de los vetustos árboles que crecen a escasa distancia, a ambos lados de la calle; ni resulta tan adorable como durante el día, cuando el sol baña las hileras de casas, ninguna con más de cuatro pisos, algunas festoneadas de hiedra, unas cuantas dotadas de tejados de tablillas blancas bordeadas en negro, y una tienda de fachada tan vieja que los ladrillos han cambiado ya su color marrón por un anaranjado pálido. Los porches de piedra rojiza están bordeados de viejas macetas de terracota que contienen toda clase de flores que crecen a la sombra, por lo general impatiens rosadas y blancas. Las aceras son desiguales, las losas cuadradas de hormigón semejan porciones de una tarta de varias capas. Las persianas que cuelgan de las ventanas están pintadas en moteados tonos crema y rosa Mamie, un color que no se había visto desde la Administración de Eisenhower (al parecer, tampoco han pintado las persianas desde entonces).
Éste es el hogar ideal para un dramaturgo, bosques de edificios repletos de historias y personas cuyas peculiaridades van saliendo a la luz con la regularidad propia de una localidad pequeña. Todas las mañanas, Kit se sienta en la ventana mientras se hace el café y contempla la misma escena. Una mujercilla de cabello de un rojo sorprendente pasea un gran danés tan alto como ella, y en el momento justo de doblar la esquina propina un tirón a la correa y el can da un brinco en el aire, con lo cual dispara la alarma del Chevy Nova que está aparcado. En la esquina de enfrente, un contable calvo y vestido con un traje del color de un Tootsie Roll emerge de su vivienda situada en el sótano, observa el cielo, hace una profunda inspiración y para un taxi. Por último, el vigilante del edificio de pisos que hay al otro lado de la calle sale del zaguán, se sube a su destartalada bicicleta (esencialmente, dos ruedas unidas entre sí por una percha de la ropa), se echa al hombro una escoba y se aleja pedaleando, la viva imagen de la Italia de la Segunda Guerra Mundial.
Se oye un fuerte golpe en la puerta. Kit espera que su casero y superintendente Tony Sartori venga a desatascarle el lavabo por décima vez en lo que va de año. Los inquilinos nunca han visto en el edificio a un profesional (fontanero, electricista, pintor) trabajando con herramientas de verdad. En este edificio, todo, desde la instalación del gas hasta las cañerías, lo arregla Tony con cinta aislante. Lo de la cinta llegó a hacerse tan gracioso, que Kit recortó un artículo de una revista que contaba que las aspirantes a Miss América aumentaban su escote bajo los vestidos de noche elevando los pechos con cinta aislante, y lo metió en el sobre del dinero del alquiler. El señor Sartori jamás mencionó haber recibido el artículo, pero empezó a dirigirse a Kit con el nombre de Miss Pennsylvania.
—Ya voy —exclama Kit dulcemente con el tono agudo y agradecido de una inquilina que no desea causar molestias. Abre la puerta—. Ah, tía Lu.
Lu no es realmente tía de Kit, pero todos los del edificio la llaman «tía», de modo que Kit también. A veces Lu le deja un regalo en la puerta, una bolsita de carísimo café en grano, una pastilla de jabón de lilas, una cajita de muestra de frasquitos de perfume, con una nota que dice «¡ Que lo disfrutes!» escrita en letra cursiva. El papel, pequeñas tarjetas de cartulina que llevan grabada una «L» en color dorado, denota un gusto de clase alta.
—¿Cómo estás?
Ella vive arriba, en el piso de atrás, y es la otra mujer soltera que hay en el edificio de Kit. Tiene setenta y tantos años, pero conserva la imagen estilosa de las mujeres mayores neoyorquinas que se mantienen al día. Lleva el peinado bien hecho, los labios pintados en el tono más moderno de fucsia intenso y luce un pañuelo de cuello Hermès color vino, sujeto con un broche de vivos destellos. Tía Lu es elegante y menuda. Su perfume es penetrante y juvenil, no floral como el de una abuela.
—Pensaba que era el señor Sartori —dice Kit.
—¿Qué ha pasado? — Lu curiosea el interior del apartamento, esperando ver agua cayendo a chorros del techo o algo peor.
—El lavabo. Está atascado otra vez. Y no consigo desatascarlo por más que hago. He probado con la ventosa. He rezado. He usado suficiente Drano como para hacer saltar Brooklyn por los aires.
—Si veo a Tony le diré que se persone aquí y te lo arregle de inmediato.
—Gracias. — Si hay una persona que tiene mano con el casero, ésa es tía Lu. Al fin y al cabo, es pariente consanguíneo.
Tía Lu se pone los guantes.
—Quería saber si tenías algo que hacer esta tarde. Me encantaría que vinieras a tomar el té.
Nunca ha invitado a Kit a su casa. Ambas conocen las normas no escritas de la vida en un apartamento y se rigen por ellas. En un edificio pequeño, lo mejor es mantener cierta distancia con los vecinos; se considera aceptable intercambiar saludos cordiales junto al buzón, pero aparte de eso lo demás resulta problemático, ya que no hay nada peor que un vecino que se entretiene en exceso, conversa demasiado tiempo y toma cosas prestadas.
—Gracias, pero estoy escribiendo —le contesta Kit—. Tal vez podamos hacerlo en otro momento.
—Claro, cuando puedas, házmelo saber. He estado haciendo limpieza en mi apartamento, y tengo un montón de cosas que creo que podrían gustarte —Lu recorre el piso con la mirada— o que podrías usar.
Kit se lo piensa mejor. No hay nada más tentador que un mercadillo gratis dentro de tu propia casa sin la presencia de otros compradores a quienes arrancarles las gangas. Además, tía Lu le recuerda a su abuela; ella también parece autosuficiente y posee un aire de discernimiento, algo que a Kit le gustaría cultivar. ¿Cuántas mujeres son capaces de lucir un enorme broche esmaltado en forma de libélula y salir vencedoras?
—Tal vez pueda a eso de las cuatro.
—¡Me encantaría! — exclama Lu, sonriente—. Hasta entonces.
—¿Cómo te va, tía Lu? — le pregunta Tony Sartori al tiempo que sube las escaleras en dirección al piso de Kit.
—Estoy bien, pero el desagüe de Kit ha tenido días mejores. — Tía Lu le guiña un ojo a Kit mientras el señor Sartori entra en el apartamento.
—Ya, ya, aquí siempre pasa algo —masculla él.
Lu se agarra de la barandilla y comienza a descender por la estrecha escalera. Están a principios de octubre y fuera no hace demasiado frío, tal vez unos diez grados, pero Lu ya se ha puesto su abrigo largo de visón, que va barriendo los escalones a su paso igual que la capa de una duquesa. Con independencia de la temperatura que haga, Lu usa ese abrigo desde septiembre hasta junio.
—Adelante. — Kit no necesita invitarlo a entrar, dado que Tony se encuentra ya en el cuarto de baño—. Tía Lu es una mujer muy guapa —le dice con la esperanza de ganar unos puntos.
—¿Estás de broma? En sus tiempos era un monumento. Dicen que era la chica más imponente de todo el Village.
—¿De verdad?
—Sí. Dijiste que tenías una fuga.
—Un atasco. En el lavabo del baño —lo corrige Kit.
—¿Otra vez? — replica Tony en un tono que implica que es culpa de Kit. Tony Sartori es un hombre pequeño, de cabello blanco y cejas negras que parecen dos gruesos matorrales. Se parece lo bastante a Gepetto, el amable zapatero remendón de Pinocho, como para que Kit se sienta segura, pero su tono de voz tiene el más puro acento de Nueva York, lo cual la asusta un poco.
Kit ríe nerviosa.
—Lo siento. Ya sabe que me paso las noches atiborrando el desagüe de huesos de aceituna para que usted tenga que pasarse los días arreglándolo.
Tony Sartori pone cara como de lanzar un chillido, pero en cambio sonríe.
—Quédate tranquila, Miss Pennsylvania. Yo lo arreglaré.
Kit sonríe débilmente, pero ya sabe lo que va a pasar. Tony desatascará el lavabo y después tapará el agujero de la cañería con un trozo de asquerosa cinta aislante, y regresará al cabo de dos semanas, cuando ésta se haya despegado y dado lugar a otra inundación.
—Esta vez puede que tengamos que llamar a un fontanero —dice Tony desde debajo del lavabo.
—¡Aleluya! — Kit aplaude con regocijo.
Sartori se agarra del lavabo y se incorpora con dificultad. El cuarto de baño de Kit está empapelado desde el suelo hasta el techo con cartas de rechazo de todos los teatros regionales existentes en el país, desde Alaska Rep hasta los Wyoming Traveling Players. Son todas variaciones del mismo mensaje: buenos personajes, buenos diálogos, pero «usted no sabe contar una historia, señorita Zanetti». Tony Sartori lee una y sacude la cabeza en un movimiento negativo.
—¿Nunca te entran ganas de abandonar? Quiero decir, con cartas como éstas, ¿de qué sirve?
—Estoy mejorando —le responde Kit.
—Puede. Pero es evidente que en el mundo del teatro no hay muchas personas que opinen que eres capaz de escribir una obra. — Sartori se encoge de hombros—. Además, ¿qué es el teatro hoy en día? Ya no es como antes. Antes era barato y completo, con chicas que bailaban y buena música; ahora es demasiado caro. Lo llevan a uno como si fuera en un rebaño de vacas, y luego los asientos son tan pequeños que a uno se le coagula la sangre en las piernas antes de que termine la primera canción. A mi mujer la encanta esa obra de El fantasma de la ópera. A mí me pareció regular. Sólo trata de un tipo enmascarado que asusta a una chica de buen tipo y luego lo cuentan cantando.
—¡Así son las críticas! — exclama Kit con regocijo. Está acostumbrada a las pullas, las críticas y las comparaciones que acompañan a la profesión que ha escogido. Ser dramaturgo de profesión resulta patético. Un escritor de teatro no gana para vivir, y en esta cultura las obras de teatro son casi tan importantes como el vidrio soplado o tallar tenedores en un pedazo de madera. Kit se guardará esos pensamientos para sí, pues lo último que necesita es llegar a un empate en cuestiones artísticas con Tony Sartori.
—No es más que mi opinión. — El señor Sartori da vueltas al rollo de cinta aislante en su dedo índice y se encamina hacia la puerta—. ¿Podrás pasarte un tiempo sin usar el lavabo?
—¿Cuánto? Ya sabe que todas las noches me entrego a un intenso tratamiento de belleza, y eso requiere hacer correr el agua para formar la gruesa pasta que me pongo en la cara para prevenir las arrugas prematuras.
—Debe de ser todo un espectáculo. Por ahora, utiliza el fregadero de la cocina.
—Sí, señor. — Kit sonríe—. ¿Señor Sartori?
—¿Sí?
—¿Alguna vez le resulta gracioso algo de lo que digo? ¿Aunque sólo sea un poquito?
—En realidad, no.
Tony Sartori cierra la puerta tras de sí, y Kit lo oye reír disimuladamente desde el otro lado.
El establecimiento The Pink Teacup de Grove Street tiene la mejor tarta de coco de toda la ciudad. Es enteramente artesanal, tiene un color amarillo y resulta tan jugosa que por un instante parece no estar cocida del todo. La masa está llena de minúsculos trozos de piña, y el recubrimiento es nata batida tan ligera que los rizos de coco se hunden en ella. A Juanita, la cocinera, le gusta Kit porque se deshizo en contar maravillas acerca de su pastel en una revista de internet. Cada vez que Kit pasa por delante, Juanita le regala un pedazo de pastel. Hov Kit se lleva dos trozos, uno para ella y otro para tía Lu.
Mientras camina de regreso a casa, toma nota mentalmente de añadir varios platos al artículo que está escribiendo para Time Out, titulado «Dónde se come mejor en el Village». No se gana gran cosa con los artículos, pero las prebendas son fabulosas: comer gratis en sus restaurantes favoritos. Hasta el momento la lista de los mismos es la siguiente:
Mejor desayuno: los fines de semana en Pastis, en la Novena Avenida. Comprende una cestilla de bollos, chocolate deshecho, pan de cacao y pan de frutos secos, seguidos de huevos revueltos con crujientes patatas fritas caseras hechas con cebolla y mantequilla.
Mejor almuerzo: la hamburguesa de Grange Hall, en la esquina de Commerce Street y Barrow, acompañada de un vaso de vino tinto.
Mejor bocadillo: el de ensalada de atún con una delicada pasta de aguacate y rodajas de tomate en Elephant and Castle de Greenwich Avenue.
Mejor cena: los espaguetis al pomodoro de Stefano en Val dino West, de Houston Street.
Mejor plato de comida reconfortante: el puré de patatas con ajo de Nadine's, en Bank Street.
El vecindario de Kit a menudo acoge pequeños grupos en visita literaria que van por ahí con sus guías, señalando las casas de piedra en las que vivieron Bret Harte y e. e. cummings, así como el bar en el que Dylan Thomas levantó su última copa antes de pasar a mejor vida en una cabina telefónica y reunirse con su creador. Kit fantasea con crear un Tour Gastronómico del Village. Literatura frente a un buen bocadillo. Tiene la corazonada de que su tour atraería mayores multitudes.
De vuelta en casa, Kit guarda los trozos de pastel en un Tupperware y se pone a trabajar. Necesita echar mano de toda su fuerza de voluntad para no comerse la tarta de coco antes de acudir a su té de las cuatro con tía Lu. Sabe que pasará la mayor parte de la tarde dando vueltas a su alrededor igual que un halcón solitario que planea por encima de un plato de steak tartare en el desierto. Por descontado, eso es lo que hacen los escritores cuando no están escribiendo; trazar círculos alrededor de la comida y decidir si comérsela o no, como si el hecho de arrancarle un bocado fuera a construir un fragmento de diálogo o ayudarlos a crear una escena que falta (cosa que nunca ocurre). Ésa es la razón por la que las reuniones de los Vigilantes del Peso de la calle Catorce y la Novena Avenida están repletas de escritoras, entre ellas Kit, que ha alcanzado su peso ideal dos veces en el último año. Comer y escribir son marido y mujer de la creatividad.
Puntualmente, a las cuatro en punto Kit sube las escaleras hasta el piso de tía Lu, con un sentimiento de triunfo en relación con sus dos maravillosos e intactos trozos de tarta de coco. Espera encontrarse té caliente y algo dulce para entretener la visita, pues no se le ocurre de qué pueden conversar ella y tía Lu.
Al igual que la mayoría de los neoyorquinos que viven en edificios con escaleras, Kit nunca ha subido más allá de su propia planta. El rellano del quinto piso, en el que vive Lu, posee encanto, y tiene un pequeño tragaluz por encima de una escalera de mano metálica que conduce al tejado, como si fuera el periscopio de un submarino. Kit siempre ha deseado salir a contemplar la vista, pero el contrato de alquiler prohíbe a los inquilinos subir a la azotea. Cuanto más piensa en ello, más se da cuenta de que Tony Sartori es más estricto de lo que nunca fueron sus padres. Pero merece la pena sufrir un poco para vivir en Commerce Street.
—¿Tía Lu? — llama Kit. La puerta está entreabierta, apoyada en un gato de hierro negro.
—Entra, querida.
Kit empuja la puerta con suavidad.
—Traigo... —Observa, asombrada, aquel paraíso de cretona. No hay rincón, escondrijo, grieta ni pared que no estén cubiertos de tela.
—¿Qué, querida? — inquiere Lu desde la cocina.
—Tarta —responde Kit atropelladamente—. De The Pink Tea cup. Es realmente buena. He escrito algún comentario sobre ella. La hacen todos los días. Espero que le guste.
—He estado muchas veces en ese sitio. La comida es excelente.
Tía Lu atiende al silbido de la tetera en su diminuta cocina mientras Kit gira en redondo para contemplar todo aquel espacio. Las paredes son altas, y una buena parte del techo está ocupada por un gran tragaluz que se inclina hacia abajo formando un alero para una puerta que conduce a la terraza. Ha empezado a llover y las gotas, al chocar contra el cristal, tintinean como si fuera música. La cama con dosel de tía Lu está cubierta por una colcha blanca de chenille con violetas peludas sobre el ribete festoneado. El mobiliario es preciosista y recargado: un diván de terciopelo azul claro y dos sillones de cretona con un dibujo de iris. Sobre la mesita de centro hay una colección de tazas de plata para julepe de menta llenas de minúsculas flores de seda.
—Tengo un montón de cosas, ¿verdad? — exclama tía Lu desde la cocina, riendo.
—Sí, pero todo es... —Kit se esfuerza en describir lo que está viendo—. Interesante. Como si hubiera tenido..., quiero decir que aún tiene... una vida interesante.
—Curiosea por ahí. Diviértete.
Kit evita con cuidado los muebles. Toda superficie lisa está cubierta de chucherías: dos caniches de cerámica rosa unidos por una cadenita dorada; jarroncitos de cristal veneciano, un abrecartas enjoyado, cachivaches acumulados a lo largo de años, regalos desafortunados, curiosidades heredadas y cosas adquiridas en rebajas demasiado baratas para resistirse a ellas. Hasta el propio papel de la pared dice: «Aquí vive una anciana», con sus gordas rosas sobre un fondo de celosía. Kit se siente abrumada, como si estuviera en medio del cofre del ajuar nupcial de una persona, entre capas y más capas de cosas que tienen un significado pero carecen de propósito.
Kit se vuelve y contempla la pared larga del apartamento. Está forrada de cajas de regalo blancas y rojas procedentes de grandes almacenes, cada una de ellas con letras muy rococó que dicen: «B. Altman.» Las de la parte superior están descoloridas por el sol, de modo que su color rojo es más marrón que el de las cajas apiladas más abajo.
En el rincón de la pared de cajas hay una pequeña mesa auxiliar cubierta con un paño de encaje. Encima de ella hay varias fotografías en complicados marcos de plata. En el centro se encuentra una foto en color de veinte por veinticinco de una hermosa joven ataviada con un vestido de noche sin tirantes de lamé dorado. El color de la foto es intenso y saturado, como el de una foto fija de una película antigua. La joven de la imagen tiene unos veinticinco años, un rostro en forma de corazón y de tono rosa cremoso, y unos labios llenos y pintados de color rosa claro. Sus ojos almendrados se ven resaltados por unas pestañas largas y negras y por unas cejas perfectamente esculpidas, que la hacen parecer egipcia o italiana. Algo exótico.
—¿Quién es esta belleza? — inquiere Kit.
—Soy yo —responde tía Lu—. Cuando tenía más o menos tu edad.
—¿En serio? — dice Kit, y al instante pide disculpas por el tono empleado—. No ha sido mi intención decirlo de ese modo. Naturalmente que es usted. Ésta es su cara, sin duda.
—No, no, ahora soy una vieja, y eso se terminó. Me llevó un tiempo aceptarlo. No resulta fácil dejar atrás la juventud, créeme.
—Hoy día, con ese rostro, estaría en las portadas de las revistas. ¡Y qué cuerpo! A veces escribo para revistas, y sé que buscan modelos que tengan eso.
—¿Que tengan qué, querida?
—Esa calidad. Esa belleza dorada, en la que cada rasgo es perfecto y contribuye a algo original. Sus ojos son de un tono de azul que no he visto nunca. Y sus labios son como el arco de Cupido. Y no quisiera hacerme la graciosa, pero tiene usted la mejor nariz que he visto j amas; recta y ligeramente levantada en la punta. Eso es una proeza para las que somos italianas; a veces terminamos teniendo unas napias de cuidado.
Tía Lu se echa a reír.
—En fin, gracias...
—No, no, es cierto.
Lu coge la foto que sostiene Kit y la contempla.
—¡Qué noche aquélla! Nochevieja en el Waldorf. Las McGuire Sisters anunciaron el año 1951 mientras mi jefe Delmarr, mis padres y yo estábamos sentados a una mesa de primera fila situada al pie del escenario. Fue una de las mejores noches de toda mi vida.
—Es usted de las que quitan el hipo —dice Kit.
—Sólo tuve suerte —replica Lu, y luego añade—: tú también eres una chica muy guapa.
—Gracias. Pero mi abuela dice siempre que no importa lo que haga una mujer para estar joven; cuando llegamos a los setenta todas terminamos pareciendo la señora Santa Claus.
Tía Lu ríe.
—Me parece que yo me llevaría bien con tu abuela. Ven a sentarte. — Deposita sobre una mesita auxiliar una bandeja de plata que contiene la tarta, las tazas, una tetera pequeña, azúcar y crema.
Kit se reclina en el sillón, el cual es tan blando que los cojines deben de estar rellenos de plumón. Vierte crema en su taza de té mientras intenta pensar qué decir a continuación.
—¿Lucy es su nombre auténtico?
—No. Es Lucia. — Tía Lu pronuncia su nombre suavemente, con un perfecto acento italiano.
—Lucia —repite Kit—. ¿Como en la ópera?
Tía Lu sonríe, y Kit repara en un profundo hoyuelo que aparece en su mejilla derecha.
—Mi padre me llamaba Lucia di Lammermoor.
—¿A qué se dedicaba?
—Era dueño de la Groceria.
—¿La de la Sexta Avenida?
Kit se inclina hacia delante, asombrada. La Groceria es reverenciada como un auténtico mercado italiano, y por lo tanto se trata de una de las mayores trampas para turistas que hay en la ciudad. En ella se encuentran todos los mejores productos importados, entre ellos aceite de oliva de Toscana, pasta fresca y salamis de todas las regiones. Vende quesos procedentes de todo el globo y mozzarella hecha a diario que flota en unos recipientes de agua como si fueran pelotas de golf. El establecimiento es famoso por sus escaparates que exhiben panes, carnes y pescados artísticamente colocados.
—¿Todavía es el dueño?
Tía Lu frunce el ceño.
—No, querida. Se vendió hará unos veinte años. El negocio familiar se centra ahora en la gestión de edificios de pisos.
—¿Es que Tony Sartori es dueño también de otros edificios? — Kit no puede creer que el rey de la cinta aislante posea otras propiedades.
—Él y sus hermanos. Tony es todo un personaje. Tan impaciente, y con ese temperamento. Hoy los chicos no se parecen en nada a mi padre. A veces me recuerdan a mis hermanos, pero mis hermanos sentían respeto por la familia. Hoy, tengo suerte si se acuerdan de que vivo aquí. Ya sé que los viejos no resultan precisamente muy interesantes para la gente joven, pero al fin y al cabo yo soy su tía y su única conexión con la familia de su padre.
Kit asiente con un gesto, sintiéndose un poco culpable. A ella misma tampoco le había hecho demasiada ilusión venir a visitar a tía Lu.
—Tony es el hijo mayor de mi hermano mayor, Roberto —continúa tía Lu—. Por supuesto, mi hermano lleva muerto muchos años.
—¿Cuántos hermanos tenía?
—Cuatro hermanos mayores. Yo era la pequeña.
—¿Qué les sucedió?
—Han desaparecido todos. Yo soy la última de los Sartori originarios. Los echo de menos. Roberto, Angelo, Orlando y Exodus.
—Unos nombres espectaculares. Exodus. ¿Les pusieron a todos nombres sacados de personajes de óperas?
—Sólo a dos de nosotros. — Tía Lu sonríe—. ¿Te gusta la ópera?
—Le gusta a mi abuela, y ella me lo ha contagiado a mí. Le he ofrecido hacer copias en CD de sus álbumes de discos, pero ella no me lo ha permitido. Le gusta apilarlos en su tocadiscos y dejar que vayan cayendo y sonando, con arañazos y todo. Opina que los arañazos mejoran la música.
Tía Lu rellena la taza de Kit.
—Sabes, Kit, cuando se es vieja, a una le gusta aferrarse a todas las pequeñas cosas que han significado algo. Produce una sensación de comodidad y tranquilidad. Deja que se apegue a sus viejas costumbres. Son las costumbres de ella, ¿entiendes?
—Sí, lo entiendo. ¿Es ése el motivo por el que usted vive en el edificio de su sobrino? ¿O es que la familia Sartori está aguantando hasta realizar una operación importante con el edificio, y entonces usted recogerá los beneficios y se mudará a una zona residencial, a un lugar que tenga vistas a Central Park?
—Claro, claro. Estoy aguantando hasta tener vistas al parque. — Tía Lu sonríe.
—No se lo reprocho. Debería sacar algo del hecho de vivir aquí. Este lugar no tiene lo que se dice un buen mantenimiento, pero no me gusta quejarme. Tengo miedo de que el señor Sartori me eche a la calle.
—Sé lo que se siente —dice tía Lu en voz baja.
—Por descontado, mi casa se encuentra en peor estado que la suya. La pared de mi cuarto de baño está a punto de desmoronarse.
—¿Cómo van a saber cómo cuidar estas propiedades, cuando todo lo que tienen les fue entregado? Yo he trabajado durante toda mi vida, así que conozco el valor que tienen las cosas.
—¿Cuándo dejó de trabajar?
—Me jubilé en 1989, cuando cerró B. Altman. De todos los empleados, yo era la más veterana, estaba allí desde 1945. Hasta me dieron un premio. — Lucia toma un pisapapeles de cristal tallado que hay sobre la mesa de centro y se lo entrega a Kit.
—Esto es algo así como un certificado de asistencia perfecta que dan en el instituto.
—Exactamente.
Kit devuelve el premio a su lugar en la mesa.
—Estuvo mucho tiempo allí. Debía de gustarle el trabajo.
—Oh, me encantaba.
Mientras tía Lu recuerda, su semblante se transforma. Por debajo de la anciana distinguida que es ahora, Kit percibe la joven muchacha rebosante de vigor y belleza. Se avergüenza de haber intentado dar una excusa para eludir esa taza de té. Después de todo, Lucia Sar tori no es una excéntrica de Greenwich Village como el tipo de la calle Catorce que se viste igual que Shakespeare y se pasea por Washington Square Park recitando sonetos. Kit se fija un momento en el hueco en el que se encuentra el abrigo de visón de Lucia apoyado en un maniquí. La piel negra y brillante parece casi nueva bajo la escasa luz que entra por las ventanas. La lluvia ha cesado y ha dejado tras de sí un cielo vespertino del color de una perla gris.
—Tía Lu, ¿puedo llamarla Lucia?
—Por supuesto que sí.
—Siempre me ha intrigado, ya que se lo pone tanto, ¿cuál es el misterio de ese abrigo de visón?
Lucia vuelve la vista hacia la prenda.
—Ese abrigo de visón es la historia de mi vida.
—Bueno, Lucia, si no es mucha molestia, ¿quiere contarme la historia?
Kit coge su taza de té y se recuesta en su sillón al tiempo que Lucia comienza su relato.
2
—¡Lucia! ¡Lu...!
—¡Ya voy, mamá! — grito desde lo alto de las escaleras.
—Andiamo! ¡Papá necesita el sobre!
—Lo sé, lo sé. Ya bajo.
A toda prisa, cojo mi bolso y meto en él un pintalabios, llaves, mi pequeña agenda de cuero, un frasco de laca de uñas transparente y mi almohadilla de fieltro en forma de tomatito rojo con la muñequera elástica. He escogido un sencillo vestido azul marino de falda amplia, bolsillos profundos y corpiño con botones de arriba abajo y cuello blanco, medias azul claro y zapatos azules de tacón alto con una sola correa y botón beige. Abro mi sombrerera de diario y saco un pequeño gorrito de terciopelo turquesa que se inclina sobre un ojo dejando la parte lateral del rostro lisa y despejada. Cojo mis guantes blancos cortos, cierro de golpe la puerta de mi habitación y corro escaleras abajo tan deprisa que llego al vestíbulo en menos de un minuto.
—Di a papá que quiero verlo en casa a las seis.
Cuando mamá da una orden, yo obedezco. Ella se recoge un mechón de pelo suelto y vuelve a meterlo en el moño. Las hebras blancas que surcan su cabello negro son cada vez más pronunciadas, pero su piel sigue siendo lisa como la de una jovencita. Sus altos pómulos están teñidos de rosa, y la línea de su mandíbula es fuerte.
—Acuérdate —me dice al tiempo que me guarda el sobre en el bolso— de que esta noche tenemos nuestra gran cena.
—¿Qué vas a preparar?
—Bracciole. Papá se encargará de cortar el solomillo. La carne estará tan delicata que se resbalará del tenedor de Claudia DeMartino.
—Bien. Quisiera impresionarla.
—Y la impresionaremos. Asegúrate de ser puntual.
Mamá me besa en la mejilla y me empuja al otro lado de la puerta. Qué día de otoño tan perfecto. El sol brilla con intensidad sobre Commerce Street, cierro el ojo izquierdo para permitir que la pupila derecha se adapte y después abro los dos.
—¡Bellissima Lucia! — comenta a mi paso nuestro vecino, el señor McIntyre.
—¿Por qué no podré encontrar yo un buen chico irlandés que tenga esa labia? — comento.
Él se ríe con ganas y mordisquea el extremo del cigarro.
—Yo ya soy demasiado viejo. De todas formas, tú estás destinada a un buen chico italiano.
—Eso dicen.
Él sabe, y yo sé, que desde el momento en que nacimos mis hermanos y yo, mi madre tuvo el mismo deseo para nosotros: traer un italiano a casa. Sus sermones acerca de «casarnos con alguien de los nuestros» es capaz de reproducirlos mi hermano Exodus, hasta el gesto de unir las manos en actitud de oración invocando a Dios, rogándole que nos enseñe a usar la cabeza. Tal vez nos riamos cuando Ex la imita, pero sabemos que ella habla en serio. Papá no constituye ningún problema; siempre dice: «Stai contento.» Si nosotros somos felices, él es feliz también.
Los chicos de la escuela de la Séptima Avenida Sur silban cuando paso.
—¡Lucia! — grita uno de ellos. Al ver que no reacciono, exclama de nuevo—: ¡Lucia! ¡Lucia!
A veces me vuelvo y les guiño un ojo; después de todo, no son más que críos.
Mi hermano Angelo limpia con la manguera la acera frente a Sartori's Groceria, el único mercado de productos frescos italiano de todo Greenwich Village.
Mi hermano ha abierto los escaparates que abarcan toda la pared y ha recogido los toldos para dejar que el sol seque el suelo de terracota.
Angelo posee un rostro clásico y anguloso; ojos castaños y rasgados; labios carnosos y regulares; y nariz pequeña. Con su uno setenta de estatura, es el más bajo de mis hermanos, pero mucha gente cree que es el más guapo de todos. Mamá opina que debería haber sido sacerdote, porque es el pacificador de la familia. Angelo rocía las calabazas de Halloween que están cuidadosamente apiladas junto a la entrada y hace un movimiento como si fuera a salpicarme a mí con la manguera.
—¡No te atrevas!
Angelo ríe. Tiene veintinueve años, cuatro más que yo, pero jamás será demasiado viejo para gastarme bromas.
—¿Dónde está papá? — le pregunto.
—¿No lo oyes?
Me apoyo en la puerta y oigo las voces de Roberto y papá que discuten.
—¿Ya están peleándose otra vez?
—Como de costumbre. Sirvo a dos amos; uno quiere que todo sea como en nuestro país, y el otro quiere que sea como el AP de esta calle. Nadie gana.
—Todavía no, de todos modos —le digo yo.
La puerta está sujeta por una lata gigante de tomate triturado. Papá y Roberto están frente a frente delante de varias cajas de manzanas de color rojo rubí.
—¡Compro las manzanas donde compro las manzanas! — voci—fera papá.
—¡Pagas demasiado! — replica Roberto.
—¡Conozco a ese agricultor desde hace treinta y dos años! ¡Cultiva las manzanas sólo para mí! No quiero comprar de un camión. ¡A saber de dónde viene el género!
—¡De un manzano! Un manzano, papá. ¡Son todos iguales!
¿Y qué importa de dónde venga si cuesta cincuenta centavos menos el bushel?
—¡A mí me importa! ¡Me importa mucho! ¡La mitad de la fruta de esos camiones está podrida! ¡No pienso vender fruta vieja y podrida en mi tienda!
—¡Abandono! ¿Me oyes? ¡Renuncio, papá! — Roberto agarra su tablilla.
—¡No chilles a papá! — le grito a mi hermano.
Roberto, de uno ochenta y dos de estatura, es mucho más alto que nuestro padre, pero se encoge un poco al oír mi voz.
—No es asunto tuyo. Dedícate a tus labores de costura —responde irritado. Después da media vuelta y se va al almacén. Roberto tiene el aspecto físico de la familia de nuestra madre: cabello negro y ojos castaños, nariz recta y larga y cejas gruesas y expresivas. Y también actúa del mismo modo; tiene un carácter terrible. Cuando yo era pequeña, siempre parecía hablar a gritos, y su cólera me asustaba. Ahora yo le grito a mi vez.
—Aquí tienes el sobre de mamá. — Entrego a mi padre el sobre lleno de dinero.
—Grazie. —Papá lleva el dinero a la caja y coloca los billetes con esmero debajo de la lengüeta metálica—. ¿Cómo está mi niña? — añade en tono serio.
—Papá, ¿por qué te preocupas por mí? — le pregunto, pero ya conozco la respuesta. Él se preocupa por todo: su familia, su negocio y el mundo que cambia demasiado rápido para él. Desde la guerra, el negocio se ha duplicado, su hija se ha convertido en una joven dedicada a su profesión y sus hijos han desarrollado voz propia y un montón de opiniones.
—No puedo evitarlo. — Papá se encoge de hombros y vuelca las monedas en la caja—. Quiero que seas feliz.
—Papá. Ya soy feliz —le corroboro.
Mi padre exuda por todas partes calidez y buen humor; la habitación se llena cuando entra él. Tiene el pelo rizado y canoso, y los ojos azules. Yo soy el único de sus retoños que ha heredado sus ojos azules, y ésa es una de las muchas cosas que parecen unirnos de un modo especial. Cuando papá ríe, lo cual sucede a menudo, guiña los ojos hasta casi cerrarlos. Posee unos hombros anchos y una cintura gruesa como la de un trabajador de los muelles, pero sus manos son las de un músico, de dedos largos y finos.
—Al fin y al cabo, ¿qué es la felicidad, papá? — Lo rodeo con mis brazos y lo estrecho con fuerza. Al salir, grito en dirección al almacén—: ¡Tengo que irme a trabajar! ¡Me queda mucho por coser! — Y a mi padre—: Hasta luego, papá.
Cuando ya estoy fuera, en la acera, oigo exclamar a mi padre:
—¡Lucia di Lammermoor!
Me doy la vuelta.
—¡Ten cuidado! — me dice.
Le lanzo un beso y me voy andando hacia la parada del autobús.
Todas las mañanas, cuando me apeo del autobús en el cruce de la calle Treinta y cinco y la Quinta Avenida, todavía me asombra el hecho de tener un empleo en los mejores grandes almacenes de todo Nueva York. Siempre he sido muy consciente de mi suerte. Mi momento favorito es cuando los pasajeros que salen de la estación de metro de la calle Treinta y cuatro se mezclan con la gente que camina por la acera y, a modo de una ola gigantesca, todos remontamos un tramo de la calle en cuesta que de pronto se hunde y deja al descubierto B. Altman Company, tan grandioso que ocupa toda una manzana de la ciudad.
Cuando la tienda se inauguró en este emplazamiento en 1906, se llamó Palacio del Comercio, un nombre que aún le sienta bien. En la Quinta Avenida, donde la mayoría de los edificios destacan por ser maravillas arquitectónicas, éste es especial. Su estilo es del Renacimiento italiano, seis extensas plantas con techos de más de seis metros de altura, inmensas y espectaculares. La majestuosa fachada po—see una serie de columnas de piedra caliza francesa que llegan hasta el segundo piso. Cada ventanal gigante cuenta con un toldo semiesférico de vidrio verde ahumado; desde la esquina de enfrente parece un conjunto de elegantes tulipas de Tiffany.
El interior está repleto de artículos de la mejor calidad procedentes de todos los rincones del mundo, cada uno seleccionado cuidadosamente y exhibido para causar en el cliente una sensación de anhelo, igual que la tienda de papá. Cada vez que cruzo la entrada principal, cosa que he hecho todos los días de mi vida laboral, experimento una oleada de emoción seguida de una sacudida de confianza en mí misma. Contemplo los destellos luminosos de las grandes lámparas, inhalo los delicados perfumes —dulces notas de sutil Fresia, selvático almizcle y rosas frescas— y creo que cualquier cosa es posible.
Sigo sin poder creer que aquí es donde trabajo yo, que cada dos viernes recibo un cheque impreso en papel azul claro con mi nombre escrito a máquina en pulcras letras negras. «PÁGUESE A NOMBRE DE: SRTA. LUCIA SARTORI.» En el ángulo inferior derecho aparece el sello oficial de R. Prescott, vicepresidente, y en el inferior izquierdo las palabras «Departamento de Confección a Medida» escritas a mano.
Nunca tomo los ascensores que conducen a nuestras oficinas del tercer piso; prefiero las escaleras mecánicas, porque no quiero perderme ni uno solo de los decorados. Los escaparatistas los cambian todos los meses, y son famosos por el realismo que consiguen. El invierno pasado construyeron un estanque para patinar sobre el hielo con espejos en el suelo, rodeado por árboles de hoja perenne cargados de nieve artificial, y colocaron maniquíes que patinaban por parejas con unas estrellas de vidrio encima de la cabeza. El maniquí de hombre llevaba un jersey de lana nórdica en color azul marino y blanco. La escena se hizo tan popular que todas las chicas de Nueva York, incluida yo misma, le regalamos aquel jersey a nuestro padre por Navidad.
Al pasar junto a los expositores, grandes cubos de vidrio forrados de terciopelo y ribeteados de madera de cerezo brillante, hago un rápido inventario de los productos recién llegados. Los últimos broches de cristal procedentes de Austria, estilizados guantes de piel traídos de España y bolsos de fiesta con cuentas de cristal que centellean bajo las suaves luces blancas. Adondequiera que se mire, un tesoro.
Mi ruta no varía nunca. Todas las mañanas recorro la planta principal pasando por la confección para caballeros, la camisería a medida, el departamento de artículos de seda, el de fotografía, dejando a un lado la sección de papelería y escritorio en dirección a la escalera mecánica. Luego subo a la segunda planta, atravieso la sección de niños y bebés, después la de jóvenes, y a continuación sigo hasta la tercera planta, pasando por peletería y abrigos. A esas alturas ya me he quitado los guantes, y al pasar toco los suntuosos abrigos de zorro y visón. ¡El lujo de la marta! ¡El regio armiño! ¡El elegante leopardo! Una chica podría perderse ahí para siempre sin llegar a cansarse del glamour.
Cuando por fin empujo las dobles puertas que llevan el rótulo de «DEPARTAMENTO DE PEDIDOS ESPECIALES PARA SASTRERÍA Y CONFECCIÓN A MEDIDA»y que dan al «Centro Neurálgico», una amplia sala de trabajo en la que hay una larga mesa de cortar, tableros de dibujo, máquinas de coser y planchas de vapor, me encuentro lista para el trabajo. Mi jefe y diseñador jefe, Delmarr (sin apellido, ¡qué vanguardista!), se sirve una taza de café de un termo A cuadros blancos y negros. Parece como si hubiera posado para el artículo «Visto en la ciudad» del Herald, con su chaqueta de espiga gris provista de coderas de ante negro y sus pantalones negros de cachemir. «La mitad de la batalla consiste en vestir de acuerdo con el cargo», nos ha dicho. Es alto y delgado, y tiene los pies tan grandes que sus zapatos de ante con borlas los manda hacer a medida. «Submarinos de la armada», los llama él. «Un buen zapatero es un genio. Fabricar un par de zapatos elegantes y cómodos requiere arte y conocimientos de arquitectura.»
Delmarr posee un rostro de expresión franca, con pómulos amplios, hoyuelos profundos y barbilla fuerte. Es un rostro apuesto, pero hay sustancia y sabiduría en sus ojos inteligentes y en sus sienes plateadas. Delmarr es un «sofisticado», como suele decir mi mejor amiga, Ruth. Cuando no trabaja un montón de horas, está en la ciudad acompañado de una de su larga lista de chicas de sociedad. Delmarr en la quintaesencia del mujeriego, alto y bien parecido, sin intención alguna de sentar la cabeza. De vez en cuando aparece su nombre enlas páginas de sociedad. Delmarr conoce a todo el mundo, por lo visto. Cuando entra una clienta nueva para realizar una consulta, no descansa hasta inventar alguna conexión con ella. Y en lo que se refiere al diseño, sabe lo que va a ponerse de moda antes que los demás. Delmarr posee un talento especial para el momento presente.
—Eh, nena —dice ahora con una amplia sonrisa—. ¿Qué noticias hay de Greenwich Village? — Extrae un estuche de plata del bolsillo de su chaqueta, retira un cigarrillo y lo enciende.
—Bueno, estamos en la primera semana de octubre, así que es la temporada de las manzanas.
Echa la cabeza atrás y rompe a reír. Nadie se ríe como Delmarr; su risa surge de lo más profundo.
—Con noticias como ésa, igualmente podríamos estar en Ohio. ¿Qué es lo siguiente? ¿Un paseo en un carro de heno por Central Park?
—Nunca se sabe.
—De manera que tu padre va a pasar el día apilando manzanas en forma de pirámide hasta conseguir un escaparate perfecto. Me gustaría observarlo en alguna ocasión —dice Delmarr con sinceridad—. Ya sabes que eso requiere talento. La presentación. Eso es talento de verdad.
—Ya te dije que procedemos de agricultores artistas. — Robo una taza de café del termo de Delmarr y me dirijo hacia mi mesa de trabajo.
Ruth Kaspian, mi compañera modista, levanta la vista de su mesa de dibujo.
—¿A qué viene ese color azul marino? Es totalmente de funeral. ¿Se ha muerto alguien?
—No, que yo sepa.
—Es muy serio. Tú eres demasiado guapa para vestir tan formal. Tienes que desecharlo.
—Es un regalo.
—Pues devuélvelo. — Ruth coge un pedazo de tiza de color rosado y lo pasa suavemente a lo largo del dobladillo del vestido que ha dibujado.
—No puedo. Es de la familia. De mi futura suegra.
—Horror.
Ruth hace una mueca, se baja de su banqueta y se estira. Es una chica menuda; compacta en realidad, tal vez mida uno cincuenta y tres. Las dos tenemos veinticinco años, pero ella podría pasar por mucho más joven. Tiene unos preciosos rizos oscuros que enmarcan su rostro en bonitos bucles. Su piel clara y sus ojos castaños se compensan con el pintalabios rojo vivo.
—Ya lo tengo. Te lo has puesto para impresionar a la señora De—Martino. El viejo truco de darle coba. Si te funciona, cuéntamelo; mi futura suegra me ha regalado un paraguas. Tal vez debiera abrirlo dentro de casa para darle un susto de muerte. Es muy supersticiosa, ¿sabes? Es rusa.
—La señora DeMartino ha sido muy amable conmigo. No tengo ninguna queja.
—Has tenido suerte. La señora Goldfarb está ayudándonos a preparar la fiesta de compromiso. Quiere celebrarla en el Latin Quarter.
—¿No podrías mostrar un poco más de entusiasmo?
—No —contesta Ruth de forma tajante. Su tono me hace reír—. Soy demasiado práctica para llevarlo todo tan programado, ya lo sabes. No tengo ganas de ir al Latin Quarter con mi familia ni con la de Harvey. Se quedarán sentados como si fueran monigotes. Como un mal viento de Brooklyn.
—Dales una oportunidad.
—En fin, supongo que debo ser sincera. No quiero ser una Goldfarb. — Ruth enrolla el bosquejo y lo introduce en un tubo. Luego me lo entrega a mí, y yo lo dejo en una cesta que tengo detrás de mi mesa. Más tarde extenderemos todos los bosquejos en presencia de Delmarr y él elegirá unos cuantos que mostrar a nuestros clientes para la primavera siguiente.
—Pero quieres a Harvey —le recuerdo.
—Lo quiero, sí, así es. Desde que tenía catorce años y él quince y bailamos juntos en Morrie's Acres, en el Poconos, después de que él me invitara a un perrito caliente. Pero siempre he odiado su apellido. No puedo creer que tenga que cambiar el de Kaspian, un apellido que adoro, por el de... Goldfarb.
—Pues no lo cambies —interviene Delmarr al tiempo que pone en la cesta varios pedidos de trabajo. Da una última calada a su cigarrillo y arroja la colilla por la ventana—. Estamos en 1950. Hay multitud de mujeres que no cambian su apellido.
—Claro, se llaman solteronas —replica Ruth.
—No, mujeres casadas, sobre todo en el arte y el diseño. Actrices. Mujeres que están a la vista del público y que han tenido una vida propia antes de conocer a sus futuros maridos.
—¿Quiénes? — quiere saber Ruth.
—¿Has oído hablar de Lunt y Fontanne?
—Claro.
—No son Lunt y Lunt, ¿verdad? — Delmarr se encoge de hombros y se lleva los papeles a su despacho.
Ruth baja la voz para que no pueda oírla Delmarr.
—Harvey no va a aceptar que seamos Kaspian y Goldfarb, te lo prometo. Suena a pescadería del Lower East Side.
—Quizá deberías preguntarle qué opina. Tal vez te permita conservar tu apellido.
—No lo creo. Ni siquiera podría plantearle el tema. Yo soy su chica, y llevaré su apellido, fin de la historia. Harvey toma decisiones diez años antes del momento en que debe tomarlas. Ya les ha puesto nombres a los futuros niños: Michael por su abuelo Myron, y Susan por su abuela Sadie.
De repente me asalta una sensación de claustrofobia al escuchar a Ruth hablar de niños y nombres y de lo que Harvey quiere y no quiere. Ruth es una gran artista, capaz de dibujar cualquier cosa, y tiene un gusto excelente y ojo para saber lo que va a tener éxito. Delmarr está convencido de que un día será una gran diseñadora. Pero tanto hablar de Harvey y de los niños hace que todo eso parezca una fantasía inalcanzable. ¿Es que no oye lo que ella misma está diciendo?
—¿Qué pasa, no te gusta el nombre de Susan? — Ruth me está mirando a mí.
—No, no, es un nombre muy bonito.
—¿Qué sucede?
Ruth me mira fijamente. Sabe lo que estoy pensando, pero yo no deseo meterme en discusiones; la quiero demasiado para imponerle mi opinión. Así que sonrío y digo:
—Nada.
—Mentira. — Ruth parte un trozo de tiza negra y empieza a dibujar—. Tú no tienes nada de qué quejarte. DeMartino es un apellido tan bonito como Sartori. Tienes suerte.
Bajo la mirada hacia el anillo de compromiso de mi mano izquierda, que consiste en un quilate redondo engastado en un círculo de oro. Supongo que tengo suerte. Estoy comprometida con un agradable italiano al que conozco de toda la vida. A mis padres les gusta. Hasta a mis hermanos les cae bien.
—Dante es el tipo de hombre que te permitiría conservar tu apellido. Haría todo lo que tú le pidieras. No sé cómo lo has hecho, Lu; has terminado con un tipo guapo que además tiene buen corazón. No hay muchos de ésos por ahí.
—Lucia, Ruth, necesito veros en mi despacho —dice Delmarr desde la puerta. Ruth y yo nos miramos. Delmarr ha hablado en un tono oficial, y lo oficial suele equivaler a malas noticias.
—Muy bien, ¿hemos hecho algo malo? — pregunta Ruth mientras tomamos asiento en el despacho del jefe—. ¿A la señora Fissé no le ha gustado el cuello de su abrigo para la ópera?
—No hay ningún problema, por esa razón he ido a ver a Hilda Cramer a pedirle que os suba el sueldo.
—¡Un aumento! — Miro a Ruth.
—¿Y qué ha dicho? — inquiere Ruth en tono sereno.
Delmarr sonríe.
—Ya lo tenéis. Pasáis de cuarenta y seis con setenta y cinco a la semana a cuarenta y ocho dólares con cincuenta.
—¡Gracias! — Me pongo a dar palmas.
—Gracias —dice Ruth con solemnidad, dejando que la buena noticia vaya calando lentamente.
—Las dos me hacéis la vida agradable en este lugar. Trabajáis con ahínco, aceptáis encargos extras cuando os lo pido, incluso trabajáis los fines de semana de vez en cuando. Sois profesionales, inteligentes y de hecho sabéis llevar una conversación. Me alegro de que Hilda la Bestia haya dicho que sí a mi propuesta. Me hace muy feliz.
Ruth me mira, yo la miro a ella. Nos ponemos de pie para abrazar a Delmarr con el fin de mostrarle nuestra gratitud, y nos damos cuenta de que es una línea que no hemos cruzado nunca. Ella sabe lo que estoy pensando, y yo sé lo que está pensando ella, de modo que cruzamos la raya de todas maneras y nos arrojamos sobre Delmarr. Él nos aparta de sí como si fuéramos unos cachorritos efusivos.
—Ya basta, chicas. Tenemos trabajo que hacer. Sartori, vamos. Tenemos una cita en B.
Yo regreso a mi mesa, me coloco el acerico en la muñeca, cojo la tiza de costurera y sigo a mi jefe hasta el cuarto de pruebas. Nuestra modelo favorita, Irene Oblonsky, una beldad rusa de uno ochenta de estatura, toda cuello, piernas y bordes angulosos, se encuentra de pie sobre una tarima de pino, vestida con una túnica. Desde todos los ángulos del tríptico del espejo, parece una rosa, un tallo alargado con una flor en un extremo. La única curva que presenta su cuerpo es la inclinación redondeada de los hombros que continúa en unos brazos largos y esbeltos. De la comisura de los labios le cuelga un cigarrillo. Tiene aspecto de estar aburrida. Está aburrida.
Delmarr retira con delicadeza el cigarrillo de los labios de Irene y lo deposita en un cenicero.
—Tijeras.
Extiende la mano. Yo le pongo las tijeras en la palma por el mango, igual que Kay Francis cuando hacía el papel de enfermera de quirófano en uno de sus melodramas. Observo cómo Delmarr coloca una muselina de algodón blanca sobre el cuerpo de Irene y empieza a cortar. Donde él corta, yo prendo un alfiler. Sigo todos sus movimientos, a través de la espalda, debajo de los brazos, por encima del escote, en la línea de la cintura, en la caída de la falda, cerrando las costuras. Al poco, Irene está totalmente cubierta por una muselina que parece un vestido sin tirantes.
—Estréchalo a la altura de la rodilla. Jacques Fath va a lanzar el estilo sirena—dice Ruth desde la puerta—. Déjalo tan ajustado que tenga que andar a pasitos cortos.
Delmarr muestra su conformidad con un gesto de cabeza, y yo ajusto el vestido alrededor de las rodillas como si fuera un segundo escote.
—Hace falta ponerle un poco de interés en la zona del busto, de lo contrario no conseguiremos más que otro vestido aburrido.
Con sus tijeras, Delmarr recorta unos pétalos gigantes en la tela y me los entrega a mí para que los sostenga. Acto seguido, coge una tira grande de muselina y anuda un gigantesco lazo encima del busto de la modelo. Luego sujeta los pétalos de tela bajo el lazo creando una base rígida sobre el corpiño. Yo me doy prisa en fijarlo todo con alfileres. La esbelta silueta resulta bien; es más atrevida que el New Look, ya pasado de moda, con sus faldas circulares y sus cinturas ajustadas. Esto es mucho más moderno y espectacular.
—Ya está. — Delmarr da un paso atrás, y yo termino de poner los alfileres.
—Ahora sí que es interesante —comenta Ruth.
Irene levanta y extiende los brazos, y se da la vuelta muy despacio. Se detiene y se observa en el espejo.
—Está bien —dice con un encogimiento de hombros.
—Hagámoslo en raso. Rojo rubí. No cereza, ni granate. Rubí. Y hazme un cinturón ancho, digamos de diez centímetros, con un sencillo cierre cuadrado. Debe caer sobre la línea natural de la cintura. Y cúbrelo de raso, no quiero romper la línea. No quiero ver ni un ojal negro, nada más que rojo desde el escote hasta el suelo. Haz uno, completo y terminado. Para el viernes.
—Sí, señor.
—¡Helen, Violet! — llama Delmarr sin apartar un momento los ojos de Irene.
Llega a toda prisa Helen Gannon, la cortadora de patrones, una pelirroja larguirucha tan delgada que podría ser modelo ella misma. Se detiene al ver el vestido, y se queja:
—Vaya. Eso sí que es un lazo del tamaño de Jersey City. Muy bonito, Delmarr. ¿No te enseñó tu madre que vale más ser sencillo? Eso tiene más capas que un tulipán.
—Se llama au courant —le dice Delmarr—. Violet, ¿dónde estás?
Violet Peters, una morena bajita encargada del montaje, llega corriendo.
—Ya voy, ya voy —dice nerviosa. Violet se preocupa por todo, pero por su trabajo no necesita preocuparse; la formó el propio Delmarr, de modo que se entienden divinamente. Violet mira a Irene—. Uf. — Después se dirige a Delmarr—: Esto supone un montón de mano de obra.
Delmarr no le hace caso.
Helen y Violet revolotean alrededor de Irene como si fueran abejas y van retirando las piezas de muselina de una en una, dejándolas con todo cuidado sobre una larga mesa que hay a un lado.
Yo me dirijo directamente al cuarto de telas contiguo para examinar las existencias. Rebusco entre los largos rodillos de terciopelo, seda y gabardina, y el único raso que encuentro es uno de color beige, un resto de un trousseau que hicimos para una muchacha griega de Queens (hay montañas de dinero en esos restaurantes).
—¿A qué viene tanta prisa? — le pregunto a Delmarr de vuelta a mi puesto.
—Las McGuire Sisters tienen un nuevo espectáculo en el Carlyle. Y quieren aterrizar en París.
—¡Las McGuire Sisters! — «Espera a que se lo cuente a Ruth.»
—Crea un vestido fabuloso, y puede que dentro de él haya entradas de primera fila para ti.
—Por favor. ¡Mi padre las adora! — exclamo.
—¿Y tu novio?
—¿Qué pasa con él?
—Estaba pensando en una velada romántica, solos Dante y tú.
—No es de los que van a los locales nocturnos. Los panaderos están en la cama a las ocho. A las tres de la mañana ya ha subido la masa, y a esa hora es cuando se levantan ellos para hacer el pan.
—Me acordaré de eso la próxima vez que pida un bocadillo de jamón. Pensaré en tu Dante, que renunció a todas las diversiones para que yo pudiera tener pan del día en el almuerzo.
—No lo olvides —le respondo.
Tras una jornada entera cosiendo dobladillos de abrigos de raso para la ópera (el programa de otoño de la Filarmónica se reanuda este fin de semana), estoy deseando tomar una buena cena y un vaso de vino. Ésta es la primera vez que los DeMartino y los Sartori cenan juntos desde que Dante y yo anunciamos nuestro compromiso. En el barrio vemos mucho a los DeMartino, ya que proveen a la Groceria de pan y pastas. Tanto es así que celebrar una cena oficial para hablar de los detalles de la boda parece un poco excesivo. Pero mamá, que desea hacer las cosas bien, insistió en que nos sentáramos a hablar de todos los planes con los padres de uno y otro lado.
—El respeto —dice mamá—. Descubrirás que, una vez casados, es más importante que poner comida encima de la mesa.
Dante y yo llevamos comprometidos seis meses, así que ya es hora de empezar a hacer planes en serio. No resulta nada fácil dado que Dante trabaja las veinticuatro horas del día y casi no le queda tiempo libre. Por lo menos papá cierra la Groceria los días festivos. Mi futuro suegro me desafió cuando le sugerí que cerrase la panadería de vez en cuando. Me dijo: «¿Qué día del año no come pan la gente?»
Después de esperar el autobús durante varios minutos, decido ir a casa andando. Me encantan esos largos paseos por la ciudad. La naturaleza en sí no cambia tanto como los escaparates de las tiendas de la Quinta Avenida, en los que siempre hay algo nuevo que ver. Las calles se vacían al finalizar el horario de trabajo. A lo largo de varias manzanas, de hecho reina silencio suficiente para pensar.
En la calle Nueve giro a la derecha en dirección a la Sexta Avenida, pasando por delante de regios edificios de piedra rojiza con amplias barandas y ventanales engalanados con exquisitos cortinajes de seda. Hay un par de edificios de pisos con toldos de lona verdes y blancos que sobresalen por encima de las aceras sostenidos por brazos de metal pulido. Toda mi vida he querido saber cómo se vivirá en uno de esos edificios, cómo será eso de que un elegante portero te llame un taxi y te ayude con los paquetes al final de un día de compras en el centro.
Las viviendas más bellas de Nueva York siempre están situadas cerca de los parques, en este caso Washington Square. Los porteros me hacen guiños al pasar, y a veces yo también les guiño un ojo. Algunos días recibo más guiños que otros, normalmente cuando llevo puesto este sombrero. El terciopelo azul tiene algo especial. Mientras aguardo para cruzar la Sexta Avenida, frente a mí se detiene bruscamente un camión.
—Sube.
—¡Exodus, por el amor de Dios!
—Muévete, hermanita.
Subo al camión de reparto para sentarme junto a Exodus, el más rudo de mis hermanos y el que por lo general se mete en líos por una u otra razón. Exodus tiene el pelo castaño claro con reflejos rojizos. Su cara tiene la misma forma que la de papá, y ha heredado los ojos de mamá. Con frecuencia lo confunden con uno de esos irlandeses altos y de hombros anchos, pero cuando uno lo oye maldecir en italiano (lo cual hace a menudo), sabe que es uno de nosotros. Siempre he admirado sus bravatas; es sincero, no le importa lo más mínimo lo que la gente piense de él. Y también sabe guardar un secreto, lo que supone una ventaja cuando de una familia grande se trata.
—Mamá está que se tira de los pelos. Los DeMartino están ahí sentados como estatuas de mármol. Acabo de descargar una caja de soda, de modo que te lo cuento como testigo presencial.
—¿Ya han llegado?
Debería haber sabido que tenía que volver a casa más temprano. Los DeMartino siempre se adelantan. En una ocasión en que Dante y yo fuimos al cine con su madre, ésta llegó tan temprano que vio el final de la sesión anterior a la nuestra, con lo cual ella misma se echó a perder el espectáculo.
—Sí. Espero que cuando tengas una hija no se parezca físicamente a esa señora. Faccia de bulldog.
—No es tan terrible —le digo.
—Así es como veo yo las cosas: una belleza como tú se casa con una tribu como ésa, tienes una niña, y la belleza queda medio anulada automáticamente por la madre de él, sin hacer preguntas.
—Gracias por señalar que nuestros hijos, tus futuros sobrinos, no van a tener una oportunidad como los demás en el departamento de la belleza. Me produce un gran consuelo.
—¿Y por qué quieres casarte con él, a ver?
—Creía que te gustaba Dante.
—Es un imbécil. Todos son imbéciles. Pero si trabajan con masa, por Dios... La levadura se levanta, ¿y por qué? Porque está llena de aire. ¿Qué inteligencia pueden tener?
—Dirigen una panadería que tiene gran aceptación.
—Cualquier tonto es capaz de hacer galletas y vivir de ello. Eso no significa nada. Espero que sepas lo que haces, Lucia.
—Por supuesto que lo sé. Además, nadie te ha preguntado.
—Ya, claro. Pues deberías preguntarme. Sé que te estás haciendo mayor y eso, pero no significa que tengas que precipitarte.
—No me precipito.
Si Exodus supiera con qué lentitud he llevado las cosas con Dante... Amo a mi prometido, pero desearía seguir prometida otro año más, o dos. Me gustan las cosas tal como están.
Cuando se detiene delante de nuestra casa para que yo me apee, papá está esperando en la acera.
—Llegas tarde. — Mi padre me abre la portezuela.
—Lo siento, papá. No tenían que llegar hasta las siete. — Me bajo del camión de un salto—. Tengo una noticia. No te lo vas a creer. ¡Me han aumentado el sueldo!
Papá bate palmas de alegría, tal como hice yo, y sonríe de oreja a oreja.
—¡Ésa es mi chica! — dice con orgullo—. Te lo mereces. Mi madre estaría muy orgullosa. Ya veo que todas las lecciones de costura que te dio han servido para algo.
—Ojalá me viera ahora recoger un dobladillo. ¡No se me escapa una puntada!
—Te está viendo. Lo sabe.
Papá me rodea con un brazo y subimos los escalones. Estoy contenta por el aumento de sueldo, pero lo mejor es que hace feliz a mi padre. Su aprobación lo es todo para mí. Al entrar en la casa oigo a Perry Como en el fonógrafo. En el vestíbulo me saluda el olor dulce a salvia, cebollas asadas y albahaca. No me molesto en subir a mi habitación para refrescarme; abro la puerta y entro en la salita principal.
—Señora DeMartino, está usted encantadora. — Beso a mi futura suegra en la mejilla. Ella me sonríe. Exodus está en lo cierto; aquél es un rostro insípido con un toque de bulldog—. Me gusta su peinado.
—He ido a la peluquería. — Se ahueca los bucles de cabello negro azabache—. ¿Cómo es que llegas tan tarde, Lu?
—He venido andando.
—O Dio. ¿Sola? — La señora DeMartino mira a su esposo.
—Sí. Pero no se preocupe por mí. Me limito a una ruta segura. Conozco a todos los porteros.
Tan pronto como digo eso, me doy cuenta de que debería haberme callado. Sueno a chica barata, como si coleccionase porteros igual que resguardos de las carreras. La señora DeMartino se inclina hacia delante y murmura a su marido algo en italiano que no alcanzo a oír.
—Señor DeMartino, es maravilloso verlo de nuevo. — Le tiendo la mano.
—¿Cómo estás? — El señor DeMartino lleva unos pantalones de lana, camisa y corbata. Nunca le había visto sin su delantal blanco.
—¿Dónde está Dante?
—Está cerrando la tienda. Tus hermanos han ido a recogerlo. — La señora DeMartino clava la mirada en mi vestido.
—Ah, gracias por este vestido tan encantador.
—Mi prima trajo varios de Italia, mis hijas escogieron varios para ellas, y yo pensé que te gustaría tener uno. Sé que eres muy exigente con la ropa, pero me imaginé que esto te gustaría. — Sonríe.
—Me gusta mucho. Si me perdonan, tengo que ir a ayudar a mamá.
Entro en la cocina, donde se encuentra mamá rociando con salsa de tomate los bracciole, pequeños rollos de carne de vaca rellenos de albahaca.
—¡Han llegado tan temprano! — exclama.
—Ya veo.
—Voy a darte un consejo. Eres joven, y puedes ceder. Jamás discutas con Claudia DeMartino. Te matará.
Yo me echo a reír en voz alta. Mamá me insta a guardar silencio. Yo le digo:
—Las cosas no son como cuando tú eras una joven novia y la abuela vivía aquí y tú eras prácticamente su criada. Los tiempos han cambiado. Yo no tengo por qué obedecer órdenes de mi suegra. Haré lo que me corresponda porque quiera hacerlo, no porque tenga que hacerlo.
—Tener o querer, no importa. Ella es el padrone —susurra mamá.
—¿Lucia?
Dante está de pie en la puerta. Está tan guapo con su traje, y su sonrisa es tan cálida, que me recuerda lo mucho que lo quiero. Dante guarda un fuerte parecido con la estrella de cine Don Ameche, ojos negros, cabello castaño y tupido, nariz fuerte y boca carnosa; y, desde luego, mi Dante tiene los hombros anchos. Cuando yo era pequeña, fabriqué un libro con recortes de periódico que hablaban de todas las películas de Don Ameche, y la primera vez que vi a Dante pensé que era cosa del destino que un chico de la zona este del Village se pareciera a mi estrella de cine favorita.
Rodeo a mi prometido con los brazos y le doy un beso en la mejilla.
—Lamento haber hecho esperar a tus padres —me excuso.
—No importa. Mamá lleva todo el día aguardando a probar los bracciole de tu madre.
Mamá gruñe en voz baja por semejante competición. Nosotros no le hacemos caso.
—¡Dante, me han subido el sueldo! — le digo con orgullo.
—¡Bien por ti! — Dante me besa—. Trabajas mucho. Me alegro de que se hayan dado cuenta.
—Tortolitos, necesito que alguien me eche una mano. — Mamá tiende una fuente hacia mí y una salsera hacia Dante—. Enhorabuena, Lucia. Me alegro por ti. Ahora, ayúdame.
Me besa en la mejilla y después llama a los DeMartino para cenar. Mientras todos ocupamos nuestros asientos, yo me fijo en el patio de atrás. En este preciso momento no tiene mucho de jardín, un pequeño parche de hierba parda con una pila de mármol gris para pájaros en el centro. Por Navidad mamá llena la cubeta de plantas y coloca un Niño Jesús de cerámica en su cuna. Hoy sólo se ve un par de centímetros de agua negra. Ojalá mamá la hubiera limpiado; tiene un aspecto más bien horripilante. Pero mi madre lo ha compensado de puertas adentro. Ha dispuesto una mesa preciosa, con un conjunto de pequeñas velas blancas en el centro que papá enciende en el momento de sentarnos. Hasta la señora DeMartino parece tener un semblante más suave a la luz de las velas. Papá da las gracias y yo ayudo a mamá a servir la comida.
—¿Dónde están sus hijos varones esta noche? — pregunta la señora DeMartino.
—Descargando un camión en la tienda —contesta papá.
—Hemos pensado que sería más agradable cenar solamente nosotros en esta ocasión —le digo yo al tiempo que sonrío a Dante, el cual parece más feliz que nunca.
—Signore Sartori, ¿está usted al corriente de que su hija regresa sola del trabajo andando? — La señora DeMartino vierte un poco de salsa sobre la carne.
—No me gusta, pero es una mujer adulta y puede ir andando a donde le plazca —declara papá en tono afable, al tiempo que le pasa el pan—. Gracias por el pan, Peter —le dice a mi futuro suegro.
—Está recién hecho —afirma la señora DeMartino.
Mientras empezamos a comer, la charla es cálida y amistosa. Ésta es la mejor parte de casarse con un italiano; no hay sorpresas. Nuestras familias son similares, nuestras tradiciones son las mismas, la comida es deliciosa y la conversación, aderezada con noticias y chismorreos del vecindario, supone una gran diversión. La cosa no podría ir mejor.
—Así pues, ¿vamos al tema que nos ocupa? — dice Dante. Extiende un brazo sobre el respaldo de mi silla y me mira.
Yo empiezo:
—He estado pensando en el sábado uno de mayo, en la iglesia de Nuestra Señora de Pompeya...
La señora DeMartino me interrumpe.
—No, no, es mejor la de San José, en la Sexta Avenida.
—Pero ésa no pertenece a mi parroquia —replico cortésmente.
—Ya pertenecerá. Cuando vengas a vivir con nosotros, irás a nuestra iglesia. Es la tradición. — La señora DeMartino mira a mis padres en busca de apoyo.
—Eso ya lo sé, pero hasta que esté casada vivo aquí, en Coramer—ce Street, y ésta es la iglesia en que fui bautizada y confirmada y a la que asisto todos los domingos. Es donde conocí a Dante. Ya sé que usted tuvo una riña con el antiguo sacerdote, pero eso sucedió hace muchos años...
—El padre Kilcullen odiaba a los italianos —dice la señora DeMartino.
Mamá se encoge de hombros.
—A mí me pareció que era un buen hombre.
—Nos estamos saliendo del tema. Mamá, papá, será en Nuestra Señora de Pompeya —dice Dante con firmeza.
La señora DeMartino mira a su esposo, que dice:
—A mí me parece bien.
—De acuerdo, entonces. El uno de mayo. En Nuestra Señora de Pompeya. — Dante me palmea la mano.
No sé por qué, pero me irrita la manera en que lo hace. Entonces Dante se pone a contar una larga historia sobre que la furgoneta de la panadería se perdió en el Bronx y que cuando apareció el conductor se había zampado ya una docena de panecillos. La señora DeMartino se ríe exageradamente de cada nuevo detalle. Se me ocurre que yo debería reír la historieta de mi prometido, pero por alguna razón no me resulta particularmente divertida.
—Voy a tener que acostumbrarme a los trenes de vuestro lado de la ciudad. Como vivís más al este, tendré que tomar el E—1 para ir hasta la Treinta y cinco con la Primera y llegar lo bastante temprano para terminar andando y llegar puntual al trabajo —comento con naturalidad. Se hace un profundo silencio; yo intento llenarlo—. Mi vestido lo va a diseñar Ruth Kaspian, lo cual resultará muy cómodo, porque...
La señora DeMartino me interrumpe.
—No vas a trabajar en esos grandes almacenes.
—¿Perdón? — Finjo no haber oído lo que ha dicho, pero lo cierto es que no puedo creer lo que ha dicho.
—No, serás ama de casa. Te casarás con mi Dante, vivirás con nosotros y me ayudarás a mí en la casa. Os daremos el piso de la planta baja. Pondremos una cocina nueva y quedará muy bien. Serás muy feliz allí.
—Pero yo tengo un empleo. — Miro a Dante, que mira su plato.
—Puedes coser desde casa —dice la señora DeMartino.
Miro a mi madre, la cual parpadea como si intentara comunicarme algo, pero no sé el qué.
—No me dedico a coser, no es eso lo que hago. Soy costurera del departamento de Confección a Medida de B. Altman. Llevo seis años en él, y algún día espero dirigirlo, si tengo suerte y me eligen para ese puesto. ¿Alguien espera que renuncie? — Recorro la mesa con la vista, pero nadie me está mirando. Toco la mano de Dante, pero no tan suavemente—. ¿Dante?
—Cielo, ya hablaremos de esto más tarde —dice él en un tono autoritario que no le he oído nunca.
—¿Por qué? Podemos hablar ahora. No creo que debamos engañar a tu madre. Tengo la intención de seguir trabajando.
Recuerdo que mi abuela me contó la historia de su compromiso y su boda, arreglada por sus padres en Italia. En ningún momento se mencionó el amor ni el romance, tan sólo obligaciones y deberes. ¡Tareas domésticas! ¿Dedicarme a coser? ¡En 1950, no! ¡Ni en Nueva York! Claudia DeMartino está loca si cree que voy a dedicarme a hacer dobladillos por una miseria para las mujeres de la Primera Avenida. ¡No, gracias!
El único ruido que se oye en la habitación lo produce mi padre, que pugna por sacar el corcho de otra botella de Chianti. Los pequeños chirridos llenan el silencio.
—No hablemos de trabajo. Vamos a repasar los detalles de la boda —dice papá en tono afable.
Pero la señora DeMartino hace caso omiso de él.
—¿Y qué ocurrirá cuando tengas un hijo? — Deja su tenedor y lo coloca alineado con el cuchillo y la cuchara.
—Cuando eso suceda, nos alegraremos mucho —le respondo. ¿Quién no se alegra de tener un bebé?
—¡No pienso criar a tus hijos mientras tú estás en esa tienda! — brama la señora DeMartino.
—¿Quién le está pidiendo que lo haga? — interviene mi madre. Salta a la vista que desea que me lleve bien con la señora DeMartino; ella, en cambio, puede pelearse. Mamá respira hondo y habla despacio—: Claudia, mi hija es una mujer dedicada a su profesión. Eso no significa que no pueda ocuparse de una casa. — Me mira—. Eso no significa que no quiera ocuparse de una casa. Ésas son cosas que sabe hacer desde muy joven. Cocinar, planchar, limpiar. Siempre me ha ayudado mucho a mí.
—Gracias, mamá —digo.
—La he enseñado. — Mamá aparta su plato y alisa la servilleta—. Pero no es como yo, ni como usted. He intentado hacerle comprender que una mujer tiene suficientes cosas que hacer en casa sin salir a trabajar. Con el tiempo, estoy convencida de que lo entenderá y hará los ajustes necesarios en su vida.
—Todo eso está muy bien si ésa es su intención —contraataca la señora DeMartino—. ¡Pero la intención de su hija no es ésa! Si trabaja, no estará en casa, y si no está en casa, ¿quién cuida de los niños? — La señora DeMartino retira un poco su silla y la vuelve hacia mi madre—. Usted entiende a qué me refiero, ¿no es así?
—No es asunto suyo. Ni mío. Es asunto de ellos. — Mi madre nos señala a Dante y a mí.
—Mamá, pienso que la señora DeMartino tiene parte de razón.
—Ahí lo tiene. ¡Ella lo sabe! Sabe que no está bien que una mujer trabaje teniendo niños en casa.
—Señora DeMartino, no he dicho eso. Y tampoco es lo que quiero decir. Permita que lo aclare. — Pero yo no lo veo claro. Me siento abrumada. Claudia DeMartino es una pesadilla, como dijo mamá, y no hará sino empeorar—. Deje que me explique.
—Lo estoy deseando —dice mamá, apoyando la cara en la mano con gesto cansado.
—Albergaba la esperanza de tomar las cosas de una en una. Pasar un tiempo casados, y luego hablar de la posibilidad de tener niños...
—¿Posibilidad? Hablando así le escupes a Dios en la cara. Dios envía los hijos cuando los envía, no cuando una quiere. ¡No se le puede decir a Dios cuándo debe mandar un hijo! — La punta de la nariz de la señora DeMartino se tiñe de un rosa intenso y los ojos se le llenan de lágrimas—. No te entiendo. ¿Amas a mi hijo?
—Sí, por supuesto que sí.
—Entonces, ¿cómo puedes ponerlo por detrás de tu trabajo en los grandes almacenes? No es lógico. Un hombre necesita saber que su esposa le reserva el primer lugar. De lo contrario, ella no lo merece.
—Señora DeMartino, ya sé que hasta no hace mucho se arreglaban los matrimonios...
Dante me propina una patada por debajo de la mesa. Comprendo por qué. Las caras de sus padres han perdido todo el color; seguramente, su matrimonio fue arreglado. No es de extrañar que ella me vea como una chica moderna y egoísta. Comparada con ella, lo soy.
—Y que era un sistema que funcionaba... —añado.
—¿Sistema? ¿Qué sistema? — interviene el señor DeMartino.
—Pero las cosas han cambiado. Nosotras queremos determinar nuestro futuro. Queremos una asociación, no una dictadura.
—¡Yo no soy un dictador! — El señor DeMartino descarga el puño encima de la mesa. Los cubiertos brincan sobre el mantel con una brusca sacudida—. ¡Soy el cabeza de familia! ¡Soy el jefe! ¡El hombre es el jefe!
El señor DeMartino tiene el aspecto de estar a punto de sufrir un ataque al corazón, de modo que respiro hondo y me vuelvo hacia Dante. Él me quiere, y está dispuesto a aceptarme en cualquier circunstancia. Al mirarlo, me doy cuenta de que yo también lo amo, pero quiero hacer las cosas a mi manera. Si me incorporo a su familia, será un desastre. No pienso poner mis sueños por detrás de los de mi marido y mis suegros. ¿Y por qué debería hacerlo? Me gano la vida por mí misma. Siempre he sabido que si me fuera de casa de mis padres podría tener mi propio apartamento y vivir bastante bien. Me quedo aquí porque me encanta mi habitación, con su ventana que da a Commerce Street. Y además adoro a mis padres, y hasta que me case deseo estar con ellos.
—Lo siento, no puedo hacer esto.
Estas palabras salen atropelladamente de mi boca a tal velocidad que no sé de dónde han salido.
—¿Qué quieres decir? — Dante está atónito.
Éste es un instante en el que desearía no tener que ser sincera, pero al mirarlo a la cara comprendo que no puedo mentir.
—No puedo casarme contigo. Lo siento. Sencillamente, no puedo. — Me echo a llorar, pero trago saliva para impedirlo.
—Lucia, no digas eso. — Dante parece destrozado—. Haremos lo que tú quieras. Puedes trabajar, a mí no me importa.
—Lo dices, pero no lo sientes. Cuando estemos casados y yo viva en casa de tus padres, ellos ejercerán una autoridad total sobre nuestras vidas. Me engañaba a mí misma al creer que nos casaríamos, yo me trasladaría a la casa de tus padres y conservaría mi empleo y mi vida. — Los botones del corpiño de mi vestido me parecen tachuelas de moqueta que se me clavan en el pecho—. Soy muy buena en lo que hago. Hoy me han subido el sueldo. ¡Me lo han subido!
—¿Qué es lo que te ocurre? — exige la señora DeMartino—. Fíjate en mi hijo. ¡Es un duque! ¿Cómo puedes rechazarlo a cambio de nada, a cambio de un empleo? — Pronuncia la palabra «empleo» como si fuera lo más obsceno del mundo—. ¿Cómo puedes hacer algo así? — Se levanta y se apoya en la pared de detrás como si fuera a desplomarse.
—No estoy haciendo nada. Esto es lo que siento. — Las lágrimas me hacen cosquillas en la cara. Papá me pasa su pañuelo.
—¡Deberías avergonzarte! ¡Eso es lo que deberías sentir!
—Basta, Claudia, basta. ¿Es que no ve que Lucia está muy alterada? — dice papá en voz queda.
—Usted no tiene ningún control de su casa, signore —replica ella.
Mamá mira a papá y casi se echa a reír; nadie le habla así a papá. Entonces la señora DeMartino se vuelve hacia mí.
—Lucia Sartori, ahora eres joven y todos los chicos te persiguen —dice—. ¡A ti! ¡La gran belleza de Greenwich Village! Lo único que oigo a todas horas es: «Lucia Sartori. Bellissima! No vas a creer lo guapa que es cuando la veas. Cualquier italiano daría un ojo por casarse con una chica así.» ¡Pero no serás una buena esposa! ¡Eres testaruda!
En ese momento mi padre se levanta, se encara con la señora DeMartino y le dice con calma:
—En esta casa nadie habla mal de mi hija.
Miro a mi madre, que sacude la cabeza.
—¡Coge el anillo! — le dice la señora DeMartino a su hijo.
—¿Quiere el anillo? — pregunto, incrédula.
—Si no quieres a Dante, tampoco quieres el anillo. — La señora DeMartino extiende la mano y la sostiene inmóvil, esperando a que yo deposite en ella el anillo.
Yo miro a Dante, que se vuelve hacia su madre.
—Mamá, por favor.
—Lucia —dice ella arrastrando las palabras— quiere a su trabajo más de lo que te quiere a ti.
—Eso no es verdad —replica Dante con suavidad.
—Puedes quedarte con el anillo. — Me lo quito del dedo y me vuelvo hacia Dante—. Consideraba que era tuyo. — A continuación me vuelvo hacia su madre—. ¿O le pertenece a usted?
—Me pertenece a mí. — El señor DeMartino extiende la mano y coge el anillo—. Fui yo quien lo compró.
Los señores DeMartino se dirigen al vestíbulo y recogen sus abrigos.
—Lucia, esto es una locura —me suplica Dante—. Habla conmigo.
—Oh, Dante.
Sé que debería tranquilizarlo, interponerme en el camino de sus padres para que no se vayan y pedirles perdón. Me gustaría rodear a Dante con los brazos y decirle que podemos escaparnos, fugarnos, ir a casa, conseguir un apartamento para nosotros y empezar de nuevo. ¿Qué ha sucedido para que se desviara así esta cena? ¿Cómo ha podido ser que un día tan maravilloso se haya transformado en esto?
—Lucia. Te llamaré más tarde.
Dante sigue a sus padres hasta el exterior. Una vez que se han marchado, siento un malestar en el estómago.
En ese momento entra por la puerta Exodus, seguido de Angelo, Orlando y Roberto.
—Venimos a tomar el postre —anuncia Exodus—. ¿A dónde se van?
—A su casa —contesta mamá débilmente.
—Parecían enfadados —comenta Angelo.
—La señora DeMartino pisaba la acera con tal fuerza que parecía que fuese apagando cigarrillos —bromea Orlando.
—¿Qué les has dicho? — me pregunta Roberto.
—Que iba a seguir trabajando. No les ha gustado, y el señor DeMartino se ha quedado con el anillo.
Exodus se encoge de hombros.
—Ya te dije que eran unos imbéciles.
—¿Quieres que vayamos a buscarlo? Podemos darle una paliza —propone Orlando.
—¡Chicos! — exclama mi madre en tono de advertencia.
—Oye, ha hecho llorar a mi hermana.
—No, tu hermana le ha hecho llorar a él —puntualiza papá al tiempo que se sirve un vaso de vino.
—¿Han cenado? — quiere saber Roberto.
—Sí. Pero ha sobrado mucha comida. — Mamá indica a los chicos que se sienten.
Mis hermanos toman asiento como si no hubiera sucedido nada, como si yo no hubiera devuelto mi anillo de diamantes ni desafiado a la señora DeMartino y con ello no hubiera cambiado el curso de mi vida.
—¿Vais a comer? — pregunto.
—¿Qué otra cosa podemos hacer? — replica Roberto con la boca llena de uno de los panecillos traídos por los DeMartino—. ¿Morirnos de hambre porque los DeMartino son idiotas?
Yo lo contemplo, incrédula, como si estuviera observando a una extraña familia a través de la ventana, desde la calle. Cuando se pertenece a una familia numerosa, es casi como si todos fueran una sola persona y cada hermano o hermana fuera una faceta de uno mismo, como un pulpo cuyos tentáculos se mueven en direcciones distintas pero siempre formando parte de un todo. Roberto es el mayor, de modo que es el jefe; Angelo, el segundo, es el pacificador; Orlando es el mediano, de manera que es el soñador; Exodus es el garbanzo negro, el espíritu libre, impredecible. Y luego estoy yo; yo soy la pequeña, siempre seré la pequeña, por muchas canas que tenga. Como soy chica, soy la ayudante de mi madre y también la criada. Todas las camisas que se planchan en esta mesa las plancho yo los sábados que no trabajo. Mis hermanos trabajan en el mercado, y hasta que se casen ellos o me case yo, les sirvo.
Mamá va cogiendo platos del aparador que tiene tras ella y va pasándoselos a los chicos. Orlando se sirve una gran ración de bracciole.
—No puedo creer que hayas desperdiciado toda esta carne tan estupenda con los DeMartino —comenta. Es alto y delgado, pero es el que más come de toda la familia. Su rostro anguloso parece el de un intelectual. Posee unos ojos suaves, castaños, y desprende un aire apacible.
—Volverá —dice Roberto en tono decidido.
—No creo —replica papá con suavidad.
—Vamos, papá. No es más que una riña entre novios. Todo el mundo tiene alguna —añade Angelo guiñándome el ojo.
—Y si no volviera, yo no lloraría —dice Exodus mientras llena su plato—. Mira, los hombres son como los peces. ¿Qué quieres un marido? Pues vas a donde hay montones de ellos, lanzas una caña con un poco de cebo y tiras del sedal. Le echas un vistazo, y si ves que no da la talla lo devuelves al agua. Devuelve a Dante DeMartino; tú puedes encontrar algo mejor.
—Es un buen partido —le corrige mamá.
—No, no, en Greenwich Village los buenos partidos somos nosotros —insiste Exodus—. Todas las chicas quieren casarse con nosotros. ¿Ypor qué crees que es eso? Yo te lo voy a decir: papá tiene su propio negocio y este edificio, y todos trabajamos en él. La gente ve dinero. Ven el hogar tan agradable que ha formado mamá, y de pronto se les ocurre que todo esto podría ser suyo.
—Ésa no es una actitud muy confiada para vivir en el mundo —le dice Angelo.
—Exodus tiene razón. Y tú —afirma Roberto apuntándome a mí con el tenedor— mejor harías en aceptarlo.
—Hermanita, no le escuches. No somos buenos jueces en lo que a asuntos de amores se refiere. Ninguno de nosotros está casado —dice Angelo.
—¡Porque estáis demasiado bien en casa! — Nuestra madre vuelve a la vida—. El problema de esta familia es que todos sois unos egoístas. Ninguno quiere ceder —añade, señalándome.
—¿Por qué debería ceder, mamá? ¿Qué conseguiría a cambio? ¿Irme de tu casa, trasladarme quince manzanas al este y hacer para Claudia DeMartino lo que hago para ti...? Claro que si me fuese allí, debería dejar mi empleo. ¿Qué sentido tendría eso?
—Entonces no te cases nunca. Yo he debido de estar hecha de goma, para ceder todo lo que he tenido que ceder aquí.
—¿Te he dado yo una mala vida? — Papá mira a mamá.
—No ha sido una vida fácil —replica mi madre.
—¿Lo ves, Lucia? Te has librado de una vida de... ¡En fin, de esto! — Angelo sonríe.
—Por mí, es perfecto que Lucia no se case nunca. Me gusta cómo hace la colada. — Roberto me guiña un ojo. Mis hermanos ríen.
—¿Sabes una cosa? No eres gracioso. Tal vez deberías fregar los platos y lavar mi ropa de vez en cuando.
—Eh, eh, estás llevando las cosas demasiado lejos. No queremos que seas desgraciada, Lu. Nos limitamos a proteger el tesoro familiar. — Exodus se sirve un vaso de vino.
—¡Yo no soy el tesoro familiar! ¡Pero vosotros, vosotros sois una pandilla de gorilas, a juzgar por vuestra manera de actuar! Para vosotros todo resulta muy gracioso, ¿verdad?
—Mamá, nos ha caído encima la maldición de Caterina —dice Roberto.
—¡Cállate! — le dice mamá.
—¿De qué estáis hablando? — le pregunto yo. Miro a nuestra madre, que fulmina a mi hermano Roberto con la mirada—. ¿Qué es la maldición de Caterina?
—Roberto. Cierra la boca —dice mi padre.
—Papá, ¿a qué se refiere Roberto?
—A nada. Nada de nada. — Mi madre aparta su plato y se reclina en su silla.
Exodus apoya los codos en la mesa.
—¿Existe una maldición contra muestra hermanita? ¿Es una maldición veneciana como papá, o de Bari como mamá?
—La de Bari tendría algo que ver con pistolas —dice Orlando. Mis hermanos ríen otra vez.
Yo miro a papá.
—¿Por qué no me lo has contado?
—¡No se lo he permitido yo! — tercia mamá—. A veces, el hecho de saber algo así hace que se convierta en realidad.
—Eso es mejor que andarse con secretos —digo yo.
—No necesariamente. Los secretos hacen mucho bien. Fíjate en mi tía Nicoletta. Tenía una pierna más corta que la otra. No había necesidad de decírselo a su novio antes de la boda. Podría haber salido huyendo. En cambio, estuvieron cincuenta y siete años casados.
—Ya, mamá, pero yo soy diferente. Yo quiero saberlo todo.
—¿Qué más da? Una maldición es una maldición. — Mamá bebe un sorbo del vino de papá.
—Es veneciana —comienza papá—. Hace mucho tiempo, en Godega di Sant'Urbano, en los campos de cultivo que hay junto a 'I reviso y Venecia, mi hermano Enzo y yo éramos jóvenes, como de unos veinte años. Y éramos agricultores. Godega es un valle muy fértil situado bajo los Dolomitas, en primavera y verano se puede cultivar allí cualquier cosa. Pero nosotros soñábamos con algo más grande. Cuando cosechábamos el maíz y lo llevábamos a vender a Treviso, admirábamos el elegante mercato que veíamos allí. Era una verdadera ciudad en sí mismo, al aire libre, y en él se vendía fruta, verduras, pescado, de todo. Así que ahorramos dinero, el poco que teníamos, y en 1907 nos vinimos a América. Deseábamos construir nuestro propio mercado, exactamente igual que el que vimos en Treviso. Enzo y yo formábamos un equipo. Cuando llegamos aquí, las tiendas de productos alimenticios se llamaban grocery stores, de modo que hicimos que el inglés sonase a italiano y a nuestra tienda la llamamos Groceria. Poco después conocí a tu madre en casa de mi primo. Y Enzo conoció a una muchacha de la Pequeña Italia que se llamaba Caterina.
—Papá, ya sabemos la historia de tu hermano. — No quiero estuchar los relatos de papá acerca de su país—. Ya sabemos que no te hablas con él. Sabemos que es agricultor en Pennsylvania, y jamás lo hemos visto a él ni conocido a nuestros primos porque seguís en fadados el uno con el otro. ¿Qué tiene eso que ver con una maldición?
—Mamá y tu tía...
En ese momento mamá levanta la voz.
—No la llames tía. No se merece ese título de afecto.
—Mamá y Caterina no se llevaban bien.
—Papá, eso es un eufemismo. Yo recuerdo riñas a gritos —añade Roberto.
Papá continúa.
—Fue muy desagradable. Dio lugar a un enfrentamiento entre Enzo y yo, un enfrentamiento que no pudimos reparar. De modo que decidimos poner fin a la sociedad. Lanzaríamos al aire una moneda, y el ganador compraría la parte del perdedor. Se quedaría con la Groceria y este edificio, y el perdedor cogería su dinero y se iría de Nueva York.
Angelo suelta una risita hueca.
—Podríamos haber sido una familia de rústicos de Pennsylvania.
—Hay mucha dignidad en la profesión de agricultor —lo corrige Exodus.
—Por fin llegó el día de lanzar la moneda, y tu madre estaba embarazada de Lucia. Era el verano de 1925. Enzo, al perder, rompió a llorar. Caterina se puso tan furiosa que empezó a vociferar. Entonces fue cuando lanzó la maldición sobre ti. — Papá se vuelve hacia mí.
—No creo en las maldiciones. Eso es vudú italiano —contesto.
—¿Qué clase de maldición, papá? — inquiere Angelo.
—Dijo que Lucia moriría cuando se le rompiera el corazón.
—Odio a esa mujer —murmura mamá.
—¿Así que tú crees de verdad que la ruptura de mi compromiso es resultado de esa maldición?
—Así parece —dice Roberto.
—¡Un momento! El compromiso lo he roto yo. Nadie me ha obligado a ello. Ninguna bruja ha aparecido en la puerta con una manzana podrida, ningún pájaro extraño se ha posado en la ventana, y en ningún momento he pasado por debajo de una escalera, de modo que vamos a olvidarnos de esa maldición. No viene al caso. — Agito la mano para disipar la magia negra.
—Pero sí que pareces tener cierta mala suerte con los chicos —dice Orlando con ternura—. Está ese tal Montini. ¿No se volvió a su casa en Jersey cuando tú le diste calabazas y amenazó con tirarse al mar dentro del coche?
—Aquello no fue culpa mía. Era un chiflado —contesto a la defensiva.
—¿Y qué le ocurrió a Roman Talfacci? — pregunta Orlando.
—Yo le pegué una paliza. Dijo algo inadecuado acerca de Lucia, así que en ese caso el culpable fui yo —explica Exodus.
Transcurren varios instantes en silencio. Nadie sabe qué decir. A mamá se le ha deshecho el peinado, y sobre su rostro caen varios mechones blancos como si fueran cuerdas. Papá da vueltas al último trago de vino de su vaso una y otra vez, como si buscara una respuesta en las facetas del cristal. Mis hermanos se retrepan en sus asientos. Quizás ellos también crean en la maldición. Quizá se estén preguntando cómo van a protegerme en un mundo lleno de hechizos y espíritus.
En eso suena el teléfono. Roberto se excusa y va a atenderlo.
—Es DeMartino, para ti —me dice desde la puerta.
Mi madre me dirige una mirada suplicante.
—Habla con él. Es un buen muchacho.
Entro en la cocina y tomo el teléfono de manos de Roberto.
—Dante.
—Mi padre me ha devuelto el anillo —dice Dante.
No digo nada.
—Lucia, sigo queriendo casarme contigo. A mamá se le va la fuerza por la boca. No siente ni la mitad de las cosas que dice.
Sigo sin decir nada.
—Lucia, ¿qué sucede? ¿Has conocido a otra persona?
—No, no. No es nada de eso. — Aunque no es del todo cierto. Sí que he conocido a otra persona: Dante DeMartino, el buen hijo, tan bueno que es débil, un hombre cuya felicidad se basa en complacer a sus padres.
—Llevo mucho tiempo esperándote, Lucia —dice con suavidad.
—Ya lo sé. — Soy muy consciente de lo mucho que le he hecho esperar. A veces me he sentido culpable, pero luego recuerdo que esa total rendición es para las esposas, no para las chicas de carrera con novio.
—Quiero casarme. ¿No te parece que ya es hora? — dice Dante.
¿Cómo puedo decirle que cuando estoy en el trabajo el tiempo no parece importante, que veo la vida que tengo por delante, llena de cosas emocionantes que aprender, y un mundo de infinitas posibilidades creativas? No lo entendería. Recuerdo su semblante cuando le conté lo del aumento de sueldo; se sentía contento por mí, pero no estaba orgulloso.
—Lo siento, Dante.
Dante suspira como si fuera a responder, pero no responde. Dice buenas noches y cuelga. Llevamos mucho tiempo juntos, y por lo general nuestras peleas son breves. Pero por alguna razón esta discusión parece poner fin a la relación que hay entre nosotros. Me seco la frente con el paño de cocina y regreso al comedor, donde mis padres aguardan sentados a la mesa. Mis hermanos se han ido.
—Lucia, ¿qué le has dicho? — Mi madre me mira esperanzada.
—Que no puedo seguir adelante.
Mamá suspira y mira a papá con una expresión de desilusión que jamás he visto. A los ojos de ella, he fracasado. Escogí un buen hombre de una buena familia, y ahora lo estropeo todo. ¿Cómo puedo decirle que el amor debería inspirarme, no anularme? ¿Cómo puedo decirle que, por mucho que quiera a Dante, no puedo casarme con él y vivir en la casa de su familia, donde sé que no seré valorada aparte de las tareas domésticas que haga y de las comidas que prepare? Ésa es la vida de mi madre, y decir estas cosas no hará sino herirla. La idea de haber causado desdicha a tantas personas en una sola noche me perturba, y me echo a llorar. Pero en vez de hacer una escena, corro escaleras arriba subiendo de dos en dos los escalones.
Cuando llego a mi habitación, el cuello del vestido de la señora DeMartino me da la sensación de asfixiarme. Lo abro de un tirón, rompo todos los botones de la parte superior y me lo quito. Me endoso la bata, me tiendo en la cama y me pongo a contemplar a través del tragaluz la luna que flota en lo alto como un amuleto de plata, allá a lo lejos, irradiando un tenue resplandor. Aquí, en mi habitación del desván, muy por encima del suelo, soy como Rapunzel, aunque ya sé que no soy ninguna princesa. He alejado de mí al príncipe, si bien estoy convencida de que no amaré a ningún otro hombre más de lo que amo a Dante. Sencillamente, no lo amo lo bastante. Alargo la mano hasta el teléfono y llamo a Ruth. El timbre suena una y otra vez. Entonces me acuerdo de que ha salido con Harvey y su familia. Espero que esté pasando una velada mejor que la que he pasado yo.
—Estoy cansada —exclamo al oír unos golpes en la puerta.
—Soy papá.
Entra y se sienta en la banqueta de mi tocador, tal como ha hecho tantas veces cuando yo me he sentido herida o desilusionada o he decepcionado a alguien. Me ocurra lo que me ocurra, mi padre siempre sabe qué decir.
—Tu madre está preocupada —empieza.
—Lo siento, papá.
—Yo no estoy preocupado.
El hecho de oír eso me da esperanzas.
—¿Ah, no?
—No. Tú sabes lo que haces. ¿Por qué habrías de casarte sin estar preparada? ¿En qué puede beneficiarte eso? Yo no creo en las costumbres de antaño en lo que se refiere al matrimonio. Cuando era pequeño, nos escogían esposa mucho antes de que supiéramos lo que era una esposa. A mí me comprometieron con una muchacha de Godega. Yo sabía que no la quería, pero mi padre insistió.
Me incorporo en la cama.
—Creía que viniste aquí para montar un mercado. ¿O sea que también estabas huyendo?
—En efecto.
—¡Por eso lo comprendes!
—Tu madre piensa que te he metido ideas absurdas en la cabeza. Piensa que eres demasiado independiente. Pero yo deseo para ti las mismas cosas que deseo para mis hijos varones: que trabajen de firme y vivan bien. Espero que siempre seas independiente. Eso quiere decir que siempre podrás cuidar de ti misma.
—Mamá es una anticuada.
—A ella le funciona. Pero a ti no. He intentado explicárselo, pero no quiere oírlo. Ella cree que madre e hija deben ser iguales.
—Pero nosotras no somos iguales, papá. Yo no puedo llevarme bien con la señora DeMartino sólo porque se espera eso de mí. ¡No tengo ningún deber hacia ella! ¿Cómo se atreve a decirme que he de abandonar mi empleo como si esa decisión le correspondiese a ella? Si decide eso, ¿qué otras cosas dirá y hará? Sería muy desgraciada viviendo con ella en la Primera Avenida. Yo deseo mucho más; tengo muchos objetivos.
—Pero eres una mujer, Lucia. Escúchame. Una mujer no es como un hombre, no puede escoger. Una mujer sigue a su corazón, y eso es lo que conforma el mapa de su vida. A ti te encanta trabajar, y eso está bien. Pero ser una buena madre y esposa es una decisión del corazón. Si no lo sientes, no debes hacerlo. Serás infeliz, y tus hijos lo serán aún más. El hombre que no es feliz encuentra compensación fuera del hogar; trabaja, vive en el mundo, puede encontrar la felicidad fuera de sí mismo. Pero una mujer construye el hogar, y si es infeliz en él, sufre, y también sufren sus hijos. Tu madre quería tener una familia numerosa. Se había hecho una imagen de esta casa, la cocina, los niños, mucho antes de conocerme a mí. Se sintió feliz cada una de las veces que descubrió que estaba embarazada. ¡Quería tener doce! Yo le dije que los cinco que teníamos ya eran muchos. Llevaba dentro de sí lo de ser madre, como tú llevas dentro de ti el trabajar. Tú eres una chica feliz porque tienes una madre feliz, una madre que desea ser madre. Y yo soy un marido feliz porque ella es una buena esposa. ¿Entiendes lo que estoy diciendo?
—Sí, papá.
—Bien, algún día conocerás a un hombre por el que abandonarás todo. Y cuando suceda eso, querrás formar un hogar para él. Cuando llegue ese hombre, lo sabrás. No es Dante, porque no has querido sacrificarlo todo por él.
—Lo sé, papá. No he querido.
—Además...
—¿Además, qué?
—Además, su madre, Claudia, es una strega. —Papá dice esto último en un tono tan despreocupado, que no puedo evitar echarme a reír.
—Tienes razón, es una bruja. Pero yo podría haberla manejado.
—Eso dices, pero yo lo dudo. No creo que pueda controlar a esa mujer ni un domador de leones del circo Ringling.
—Una cosa sí sé: si alguna vez encuentro un hombre que desee que yo sea feliz tanto como lo deseas tú, será un milagro —digo.
—Puede que yo no sea la persona más adecuada para juzgar lo que deberías hacer. Mira, un artista nunca debe ponerse demasiado cerca del lienzo que está pintando, porque no podrá ver lo que hace. Lo mismo ocurre cuando se es padre. Estoy demasiado cerca de ti para comprender verdaderamente lo que tú eres. Si de mí dependiera, te obligaría a quedarte aquí para siempre con tu madre y conmigo. Pero sé que eso es egoísta. Tú te mereces tener una vida propia, Lucia.
Papá va hasta la puerta y se vuelve para mirarme.
—Chicas con carrera. — Y cierra la puerta tras de sí.
Me miro la mano, el dedo en el que antes llevaba el diamante blanco engastado en oro. ¡Qué insulsa parece mi mano sin él! Éstas son las manos de una costurera, no las de una esposa, pienso al contemplarlas. A lo mejor hay veces en que la maldición va a recaer sobre la muchacha adecuada.
3
El sol que penetra en el Centro Neurálgico es tan intenso que Ruth ha puesto una muselina limpia sobre el traje de bouclé rosa fuerte que está terminando.
—No hay nada peor que encargar un traje de color rosa vivo y encontrarse con uno desvaído tono rosado —me comenta.
—¿Quieres que baje las persianas?
—No, no, ya casi he terminado. Si necesitas refugio, Delmarr tiene las persianas echadas.
Esta mañana no he visto mucho a Delmarr, así que llamo a la puer ta de su despacho. No contesta, pero sé que está dentro; percibo el olor del cigarrillo a través de la rendija. Llamo de nuevo.
—Vete —dice.
Empujo la puerta.
—¿Te encuentras bien?
Delmarr está recostado en su sillón con los pies apoyados en el marco de la ventana, contemplando la Quinta Avenida.
—Han vuelto a darme en las narices.
—¿Qué ha ocurrido?
—Le llevé el vestido rojo a Hilda, ella se reunió con las McGuirr Sisters, enloquecieron por el vestido y encargaron tres en rojo y otros tres más en verde esmeralda.
—¡Pero eso es estupendo!
—Lo es para Hilda Cramer, el nombre que aparece en la etiqueta. ¿Para mí? Yo recibo tan poco crédito por haber diseñado el vestido, que más me valdría ser el mensajero que entregó la mercancía.
—Algún día tendrás tu propia etiqueta. — Tomo asiento frente a Delmarr.
—Si me quedo aquí, no.
Delmarr tiene razón. En este negocio, el diseñador que hace el trabajo nunca obtiene el mérito. Delmarr recibe los pedidos de Hilda Cramer y actúa conforme a los deseos de ésta.
Hilda Cramer es exactamente tal como yo me imagino al jefe de diseño de unos grandes almacenes. Debe de andar cerca de los sesenta y es larga y delgada, como una modelo, cosa que ya fue en otro tiempo. Jamás dio el salto a posar para revistas porque su rostro no es fotogénico. Hilda tiene la frente alta, la nariz larga y los labios finos. Lleva el pelo negro cortado a lo garçon, con algunas hebras blancas. Posee seguridad en sí misma y un aire aristocrático que la hace muy adecuada para ser la fachada al público del departamento de Confección. Se imagina a sí misma como una Pauline Trigere, una Hattie Carmichael o una Nettie Rosenstein, una diseñadora de elegancia refinada y estilo Quinta Avenida, pero todos sabemos que no ha cogido una aguja de coser desde la Gran Depresión. Es una figura decorativa, y a falta de tener su retrato en la moneda de un brazalete amuleto de B. Altman, nos gobierna a todos como la emperatriz que es. Y nosotros la obedecemos. Ya conocemos las reglas: esto es moda, de modo que lo importante es el vestido y el nombre que aparece en la etiqueta, no la supermente que lo ha creado ni el equipo que ha montado las piezas.
—Es vieja, Delmarr.
—No lo suficiente. Todavía tengo por delante veinte años más de servidumbre con un buen sueldo. No se jubilará jamás.
—¿Te ha dado las gracias, por lo menos?
—¿Te has fijado en cómo se le salen los ojos de las órbitas cuando está contenta? Bueno, pues eso es lo que pasó. Acto seguido me quitó el vestido de las manos y me dijo: «Tengo prisa», y se fue. Y alguien de venta al público se encargó de rellenar el resto del pedido.
Delmarr aparta los pies de la ventana y gira en su sillón.
—Por mucho que me esfuerce, y por más incursiones que haga, no consigo llegar arriba. Es un enigma. ¿Cómo hace el talento para alcanzar la cumbre? ¿Cómo lo consiguió Hilda?
—Por pura ambición.
—Eso no basta. Se inventó la manera de hacer que los peces gordos que la rodeaban creyeran que sabía algo. O todo. ¿Cómo se hace eso?
—No lo sé.
—Por esa razón yo tengo el falso título de jefe de diseño cuando de hecho no soy más que el criado de Hilda Cramer. Un criado con talento, pero un siervo al fin y al cabo.
—Creo que deberías hablar con ella.
—¿Y decirle qué? ¿«Apártate de mi camino, vieja bruja»?
—No, deberías decirle que quieres empezar a reunirte con clientes para recabar su opinión, ya que eres tú quien hace los ajustes y las modificaciones... —Dejo de hablar porque el semblante de Delmarr se ha vuelto tan pálido como el rollo de algodón piqué que tiene detrás de su mesa.
—¿En serio, señorita Sartori? — dice la voz profunda de Hilda Cramer desde la puerta—. ¿Ahora resulta que una empleada de la máquina de coser da su opinión sobre cómo debo dirigir mi departamento? ¡Por favor!
La señorita Cramer lleva en la mano un par de zapatos rojos. Por un instante me sorprende que se acuerde de cómo me llamo, pero me entran ganas como de vomitar, de modo que me aprieto el estómago con la mano. Miro a Delmarr, que está de pie pero ha cerrado los ojos.
—Fuera, Sartori —ordena Hilda, y a continuación se vuelve hacia Delmarr—. Quiero hablar contigo.
Me apresuro a salir del despacho y regreso a mi mesa. Ruth me lleva detrás del biombo.
—Cuando la vi venir ya era demasiado tarde para advertirte. ¡Se mueve igual que una pitón! ¿Qué ha dicho? ¿Has visto el traje? Es un Schiaparelli.
No puedo creer que Ruth esté pensando en moda en un momento como éste.
—Va a despedir a Delmarr —susurro—. Y después a mí.
—No, nada de eso. ¿Quién va a hacer todo el trabajo? ¿Sabes lo difícil que es encontrar gente con talento? No es ninguna estúpida; sabe que en un abrir y cerrar de ojos seríamos capaces de coger nuestros acericos y salir pitando para Bonwit.
—Sartori. Kaspian. Necesito veros —anuncia Delmarr desde su despacho.
Hilda Cramer pasa junto a él y cruza las puertas dobles del Centro Neurálgico.
—Lo siento mucho —le digo a Delmarr—. ¿Oyó lo que dije?
—Sólo la última parte.
—Estoy despedida, ¿verdad? — La idea de perder mi empleo es como morirme.
—No, no va a pasarte nada. Por el amor de Dios, cuando huelas a perfume Je Reviens, es que ella anda cerca, así que cierra el pico.
—¿Y qué ha dicho, pues? — pregunta Ruth.
—Que tenemos que hacer los vestidos para las McGuire Sisters. Luego... tenemos que confeccionar veintisiete hábitos de monja para las novicias del Sagrado Corazón del Bronx.
—¡No! — Ruth se deja caer contra la pared en un gesto melodramático—. Intenta torturarnos.
—Exactamente. Estambre de lana negro y lino blanco.
—Ha oído lo que dije, y nos está castigando —digo en tono cansado.
—No—replica Delmarr, más agotado que consolador—. Acuérdate de que este terreno está alquilado a Altman por la Iglesia católica, y lo mínimo que podemos hacer es encargarnos del vestuario de sus devotas monjas.
—Pero si el año pasado les hizo una faena. — Miro a Ruth—. Todo esto es por mi culpa. Lo siento.
—No, es mucho mejor—dice Delmarr—. La culpa es mía. Las McGuire Sisters saben la verdad.
—¿Saben que los vestidos los has diseñado tú? — Me quedo estupefacta. No me sorprende que Hilda pareciera tan furiosa como para desgarrar una tela con sus propias manos—. ¿Quién se lo ha dicho?
—Después del trabajo fui a El Morocco a tomar una copa, y llevaba el bosquejo del vestido en la cartera. Estaba sentado a la barra, y una chica muy mona que estaba allí con un par de amigas me preguntó a qué me dedicaba, así que le mostré el boceto. Bueno, pues la chica resultó ser la peluquera de Phyllis McGuire. Le habló a Phyllis de mí, y cuando Hilda fue a consultarla, Phyllis le dijo: «Quiero ver el vestido de Delmarr.»
Ruth y yo nos miramos y lanzamos un gritito. ¡Qué golpe! Qué suerte que Phyllis McGuire se acordase del nombre de Delmarr y se lo repitiese a Hilda.
—¡Señoritas! ¡Por favor! — dice Delmarr, aunque no puede evitar sonreír—. De modo que los hábitos de las monjitas representan la manera que tiene Hilda de ponerme en mi sitio.
Ruth y yo regresamos a nuestras mesas. Yo la miro y adivino lo que está pensando: que Hilda Cramer no será capaz de mantener a Delmarr en su sitio mucho tiempo, por muchas monjas del Bronx que necesiten hábitos nuevos.
La primera norma para vivir en una familia extensa es que siempre hay alguien sentado en la silla eléctrica, pero la rotación es frecuente, de modo que nadie permanece mucho tiempo en una situación difícil. Cuando rompí mi compromiso, mamá se pasó un tiempo sin hablarme, pero poco a poco fue ablandándose y ahora las cosas casi han vuelto a su estado normal. A ello contribuye el hecho de que las mujeres de nuestra parroquia están ofreciendo a sus hijos varones como potenciales pretendientes, como si fueran jerséis y yo no tuviera más que escoger el mejor cachemir. Mamá está deseosa de que encuentre un marido que merezca la pena, y cuando la oigo llorar en la cocina me preocupa que esas lágrimas sean por mi causa.
—Mamá, ¿qué ocurre? — le pregunto rodeándola con mis brazos.
Ella casca un huevo, lo mezcla con ricotta y añade una pizca de sal.
—Soy una madre horrible.
Me indica con un gesto que vaya agregando despacio la harina mientras bate la mezcla con un tenedor, formando la masa para hacer pasta.
—¿Por qué dices eso? No es verdad.
Le quito el cuenco y termino de agregar el resto de la harina a la masa. Ella esparce harina sobre la tabla y a continuación echa la pasta encima con un golpe seco.
—Sí es verdad. Tu hermano Roberto va a casarse. — Comienza a trabajar la masa añadiendo puñados de harina para espesarla.
—¿Cómo? — Roberto no ha traído ninguna chica a cenar el domingo ni ha anunciado que fuera a ir a cenar con otra familia, ni tampoco ha hecho mención alguna de tener novia formal—. Mamá, ¿estás segura de eso?
—Sí. Mañana. En Nuestra Señora de Pompeya. En la parte de atrás. — Mamá se estremece—. En la sacristía. — Extiende la pasta en forma de círculo, luego coge un cuchillo de mondar y la corta en largas tiras.
—¡Oh, Dios mío! Estás hablando en serio. — Me siento en una silla. Mamá no necesita explicar lo que significa eso. Como dicen en las películas, es una boda de penalti. Una chica no celebra una ceremonia en el altar mayor de Nuestra Señora de Pompeya a menos que se la haya ganado—. ¿Con quién se casa?
—Con Rosemary Lancelatti —Mamá corta las tiras de pasta en pequeños rectángulos.
—¿Quién es ésa?
—La chica que espera un hijo suyo. Roberto nos lo ha dicho a tu padre y a mí esta mañana. Se supone que debemos callarnos y aceptarlo. — Con dos dedos, mamá empieza a enrollar los pequeños rectángulos, de uno en uno, en forma de tubos diminutos. Va colocando en una pila los cavatelli ya terminados. Me pongo a enrollar la pasta con ella. Hemos pasado muchas tardes así, las dos juntas, haciendo macarrones. Resulta relajante mezclar la masa, extenderla y darle la forma deseada—. No sé, Lucia. Sencillamente, no sé.
Por mi cabeza pasan un centenar de cosas en un instante. ¡Vaya una manera de que el hijo mayor del clan de los Sartori funde una familia! Qué mal ejemplo para sus hermanos, aunque ya no sean niños. Son hombres, pero actúan como adolescentes. Ninguno de ellos se ha establecido. ¿Por qué deberían hacerlo? Trabajan en el mercado, comen en casa, su hermana les lava la ropa, entran y salen cuando se les antoja y regresan tarde a casa sin que nadie se lo cuestione. Mamá cuida de ellos con el mismo fervor que cuando eran pequeños; cocina, limpia y se cerciora de que todo el mundo vaya a misa los domingos. Y sin embargo los chicos tienen libertad; de la mayoría de sus flirteos no se habla nunca, ni siquiera se mencionan. De vez en cuando los sorprendo hablando de una cita, pero en cuanto me ven se cierran como ostras. Ojalá Roberto hubiera dicho algo, tal vez hubiéramos podido evitarlo. Esto es horrible. Estamos en 1950. Las chicas son más listas, al menos las que conozco yo.
—Esa chica le ha tendido una trampa —dice mi madre, leyéndome el pensamiento.
—Oh, mamá, puede que no. Quizás haya sido cosa de una sola vez que...
Mi madre da un golpe en la mesa con el cuenco.
—Tu hermano es débil. ¿Cuántas veces le habré dicho que tenga cuidado? El mundo está lleno de muchachas que buscan un hogar como el nuestro.
—Démosle el beneficio de la duda.
—¿Por qué? Ya sabemos qué clase de chica es, Lucia.
—A veces las cosas se escapan de nuestro control.
Quisiera poder explicarle cómo es el mundo fuera del número 45 de Commerce Street, un mundo en el que existen toda clase de normas y costumbres nuevas, donde personas maduras toman decisiones acerca de sus vidas sin consultar al sacerdote de su parroquia, pero ésa es una conversación que jamás tendré con mamá.
—¡Que se escapan de nuestro control! ¿Qué es lo que quieres decir? Tu hermano sí que lo sabe. ¡Comportarse así sin estar casado es pecado! Más vale que no me entere nunca de que tú...
—No te preocupes, mamá.
Pero está demasiado enfadada para escucharme.
—Me siento avergonzada. ¡Estaba tan orgullosa de Roberto! El primer Sartori en servir a su país. Tu hermano era tan buen ejemplo que Orlando y Angelo lo siguieron. Hasta Exodus se alistó cuando alcanzó la edad suficiente, porque quería ser igual que Roberto. Tu hermano ha destrozado todo lo que hemos construido.
—Mamá, no se ha destrozado nada. Roberto va a casarse con esa chica.
Mi madre no escucha; no puede oírme, pues continúa empeñada en su diatriba.
—Me he esforzado mucho para enseñar a mis hijos a ser decentes, a tener una moral, unos principios, a ser responsables y... conscientes. «No os durmáis», les dije a tus hermanos. «Averiguad los antecedentes de la chica. ¿Cómo son sus padres? ¿De dónde son? Tened cuidado, las sicilianas son distintas», les dije. ¿Y qué hace él? ¡Se busca una siciliana y le hace un hijo!
—Estoy segura de que Roberto no intentaba hacernos nada a nosotros, mamá. — Procuro ser servicial y traslado los cavatelli de la tabla a una bandeja forrada de papel encerado.
—¡Ya es demasiado tarde! — exclama ella—. Todo Brooklyn está al corriente de esta historia. Todo el mundo sabe que no se puede guardar en secreto una mala noticia. ¡Es como intentar ocultar un cadáver!
—Mamá, saldremos de ésta.
—No, no, jamás. ¿Cómo vas a hacer para recuperar tu buena reputación, Lucia? Ya te lo digo yo: de ninguna forma. — Mamá abre el cajón de los utensilios y saca todas las cucharas, las de madera y las de acero inoxidable, y vuelve a colocarlas otra vez.
—¿Qué ha dicho papá? — le pregunto.
—Se echó a llorar. — Mamá sacude la cabeza—. Roberto le ha roto el corazón. Jamás lo superará.
—¿Es una chica agradable, por lo menos? — pregunto. Y después me corrijo—: Agradable no es la palabra adecuada. ¿Es una buena mujer?
—¿Cómo va a ser una buena mujer?
—No sé... Quizá sea una chica agradable que ha cometido un error.
—¡Imposible! ¡Antes de hacer esas cosas, uno las piensa! — Mamá cierra el cajón de golpe y se sienta a la mesa.
—¿Van a vivir aquí?
—¿Dónde, si no?
La última vez que la familia Sartori fue en procesión a pie hasta Nuestra Señora de Pompeya, con mamá hecha un mar de lágrimas, fue cuando murió nuestra abuela, Angela Sartori. El día de la boda de Roberto parecemos llevar el mismo paso triste que cuando enterramos a la nonna. Son las tres de la tarde. Para esta clase de bodas le reserva la hora menos deseable. Mamá ya ha señalado que es la hora exacta en que Jesucristo colgó de la cruz el Viernes Santo.
Papá luce su traje bueno, uno de tela de gabardina azul marino, con camisa blanca y corbata de seda azul oscuro. Mamá lleva su vestido negro de funeral, de un corte sencillo en forma trapezoide y botonadura a lo largo de la espalda. Yo llevo un traje claro de brocado con cuello en forma de pétalos. El estampado del brocado es otoñal, pequeñas hojas doradas atrapadas en un bordado de retícula de color verde. Mis zapatos son unos sencillos escarpines de raso llorado. En el bolso llevo una orquídea pequeña para mamá, que se ha negado a prendérsela en el vestido.
El nombre de nuestra iglesia parece apropiado. Mamá está convencida de que sobre la familia Sartori se ha abatido una maldición y de que el destino de Roberto es peor que el de la gente de Pompeya que está enterrada bajo la lava ardiente del Vesubio.
Me encanta nuestra iglesia, situada en la esquina de Carmine y Bleecker, en el centro de un barrio tradicional italiano, con su cruz en lo alto de la cúpula y, en el interior, las paredes de mármol blanco y vetas de brillante oro, altos techos y estatuas de santos que te observan por encima del resplandor de las velas votivas. El padre Abruzzi se apiadó de papá y se ofreció a hacer lo que pudiera, dadas las circunstancias. He notado que el clero puede resultar extrañamente consolador una vez que se ha cometido la acción; cuando surge la posibilidad de pecar es cuando se vuelven justicieros.
Recorro con la mirada la parte de atrás de la iglesia buscando a Roberto, pero no hay ni rastro de él. Mamá, papá, Angelo, Orlando, Exodus y yo permanecemos de pie como un dócil grupo cerca de la pila de agua bendita, y aguardamos. Mamá no deja de mirar para el suelo, con la esperanza de que cuando levante la vista descubra que toda la escena ha sido producto de su imaginación y estamos todos en casa, poniendo discos y comiendo pasta frita con azúcar, como hacemos todos los viernes por la noche.
Entonces se abre con un crujido la puerta principal y entra Roberto vestido con un traje marrón. Sostiene la puerta para su nueva familia. La novia es una cosita menuda, de no más de diecinueve años, con un moño alto de color negro azabache y rasgos delicados. Es guapa, aunque le falta seguridad en sí misma, pues se muerde el labio y camina con la vista fija en el suelo. Lleva un traje de color amarillo pálido (nunca sabré dónde lo ha encontrado en esta época del año) y zapatos negros de charol. Sobre los ojos luce una tenue redecilla sujeta con una pequeña diadema. Detrás de ella vienen sus padres, frágiles e insignificantes, con aspecto mortificado. Los siguen varios niños pequeños. Resulta evidente que Rosemary es la hija mayor, al igual que Roberto. El retoño más pequeño, una niña, parece tener unos ocho o nueve años.
—Papá, éstos son la señora Lancelatti y el señor Lancelatti. Y ésta es Rosemary—dice Roberto.
—Encantada de conocerlo —dice Rosemary en un tono demasiado alto. Me doy cuenta de que está asustada.
—Hola —musita mi madre. Lo más que consigue hacer mi padre es un gesto de asentimiento.
Llega el padre Abruzzi por el pasillo central con un libro de oraciones entre las manos. Nos invita a pasar a la sacristía por una puerta que hay detrás del altar. Lo seguimos en grupo, y estoy segura de que todo el que hace la genuflexión frente al altar tiene el mismo pensamiento: no somos bastante buenos para el altar mayor. Aunque el padre Abruzzi intenta ser afable, se percibe que a él tampoco le gusta la situación. A él le gusta que en su parroquia haya normas, orden y un sentido de la organización, y cree en la costumbre de anunciar las amonestaciones en el boletín de la iglesia durante seis domingos seguidos antes de la boda, otra formalidad que tampoco hemos observado en este caso.
El cura lleva su sotana negra, sin la hermosa casulla blanca y dorada para las bodas (¡nos está castigando de verdad!). Cuando recita la oración inicial, yo tomo a mi madre de la mano. Éste es uno de esos momentos en que sólo una hija puede consolar a su madre; los hijos no entienden la piedad y la virtud, se rigen por pasiones más terrenales. De modo que cuando mamá me aprieta la mano, me siento útil en una situación que, para ella, resulta irremediable.
Los señores Lancelatti agrupan cerca de sí a los niños pequeños. Estoy segura de que no piensan explicarles los detalles en un futuro cercano. Angelo sacude la cabeza, valorando la situación. Orlando procura evitar que le entre la risa que siempre lo asalta en las iglesias, un problema que sufre desde que era pequeño. Y Exodus rodea con el brazo a papá en un gesto que dice: «No te preocupes, papá, ésta será la última vez que suceda algo así.» Todos nos aferraremos a la esperanza.
Pobre papá. No puede hablar de esto conmigo, porque implicaría tratar de las relaciones sexuales de la humanidad, un tema que jamás sacaría a colación en una conversación con su hija. Sé que está destrozado, quizá más que mi madre, quien, aunque se siente furiosa y desilusionada, considera que la llegada de un niño al mundo es, al fin y al cabo, un milagro. Con la ayuda de Rosemary, la carga de trabajo de la casa disminuirá, de manera que para ella saldrá algo positivo de todo esto. Pero para papá se trata de un fracaso personal, una violación de su código. ¿Cuántas veces habrá inculcado a los chicos que respeten a la mujer? ¿Cuántas veces los ha aleccionado mediante el ejemplo? ¿Cuántas veces los ha zurrado, para intentar enseñarles a ser buenos hombres? Éste es un final terrible para la historia de Roberto. Se supone que las bodas son el comienzo de una vida nueva y del amor, pero yo no lo veo en este caso. Rosemary es demasiado joven para saber dónde se está metiendo, y Roberto, con su mal carácter y su inmadurez, va a ser el peor marido del mundo.
Me enjugo una lágrima con el guante, y me viene a la cabeza el texto publicitario que figura en la circular de nuestro establecimiento: «Conforme se va alargando el día, lo mismo han de hacer los guantes.» Siempre me han dicho que los guantes constituyen la seña de identidad de una verdadera dama, pero la novia no los lleva. Coge con fuerza el modesto ramo de rosas amarillas como si fuera una soga de la que estuviera colgada sobre un gigantesco precipicio. No tiene ni idea de lo que le espera. Yo llevo veinticinco años viviendo con Roberto, y es una persona difícil. La mujer casada con un marido de humor voluble nunca lleva una vida fácil.
Noto que alguien me mira fijamente, y descubro que es la madre de Rosemary. Ella también tiene los ojos llenos de lágrimas, pero consigue esbozar una débil sonrisa para mí. Tal vez le procure cierto consuelo a mamá el hecho de saber que ella no es la única madre desilusionada que hay en la sacristía.
Después de la ceremonia, papá nos lleva a todos a comer en Marinella, un acogedor restaurante situado en Carmine Street, propiedad de un amigo suyo. Intento trabar algo de conversación con los Lancelatti, que están tan desconsolados con Rosemary como mis padres con Roberto. Rosemary habla con Roberto, pero me doy cuenta de que en realidad él no está escuchando lo que dice; no deja de mirar a papá. Sigue necesitando la aprobación de papá, pero sabe que habrá de pasar mucho tiempo antes de que la recupere.
Una vez finalizada la comida, me quito el traje y me pongo un jersey y una falda, y unos zapatos cómodos. Mamá y papá siguen demasiado tristes para enseñar la casa a Rosemary. Estaba segura de que el almuerzo los ablandaría un poco, pero ha sido más bien al contrario; le ha recordado a mamá que el mayor de sus hijos nunca tendrá un banquete como Dios manda, en un gran salón y con una banda de música. Espero que Roberto haga que su reciente esposa se sienta como en casa. Al bajar las escaleras en dirección al vestíbulo, veo una pila de enseres que deben de pertenecerle a ella.
—¡Rosemary! — la llamo.
—Estoy aquí—responde ella desde el cuarto de estar. La encuentro sentada en el borde del sofá, sola. Todavía lleva puesto el traje de novia, y el velo se le ha resbalado de la cabeza.
—¿No te gustaría cambiarte? — le pregunto.
—Me encantaría, pero no sé adónde ir.
—¿Dónde está Roberto?
—Tiene la entrega de un pedido en la tienda.
—Oh. — Sonrío, pero me siento furiosa. No puedo creer que mi hermano sea capaz de dejar sola a su esposa tan poco tiempo después de la boda—. ¿Esas cosas que hay en el vestíbulo son tuyas? — Le pregunto. Ella asiente con un gesto—. Bien, pues vamos a llevarlas a tu habitación. — Acompaño a Rosemary y le voy mostrando el comedor, la cocina y el jardín, que la deja encantada—. El cuarto de estar ya lo conoces. Ahora, sígueme. — Cojo una maleta y una caja y empiezo a subir las escaleras. Rosemary intenta levantar una maleta, pero yo se lo impido—. ¡No! ¡Nada de cargar pesos!
Rosemary me sonríe.
—Gracias.
La contemplo durante unos instantes. Parece todavía más menuda que en la iglesia.
—Ya sé que esto es difícil para ti —le digo con suavidad—, pero todo irá bien. — Rosemary no dice nada. Cierra los ojos, intentando no llorar—. ¡Sigamos con la visita turística! — exclamo yo en tono alegre.
—¿Puedo traer a Fazool?
—¿Quién es Fazool?
—Mi periquito. — Rosemary levanta un pañuelo que cubría una jaula pequeña, y aparece un periquito de color amarillo y turquesa que, al verla, se pone a gorjear.
—¿Éste es Fazool?
—Di hola a Lucia —le ordena Rosemary.
—¡Guapa! ¡Guapa! — dice el pájaro.
—Bueno, eso lo arregla todo. Fazool, puedes quedarte —le digo al periquito, que da brincos en su trapecio.
Rosemary ríe y me acompaña a la siguiente planta. Le señalo la puerta del dormitorio de mis padres, en la parte de atrás de la casa. Está cerrada. Después empujo otra puerta con el codo.
—Es aquí.
Rosemary entra en la habitación e inmediatamente se acerca a las ventanas para asomarse a Commerce Street. Luego se da media vuelta e inspecciona la habitación con mirada aprobadora. Es espaciosa, con dos camas gemelas primorosamente arregladas con sábanas blancas, un espejo grande y una vieja mecedora. Mamá ha despejado el armario para Rosemary.
—Esta habitación la ocupaban Roberto y Angelo, pero hemos enviado a Angelo al piso de arriba, con Orlando. Exodus tiene el cuarto que está directamente encima de éste.
—¿Dónde está el tuyo?
—Mi dormitorio está arriba del todo. En realidad, es el desván.
—Muchas escaleras que subir—comenta Rosemary sentándose en la esquina de una de las camas.
—A mí no me importa. Éste es tu cuarto de baño. Por suerte, tienes uno para ti sola. — Se lo enseño—. Es pequeño, pero cómodo. — Mamá ha puesto un juego de toallas blancas y limpias sobre el lavabo—. Papá tiene la intención de convertir la planta baja en tu apartamento, de modo que terminarás a la altura del jardín. Las cosas han sucedido tan deprisa que no ha habido tiempo para... —Me interrumpo al darme cuenta de lo que estoy diciendo—. En fin, estoy segura de que se pondrán a ello muy pronto.
—Gracias.
—Espero que estés cómoda aquí.
Rosemary se echa a llorar.
—Yo también lo espero.
Siento tanta pena por mi nueva cuñada que la rodeo con mis brazos.
—No llores. Ha sido un día muy largo, y lo has hecho muy bien.
—Gracias —dice Rosemary otra vez.
—Ya sé que son muchas escaleras, pero cuando quieras puedes subir a mi habitación a verme. Si necesitas cualquier cosa, dímelo.
—Así lo haré.
—Bueno, voy a dejarte para que deshagas las maletas y te instales. Los viernes por la noche hacemos masa frita. Es muy divertido. Si Roberto trabaja hasta muy tarde, vendré yo a buscarte.
—Me gustaría. — Rosemary se suena la nariz.
Cierro la puerta. Fazool dice «guapa». Me vuelvo para subir las escaleras, pero en lugar de eso voy hasta la habitación de mis padres y llamo a la puerta. La abro sin aguardar respuesta. Mamá está tendida en la cama, con un brazo encima de los ojos.
—¿Mamá? — susurro.
—Estoy despierta —dice ella sin moverse.
—He invitado a Rosemary a que haga zeppoles con nosotros más tarde. — Mamá no reacciona—. ¿Mamá?
—Espero que nunca pases por un día como éste. La expresión que tenía el padre Abruzzi en la cara. Me entraron ganas de morirme —gime mamá.
—El padre Abruzzi no es experto en el matrimonio, y no tiene una familia.
Mamá se sienta en la cama.
—Jamás digas nada en contra de un sacerdote.
—No estoy diciendo nada contra él. Pero es que no puede entender lo que tú estás pasando. Él no ha criado cuatro chicos salvajes y una hija. El no tiene ni idea de cómo es tu vida. Y, a propósito, no es muy cristiano juzgar a toda nuestra familia basándose en el momento de debilidad de uno de sus miembros. ¿Qué clase de tontería es ésa?
Mamá desvía la mirada. Sé que jamás podré ganar una discusión acerca de la Iglesia, pero lo cierto es que sencillamente deseo que mi madre se sienta mejor. Me doy cuenta de que esta misión va a llevarme mucho tiempo, y tengo mis propias tareas que hacer, de modo que me levanto para irme.
—Lucia. Tienes razón. Pero no le digas a tu padre que te lo he dicho.
En B. Altman, los viernes son «días de planificación» para Delmarr, en los que adjudica clientes y nos da una visión general de las últimas tendencias. Nosotras lo informamos de la marcha de los encargos, y él ajusta nuestro volumen de trabajo conforme a ello. Si hemos terminado la mayor parte de nuestras tareas diarias —meter dobladillos, reparaciones, arreglos y confección de prendas—, nos lleva a comprar telas o ribetes. A Ruth y a mí nos encanta ir con él, porque hace que la excursión resulte divertida. Nos invita a almorzar, y al final del día siempre nos lleva a un sitio elegante, como el hotel Pierre, a tomar una copa.
El viernes es también el día en que Maxine Neal, de contabilidad, nos entrega el cheque cada dos semanas. Cuando entra en el Centro Neurálgico y me entrega mi sobre, me dice con una amplia sonrisa:
—Enhorabuena por tu aumento. Eres afortunada; tienes un buen jefe detrás.
El pintalabios de Maxine es del mismo tono coral que el que las chicas exhiben en la planta principal. Tiene un cutis muy moreno, viste con cierto remilgo, con una falda de lana azul marino y una blusa blanca, y siempre lleva las uñas arregladas. Sean cuales sean las dificultades que hayamos tenido Ruth y yo para abrirnos camino en nuestro departamento, Maxine lo ha tenido más difícil aún en el suyo. Se graduó en el City College con un título en empresariales y no ha podido encontrar un empleo en ninguna de las firmas de asesoría de empresas de la ciudad. Su tío es el encargado de envíos de Altman, y la recomendó para nuestro departamento de contabilidad. Está demasiado cualificada para su puesto, pero sé que demostrará lo que vale y progresará.
—¿Por qué no te vienes aquí abajo a trabajar con nosotras? ¡Aprovecha el chollo! — le digo.
—Soy muy torpona en lo que se refiere a coser, y además de eso no tengo buen ojo para el color. ¿Todavía quieres que venga aquí? — Maxine va hacia Delmarr y deposita su cheque frente a él, sobre la mesa de trabajo.
—Para coser, no. ¡Nada de eso! Pero puedes encárgate de las estadísticas —le dice Delmarr mientras se sirve la tercera taza de café de la mañana—. Y cuando abandonemos este garito, tú te vendrás conmigo, Max. Cuando me monte por mi cuenta voy a necesitar a una persona que tenga cabeza para los negocios.
—¡Ahí me tendrás! — exclama Maxine.
—Me alegra saber que no soy la única mujer profesional a la que de hecho le gusta trabajar —le digo yo.
—Oh, no es cuestión de que me guste —replica Maxine—. Es que tengo que trabajar.
Cuando una ve el M10 dirigiéndose al centro a las seis de la mañana lleno de rostros cenicientos, no es porque seamos mujeres profesionales llenas de ilusiones.
Y sale por las puertas batientes para entregar el resto de los cheques de la nómina.
Ruth, Violet, Helen y yo solemos traernos el almuerzo en una bolsa de papel. Cuando hace buen tiempo, damos un paseo hasta los soportales de la Biblioteca Pública que hay en la Cuarenta y dos con la Quinta, o bajamos hasta Madison Square Park a la altura de la calle Veintitrés. Hoy, en cambio, igual que todos los días de cobro, nos reunimos en el Charleston Garden situado en la sexta planta de B. Altman para tomar el almuerzo con descuento para empleados acompañado de pastel y café, cortesía del establecimiento. El restaurante tiene un ambiente sureño, con murales hasta el techo que representan las onduladas y verdes colinas de Georgia salpicadas de magnolios en flor.
Las cuatro formamos prácticamente un club. Nos denominamos las Veinteañeras porque todas hemos nacido en 1925. Somos uña y carne desde que nos conocimos hace siete años en la escuela de secretariado Katharine Gibbs, la primera parada de cualquier chica de Nueva York que sale del instituto con ganas de desarrollar sus cualidades para el comercio e incluir algo oficial en su curriculum. Yo ya sabía que iba a ganarme la vida cosiendo, gracias a las esmeradas enseñanzas de mi abuela, pero no tenía la menor idea acerca de los negocios. Unas cuantas clases de mecanografía, contabilidad y taquigrafía me hicieron irresistible para B. Altman, una empresa a la que le gusta contratar chicas completitas. Yo fui la primera a la que contrataron, y después hablé bien de Ruth; Ruth recomendó a He len, y Helen recomendó a Violet.
—¿Ha sido muy desagradable? — pregunta Helen, ansiosa por conocer todos los detalles de la rápida boda de Roberto y Rose mary.
—Horrible. Mi pobre madre todavía va por ahí como si estuviera en medio de un bombardeo de los alemanes.
—¿Os lo imagináis? Con lo orgullosa que se siente la señora Sar—tori de su familia. — Ruth menea la cabeza de un lado a otro.
—Ya no —le digo—. Pero ojalá pudieran mis padres dejar a un lado sus sentimientos y ser amables con esa chica. Estas cosas ocurren. — Pincho un trozo de lechuga.
—Yo me suicidaría si tuviera que casarme de esa manera —dice solemnemente Violet—. Soy católica, y la única de mi familia que ha tenido que casarse es mi prima tercera Bernadette. La obligaron a vivir en el sótano hasta que nació el niño, y después le permitieron salir al jardín. Pero sólo a determinadas horas.
—Qué horror. — Ruth vierte el relleno de su pastel sobre el plato, junto a la corteza. La corteza, que quedará olvidada hasta que Ruth se haga la última prueba de su vestido de novia, tiene el aspecto de un zapato beige vacío—. Debería haber hablado conmigo. No hay razón para que una mujer joven tenga un hijo fuera del matrimonio. Tiene que ir al médico y trazar un plan.
—El plan de mi madre sería pegarme un tiro —replica Violet—. ¿No se sienten mortificados tus padres? — me pregunta.
—Claro que sí. Pero ¿qué podemos hacer? El niño nacerá. No se puede detener a la Madre Naturaleza.
—¿Te gusta ella? — inquiere Violet.
—Es muy joven.
—Siempre son jóvenes —dice Helen al tiempo que da una calada a su cigarrillo—. Los Sartori han provocado dos bombazos últimamente: en primer lugar, su única hija anula un respetable casamiento con el hijo del mejor panadero del Village, y después el hijo mayor se lleva a casa una esposa con un hijo en camino. ¿Qué vendrá a continuación?
—Si le preguntas a mi madre, te dirá que una plaga de langostas. Está convencida de haber fracasado como madre. Ninguno estamos haciendo lo que ella quería. Yo me siento culpable porque he sido la que ha empezado, poniendo fin a mi compromiso.
—Créeme —dice Ruth—, poner fin a tu compromiso no es lo que ha dejado embarazada a Rosemary. ¿No estás de acuerdo, Violet?
Violet se ruboriza.
—Tu madre cree que Dante es el partido perfecto —me dice Helen—. Es panadero, así que nunca pasarás hambre. Trabaja en un negocio familiar, como tus hermanos, lo cual significa que tenéis eso en común. Es italiano. Si tuviéramos que inventar a un tipo para ti, no se nos ocurriría nadie mejor. ¿Quieres que continúe? — A Helen le encanta hacer listas, y también le encanta tener razón. En este almuerzo está haciendo ambas cosas en abundancia.
—Dante es un buen partido por debajo de la calle Catorce, pero Lucia vale más —aduce Ruth en mi defensa.
—La cosa es más complicada... —empiezo a decir, pero enseguida me interrumpo. Mi parte sensata me dice que siga adelante y me case con Dante porque es un hombre agradable y con él no me faltará nada. Pero no es eso lo que estoy buscando yo. A lo mejor quiero ser Edith Head y crear trajes para películas, o Claire McCardell y diseñar ropa deportiva para el gran público. Pero estas chicas ya me han oído todo esto antes, y en lo que se refiere a sueños profesionales tienen miras tan estrechas como mi madre.
—Además, no puedo creer que hayas devuelto el anillo —suspira Violet—. Tenía la piedra más blanca y más brillante que he visto en mi vida. Sin una sola mota, sólo hielo blanco y deslumbrante.
—El diamante no me importa—replico mirándome la mano, que luce un aspecto claramente juvenil con la sortija de granate que ocupa el sitio donde antes estuvo un diamante auténtico.
—Pues debería importarte —dice Ruth con convicción—. Cuando un hombre te regala un diamante, está invirtiendo en ti. No es lógico que los hombres posean todo el dinero, porque no tienen ni idea de qué hacer con él. No saben lo que es bueno. La única forma de saber lo que es bueno consiste en que se lo diga una mujer. Ellos no saben nada acerca de cómo hacer la vida hermosa. No decoran las casas ni preparan platos deliciosos ni se visten con una pizca de creatividad. De acuerdo, les gustan sus coches. ¿En qué otra cosa van a gastarse el dinero? ¿Qué mejor causa para el hombre medio que una esposa a la que le gustan las joyas?
—Ojalá los hombres vinieran hechos por encargo. Es muy difícil encontrar un tipo decente. — Violet se guarda el pañuelo en la manga de la chaqueta de su traje gris carbón y acto seguido se alisa las rebeldes cejas—. Si yo conociera a un buen hombre y nos enamorásemos, aunque él tuviera algún que otro fallo, digamos, un defecto físico como un pie torcido, no rompería la relación, sino que intentaría buscar lo mejor que hubiera en él y me aferraría a eso. Haría caso omiso de los detalles negativos. Por supuesto, mi madre opina que todos los chicos buenos de verdad murieron sirviendo a nuestro país en la Segunda Guerra Mundial.
—Vaya, eso hace que me sienta mucho mejor. — Vierto azúcar en mi té helado.
—No quisiera ser mala, Lucia, pero has cometido un grave error —dice Violet con aire devoto—. Dante DeMartino está muy bien. Pienso que vas a arrepentirte de lo que has hecho.
—Oh, por favor, Violet. No me arrepentiré. Cuando hablábamos de los planes para la boda, tenía la sensación de que unas manos invisibles intentaban ahogarme.
—Esas manos no eran invisibles. Eran las de su madre. — Helen toma un sorbo de su café—. ¿Quién no siente un poco de claustrofobia al comprometerse? A mí me sucedió. Una renuncia a muchas cosas. Gracias a Dios, yo sigo trabajando. ¿Cuántas veces puede una fregar las cuatro habitaciones de su apartamento? Tardo media hora entera, los sábados por la mañana. Necesito mi empleo.
—No eres nada romántica —dice Violet dirigiéndose a Helen.
—Está bien, está bien. Lo estoy diciendo como si fuera algo monótono y aburrido, pero no lo es —dice Helen—. El matrimonio es maravilloso. Bill es un marido estupendo. Pero antes de casarnos yo estaba nerviosa; pensé que iba a vivir con aquel tipo de verdad, y eso me asustó un poco. Me gusta estar sola. Me encantaba despertarme a mitad de la noche para leer, y me imaginé que eso se había terminado. Hice una lista de las cosas a las que iba a renunciar a cambio de tener un marido, y la lista de las cosas que iba a perder era más larga que la de las cosas que pensé que iba a ganar. Entonces me casé, y todas las cosas que me preocupaban no llegaron a suceder nunca. Me gusta encontrármelo cuando llego a casa del trabajo. No me molesta que él entre en la habitación cuando estoy haciendo algo. Me gusta compartir mi cama. Lo lamento, Violet, ya sé que resulta vulgar, pero es así. Bill se pasa la noche abrazado a mí como si yo fuera una muñeca de trapo. Me siento segura. Y eso me encanta.
—Ya, pero ¿no te encanta el domingo por la noche, sabiendo que a la mañana siguiente es lunes y tienes que venir a trabajar?
No me contesta nadie.
Al cabo de unos instantes, dice Violet:
—A mí sí me gusta trabajar aquí. El empleo que tenía en la tienda de alfombras, antes de que Helen me metiera aquí, era horrible. Sobre todo, ni siquiera era yo misma cuando trabajaba allí. Yo era Ann Brewster, porque la última chica que trabajó en Karastan se casó, y todos los clientes que ella llevaba se enfadaron y se fueron al marcharse ella, así que el jefe decidió que, en lugar de perder clientes cuando las chicas se casaban, se inventaría un nombre, un personaje en realidad, que vendía la alfombra. De ese modo, si yo me moría o me casaba, el señor Zaran contrataría a una nueva Ann Brewster que ocupara mi lugar. ¡Menudo timo! Yo rezaba todos los días para conocer a un hombre, enamorarme de él y casarme para poder entrar en el despacho del señor Zaran y decirle: «¡Búsquese otra Ann Brewster!» Mi deseo se hizo realidad, más o menos, cuando Helen me pidió que viniese a cortar patrones aquí. Así que tal vez no sea que me guste mi trabajo, sino que me gusta mucho más que el anterior. — Violet deja escapar un suspiro.
—Tener novio no puede compararse siquiera con trabajar —insisto yo—. Cuando vinieron a cenar mis futuros suegros y se sentaron allí con los ojos fijos en mí, estoy segura de que la madre de Dante se estaba preguntando si yo sabría planchar, y su padre si sabría llevar el registro de caja los sábados. Veía cómo giraban las ruedecitas dentro de su cabeza. Entonces fue cuando una voz interior me dijo: «No lo hagas. No importa lo mucho que se parece a Don Ameche. ¡No lo hagas! ¡Ésa no es vida para ti!»
Violet me mira con gesto solemne.
—Si esa voz interior fuera sincera, te habría dicho: «Lucia Sarto—ri, tienes veinticinco años y deberías casarte, porque cuando recuperes la sensatez y decidas que necesitas un marido, ya no quedarán hombres.»
—Por Dios, Violet, eres la alegría de la huerta. — Ruth me palmea la espalda como si yo fuera un objeto de exhibición—. Fíjate en Lucia. No va a tener ningún problema en encontrar un buen novio.
—Hagas lo que hagas, no hables con desconocidos en la calle —me advierte Violet—. En cierta ocasión mi hermana Betty habló con un hombre en la calle, y él se la llevó detrás de una esquina, le arreó un porrazo y le robó el bolso.
Cada vez que disponemos de unos minutos tras el almuerzo, Ruth y yo los pasamos en el departamento de Decoración de Interiores imaginando cómo serían nuestras vidas si viviéramos en las habitaciones de esos escaparates, con sus muebles de época y sus hermosas obras de arte. Ruth se detiene frente a una mesa de comedor estilo Luis XVI dispuesta para una fiesta elegante, con mantelería de lino y vajilla de color amarillo pálido con un dibujo de pequeños pajarillos en el borde.
—¡Esta vajilla es de lo más lujoso! — exclama Ruth, emocionada.
—¿Tú crees que las copas de cristal hacen que el vino sepa mejor? — Levanto una copa y la hago girar a la luz de la lámpara que cuelga del techo—. A ocho dólares la pieza, deberían —añado sin esperar su respuesta—. Me encantan las cosas bonitas. — ¿Por qué tengo que casarme para tenerlas?
—Bien, ahí está lo que quiero yo. — Ruth tira de mí en dirección a la vitrina del expositor y señala los cubiertos—. ¿Lo ves? Porcelana Spode con dibujo de flores. Cubertería de plata de ley Royal Crest...
—Plata pura. Fíjate en el reborde.
—Mi madre dice que cuesta mucho limpiarla, pero no importa. A propósito, el acabado es de oro auténtico de veinticuatro quilates.
—Para ser una persona no demasiado ilusionada con convertirse en la señora Goldfarb, se te ve bastante ilusionada con los platos.
—Intento ver el lado bueno de las cosas.
Ruth corre a mirar los manteles y las servilletas expuestos en una étagère en el rincón. Yo me quedo extasiada ante un espejo del suelo al techo. La parte superior del marco es una cesta de flores del bosque doradas con cintas que caen sobre el cristal. Resulta ideal para el vestíbulo de una casa de Park Avenue con suelos de mármol de losas blancas y negras. Por un momento me veo a mí misma en la entrada de uno de ellos, recibiendo a mis invitados a cenar.
—¿Viene usted en el mismo lote que el espejo? — dice una voz de hombre teñida con la dosis justa de humor.
—No, yo vengo con la porcelana. Soy la mejor friegaplatos de todo Greenwich Village.
El hombre ríe con ganas, de modo que me doy la vuelta para ver quién es el propietario de la voz.
—Oh... Hola... —Si estuviera andando, tropezaría, pero estoy hablando, de modo que tartamudeo hasta que por fin tengo la elegancia de cerrar la boca del todo.
—Hola —dice él mirándome como si pudiera ver las ruedecitas que giran dentro de mi cabeza igual que la maquinaria de un reloj—. Me resulta usted familiar. ¿Trabaja aquí?
Yo busco una respuesta inteligente, pero estoy demasiado ocupa da en medirlo con la mirada como para pensar en una frase ingeniosa. Entonces aparece Ruth a mi espalda y responde por mí, diciendo con claridad:
—En otra planta.
Tengo la sensación de que los pies se me están derritiendo dentro de los zapatos. No puedo apartar la vista de él. Debe de medir uno ochenta y cinco. Es delgado, de hombros anchos y manos grandes. Reparo inmediatamente en sus manos porque los puños de la camisa descansan en el punto exacto de la muñeca. El traje, de cálido tweed de color gris, es de corte europeo, de modo que se le ajusta al cuerpo sin que la tela se estire ni se arrugue en ningún sitio, y el pantalón le llega con toda precisión hasta la mitad de los brillantes zapatos de cordones de color granate. Conozco esos zapatos, son de piel italiana de gran calidad; los he visto expuestos en la planta principal. Su camisa es blanca y tersa, con un cuello ancho sujeto por un corchete de oro en el primer botón, y su corbata luce un audaz dibujo de rayas blancas y negras. Lleva el cabello negro con raya a un lado y pulcramente peinado. Sus ojos son grises, exactamente del mismo color que su traje, y sus cejas negras y tupidas, lisas y bien perfiladas, se afilan hacia las sienes enmarcando su anguloso rostro. La mandíbula es cuadrada y fuerte; estoy segura de que por la tarde no le vendría mal un segundo afeitado. Pero es su sonrisa lo que me ha dejado helada igual que un parche de tundra en el Círculo Polar Ártico. Sus dientes blancos, los superiores ligeramente por encima de los inferiores, le proporcionan (si puedo utilizar la palabra, incluso pensar en ella siquiera) una sonrisa seductora. Jamás he visto un hombre igual, al menos no en persona. Y Ruth tampoco. La oigo parlotear acerca de plata y porcelana, pero todo eso me suena como el monótono zumbido de una máquina de coser. Él asiente cortésmente y parece interesarse por lo que ella está diciendo.
Cuando yo era pequeña, papá me llevó a una obra de teatro en Broadway. Había una actriz en el medio del escenario, donde se veía una escena de calle abarrotada de gente y edificios, la vida de la ciudad en todo su esplendor. Cambió la música, y la ciudad empezó a desaparecer pieza por pieza, muro por muro, persona por persona, hasta que la actriz se quedó sola en un ancho espacio oscuro salvo por el foco que la iluminaba desde arriba. Recuerdo que se me ocurrió que parecía una perla rosa contra un guante de noche negro.
Así es como me siento ahora. El mundo ha desaparecido. No hay vitrinas de exposición, probadores ni espejos. Ni siquiera existe Ruth. Sólo estamos él y yo.
—¿Lucia? Tenemos que volver al trabajo —me dice Ruth tirándome del codo.
—Sí, sí. — Levanto la mirada hacia el apuesto desconocido—. Tenemos que volver al trabajo.
—No quisiera entretenerlas —responde él en tono amable.
Ruth y yo nos agarramos del brazo y nos dirigimos a la escalera mecánica. Mientras descendemos, el apuesto desconocido se apoya sobre la media pared.
—Lucia di Lammermoor. Como en la ópera —dice con una sonrisa.
4
Desde que me encontré con el apuesto desconocido, he buscado todas las excusas posibles para regresar al departamento de Decoración de Interiores con la esperanza de verlo de nuevo. Ahora entiendo por qué los delincuentes siempre vuelven a la escena del crimen; necesito revivir esa emoción, por breve que sea. Además, mi curiosidad tiene un lado positivo: compraré todos los regalos de Navidad en un solo sitio. Ropa de casa para mamá, estuches de piel para gemelos para mis hermanos, un edredón de raso para Rosemary, y, para papá, una estatuilla de mármol de Garibaldi a caballo.
Este año la Navidad es muy distinta, con un nuevo miembro en la familia. Si alguien me preguntara en qué se diferencian los italianos del Véneto de los napolitanos como Rosemary (resulta que ella sólo es medio siciliana), yo diría que las diferencias empiezan en la Navidad. Nosotros ponemos el árbol en Nochebuena, mientras que la familia de Rosemary lo pone el día después de Acción de Gracias. Los venecianos ayunan en Nochebuena y asisten a una vigilia a medianoche; los italianos del sur celebran un banquete que comprende siete clases de pescado preparado de diferentes maneras y van a misa el día de Navidad por la mañana. A los venecianos les gusta poner en la puerta manojos de plantas frescas, sencillas, sin luces ni lazos; a los napolitanos les gusta decorar el exterior del edificio con tanto derroche como el interior. La familia de mamá proviene de Bari, y allí les agradan los adornos tanto como a la gente del sur, si bien, en honor a papá, mamá siempre ha cedido ante las tradiciones del Véneto.
Pero la presencia de Rosemary ha cambiado nuestra familia en detalles que no son la Navidad. Hemos tenido que averiguar cómo incluirla a ella en nuestra familia, y su tarea ha consistido en tratar de encajar. Aunque es joven, cocina bien y es buena panadera. Nos ha enseñado a hacer tartufo, un cremoso helado de vainilla con el centro relleno de cereza picada que se rocía con chocolate caliente. Éste se enfría formando una costra y entonces se espolvorea con coco. Es tan delicioso que mamá y papá casi se han olvidado de que Rosemary «ha tenido» que casarse con mi hermano. Rosemary me ha dado la receta y me ha dicho que la guarde en una caja.
—Empieza a coleccionar recetas, porque el día en que te cases las necesitarás —me ha dicho.
Con una hermosa caligrafía Palmer, escribió:
TARTUFO RÁPIDO DE ROSEMARY SARTORI (En América, BOLAS DE NIEVE) Cantidad:
12 tartufos
3 bolsas de coco rallado 1 taza de nata
4 litros de helado de vainilla (ablandado) 12 cerezas al marrasquino
Para la cobertura de chocolate:
1/4 caja de margarina
1/2 kilo de chocolate negro
Derretir la margarina con el chocolate en una cazuela al vapor, hasta que adquiera consistencia líquida. Apartar.
Empapar el coco en la nata. Apartar.
Formar con el helado unas bolas del tamaño de pelotas de béisbol y poner en el centro de cada bola una cereza al marrasquino. Rociar la bola con chocolate y después rebozar en el coco hasta que quede totalmente cubierta. Colocar en una bandeja con papel encerado y congelar.
Papá y Roberto han estado trabajando con gran diligencia en el apartamento de la planta baja. Va a quedar perfecto para una familia joven, con una cocina nueva en la parte de atrás que dará al jardín, donde el bebé podrá tomar el sol y jugar. Esperan tenerlo terminado mucho antes de la llegada del niño, en marzo, pero parece que no hacen otra cosa que discutir acerca de los detalles, desde qué grifo poner en el fregadero de la cocina hasta cuántas baldas debe tener el armario. Roberto tiene la esperanza de mostrarle el apartamento a Rosemary el día de Navidad, así que todo el tiempo que no están en la Groceria se lo pasan en la planta baja limando, golpeando y pintando.
La Navidad es la época del año que menos gusta a papá, porque la Groceria está atestada de turistas y clientes malhumorados, todo el mundo haciendo pedidos especiales. Mamá, por su parte, acoge las vacaciones con gusto. Cuando papá era pequeño no recibía regalos en Navidad; el 6 de enero le regalaban una chuchería y fruta. En casa de mamá, todo el mundo recibía un regalo especial, y después preparaban una comida para una familia que no tuviera dinero suficiente para celebrar una cena de Navidad. Y ahora, todas las tarjetas de felicitación que llegan a casa se exhiben. Mamá rodea el marco de la puerta del salón con cinta roja y pincha en ella las tarjetas. El día de Navidad todos los dinteles de las puertas están cubiertos de tarjetas. Observo que mamá ha puesto una tarjeta enviada por la familia de mi ex prometido. No lleva ninguna nota personal, tan sólo un sello dentro que dice: «Feliz Navidad de parte de la panadería DeMartino.» Dante sí me ha enviado una tarjeta con una nota escrita a mano que dice: «Te echo de menos. Con cariño, Dante», la cual he puesto al lado de la de sus padres.
Mamá apila en el estéreo discos de Bing Crosby y Frank Sinatra, y los villancicos se oyen día y noche. La casa se llena del delicioso aroma a anisete, mantequilla y coco procedente de lo que está cocinando mamá. La despensa está repleta de latas de galletas caseras cuidadosamente colocadas. Ataremos las latas con cintas de raso y las cargaremos en el coche para repartirlas en la semana de Navidad a parientes y amigos por todo Manhattan y Brooklyn.
—Lucia, ¿tú crees que estaría bien que pusiera unas luces en la ventana del frente? — me pregunta Rosemary mientras desenreda un cordel de bombillas rojas, verdes y doradas para el árbol.
La picea azul que hemos transportado desde la esquina hasta casa llega hasta el techo.
—Nunca las hemos puesto —respondo—. Pero si eso te hace feliz, se lo preguntaré a papá.
—Está bien. No necesito las luces.
—No, no, tú formas parte de la familia, debes vivir la Navidad tal como a ti te guste.
Rosemary se echa a llorar.
—¿Qué ocurre? — Me apresuro a bajarme de la escalera.
—Quiero irme a mi casa —susurra ella.
Pobre Rosemary. Durante todo el tiempo que estuve comprometida con Dante me preocupaba por la Navidad y por cómo iba a tener que pasarla con la familia de Dante en lugar de con la mía. En este momento, no quiero contarle eso a Rosemary, sino que, en vez de ello, conduzco a mi cuñada hasta el sofá y me siento a su lado.
—Pero ahora tu casa es ésta.
Cuando Rosemary se reclina contra el respaldo del sofá, me fijo en lo mucho que ha crecido el bebé; su vientre aparece alto y redondeado.
—No, tus padres me miran como a una puttana.
—No piensan eso en absoluto —replico yo, pero ella se da cuenta de la mentira. Ambas conocemos las reglas, y no hay forma de eludirlas.
—Mis padres me han educado igual que los tuyos te han educado a ti —me dice—. Sabía lo que esperaban de mí, y les he fallado. Peor aún, he hecho caer la vergüenza sobre ellos. No pueden alegrarse por Roberto y por mí, porque hemos cometido un error. Y no les falta razón; una buena hija no debe verse obligada a casarse, sino que debe esperar a la noche de bodas. Yo no he esperado, y ahora lo estoy pagando. Todo es culpa mía.
—Aguarda un segundo. Roberto es igualmente responsable. — Oigo la voz de Ruth dentro de mi cabeza, hablando de lo que hacen las chicas maduras. Pero Rosemary está tan lejos de ser una chica madura como las luces de Navidad que quiere colgar de la ventana del frente.
Rosemary tuerce el cuello para cerciorarse de que sólo yo pueda oír lo que va a decirme.
—Roberto es un hombre, y siempre se ha dicho y yo nunca lo he creído, pero es verdad: al hombre se le perdona. La mujer siempre es culpable. Queda marcada para siempre. La gente dice: «Roberto ha hecho lo correcto.» Pero no es eso lo que dicen de mí. Yo jamás podré actuar correctamente en esto. Jamás. Pero Roberto ya lo ha hecho; se ha casado conmigo, de modo que su deuda está pagada.
—¿Tú amas a Roberto? — le pregunto.
—Con toda mi alma.
—En mi opinión, y puede que mañana santa Ana se encargue de que me atropelle un autobús por decir esto, el amor lo cambia todo. — Espero que Rosemary entienda que estoy hablando del hecho de hacer el amor, no de simplemente amar a un hombre—. Las normas son las normas, pero yo creo que si una va a casarse con un hombre, no hay nada de malo en hacer el amor con él antes de la ceremonia. Un solo Dios. Un solo hombre. ¿Qué hay de malo en ello?
—Todo, si te quedas embarazada. — Rosemary suspira lentamente.
—Tú sabes que he estado comprometida...
—Con Dante DeMartino. ¡Cuántas chicas de Brooklyn están enamoradas de él! — Rosemary se vuelve hacia mí—. Todas las madres enviaban a sus hijas a recoger el pan cuando él repartía los pedidos. ¡Salían a bandadas de las casas cuando llegaba la camioneta de DeMartino! — El hecho de hablar de su antiguo barrio la anima un poco—. ¿Dante y tú habéis...? — No se atreve a decirlo.
—¿Hecho el amor? No. Si lo hubiésemos hecho, sí que me habría casado con él. Pero sabía que aquello era imposible.
—¿Y cómo lo supiste?
—Siempre tuve la sensación de que había tiempo de sobra. Y supongo que lo que estoy esperando, en lo que a amor se refiere, es un hombre que haga que el tiempo se me pase tan deprisa que sea incapaz de retenerlo.
Apoyo los pies en la mesa de centro. No puedo creer que esté confiando a Rosemary mis sentimientos más profundos. Esta clase de revelaciones suelo reservarla para Ruth. Pero me doy cuenta de que Rosemary tiene buena madera y quiero ser amiga suya, dado que ya es mi hermana.
Casi le cuento lo del misterioso hombre que he visto, el de la sonrisa y las manos bonitas. Aparte de mis paseos a la hora del almuerzo en que intento verlo, me sorprendo a mí misma pensando mucho en él, también. Un día, en la planta principal, creí captar su colonia, así que seguí a un hombre hasta el departamento de Camisas a Medida. Al descubrir que no se trataba del hombre misterioso, me sentí idiota. Se lo conté a Ruth, y ésta soltó tales carcajadas que comprendí que lo que estaba haciendo era una estupidez. ¿Por qué no consigo sacármelo de la cabeza? ¿Y por qué me he quedado prendada tan deprisa? Probablemente haya sido algo tan simple como el suave resplandor de las arañas, o los paneles de cuero de las paredes, o la copa de helado que tomé de postre a la hora de comer, lo que me hizo sentirme llena, mareada y un poco juguetona. Tal vez la escena en sí misma, el comedor de exposición con la brillante cubertería, la lujosa mantelería y la delicada porcelana, hizo que necesitara que un apuesto desconocido entrase en el escenario por la izquierda, me tomase de la mano y me arrebatase de allí para viajar al futuro. Llevo toda la vida esperando sentir esa atracción magnética. Pero no puedo contarle nada de eso a Rosemary; parecería ridículo.
—Tenemos que terminar el árbol. — Me levanto y me estiro.
—Lucia.
Me vuelvo hacia ella.
—¿Sí?
—Pensaba que eras presumida y afectada, pero no eres más que Una chica.
—¿Presumida? — Me río y contemplo la ropa que llevo: un pantalón de pana y el viejo jersey de lana de papá.
—Eres muy guapa. Siempre llevas el pelo brillante. Y cómo vistes, nunca he visto nada igual excepto en la revista Charm. Siempre sales por la puerta vestida con elegancia, dirigiéndote a algo importante. Admiro eso.
—Rosemary, yo no soy presumida. Soy costurera. Me encanta la ropa, confeccionarla me parece un arte. Eso es todo. — Le tiendo la mano y la ayudo a incorporarse.
En ese momento aparecen papá y Roberto, que han estado toda la mañana trabajando en el nuevo apartamento. Vienen charlando el uno con el otro, ajenos a nosotras. Yo los interrumpo.
—Papá, a Rosemary le gustaría poner unas luces en la ventana del frente. ¿Te parece bien?
—Claro, claro —responde él sin mirar a Rosemary.
—Entonces, díselo —replico en voz baja.
Papá adopta una expresión confusa, pero sabe a qué me refiero. Desde el día de la boda no ha tenido una conversación con Rosemary. Estoy segura de que no lo hace de manera consciente, pero evita el contacto visual. A lo mejor cree que si no la mira, todo el incidente desaparecerá. Pero en lo más profundo de sí, papá tiene un corazón blando. A pesar de sentirse herido, actúa considerando a Rosemary parte de la familia; aplica yeso en las paredes de su apartamento, pone azulejos en el cuarto de baño de ella y le aumenta a Roberto el sueldo en la Groceria para garantizar el futuro de ella y del bebé. Pero no la admite. Es un hombre tradicional, y no puede aceptar lo que ha sucedido.
Ahora se vuelve hacia ella y le dice:
—Rosemary, puedes poner las luces en la ventana. — La mira por primera vez desde que la conoció en Nuestra Señora de Pompeya, allí de pie junto al árbol de Navidad a medio iluminar. Hasta consigue esbozar una sonrisa.
Rosemary lo mira de frente.
—Gracias, señor Sartori. — Pero se le quiebra la voz y baja la mirada hacia el suelo.
Papá da media vuelta para marcharse. Pero yo lo agarro del brazo y enarco las cejas. Ya conoce esa expresión, mi madre hace lo mismo para instarlo sin palabras; y obedece.
—Rosemary. Puedes llamarme papá.
Transcurren unos instantes en silencio. Papá se va a la cocina. Roberto me mira y luego se vuelve hacia su mujer. Se acerca a ella y la abraza con ternura. Hasta el temperamental Roberto tiene un lado blando; quizás esté aprendiendo a ser un marido. Me doy cuen ta de que mi hermano ama de verdad a su esposa, y de que todas esas semanas que me he pasado susurrando con mamá, preocupándonos y rezando por ellos han sido innecesarias. Existe un vínculo real entre mi hermano y su mujer, el que yo espero tener algún día. Roberto entrega su pañuelo a Rosemary, y ésta se seca las lágrimas.
Observo a Rosemary y pienso que ésa podría ser yo. Podría estar esta noche en el salón de Claudia DeMartino, suplicando introducir alguna de las costumbres de los Sartori en el modo de pasar la Navidad, tal vez poner el belén en la chimenea o las luces en la repisa como hacemos aquí, franquear las navidades como si fueran un laberinto en lugar de una festividad. Estoy segura de que mi suegra me haría sentir como una intrusa. Pero me alivia no estar casada, no tener que renunciar a todo esto. Deseo estar aquí, con mi familia.
—¿Dónde están las luces, Ro? — pregunta Roberto.
—Ahí —contesta Rosemary señalando una caja junto a la base del árbol.
—Dime dónde las quieres —dice él dulcemente a su esposa.
—¿Seguro que estoy bien? — me pregunta mamá de pie ante mi espejo triple.
—Vale, ¿qué te parece «estás impresionante»?
Y es verdad. Mi madre tiene un tipo precioso. Es alta y de hombros anchos, y posee unas largas piernas. Cuesta creer que haya rebasado los cincuenta. Sin embargo, no es sólo su figura; es su cara lo que la hace guapísima, su sonrisa y sus ojos castaño oscuro, suaves como el visón.
—Gracias por hacer esto para mí —me dice.
Ruth y yo hemos confeccionado el vestido buscando un hueco entre otros encargos de lujosos trajes para la típica tanda de fiestas a las que asisten las damas de sociedad. He diseñado para ella un vestido en terciopelo azul que le descubre los hombros, con falda acampanada y una línea esbelta y alargada, muy parisina. Para rematar el efecto, mamá se ha recogido el pelo en un moño y luce un gran broche de falsos zafiros y brillante cristal austríaco prendido en la cintura.
—¿Es lo bastante bueno para las McGuire Sisters? — dice al tiempo que da una vuelta en redondo.
—Es posible que te hagan subir al escenario para exhibir el ves tido.
—Sabes, las he oído en la radio, en el programa de Kate Smith. Y eran maravillosas.
—Pues ahora vas a verlas en persona. — Le doy a mi vestido una última ojeada en el espejo y le digo a mamá—: Papá y Delmarr están esperando abajo. Vamos.
Mamá me da un abrazo y contempla el reflejo de ambas en el espejo.
—Lucia, gracias por el vestido. Y por todo. Siempre sabes decir lo correcto cuando me siento mal. Eres una buena amiga.
—Mamá, es fácil. Tú eres mi chica favorita.
—La primera vez que te vi, justo después de que nacieras, no es tabas gris y azulada como los niños, ni tenías la carita arrugada como la de una manzana vieja. Eras preciosa ya desde el momento en que respiraste. Tenías un color rosa dorado, y la línea que formaban tus ojos cuando dormías era como una sonrisa. Eras buena y tranquila, e incluso entonces ya me di cuenta de que cuando crecieras ibas a ser toda una belleza.
—Oh, mamá. — Si soy tan estupenda, ¿por qué tengo una cita pla tónica en Nochebuena?
—No, no, lo digo en serio. Ya sabía que ibas a superarme a mí en todos los sentidos, y me gustaba. Recé para que así fuera. Y se ha cumplido.
Doy las gracias a mamá, y ella coge su bolso y se dispone a salir. Al ir tras ella escaleras abajo, no puedo evitar pensar cuán profundos son los vínculos en mi familia. Me pregunto si a otras personas les resultará extraño que a mí me guste comunicarme con mis padres. A lo mejor hay familias en las que los lazos son más tenues y queda espacio para pensar primero en los sentimientos de uno mismo. Pero mis hermanos y yo no hemos sido educados así; nosotros estamos muy unidos. Tal vez sea un rasgo italiano, o tal vez sea así como han ido tomando forma las cosas en nuestro hogar, pero no hay manera de evitarlo. Esta verdad define mi vida. Y no me siento desdichada al respecto.
Delmarr se levanta del sillón de papá y lanza un silbido, lo cual hace que mamá se ruborice.
—Señor Sartori, somos los hombres más afortunados de todo Nueva York.
Papá toma a mamá en sus brazos y la besa.
—Sí que lo somos.
—Eh, ni siquiera hemos empezado a beber —dice Delmarr con una amplia sonrisa. Luego me mira a mí—. Esta noche, tú y yo haremos de carabinas de estos dos. Nada de jueguecitos en el asiento de atrás. Ésas son las reglas.
—Señor, sí, señor —dice papá.
—No puedo creer que Lucia Sartori me haya escogido a mí para que la acompañe esta noche. ¡A mí, entre todos los pretendientes que le dejan notas en la mesa y peticiones al portero de Altman! Comprendo lo privilegiado que soy.
—Oh, Delmarr, soy yo la que se siente honrada. — Me echo a reír.
—Por eso te queremos todos. Con toda esa belleza, y que en cambio tengas una veta de humildad. — Delmarr me coge la mano y abre la puerta—. ¡Vamos, Cenicienta, comencemos el baile!
Mientras recorremos en coche Greenwich Village de camino al centro, las calles oscuras y tortuosas van dando paso a las amplias y luminosas avenidas de la ciudad. Aunque me siento muy contenta de estar con mi buen amigo Delmarr en esta noche especial, me gustaría estar enamorada. Ésta es la velada con la que he soñado siempre, y sé que Dante no la habría apreciado del todo. Él estaría tan feliz sentado en nuestro porche y brindando por el Año Nuevo con la grapa de papá sacada de una bolsa de papel. Pienso en el apuesto desconocido y me pregunto dónde estará y qué estará haciendo. ¿Pensará en mí alguna vez? Me permito creer que sí.
Todavía llaman a la marquesina de la entrada del Waldorf Astoria «parada de carruajes», aunque han pasado años desde que en Park Avenue dejaron de circular coches de caballos. Delmarr detiene su Buick negro (tiene por lo menos nueve años, pero se encuentra en un estado impecable). Uno de los varios porteros corre hacia nosotros y abre la portezuela de mi lado. Yo salgo a la centelleante acera, que parece haber sido rociada con diamantes entre el cemento. Delmarr da la vuelta y me coge del brazo mientras el portero ayuda a mamá a apearse del asiento de atrás.
Mis padres se reúnen con nosotros en la acera, y yo repaso la corbata de papá, un regalo mío, de suave seda de un azul clarísimo y corte un poco más ancho para la noche. Hace juego con el pañuelo del bolsillo. Me ha llevado horas coser el dobladillo de la seda a ese pañuelo, pero ha merecido la pena. Él y mamá están espectaculares.
Nos mezclamos con la multitud. Mujeres ataviadas con carísimos vestidos de raso en los colores más de moda —los tonos apagados de gris oscuro, rosa y marrón chocolate— cruzan las puertas avanzando del brazo de sus acompañantes, hombres guapísimos vestidos de esmoquin y camisa blanca almidonada y con una ramita verde en la solapa. Las conversaciones que se oyen están salpicadas de risas. Mientras subimos las escaleras en dirección al vestíbulo, un cuarteto de cuerda acomodado en el rellano acompaña nuestra entrada. Esto es lo que las páginas de sociedad llaman glamour: no falta ningún detalle, incluido el mismo aire, que está lleno de música.
—Adelante, amigos. Demos todos la bienvenida a 1951 con gran estrépito y despidámonos de 1950 con una pedorreta —dice Delmarr cuando atravesamos las puertas doradas de la sala de fiestas.
El recinto está abarrotado, habrá como unas ocho personas alrededor de cada una de las mesitas con tablero de granito. Bajo la tenue luz y el humo, lo único que distingo son las ascuas anaranjadas de los cigarrillos y la claridad de los hombros que se inclinan para conversar. Mientras nos conducen a nuestra mesa, flota en el aire un olor a gardenias y a tabaco. ¡Y qué mesa!
—En primera fila del ring —comenta Delmarr.
Él y papá sostienen las sillas para mamá y para mí. Después se sientan ellos, y Delmarr se inclina y susurra:
—Bebed todo lo que queráis. Esta noche paga la casa, cortesía de las McGuire Sisters. — Delmarr está de tan buen humor, que apenas parece importarle que, aunque las McGuire Sisters saldrán al escenario luciendo los diseños de él, los periódicos le concederán el mérito a Hilda Cramer.
Una orquesta se adueña del escenario y comienza a tocar. El percusionista, larguirucho y con la piel de color toffee, mueve las escobillas sobre la batería con tal suavidad y rapidez que parecen alas.
—Estos tipos son geniales —dice Delmarr—. Suelen tocar en el Village Vanguard.
—¿Justo al lado de Commerce Street? — pregunta mi padre.
—Se puede ir andando —le dice Delmarr.
Papá rodea a mamá con el brazo. Tal vez una de las cosas que ha decidido para el Año Nuevo sea llevar a mamá a un club de jazz de nuestro barrio. El camarero deposita copas de champán en nuestra mesa y acto seguido, con unas tenacillas de plata, deja caer una cereza en cada copa, creando un tono rosado por encima de las burbujas doradas. Papá acerca a mamá contra sí y la besa en la oreja. Aún están enamorados, lo cual a mí me parece un milagro. Esta noche se les ve libres de preocupaciones, lejos del trabajo, las facturas y los hijos que les causan dolores de cabeza. Siento una punzada en el estómago al pensar en lo tristes que se pusieron cuando rompí con Dante. ¿Qué buenos padres no querrían que su hija conociera a un hombre cabal, se enamorase de él y se casase? Quieren que yo tenga lo que tienen ellos.
—Si vas a ser mi pareja, más vale que te animes un poco. No necesito llevar un ancla de plomo colgada del tobillo en Nochevieja —me dice Delmarr. Luego levanta su copa en mi dirección.
—¿Mejor así? — Me siento erguida en la silla.
—Eres la única chica de esta sala que va vestida de lame dorado.
—Ha sido intencionado —respondo. Después de que Ruth y yo cortamos la tela necesaria para este vestido, yo escondí el rollo debajo de las muestras del año pasado.
—Desde luego, destacas del resto. Tengo la sensación de haber salido de juerga con la reina de Saba. Con ese foco que te ilumina de lleno, pareces parte del escaparate de Macy's.
—Discúlpenme —dice a mi espalda una voz familiar—. Delmarr, ¿cómo estás?
Levanto la vista, pero me resulta difícil ver porque el caballero está de pie justo en medio del haz de luz de un foco del techo. Me pongo una mano sobre los ojos a modo de visera. ¡Mi hombre soñado de Decoración de Interiores! ¡Es él! ¡No puedo creerlo! Hoy he estado pensando tanto en él, que a lo mejor lo he atraído hasta aquí a fuerza de desearlo.
—Vaya, pero si es Clark Gable de joven. — Delmarr se pone de pie y le estrecha la mano—. Señor John Talbot, quisiera presentarle a mi pareja esta noche, Lucia Sartori. Y éstos son sus padres, el señor y la señora Sartori.
—Encantado de conocerlos.
John Talbot tiende la mano, primero a mi madre, luego a mi padre, y por último a mí. Cuando me toca, me invade la misma sensación de vértigo que experimenté en la sección de Lista de Bodas. No puedo esperar a contarle a Ruth que, después de todo, la culpa no era del helado.
John apoya una mano en el hombro de Delmarr.
—En fin, sólo quería saludarte y desearte salud y felicidad para el nuevo año. — Con una sonrisa, vuelve a perderse entre la multitud.
—Cielos, es guapísimo —comenta mamá.
—¿De qué lo conoces? — pregunta papá a Delmarr. Vaya, papá ya ha percibido algo. En lo que se refiere a mí, posee un radar.
—Se dedica a un poco de todo. Hice un negocio con él con motivo de un exceso de producción de tela de Scalamandre Silk Mills. Me ofreció un trato excelente —explica Delmarr a papá como quitándole importancia al asunto.
Mamá y papá retornan a su conversación y sus bebidas. Delmarr se inclina hacia mí y enarca una ceja.
—¿Lo conocías?
—Lo vi un día en la tienda.
—Pues esta noche tiene el ojo puesto en ti.
—¿Tú crees?
Si Delmarr supiera lo mucho que me emociona eso... John Talbot. Por fin me entero de cómo se llama. Es un nombre precioso. Ya lo estoy viendo grabado en una placa de bronce o en la encuadernación de un libro. Es un nombre importante. Suena a gente de categoría, como los nombres de las mujeres que encargan abrigos para la ópera a fin de asistir a todos los estrenos de otoño de la Filarmónica y viven en casas grandes del Upper East Side.
—No te hagas ilusiones. Es un hombre de mundo. Me lo encuentro en los mejores sitios, con las mejores chicas.
—Pero...
—Lucia, lo tuyo no es ser una de tantas. Tú vales más que eso. Tú eres una chica única.
En ese momento se atenúan las luces y la pequeña orquesta inicia una obertura. Hay un redoble de tambor. En medio de un fondo negro intenso, las McGuire Sisters ocupan sus lugares detrás de tres micrófonos cuyos pies brillan en la oscuridad. Empiezan a cantar una melodía a capella, y el público estalla en vítores al tiempo que las luces vuelven a encenderse. Delmarr dice que corren rumores acerca de ellas, que están destinadas a ser grandes estrellas de la canción. Y entiendo por qué. Bañadas por las luces del escenario, son unas impresionantes pelirrojas de rasgos finos y grandes ojos negros. ¡Y qué cuerpos!
Mamá y papá disfrutan del espectáculo encantados. Pensar que anoche, sin ir más lejos, estaban con sus gafas de leer, enfrascados en facturas esparcidas por la mesa de la cocina, discutiendo sobre cuáles pagar primero. Nunca se dan un capricho. Mamá lo sacrifica todo por sus hijos. Si yo no le llevara a casa zapatos y ropa a la moda, seguiría llevando los mismos zapatos viejos y sin tacón durante años y años. Se niega a aceptar el dinero que le ofrezco para contribuir a los gastos de la familia, aunque gano un buen salario. Siempre me dice: «Mételo en el banco.» Jamás llegaré a ser ni una tercera parte de lo señora que es mi madre. Cierro los ojos y trato de fijar la imagen de mis padres en mi mente. Cuando sea vieja, quiero recordarlos a los dos como están ahora, el 31 de diciembre de 1950.
Delmarr me empuja suavemente con el codo cuando las McGuire Sisters abandonan el escenario de una en una al finalizar el número que abre el espectáculo. Cambian la música y las luces, y reaparecen luciendo el vestido rojo rubí de Delmarr. (Ojalá estuviera aquí Ruth para ver nuestra obra.) Después de unas cuantas canciones, las hermanas se ocultan detrás de un biombo que hay en el escenario y emergen ataviadas con la versión del vestido de Delmarr en verde esmeralda, cantando ¡Estamos forradas! Papá levanta las manos en el aire y aplaude, al igual que una buena parte del público. Delmarr se recuesta en su asiento y dice:
—Dios, qué talento tengo.
En ese momento, Phyllis McGuire, la pequeña del grupo, se adelanta unos pasos. Un hombre de esmoquin le entrega un reloj de papel maché y ella exclama:
—Cuenta atrás para 1951: diez, nueve, ocho...
El público se une a ella, y cuando llegamos al «uno», la sala enloquece. De unas redes gigantescas que cuelgan del techo, llueven sobre nosotros globos multicolores y confeti de color plata. Estamos todos de pie; papá besa a mamá, Delmarr me besa a mí en la mejilla, me alza en el aire y me hace dar vueltas. Las McGuire Sisters aplauden y el público lanza vítores. Yo sacudo la cabeza, y al hacerlo el confeti cae como si fuera nieve. Delmarr me levanta de nuevo, esta vez por la cintura, de modo que mis pies casi tocan el suelo.
—¡Delmarr, bájame! — exclamo riendo.
Pero no se trata de Delmarr; este traje es de cachemir, y no es azul oscuro sino negro, y la corbata no es del color verde botella de la de Delmarr sino de jacquard plateado. Y aunque no poseo un conocimiento íntimo de los labios de Delmarr, sé que éstos no son los suyos, porque esta persona no huele como él. El cuello de este hombre huele a ámbar almizclado, casias picantes y lluvia reciente. Es John Talbot, y yo me adapto al hueco de su cuello como un violín.
—Señor Talbot...
Es lo único que consigo decir. Así, de pie, tan cerca de su cara, los sonidos de la sala se difuminan hasta amortiguarse, siento el calor de su piel y lo miro a los ojos. Él me mira con tal intensidad que tengo que cerrar los párpados.
—Feliz Año Nuevo —susurra. A continuación me suelta y desaparece una vez más entre la multitud.
—¿Qué ha sido eso? — pregunta Delmarr, perplejo.
Yo no contesto. Simplemente me siento en mi silla.
Mamá y papá están charlando con la pareja de la mesa contigua. Estoy segura de que no han visto el beso. Me llevo una mano a los labios para acordarme siempre de cómo pasé los primeros segundos de este nuevo año. Miro hacia el escenario, donde están bajando del techo unos enormes números de papel de plata: 1951. En un instante, se me antoja que para mí son los números de la suerte.
Ruth y yo hacemos horas extras en el Centro Neurálgico para terminar los botones de su traje de novia. El paisaje urbano que se ve desde nuestra ventana es de un negro profundo tachonado de minúsculas lucecitas amarillas, igual que la combinación de mi ribete favorito: cuentas negras y diamantes amarillo canario. Queda una semana para el día de la boda de Ruth, en la festividad de San Valentín, y ya notamos la presión de las prisas. Delmarr ha tenido la amabilidad de dejarnos la llave para que podamos salir por la puerta de empleados de la planta baja.
Ruth tiene una figura muy parecida a la de Elizabeth Taylor, así que hemos tomado ideas del vestido que llevaba ésta en El padre de la novia y las hemos combinado con un diseño de Vincent Monte Sano, que recientemente ha presentado un desfile rápido sin pasarela en Bonwit Teller's. Nos sentimos un poco traidoras cuando asistimos a un desfile de otra tienda, pero es que no podemos resistirnos cuando se trata de un diseñador al que admiramos. Hemos copiado el famoso bordado de abalorios de Monte—Sano con pequeños bolsillos en las capas de la falda de tul blanco que contienen cada uno una cuenta de cristal. Cuando Ruth avance por el pasillo en dirección al chuppah, estará literalmente deslumbrante.
Mi cumpleaños, el 5 de enero, ha quedado, como siempre, perdido en la resaca que sigue a las vacaciones, aunque Rosemary me ha preparado una tarta Napoleón y las chicas me han invitado a comer en Charleston Gardens. Socialmente, piso terreno conocido. Desde Año Nuevo he tenido tres citas: una con un compañero de trabajo del marido de Helen Gannon, de una agencia de valores (aburrido); otra organizada por la prima de mi madre, con un arquitecto de Florencia (disto mucho de hablar italiano correctamente, así que he recurrido a asentir constantemente sin hablar); y la tercera con un amigo de Delmarr que estuvo con él en el ejército (un tipo agradable, pero no para mí). He bailado con varios parientes de Ruth en su fiesta de compromiso, pero en todos los casos la cosa no pasará de un baile, porque ninguna madre de origen judío va a ofrecer a su hijo en matrimonio a una muchacha católica de Commerce Street. Ni viceversa. Y menos mal, porque no he conocido a nadie, incluidos los varones de las familias Kaspian y Goldfarb, que haya atrapado mi atención por mucho tiempo.
—¿Por qué no llamas a Dante DeMartino? Dile que necesitas pareja para mi boda —sugiere Ruth—. Harvey siempre ha tenido muy buena opinión de él. Echa de menos la época en que salíamos los cuatro juntos.
—Lamento desilusionar a Harvey, pero Dante pensaría que quiero que volvamos a estar juntos.
—¿Y no quieres eso? ¿Ni siquiera un poquito?
—Tengo mis momentos —confieso.
—¡Lo sabía!
—Pues claro, Ruth. Cuando estoy triste o me siento sola, o aburrida hasta echarme a llorar después de salir con un tipo inadecuado, pienso en Dante. Pero entonces me recuerdo a mí misma el motivo por el que hemos roto. Él siempre trabajará en la panadería, y eso está muy bien, pero también significa que siempre vivirá con sus padres.
—Así que vuelves a encontrarte justo en el punto de partida. — Ruth pincha alfileres sistemáticamente en su acerico.
—Exacto. Después del día de la boda, la vida de Dante no cambiaría lo más mínimo. Celebraríamos una misa y un banquete con baile, y después nos iríamos a su casa. Yo me instalaría en la habitación en la que él se crió y en su cama, donde estoy segura de que le alegraría tenerme durante los próximos cincuenta años. Pero él no tendría que renunciar a nada, mientras que yo tendría que renunciar a todo. El día en que me casara con Dante, dejaría de trabajar para B. Altman and Company; pasaría a formar parte de Claudia DeMartino Enterprises: lavar, cocinar, limpiar y remendar.
—Si en este momento entrase por esa puerta John Talbot, darías saltos de contento por la posibilidad de salir con él, ¿a que sí?
—Eso no va a ocurrir.
Debería contarle a Ruth lo cansada que estoy de pensar en él. Ojalá no me hubiera besado; al hacerlo echó todo a perder para cualquier hombre que venga después de él. Ninguno va a estar a la altura de ese beso. Delmarr tiene razón; los hombres guapos y cotizados como John Talbot van por toda la ciudad causando estragos, hasta que un día consultan su reloj y deciden sentar la cabeza, y cuando lo hacen, es con una debutante.
Ayudo a Ruth a ponerse el vestido para la última prueba. Ella se sube a la tarima de las modelos y se mira desde todos los ángulos. Parece la bailarina de una caja de música.
—¡Estás preciosa! — le digo.
—Me encanta el vestido. Gracias. Has trabajado mucho.
—Ya te dije que el truco estaba en el cuello barco con la manga corta.
—Fíjate qué cristales. — Ruth da la vuelta lentamente—. Deberíamos abrir una tienda propia algún día.
—Me encantaría. — Ahueco un poco el tul hasta que queda separado del cuerpo.
—¿Y por qué no? En mi familia hay chicas dedicadas a su profesión. Mi madre trabaja con mi padre en el almacén de maderas. Cuando alguien le pregunta si trabaja, ella contesta:«¡No!», pero lo cierto es que está allí todas las mañanas a las nueve, ocupada en los libros y las nóminas. Dice que sólo está echando una mano ese día.
Al tiempo que aliso la enagua, pregunto:
—¿Harvey quiere que tú trabajes para él?
Ruth se vuelve hacia mí.
—Un par de días por semana. Ya sabes, para que me encargue de la contabilidad.
—¡Pero tú no te dedicas a la contabilidad! ¡Tú diseñas ropa! Odias las matemáticas —le recuerdo—. Siempre me haces dividir la cuenta porque no sabes sumar.
—Ya lo sé, ya lo sé. — Ruth estudia su vestido en el espejo.
—Oh, Ruth, ¿no ves lo que está pasando? Todo va a ser distinto.
—Así son las cosas, Lucia.
—¡Pero no tiene por qué ser así! Odio lo que nos sucede, la forma en que tiramos nuestros sueños a la basura como si no fueran nada. No somos más que un puñado de chicas como Ann Brewster, una pandilla de chicas sin nombre que vienen a trabajar unos cuantos años y a pasar el tiempo hasta que se casen. Luego nos marchamos, y justo detrás de nosotras llega otro grupito de chicas jóvenes y hambrientas que vienen con los mismos sueños. Luego les llega su hora, se casan y tiran sus sueños a la basura. La historia se repite una y otra vez. ¡Ninguna se queda ni se convierte en lo que había imaginado! Y no puedo creer que tú, precisamente tú, no lo entiendas. Ruth, al casarnos lo perdemos todo.
—Estás poniéndome nerviosa —dice Ruth en voz baja.
—¡Bien! ¡Enfádate! ¿No te sientes furiosa con un mundo que tiene tan poco respeto por tu talento? Vas a marcharte para ocuparte de la contabilidad de Harvey, una cosa que puede hacer cualquiera, y abandonar un trabajo aquí que nadie más es capaz de hacer como tú. Piensa en todas las noches en que hemos trabajado horas extras, no por dinero sino porque nuestro departamento era el mejor, mejor que el de Bonwit, Saks, Lord y Taylor's. No nos hemos dedicado simplemente a coser. ¡Tú ibas a ser la próxima Claire McCardell! Venga, Ruth.
—No sé qué decir. Me estás pidiendo que escoja.
—¡Sí! — vocifero. Ruth parece estar a punto de echarse a llorar, y no hay nada más triste que una mujer vestida de novia y llorando. Respiro hondo—. Eso es lo único que tenemos. Si no escoges, créeme, hay toda una cola de gente, empezando por Harvey y terminando por su madre, que escogerá por ti. ¿Es eso lo que quieres? ¿Quieres abandonar todo por lo que has trabajado para hacerlos felices a ellos?
—Pero es que no puedo dejar de casarme con Harvey. Le quiero.
—No es eso lo que te estoy pidiendo que hagas. Te pido que recapacites sobre lo que sientes en realidad. ¿Alguna vez piensas por qué te resulta tan fácil renunciar a tu sueño?
Ayudo a Ruth a quitarse el vestido y vuelvo a colocarlo con cuidado sobre el maniquí. No responde a mi pregunta, pero tampoco tiene por qué hacerlo. Lo único que conseguiría es sentirse más turbada aún. Pongo una muselina limpia sobre el vestido y la ajusto cuidadosamente alrededor del bajo para que no pueda entrar el polvo. Ruth recoge los materiales mientras yo bajo las persianas y apago las luces. Bajamos por la escalera mecánica andando, ya que se queda fija fuera del horario de tienda, y nos dirigimos a la entrada de empleados de la planta principal.
—Lo siento, Ruth.
—No importa.
—No, sí que importa. No necesitas que también te presione yo.
—No me presionas. Lo que dices es muy sensato. Me has dado mucho en qué pensar.
Ruth abre la puerta. Una fuerte racha de viento empuja la hoja hacia atrás y la golpea contra el muro del edificio. Ruth me indica con un gesto que salga yo primero. Después sale ella, cierra la puerta y se cerciora de que quede bien cerrada. Ha empezado a nevar. Hundo las manos en los bolsillos para buscar los guantes. Ruth se enrolla una bufanda al cuello.
—Siento haberte decepcionado, Lucia.
—No me has decepcionado. Simplemente cuido de ti,
Ruth vuelve la vista hacia Madison Avenue.
—Resulta difícil contentar a todo el mundo, pero sé que ha de haber una manera. Tengo que encontrarla.
—La encontrarás. — ¿Cómo puedo decirle a mi mejor amiga que no hay modo de dar gusto a todo el mundo? Eso lo he aprendido en carne propia con los DeMartino. La idea de haberles hecho daño me entristece. No puedo irme esta noche sintiéndome triste—. Gracias, Ruth.
—¿Por qué?
—Por haber dicho al menos que te gustaría abrir una tienda conmigo.
—Lo he dicho en serio.
—Ya lo sé. — Le doy un abrazo y me vuelvo en dirección a la Quinta Avenida.
—¡Ten cuidado al regresar a casa! — me dice Ruth al tiempo que se encamina hacia el este, a la parada de autobús.
—Lo tendré —contesto.
Echo un vistazo a la calle. No hay ni rastro de mi autobús. Sopla un viento demasiado frío para quedarse de pie, y además puedo tomar el autobús unas cuantas manzanas más allá, así que echo a andar. Es mejor mantenerse en movimiento.
Las cimas de los rascacielos desaparecen en una densa niebla, y la luz de los pisos bajos arroja un resplandor espectral sobre las gruesas nubes que penden grisáceas sobre la ciudad como si fueran fantasmales merengues. Me calo el sombrero de terciopelo para la lluvia y me cubro las orejas con su ancha ala sujetándomelo bajo la barbilla con una lazada. Vuelvo a meter las manos en los bolsillos y aprieto el paso en dirección al centro.
Me gustaría saber qué será de mí. Ruth es muy amable al ofrecerme abrir una tienda conmigo, pero eso no es más que una fantasía. Una vez que esté casada, trabajará durante un tiempo hasta que tenga un hijo, y entonces dejará el trabajo y se quedará en casa para criar a su prole. Yo podría abrir una tienda propia, supongo. Pero ¿cómo? No soy una empresaria, me dedico a coser. Quizá se deba a que me he criado con chicos, pero considero que el mundo de los negocios pertenece a los hombres. No obstante, hay mujeres empresarias, mujeres como Edith Head en Hollywood. He leído en la revista PhotoScreen que la señorita Head tiene marido pero no hijos. No hay muchas mujeres que trabajen teniendo hijos. Ciertamente, la maternidad es difícil, pero la maternidad inminente tampoco resulta fácil. Conforme se le va acercando la fecha a Rosemary, veo cómo se esfuerza y lo nerviosa que está. Roberto permanece a su lado fielmente, pero sin poder hacer nada. Estoy segura de que en el fondo está pensando: «Me alegro de que sea ella la que tiene que hacer esto, y no yo.» Una vez más, por lo visto, las mujeres tienen que hacerlo todo.
De todos los hombres y mujeres que conozco, el único cuya vida envidio es Delmarr. Cuando no trabaja, está por ahí divirtiéndose. Sale con mujeres interesantes, unas intelectuales, otras grandes bellezas, otras una combinación de ambas cosas, y siempre ve la vida como una fiesta. Cuenta historias fascinantes de famosillos, bailes, locales nocturnos y personajes y artistas inicuos. La suma total de su experiencia es tan colorida que a veces ni siquiera él mismo se cree la vida que lleva. Qué maravilloso estar satisfecho y sin embargo continuar asombrándose.
Cruzo a lo largo desde la esquina de Madison Square Park y sigo bajando por la Quinta Avenida. La temperatura parece haber disminuido, y la nieve está transformándose en granizo que choca contra mi cara como si fueran pequeñas dagas. Decido parar un taxi. Coches y furgonetas pasan veloces a mi lado, no se ve ni un solo taxi. Cuando por fin descubro uno, está ocupado, sin duda procedente de la parte residencial de la ciudad, donde, a la primera gota de lluvia, los taxis se ocupan de forma instantánea. Estoy a punto de rendirme y seguir caminando cuando de pronto se detiene un coche y veo que se baja la ventanilla.
—¡Lucia! Soy John Talbot —dice el conductor inclinándose sobre el asiento de su Packard de 1950, pintado de un lustroso azul noche con toques beige y arándano en el estribo. Recuerdo este mismo modelo del catálogo de Exodus. Mi hermano sueña con tener uno así, pero son caros y hechos de encargo—. ¿Necesita que la lleve?
Recorro mentalmente la lista de precauciones de seguridad que debe tener en cuenta una chica soltera sola en la calle. Pero cuando recuerdo que fue Delmarr el que me presentó a John Talbot, desecho todas las normas. Puede que este tipo tenga un montón de novias, pero también tiene un coche en medio de lo que se está convirtiendo en una tormenta terrible.
—¿Le importa?
—En absoluto.
—No salga —le digo al ver que hace ademán de abrir su portezuela en medio del tráfico para dar la vuelta y abrir la mía. Me meto en el coche de un salto.
—Voy a tener que hablar con Delmarr. Vaya desfachatez la suya, haciéndola trabajar hasta tan tarde.
—No es su culpa suya. He estado ayudando a mi amiga Ruth con su traje de novia.
Me aliso la falda y me fijo en que los asientos del coche están forrados de cuero de gran calidad. El interior está limpio y ordenado. Éste es un hombre que cuida con esmero de sus cosas.
—Hacen ustedes un montón de trajes de novia, ¿no es así? — pregunta John al tiempo que vuelve a introducirse en el flujo del tráfico.
—Todo el tiempo.
—¿Es divertido?
—Bueno, como podrá imaginarse, un traje de boda requiere gran cantidad de esfuerzo, porque la novia quiere lucir lo mejor de sí misma para el hombre que la ha elegido. Pero cuando las chicas acuden a nosotros para mostrar lo mejor de sí mismas, se convierten en... en fin, para ser sincera, se convierten en monstruos rabiosos.
John se echa a reír.
—Pero en el periódico se las ve encantadoras, con sus diademas y sus velos.
Eso resulta interesante. John Talbot lee las páginas de sociedad, igual que Ruth y yo. No creo que sea la moda lo que busca, sino más bien averiguar qué nombres tiene que tachar de su agenda negra.
—Oh, sí, dedicamos mucho tiempo a transformarlas de chicas detestables en mujeres recatadas. A veces me pregunto si los novios verán alguna vez el lado de sus prometidas que vemos nosotros.
—Probablemente, no. Las mujeres saben cómo engañarnos. Para ustedes, somos niños de pecho.
—En ese caso yo diría que se merecen lo que obtienen —replico.
—¿Tiene usted novio? — pregunta John en tono amistoso.
—¿Por qué habría de importarle eso a usted? En Nochevieja me besó como si me conociera de toda la vida.
No puedo creer que yo haya mencionado aquel beso. Al instante deseo poder retractarme de lo que he dicho.
—Lo sé. Quisiera pedirle disculpas por ello —dice John en tono sincero—. En realidad no me comporté como un caballero, si bien puedo prometerle que lo soy a carta cabal. Me dejé llevar. Aquel vestido dorado tuvo algo que ver.
—Gracias. — Ahora me alegro de haber escondido aquel rollo de lamé en la habitación de materiales. Recorremos un par de manzanas en silencio, mientras yo busco una manera de continuar la conversación—. Delmarr me ha dicho que usted vende telas.
—Es una de las muchas cosas que hago.
—¿Dónde encuentra tiempo para hacer más de una? — pregunto.
—Supongo que soy joven y que debo probar muchas cosas distintas antes de dedicarme a una sola.
«Ésa es una mala señal», pienso para mis adentros. Si no se siente comprometido con su trabajo, ¿cómo va a comprometerse con una mujer?
—Pero terminaré sentando la cabeza en una sola cosa —dice como si supiera lo que me pasa por la mente.
Suelto el aire con suavidad. Bien. No es un tipo casquivano, sino una persona versátil.
—Oh, gire ahí a la derecha, a Commerce Street.
John se pasa la salida y continúa por la Séptima Avenida Sur.
—Perdón —dice, sin sentirlo.
—Ahora va a tener que dar toda la vuelta a la manzana para dejarme en casa.
—Ésa era la idea —responde en tono ligero—. Me gusta conversar con usted. Estoy haciendo tiempo. ¿Le parece mal?
—Me he pasado el día entero doblada sobre una máquina de coser, así que tendrá que deletrearme las cosas.
—De acuerdo. Se las deletrearé. Quiero pasar más tiempo con usted.
—Ni siquiera me conoce.
—Veo quién es.
—¿Sabe que nací bajo el peso de una maldición? — le digo. John se ríe—. Pues sí, así fue. Y mi madre, que Dios la bendiga, creyó que había evitado esa maldición al ver que no tenía una marca de nacimiento en la cara, porque ése era su mayor miedo. Pero creo que las maldiciones son como vapores venenosos: cuando se liberan, puede que no te alcancen al momento, pero permanecen en el aire. Y llega un día en que te matan. ¿Conoce usted a algún italiano?
—Claro.
—¿Alguna vez ha sabido de alguien sobre el que pesara una maldición?
—Usted es la única.
—¿Y eso no lo desanima?
—Ni lo más mínimo.
Señalo mi calle.
—Muy bien, es ahí. Esta vez no se la pase.
John frena y gira hacia Commerce Street. Hay una serie de huellas de pisadas en la acera, sobre la nieve recién caída. Las señalo.
—Cuando nieva, me siento en la ventana y veo cómo caen los copos. Y cuando veo las primeras pisadas en la nieve, no puedo evitar pensar que se parecen a los pies de cartón que hay en el suelo del estudio de baile de Arthur Murray.
—¿Así que usted baila? — pregunta John.
—Me encanta. — No quiero contarle a John Talbot que antes pagaba cinco centavos a mi hermano Angelo para que bailara conmigo.
—Un día iremos a bailar.
—Eso me gustaría. — Señalo mi casa—. Es el número cuarenta y cinco.
John acerca el coche hasta la puerta.
—Aguarde. Voy a dar la vuelta —dice—. Me sabe mal no haberle abierto la puerta antes.
Muy buenos modales, pienso mientras él rodea el coche por la parte de delante y me abre la portezuela. La nieve que se me pega al pelo me recuerda el confeti de Año Nuevo de la noche en que él me besó.
—¿Dónde está su sombrero? — quiero saber.
—En el asiento trasero.
—Debería cogerlo —le digo al tiempo que me calo el mío hasta los ojos. John abre la portezuela de atrás y saca su sombrero. Se lo pone, luego me toma del brazo y me acompaña hasta el porche de la puerta de casa.
Permanecemos unos instantes mirándonos el uno al otro, no lo suficiente para dar lugar a un beso, pero sí lo bastante para desearlo. Ahora que él me conoce un poco, sabe que no soy la clase de chica que uno agarra en un local nocturno y la besa en los labios sin preguntar. Pero es que él tampoco es el tipo de hombre que agarra y besa a una chica en un local nocturno sin preguntar.
—En fin, buenas noches, Lucia. — Se toca el borde del sombrero.
—Buenas noches, John. Gracias por traerme a casa.
Abro la puerta y, una vez dentro, aspiro profundamente. John Talbot me deja agotada, aunque de manera positiva. No es un hombre que me haga sentir cómoda; nunca sé qué va a hacer.
La casa está llena del familiar aroma a salsa de tomate y albahaca. Subo las escaleras para ponerme un pantalón y uno de los jerséis viejos de papá. Tomaré un buen plato de los penne de mamá y después me haré un ovillo frente al fuego con un vaso de la grapa de papá, pensando en John Talbot.
5
Una vez que papá terminó de remodelar el apartamento del sótano para Roberto y Rosemary, se dedicó a la cocina de mamá. La empapeló de un color rojo y blanco a franjas e instaló electrodomésticos blancos esmaltados, incluida la más moderna cocina de gas, con cuatro quemadores y una placa. Ello me ha inspirado para darle un cambio de imagen a mi dormitorio.
Cuando le digo a Delmarr que quiero cambiar la decoración, él me lleva de compras al Edificio DD de Madison Avenue, donde me muestra la mejor selección mundial de papel pintado: diseños ingleses de Colefax Fowler, creaciones francesas de Pierre Frey y luminosos diseños americanos de Rose Cummings. Tras mucho investigar, terminamos regresando a Altman, al departamento de Decoración de Interiores, donde encontramos una muestra de Schumacher de rosas amarillas que trepan por un enrejado blanco sobre un fondo de cielo azul. Delmarr me informa de que Altman ha sido elegido para decorar la Casa Blanca para el presidente Harry Truman y su esposa. El diseñador jefe será un amigo de Delmarr, Charles Haight, que empezó con él en Paquetería.
—Si es bueno para la querida Bess, será bueno para ti —me dice Delmarr.
Ya en casa, he colocado todos mis muebles en el centro de la habitación y he abierto las ventanas para que el espacio se ventile. He pasado casi toda la mañana midiendo el papel. El adhesivo resulta difícil de manejar, así que he comprado tres rollos de más, por si acaso. Cuando empiezo a echar la pasta en la bandeja, alguien llama a la puerta.
—Ten cuidado —le digo al visitante.
Quien abre la puerta es Ruth.
—Hola. Tu madre me ha dicho que estabas aquí arriba.
—Estoy hasta arriba, en efecto. — Dejo el rodillo y la esponja.
—¿Necesitas ayuda?
—¿Qué estás haciendo aquí? Te casas la semana que viene.
—Estoy en buena forma. Necesito relajarme un poco.
—En ese caso, siéntate a mirar.
—Me aburriré como una ostra. Déjame que te ayude.
—¿Estás segura? — Ruth asiente con la cabeza. Le muestro los planos y señalo un punto de la pared—. Voy a empezar aquí.
A continuación le entrego un rollo de papel para que lo despliegue. Ella lo extiende en el suelo y, como diseñadora que es, hace unas pequeñas marcas en la pared con el lápiz que se corresponden con las medidas del papel.
—Veo que ya has preparado las paredes. — Pasa la mano por la pared, con gesto de aprobación.
—Sí.
Acto seguido, tal como hacemos en el Centro Neurálgico, nos dedicamos a nuestras respectivas tareas por separado y en silencio, como el equipo en que nos hemos convertido. Ya sea empapelar, realizar un arreglo o sacar la cena que hemos encargado cuando trabajamos horas extras, sabemos lo que hay que hacer para terminar una tarea de la forma más eficiente. Cada una de las dos parece saber lo que está pensando la otra, nos adelantamos a las necesidades de la otra y nos ayudamos a lograr el objetivo. «Probablemente un buen matrimonio es así», reflexiono. Mientras trabajamos hombro con hombro, experimento una punzada de culpabilidad. He sido demasiado dura con mi mejor amiga, y lo sé.
—Ruth, siento mucho lo que te dije anoche.
—No, no. No me pidas disculpas. Eres sincera conmigo. Y además creo que tienes razón. — Ruth coge la regla y corta el papel de modo que se ajuste al rodapié. Yo se lo sostengo mientras ella lo pega a la pared.
—No debería haber chillado.
—Eres italiana. De modo que chillas. No pasa nada.
Aplico con cuidado pegamento en la parte de atrás del papel; Ruth me ayuda a levantarlo cogiéndolo por los bordes; vamos hasta la pa red y lo adherimos en su sitio, y luego lo alisamos con el repasador. Nos apartamos un poco para ver el resultado.
—Eso es. — Ruth sonríe—. Bien elegido. Me gusta.
Los colores, el estilo y la escala del dibujo son perfectos para la habitación. El efecto global es simplemente el adecuado.
—A mí también.
—¿No te preguntas nunca por qué acertamos? — Con el lápiz, Ruth marca el siguiente papel—. ¿Cómo hacemos para saber lo que funciona? Es como este papel. Has escogido el estampado adecuado para esta pared, para esta habitación. ¿Cómo has sabido que era éste? Las mujeres ricas que vienen a que les hagamos arreglos siempre están tan... confusas. Nunca saben qué color les sienta bien, ni qué estilo resulta adecuado a su tipo. Quieren ver lo que compra otro cliente para poder copiarlo. Carecen de ideas originales.
—Para eso nos pagan a nosotras. Para que les digamos lo que es adecuado. Quizá sea por eso por lo que Dios les ha dado a ellas todo el dinero y a nosotras el talento. La famosa y antigua ley de la oferta y la demanda.
Ruth me ayuda a colocar una segunda hoja de papel.
—Jake, el primo de Harvey, va a venir de California para la boda. Está soltero y no tiene acompañante...
—Ruth, bailaré con él sin falta, pero ya tengo acompañante. Se lo he prometido a Delmarr.
—Oh, está bien.
—Además, tengo pretendientes para dar y tomar. No me es posible aceptar ni uno solo más. Anoche, John Talbot me recogió en su Packard.
—¡¿Qué?!
—Sí. Y me llevó a casa, y casi estuvo a punto de besarme. — Miro a Ruth sonriente—.
Y la próxima vez no se quedará en un casi. Mamá ha dicho a Ruth que se quede a cenar, ya que no puede por menos de dar de comer a una ayudante voluntaria, pero Ruth se ha citado con Harvey. Va a perderse una comida deliciosa. Mamá ha preparado el plato veneciano favorito de papá, un potente guiso de pescado según una receta que le dio a él su tía de Godega. Rosemary ha ayudado a mamá a prepararlo y ha apuntado la receta para su colección (y la mía).
BRODETTO DE PESCADO DE VIOLA PERIN Cantidad: 8 raciones
1/2 kilo de gambas peladas
1/2 kilo de cola de langosta cortada en trozos
1/2 kilo de lenguado cortado en trozos
1 limón
1/4 de taza de aceite de oliva
1 cebolla grande a rodajas finas
3 dientes de ajo picados
6 tomates troceados
1 taza de vinagre balsámico
1 litro de agua
3 copas de vino tinto
3 cucharadas de perejil picado
sal y pimienta
Preparar el pescado, exprimir encima el limón y apartar. En una cacerola grande, saltear ligeramente la cebolla con el aceite de oliva, el ajo, el tomate y el vinagre. Añadir el agua y el vino. Remover bien. Añadir el pescado y el perejil. Salpimentar al gusto. Cocinarlo todo a fuego medio durante 40 minutos o hasta que el pescado esté hecho. Para servir, forrar los cuencos de sopa con unas finas rebanadas de pan italiano tostado. Verter el guiso sobre el pan y servir.
Rosemary y yo ayudamos a mamá a preparar los cuencos. Mamá coge las tijeras y corta una rama de albahaca de la planta que tiene en la ventana. La lava y a continuación la corta en cintas para guarnecer cada cuenco.
—¡Maria! — grita papá desde el salón—. ¡María,prestol
Mamá deja el paño de cocina y va al cuarto de estar. Rosemary y yo vamos detrás de ella. Roberto, Orlando, Angelo y Exodus sonríen maliciosamente. Mamá los mira con intención.
—¿Qué ocurre? — pregunta. Papá la levanta del suelo y gira en redondo con ella—. Antonio, bájame. Vas a hacerte daño en la espalda—protesta.
—No te lo vas a creer —dice papá cubriéndole toda la cara de besos.
—¿El qué? ¿Qué es lo que no voy a creer?
—Zio Antonio nos ha dejado en herencia la granja de la familia en Godega. ¡Mi granja! La casa en que nací. El granero en el que guardábamos el caballo, los campos de trigo que hay detrás, todo. ¡Es nuestro!
—¿Quién ha dicho tal cosa? — quiere saber mamá.
—Mi primo Domenico me ha escrito una carta. Toma, mírala. Compruébalo por ti misma. — Papá entrega la carta a mamá y los chicos empiezan a hablar todos a la vez haciendo planes para nuestra herencia.
Mamá se estira el delantal y dice:
—¿Qué vamos a hacer nosotros con una granja?
—¡Iremos a verla!
—¿Cuándo?
—En agosto.
—Pero si ya he alquilado una casa en la costa de Jersey.
—Anula la reserva. Maria, viva un po! No quiero discusiones al respecto. Vamos a ir a Italia. La familia entera se va a casa.
Rosemary se pasa la mano por el vientre.
—No sé, papá. El niño será aún muy pequeño, y es un viaje muy largo.
—¡Ya crecerá! ¡Ése es mi hogar, y mis nietos lo reconocerán como suyo propio! Además, según las leyes italianas, tenemos que ir en persona a reclamar la propiedad en el juzgado.
—No pienso pasar mis vacaciones en Italia dando de comer a las gallinas y ordeñando cabras —dice mamá con las manos en las caderas—. Ya tengo bastante que hacer aquí.
—Vas a ir a Italia, María —dice papá en tono tranquilo.
—No pienso ir a ninguna parte —replica mamá.
En el salón reina un silencio tan profundo que incluso oímos la bocina de un taxi por toda la Séptima Avenida. Mamá y papá se miran fijamente. Mis hermanos se repliegan buscando las salidas. Todos sabemos lo que va a suceder a continuación: una tremenda pelea en la que saldrán a la luz todos los agravios que ha soportado mamá a lo largo de su prolongado matrimonio.
—Mamá —suplico, intentando desviar la inminente bomba—. ¿No te alegras por papá?
—Lucia, tú no sabes nada de granjas. Mi abuelo era granjero, no lo olvides. Y es una vida infernal, te lo aseguro. Se trabaja todo el día en el campo y toda la noche en el granero. No tiene nada de divertido, y tu padre y yo somos demasiado mayores para hacernos cargo de eso. Tendremos que venderla —decide mamá.
—¡Jamás venderé la granja! — brama papá—. ¡Jamás!
Mamá retrocede al oír el tono de voz de papá.
—Está bien, está bien. Antonio, ¡basta! Anularé las vacaciones en Jersey para que podamos ir a ver tu granja. Lavaos para la cena. ¿Ya estás contento?
Después da media vuelta y regresa a la cocina.
Papá la observa marcharse y sacude la cabeza, incrédulo. Mis hermanos me miran a mí, y yo levanto las manos en el aire. Tal vez nos hayan enseñado que papá es el cabeza de familia y el jefe de la casa, pero la verdad es que quien manda es María Sartori.
Yo rompo el silencio.
—Papá, lo siento. A mí me parece maravilloso.
—A mí también, papá —dice Rosemary con una sonrisa. Le aprieta la mano y después desaparece escaleras arriba.
Durante la cena, mamá y papá no quisieron mirarse el uno al otro. Luego, papá cogió su sombrero y su abrigo y, tras dar un portazo, salió a dar un paseo. Yo le dije a Rosemary que fuera a acostarse, que ya me ocuparía yo de los platos. Cuando mis hermanos y yo éramos muy pequeños, mamá nos decía que si uno come mientras está enfadado, la comida se transforma en veneno.
—¿Ya ha vuelto papá? — pregunta mamá entrando en la cocina cuando yo estoy secando el último de los platos.
—No.
Mamá se sienta a la mesa de la cocina. Le sirvo una taza de té y me sirvo otra para mí.
—¿Vais a estar enfadados toda la noche? — le pregunto con suavidad.
—Tú no conoces la historia completa —empieza ella—. He leído la carta. Tu padre ha heredado la granja, y su hermano ha heredado el dinero.
—¿Zio Antonio tenía dinero?
—Sí. Y estaba al tanto de la disputa existente entre tu padre y su hermano, así que en lugar de dividir la tierra y el dinero a partes iguales, dividió como le vino en gana.
—A lo mejor el zio tenía miedo de que si dejaba la granja a ambos, terminarían vendiéndola.
—Naturalmente que fue eso lo que pensó. La familia de tu padre nunca ha hecho más que causar problemas.
—Bueno, ¿y de quién es la culpa? Deberías convencer a papá de que haga las paces con su hermano. — Advierto que mamá está sorprendida por el tono que empleo—. Esa ridícula disputa ya ha durado bastante.
—Estamos mejor así —insiste.
—Mamá, ¿tan terrible es la cosa para que papá y zio Enzo lleven veinticinco años sin hablarse?
—Han sido muchas cosas. — Mamá estruja la bolsita de té contra la cuchara con tanta fuerza, que temo que la haga reventar.
—Deja que lo adivine. Dinero.
—Por supuesto que ha tenido que ver con el dinero. Y también con el carácter. La esposa de Enzo acusó a tu padre de habérsele insinuado.
—¡Qué! No me imagino a mi padre haciendo algo así.
—Tu padre no lo hizo, por supuesto. Yo estaba presente. Pero Caterina insistió en que sí. Tenía tanta envidia de lo unidos que estaban Enzo y papá que contó una mentira terrible para intentar separarlos. Pero eso no fue más que la gota que colmó el vaso. Desde el principio, ella y yo no nos llevamos bien.
—¿Por qué?
—Ella era una prima donna. Nunca trabajaba. Cuando todos vivíamos en esta casa, era yo la que se encargaba de cocinar y limpiar, y ella jamás levantó un dedo para ayudarme. Yo era su criada. Yo aceptaba la situación porque ella era mayor y deseaba demostrar a tu padre que era capaz de construir un hogar feliz y llevarme bien con todo el mundo, de modo que en cierto sentido no me importaba. Pero Caterina era una mujer muy insegura. En mi opinión, las personas más peligrosas del mundo son las mujeres inseguras. Pueden causar más daño en un solo día que todo un ejército.
—¿Qué hacía Caterina?
—Se gastaba un montón de dinero en cosas para ella y no le importaba que los demás no las pudiéramos tener. Al final del mes, cuando pagábamos las facturas, siempre había una pelea tremenda entre papá y Enzo. Esas discusiones, por sí solas, ya habrían dado lugar a una ruptura.
—¿Compartíais los gastos?
—Papá y Enzo ponían en un fondo común todo lo que producía la Groceria. De ese fondo común comían las dos familias. Naturalmente, existía una deuda con el banco, y Caterina lo sabía. Jamás he sido una mujer que desee tener muchas cosas bonitas, sino que soy feliz con muy poco. En cambio, Caterina necesitaba montones de cosas para sentirse satisfecha. Se puso furiosa cuando tuvo que irse de Nueva York, pero ése fue el trato: el que perdiera al lanzar la moneda tendría que mudarse a otro sitio, y el otro hermano le compraría su parte del negocio. Era la única salida.
—Así que papá te prefirió a ti antes que a su hermano, y por eso Caterina lanzó la maldición sobre mí.
—Exacto. Tenía que montar la escenita final. Pero tu padre y Enzo estaban decididos a cumplir el trato. No había ningún modo de retractarse. Un trato es un trato. Y no creo que a Enzo le importase mucho; siempre echó de menos el campo. Creo que si hubiera podido, habría regresado al Véneto y hubiera montado su propia granja.
—A tío Enzo probablemente le habría gustado heredar la granja de Godega.
—Pero ya está hecho, Lucia. Estoy segura de que Caterina se alegrará mucho de tener ese montón de liras.
Ruth y yo andamos con prisas para terminar un conjunto de viaje para una señora de Park Avenue que va a pasar la primavera recorriendo Europa. Éste es el último trabajo importante para Ruth antes de su boda y su luna de miel. Mientras vamos terminando, Ruth desenrolla una larga hoja de papel de estraza, la rasga siguiendo el filo y la extiende sobre la mesa de cortar. Acto seguido coge un pedazo de tiza negra de la caja y escribe: «JohnTalbot.» Se aparta un poco y comenta:
—Éste sí que es un nombre distinguido. Suena a una persona erudita, o un banquero, o alguien importante.
—Si es tan importante, ¿por qué no ha llamado?
—Ésa, Lucia, es la pregunta del millón de dólares —contesta Ruth sonriente.
—Señoritas, para vuestro tablero de noticias. — Delmarr deja una carta sobre mi mesa de trabajo—. La madre superiora de las pobres «apenas podemos ir tirando» monjitas del Bronx quiere daros las gracias por los hábitos. Os tendrán en cuenta en sus oraciones.
—Qué amables —digo con sinceridad.
—Contesta a la madre superiora, ¿quieres, Lucia? Ydile que me gustaría que su orden al completo rezara para que no se me caiga el pelo. Esta mañana me he visto una ligerísima calva en la coronilla. Es pequeña, pero presenta el potencial de extenderse, y soy demasiado engreído para quedarme sin pelo. — Delmarr se retuerce para mirarse en el triple espejo y se acaricia la parte de atrás de la cabeza—. ¿Hay algún santo que se ocupe de prevenir la calvicie?
—A mí no me mires. Yo no sé nada de santos —dice Ruth.
—No creo que haya ningún santo, pero seguro que existen novenas para situaciones desesperadas —le animo yo.
—En ese caso, incluye a Harvey —dice Ruth—. ¿Las monjitas rezan por los judíos?
—¿Por qué no iban a hacerlo? — pregunto.
—Entonces, diles que recen por la calva brillante que tiene Harvey en la cocorota. Ya tiene el tamaño de un sello de correos, pero no pasa nada; le he dicho que lo querré de todas formas.
—Eso es lo que ocurre cuando uno se casa. — Delmarr se apoya contra la pared—. Por eso yo no me casaré jamás. ¿Qué persona honrada sería capaz de ponerse delante de un grupo de gente y prometer que nunca jamás echará a correr, ni en la enfermedad (¡ag!), ni en la pobreza (tienen que estar de broma) ni en cualquier otra circunstancia que le depare el destino? Los votos matrimoniales son un permiso para ser un completo idiota, con el pleno conocimiento de que la persona con que te casas ha aceptado, por muy burro que seas, permanecer a tu lado hasta la muerte. Cualquier tonto comprendería que es un negocio desastroso.
—¿Podríamos cambiar de tema, por favor? — dice Ruth en tono cortés—. Yo estoy a punto de casarme.
—Lucia, voy a comer con John Talbot. ¿Quieres acompañarnos?
Antes de que pueda responder, aparece John en la entrada. Viste un traje negro de raya diplomática con unas sutiles franjas de un tono musgo muy pálido. La corbata que lleva es de seda china estampada al agua, y la camisa es blanca como la nieve. ¿Por qué irá siempre tan elegante, y por lo tanto irresistible?
—¿Te gustaría venir? — me pregunta Delmarr de nuevo.
—No puedo. Tengo otros planes. — Miro a Delmarr y sonrío por cortesía, pero siento ganas de retorcerle el cuello. Yo no soy ninguna comparsa de sus almuerzos de trabajo, y menos si va con John Talbot.
—Muy bien, no hay problema —responde en tono informal.
Lucia, Lucia
John mira hacia abajo y ve su nombre escrito en tiza.
—¿Alguien desea enviarme un mensaje? — pregunta, señalando.
Ruth y yo nos miramos con un leve pánico. Delmarr se apresura a intervenir:
—Oh, he sido yo. Le he pedido a Ruth que tomara nota para recordarme que íbamos a comer juntos.
Ruth y yo estamos pensando lo mismo: que Delmarr es un tipo servicial y atento, capaz de atrapar una pelota al vuelo.
—¿Cómo estás, Lucia? — me dice John, sonriendo.
—Muy bien. ¿Conoces a Ruth Kaspian?
—Claro. En la otra planta, ¿no se acuerda? Es un placer verla de nuevo.
—Gracias —responde Ruth con una sonrisa—. También es un placer para mí.
Delmarr acompaña a John hasta la salida. Una vez que ambos se han ido, Ruth se inclina sobre su mesa de dibujo.
—Está imponente —suspira—. ¡Tiene los dientes más blancos que la camisa!
—A eso es a lo que se refieren cuando dicen lo de «parecer una estrella de cine» —contesto.
—Bien podrías terminar con él, después de todo. En belleza, estás a su altura. Mi tía Beryl siempre dice que el dinero se casa con el dinero y la guapura con la guapura. Cuando está un poco achispada, también dice que los pobres se casan con pobres y los feos con los feos. — Ruth se sirve una taza de café del termo y rellena la mía—. ¿Quieres saber qué es mi tío Milt?
—¿Guapo?
—No. Pobre.
La tarde transcurre sin rastro de Delmarr. A eso de las cuatro, la secretaria de reservas nos entrega un mensaje de él que dice que nos verá el lunes por la mañana, que ha ido a una cita fuera de la oficina. No hay nada que no sea corriente en esto; pasamos mucho tiempo llevando recados a almacenes de telas, tiendas de pasamanería y mercerías. Me muero por preguntar a Delmarr por John Talbot, pero tendré que esperar todo el fin de semana.
Tomo el autobús de regreso a casa, ansiosa por empezar mi fin de semana. El domingo se casa Ruth, pero mañana voy a pasar el día admirando el empapelado de mi habitación. Además, tengo un libro nuevo que estoy deseando abrir, El señor Blandings construye la casa de sus sueños, y una zapatería nueva en la Cincuenta y ocho Este en la que curiosear. Cuando me apeo del autobús y doblo en la Séptima Avenida para tomar Commerce Street, me siento reconfortada por el farolillo que parpadea encima de nuestro portal.
—Mamá, estoy en casa —exclamo desde el vestíbulo. Empiezo a subir las escaleras en dirección a mi dormitorio, cuando ella aparece en el umbral.
—Tienes visita —dice mamá saliendo a mi encuentro.
—¿Yo? — Intento mirar detrás de mamá—. ¿Quién es?
—Delmarr y ese tal John que conocimos en Nochevieja.
Mamá da media vuelta y se mete en la cocina. El corazón me late a cien por hora. Lamento no haberme pintado los labios antes de salir para casa, pero es que no esperaba tener visitas. Sin quitarme el abrigo, estudio mi cara en el espejo que hay junto a la puerta y paso al cuarto de estar.
—Qué sorpresa —les digo a Delmarr y John al tiempo que ellos se ponen en pie para recibirme—. ¿De modo que el almuerzo más largo de la historia os ha traído hasta mi casa?
—Pasé por la tienda de tu padre a comprar aceite de oliva del mejor, y él nos invitó a cenar—explica Delmarr—. Ve a quitarte el abrigo. Tu madre me ha convencido para que preparase una cuba entera de Manhattans, y el hielo estará ya en su punto.
—Genial —respondo.
—Papá y los chicos vienen de camino a casa, cariño —exclama mamá desde la cocina.
De vuelta en el vestíbulo, me quito el abrigo y lo cuelgo junto al de John, que conserva el penetrante olor a ámbar que recuerdo de Nochevieja. Los oigo charlar en el interior de la sala, de modo que me tomo unos instantes para examinar la prenda. Está confeccionada a medida, con los detalles más lujosos: un elegante forro de raso negro, refuerzo de piel en el cuello, tiras de gamuza en los puños.
El corte de la espalda está reforzado con cordel de seda, una antigua técnica que permite que el abrigo caiga hasta la parte posterior de las rodillas sin formar arrugas. En la balda que hay sobre el perchero está el sombrero de John Talbot. Es un Borsalino; también tiene el toque de la confección a medida, un parche especial en la coronilla para que se ajuste a su dueño y a nadie más. Los guantes que descansan en el ala del sombrero son de cuero negro con puño vuelto. John Talbot es exigente, y eso me gusta.
Saco el carmín del bolso y me pinto los labios. Contemplo mi sencilla falda de lanilla, deseando haberme puesto algo más elegante, pero no puedo hacer nada al respecto. Además, no quiero que este hombre piense que intento impresionarlo.
Me reúno con ellos en el cuarto de estar. Delmarr me entrega una copa. Rosemary sale de la cocina detrás de mamá. Camina despacio, pues en todos sus movimientos se hace evidente el peso del bebé, que puede nacer en cualquier momento. John le hace montones de preguntas, cómo se ha preparado para el parto y dónde piensa dar a luz, y todo sobre el médico. Rosemary le pregunta por qué le interesan tanto los niños. Él le contesta que es el único milagro que existe en el mundo. Mamá lo mira con aprobación.
—¡Estamos en casa! — exclama Roberto desde la puerta. Mis hermanos vienen riendo, bromeando unos con otros. Papá les hace pasar al cuarto de estar y entrega a mamá la bolsa de lona con crema llera que contiene el dinero de la tienda. Luego le da un beso en la mejilla.
—Veo que habéis llegado sin problemas —dice papá a Delmarr y John.
—No sin la ayuda de una brújula —contesta Delmarr—. Estas calles del Village tienen más vericuetos que los rolatini.
—¿Conoces a mis hermanos? — pregunto.
—Ése es Roberto —dice John, señalándolo—. Éste, Angelo. Ese otro es Orlando. Y el boxeador que parece irlandés es Exodus.
—Eh, soy todo italiano —replica Exodus—. No me obligues a demostrártelo.
—Oh, no pienso hacerlo —bromea John a su vez—. Espero que para el final de la velada me hayáis enseñado todos los tacos en italiano que sea capaz de recordar. La próxima Semana Santa voy a visitar Capri como invitado de los Mortenson, y quiero impresionarlos con mi lenguaje grosero.
Delmarr se echa a reír.
—Créeme, vas a necesitarlo después de pasar una semana con Vi—vie Mortenson. Es una pieza de cuidado.
—Bueno, pues éstos son los chicos indicados para enseñártelos —promete papá—. Saben más tacos que yo, y eso que yo me crié en Italia.
—¿De qué conoces a los Mortenson? — le pregunto.
—Son viejos amigos.
—Yo hice el vestido de debutante de Sally Mortenson —le informo. John sonríe cortésmente. Me pregunto si tendrá menos interés por mí ahora que sabe que les hago la ropa a sus amigas.
Delmarr me lee el pensamiento.
—Todas las chicas solicitan a Lucia cuando vienen a encargarse ropa a medida. Saben que es la mejor. — Y me guiña un ojo.
Mientras observo a los hombres bromear y competir entre ellos, se me ocurre que durante casi toda mi vida he sido la única chica presente. Cuando empecé mi carrera, me resultó un alivio estar con mujeres. En un grupo de mujeres existe un entendimiento y un lenguaje especial que yo valoro mucho. Por más que quiera a mis hermanos, nunca he podido contarles cosas que sí habría podido contarle a una hermana. Mamá se ha mostrado sensible a eso y ha tratado de compensarlo, pero hay cosas que me hubiera resultado más cómodo confiar a una hermana que a mi madre. En cambio, el hecho de ser la única chica Sartori me ha proporcionado más seguridad en mí misma. No creo que hubiera tenido el valor suficiente para llevar mis muestras de costura al departamento de Confección de Altman si no hubiera tenido unos hermanos que me hubieran enseñado a competir. Y no creo que hubiera intentado jamás obtener un puesto de trabajo si papá no me hubiera estimulado a cuidarme sola. Él me dijo que tomaría decisiones mejores si las tomaba por deseo, y no por necesidad.
Ayudo a mamá a servir la comida: polenta y pollo al horno. Del marr está divirtiéndose mucho con mis hermanos, hablando del trabajo en la Groceria. Les hace montones de preguntas acerca de cómo está organizado el funcionamiento de la tienda. John dice que no se imagina qué pasaría si alguien no cumpliera con su obligación; ¿cómo se puede despedir a un miembro de la familia? Mientras comemos, John cuenta historietas divertidas acerca de personajes que ha conocido en sus extensos viajes. Hasta Delmarr está fascinado. Luego, mientras fregamos los platos, papá pasa a temas importantes.
—Entonces, John, ¿a qué sector te dedicas? — le pregunta al tiempo que se sirve un vaso de vino.
—Soy un hombre de negocios. Me interesan los negocios en diversas áreas. Me gusta la importación. Últimamente he estado trabajando con un fabricante textil de España. Quisiera ser proveedor de las tiendas de telas de la Quinta Avenida. Entre otras cosas.
Papá enarca una ceja.
—¿Otras cosas?
—Sí, señor. Me gusta ser útil. Tengo contactos, y me gusta utilizarlos para hacer algo bueno. En una ocasión, el obispo Walter Sullivan me llamó para que preparase un par de autobuses para un retiro en el interior del estado que...
—¿Conoce al obispo? — dice mamá, impresionada.
—Hace muchos años. Sea como sea, necesitaba que le echasen una mano con el transporte, y yo lo ayudé.
—Estoy segura de que él lo apreció mucho. — Mamá sonríe y asiente con la cabeza en dirección a papá—. ¿De modo que es católico? — pregunta esperanzada.
—Así es. — John Talbot no lo sabe todavía, pero se ha ganado a mi madre.
—Antonio —dice mi madre—. El oporto.
—Voy por las galletas de sésamo de Ro —me ofrezco.
—He hecho un montón de galletas, son mi único vicio —dice Rosemary a Delmarr en tono contrito—. Espero que les gusten.
Roberto vuelve a hablar de la Groceria y de su ilusión de ampliarla y modernizarla. Papá, con su acostumbrada prudencia, le deja hablar sin parar de la idea de atraer clientes nuevos, de abrir una segunda tienda en el centro de la ciudad, y de tener algún día una cadena de Grocerias. Rosemary ha oído ya todos esos sueños en todo detalle, de manera que se pone a mordisquear una galleta con una expresión en los ojos que es más bien de cansancio. A mamá le gustan las ideas de progreso que tiene Roberto; se siente orgullosa de que tengamos ambiciones. John escucha a Roberto atentamente mientras éste va desgranando su sueño.
—Si un negocio resulta ser un exitazo, hay que ampliarlo por fuerza —le dice John—. No se puede crecer si no se tiene en la cabeza la imagen de conjunto.
—Dile eso a papá. A él le gusta el estilo antiguo —dice Roberto.
—No estoy en contra de lo nuevo —replica papá en tono amable—. Es que no entiendo cómo se pueden tener dos tiendas cumpliendo las normas de calidad que he establecido para mí mismo. Soy un hombre capaz de inspeccionar sólo una pieza de fruta a la vez. Si empiezan a ir y venir las cajas y las vuelco en una saca y les pego el precio sin mirarlas, no seré mejor que la tienda que hay un poco más arriba en la misma calle. Mis clientes saben que compran lo mejor porque yo lo he escogido para ellos. Mi pescado llega fresco de Long Island Sound, mi carne es de las granjas de Pennsylvania, y mi fruta proviene de todas partes, del estado de Nueva York y de lugares tan lejanos como Italia. Sigo comprando las naranjas sanguinas a la misma familia italiana que conocí de pequeño en el mercado de Treviso. El agricultor envuelve cada naranja como si fuera una joya, las mete todas en cajas y las envía a venderse en mi tienda.
Aprieto la mano de papá y comento:
—Yo estaba deseosa de que llegasen aquellas cajas de Italia. ¡El edificio entero olía a naranjas dulces!
—No estoy diciendo que todo el mundo deba ser tan quisquilloso como yo, pero mis clientes confían en mí, y ése es un vínculo que yo me tomo muy en serio.
—Señor, yo lo respeto. — Delmarr brinda con papá con su opor to—. Al igual que usted, creo en la calidad. Pero pienso que debemos enfrentarnos al hecho de que el mundo está cambiando. En mi sector, desde la guerra el mandato ha sido: «¿Cuántos podemos fabricar y a qué velocidad?» Hubo una época en que la tienda nos decía que se le podía decir que no a un cliente si uno sabía que no iba a entregar una prenda de calidad; ahora se nos dice que aceptemos todos los encargos. Hay un ansia de beneficios, a expensas de la calidad. Les gustaría que trabajásemos los siete días de la semana, con el doble de producción. No sé adónde vamos con todo eso, pero no es bueno.
—Desde que los chicos regresaron de la guerra, nuestra base de clientes se ha extendido —dice mamá—. Antes teníamos como clientes a la gente del barrio, pero ahora nos llegan cada vez más de otras zonas de la ciudad.
—Por dos razones —explica Roberto—: muchos militares fueron destinados a Italia y adquirieron el gusto por la albahaca, el mejor parmesano, el buen aceite de oliva...
—¿Y dónde iban a encontrarlos en las zonas residenciales? Esos tipos de sangre azul no saben reconocer lo que es auténticamente italiano, así que empezaron a acudir a nuestra tienda —añade Exodus.
—Pero era por algo más que por lo que vendíamos —dice papá—. Cuando yo llegué a este país, los italianos no eran bien recibidos. Pero cuando enviamos a nuestros hijos a luchar contra Hitler, todo cambió. Los nuestros se volvieron honorables. El modo en que nos miraba la gente de esta ciudad cambió.
—¿Todos los Sartori estuvieron en el frente? — inquiere John.
—Yo soy el único al que no enviaron al extranjero. Me enrolé cerca del final y no pasé de Fort Bragg —dice Exodus.
—Aun así, defendiste a tu país, Ex. — Mamá lo rodea con el brazo.
—¿Tú prestaste servicio? — pregunta papá a John.
—Sí, señor. Estuve destinado en Francia.
Sonrío, pues sé que eso a papá le importa.
Hacia las nueve de la noche la conversación va decayendo, ya que todos estamos cansados tras una semana de trabajo. La única persona que conserva sus energías es John Talbot, que va animándose y participando más conforme avanza la velada. «Es un tipo trasnochador —pienso para mis adentros—, lo contrario que yo.» A mí me gusta estar en la cama temprano y levantarme antes de que amanezca para así poder aprovechar toda la mañana. Me imagino a John Talbot en los locales nocturnos hasta altas horas. Probablemente, en su negocio invita a la gente muy a menudo, por eso trasnochar es para él una obligación. Es una cosa sobre la que debo reflexionar, aunque es sólo un pequeño punto negativo en un mar de cualidades maravillosas que estoy descubriendo en John. Yo soy una chica que rara vez muestra sus sentimientos (tal vez sea otra consecuencia de vivir con hermanos varones), pero en lo más hondo de mí misma siento una especie de debilidad por el señor Talbot. Lo observo desde el otro lado de la mesa y me pregunto cómo me sentiría si él me perteneciera.
—Estás cansada —me dice John.
—Ha sido una semana muy larga. Últimamente, todos los pedidos que hacen los clientes son urgentes. Ruth y yo apenas damos abasto.
—Desde luego, estamos en la temporada alta—confirma Delmarr.
—Pues decidles a esas señoras presumidas que esperen —nos instruye mi madre—. No tiene sentido matarse por un vestido de fiesta.
—Sí, mamá.
—Sí, señora —le asegura Delmarr al tiempo que él y John se levantan de la silla. Delmarr estrecha la mano de mi padre y dice buenas noches a todo el mundo.
John Talbot se vuelve hacia mi madre.
—Gracias por esta cena tan deliciosa.
—Vuelvan cuando quieran—responde mamá en tono afectuoso.
—Le prometo que volveré.
Acompaño a John y a Delmarr hasta el vestíbulo. Mientras John se pone el abrigo, yo cojo su sombrero y sus guantes y se los entrego.
—Los Borsalino son muy elegantes.
—Y resistentes. Este sombrero me durará toda la vida.
Delmarr sostiene su sombrero en el aire antes de ponérselo en la cabeza.
—Espero que el mío supere la prueba de inspección.
—Impecable como siempre, monsieur Delmarr. Lilly Dache lo aprobaría, sin duda.
—Ah, gracias, gracias. El domingo te recogeré a eso de las dos, Lucia. No puedo esperar a ver a Ruth con su vestido a lo Elizabeth Taylor. No me ha permitido echarle un vistazo, a pesar de que lo he diseñado yo. Es evidente que los hombres, en general, traen mala suerte. Por favor, da las gracias a tu madre por la cena.
Delmarr abre la puerta y sale al exterior dejándonos a John y a mí un breve instante de silencio, el cual rompo yo:
—Buenas noches, John.
—Lucia, ¿tienes algo que hacer mañana?
Repaso mentalmente mis obligaciones del día siguiente, y me veo enroscada con un libro.
—No gran cosa —contesto.
—¿Te gustaría ir a dar una vuelta?
—Estaría muy bien.
—Te recogeré a la una.
Después de cerrar la puerta tras él, observo a través de los cristales de color rosa cómo él y Delmarr van caminando hasta Barrow y giran.
—Es guapísimo —dice Rosemary a mi espalda.
—¿Tú te fías de los guapos, Ro? — le pregunto yo.
—Nada de nada.
—Yo tampoco.
—Pero me gusta. Y a él le gustan mis galletas de sésamo, lo cual demuestra que tiene buen criterio.
Rosemary me entrega una ficha; ya ha escrito la receta para mí.
GALLETAS DE SÉSAMO DE ROSEMARY SARTORI Cantidad:
3 docenas de galletas
3 tazas de harina tamizada 1 pizca de sal
1 cucharadita de levadura
2 trozos de mantequilla auténtica (calentada hasta la temperatura ambiente)
3/4 de taza de azúcar blanco granulado
3 yemas de huevo grandes
1 cucharadita de extracto de vainilla
1 puñado grande de semillas de sésamo
1 cucharada de nata
Tómese la harina, la sal y la levadura y mézclense en un cuenco de tamaño mediano. En un cuenco grande se mezcla la mantequilla y el azúcar con un tenedor. Se añaden las yemas de huevo de una en una, y luego la vainilla. Se coge la mezcla seca del cuenco más pequeño y se vierte en el cuenco grande que contiene los ingredientes húmedos. Mezclar bien con las manos. Se hace una bola que debe ser pastosa. Se cubre con papel de cera y se guarda un par de horas en la nevera. Una vez transcurrido ese tiempo, se enharina ligeramente la tabla de cortar. Se extiende la masa en franjas largas y se cortan trozos de cinco centímetros. Se mezclan las semillas de sésamo con la nata. Se cogen las galletas una por una y se van mojando en las semillas. Luego se ponen las galletas sobre una bandeja engrasada y se meten al horno durante 9 minutos a 200°.
Pasé la mañana planchando las camisas de mis hermanos en la lavandería del sótano. Es un trabajo que nunca me importa hacer. El olor a algodón fresco cuando la plancha de vapor toca la tela me resulta reconfortante. Me da satisfacción mirar las camisas recién almidonadas en las perchas ordenadas, desde las de mi hermano mayor hasta las del pequeño. Entre las labores de la casa y la boda de Ruth mañana, casi desearía no haber quedado esta tarde con John. No es propio de mí aceptar un compromiso de última hora, pero es que John tiene algo que me empuja a infringir mis propias normas.
Cuando aparece en la puerta puntualmente a la una, mamá está aguardando con un par de bocadillos de pavo y una bolsa pequeña de las galletas de sésamo de Rosemary para que nos los llevemos al paseo.
—¿Has estado alguna vez en Huntington? — me pregunta John al tiempo que abre la portezuela para ayudarme a subir a su coche.
Me fijo en un reborde de sal blanca en los parachoques, el único indicio de que el automóvil ha estado fuera del garaje desde que comenzó el invierno.
—No —respondo.
Da la vuelta hasta el asiento del conductor, se mete en el coche y se acomoda en el asiento.
—Está en Long Island. Se encuentra en construcción. Todo el mundo desea tener vistas al mar. Pero el terreno para edificar no es infinito. Ahí es donde está el dinero. — Me mira y sonríe al tiempo que acciona el encendido. El motor del Packard emite un zumbido regular, como el de un órgano de iglesia—. Tengo un plan inmobiliario. Verás, la totalidad de la economía de este país se basa en la propiedad inmobiliaria. Tengo pensado comprar una casa y después pedir una hipoteca sobre ella para construir otra, y así sucesivamente, hasta que haya una urbanización que lleve mi nombre. ¿Qué te parece?
—Me parece... que suena maravilloso.
No sé qué otra cosa decir. La propiedad inmobiliaria no es algo en lo que yo haya pensado mucho. Mientras nos dirigimos hacia el East Side, cruzamos el puente de Manhattan en dirección a Brook lyn y nos metemos en la autopista, John Talbot me habla de su gran ilusión de utilizar el dinero del negocio inmobiliario para abrir un elegante hotel en Manhattan dotado de todos los lujos. Se imagina un local nocturno, un restaurante, vistas desde la azotea, todo. Su entusiasmo resulta contagioso. Visualizo a las mujeres con sus abrigos de visón y sus perlas. Veo a los hombres que las acompañan, pulcros magnates de negocios neoyorquinos, y veo entre ellos a John Talbot, entreteniéndolos con su ingenio y su encanto.
Huntington Bay, en Long Island, conserva todavía algunos restos de la última nevada en los árboles y en los céspedes. Las casas son nuevas y jalonan las colinas de una mezcla de estilos: ladrillo colonial, granja de Connecticut y mi favorito, el estilo Tudor inglés. Los ladrillos, las ventanas de bisagra y las puertas de castillo suscitan en mí un sentimiento de seguridad.
—Te encanta el estilo Tudor, ¿eh? — John me mira y detiene el coche frente a la casa.
—A los italianos les gusta el diseño inglés. Mamá tiene familia en Forest Hills. El estilo Tudor los vuelve locos.
John conduce el coche hasta un solar vacío.
—Vamos —dice, y se apea de un salto. Da la vuelta, me abre la portezuela y me tiende la mano—. Quiero enseñarte una cosa.
Me lleva a lo alto de un repecho. El suelo está tan helado que resbalo hacia atrás. Ambos reímos, pero John me sitúa frente a él y me empuja cuesta arriba hasta que llegamos a la cima. A través de los árboles distingo una extensión plateada sobre la que penden unas nubes blancas.
—Ésa es la bahía —dice John.
Me invade una sensación especial, una que nunca he experimentado. Conecto con este lugar, profundamente y de manera instantánea, como si ya hubiera estado antes aquí. ¿Cómo sería vivir cerca del agua, poder ir paseando hasta el mar, oír las olas y percibir el aroma a sal marina todos los días?
El elegante Upper East Side Manhattan, yo vestida de terciopelo negro, ha sido siempre la idea que tenía de una existencia suntuosa, pero ahora me imagino vivir contemplando el océano. Ya estoy viendo los veranos azules y las primaveras suaves como pétalos de flor, cuando la madera que flota a la deriva se blanquea y pasa de un gris mate a un blanco deslumbrante bajo el sol. Papá me ha contado historias de viajes a Rimini, en la costa del mar Adriático al sur del Véneto, donde la arena era del color de la nieve. En contraste con el azul del agua, su resplandor cegaba la vista bajo el sol del mediodía.
—Deberías vivir junto al mar alguna vez —dice John, como si supiera algo sobre mi futuro que yo desconozco.
Se me traban los pies en la maleza seca de unas cuantas ramas viejas. John se arrodilla y me ayuda a salir del retorcido entramado. Yo lo contemplo y no puedo evitar imaginar el momento preciso en el que va a proponerme matrimonio. Él levanta la mirada hacia mí, y juraría que está pensando lo mismo. Libero el pie y le tiendo una mano para ayudarlo a incorporarse. Regresamos al coche sin pronunciar palabra.
Una vez de vuelta en la autopista, siento tristeza por haber dejado atrás el océano. Miro por la ventanilla porque eso no es algo de lo que desee hablar. Necesito reflexionar sobre ello antes de poder expresarlo. Además, quiero contarle a Ruth todo esto; ella es muy sensata en estas cosas.
—¿Te gustaría conocer a mi madre? — me pregunta John Talbot.
—Pues... por supuesto. — Me sorprende que John quiera que conozca a su familia. Al fin y al cabo, ésta es sólo la primera cita.
—No es imprescindible, podemos dejarlo para otra ocasión —dice, notando mi incomodidad.
Cambio de idea. Cuantas más pistas tenga para entender a John, mejor.
—No, no. Me gustaría conocerla. ¿Vive aquí? ¿Con tu padre?
—No, él murió cuando yo tenía siete años. Cuando tenía doce, mi madre volvió a casarse. Mi padrastro era un hombre agradable que
se llamaba Edward O'Keefe.
—¿Tienes hermanos? — inquiero.
—No.
—De modo que sólo estás tú para cuidar de tu madre.
John Talbot no contesta, y por la razón que sea decido no presionarlo. Estoy empezando a leer sus señales. No es una persona directa. Cuando se siente incómodo o no desea hablar, ignora la pregunta. No proporciona información de forma voluntaria. Pero todos los hombres interesantes son evasivos a veces, ¿no? John es un enigma. Así que no me sorprende demasiado que se meta en un camino circular con un arco sobre la entrada en el que dice «CREEDMORE».
Si uno no ha oído nunca hablar de Creedmore pero se lo tropieza por casualidad, pensaría que es una propiedad privada, con su grandioso camino de coches bordeado de robles centenarios por cuyos troncos trepa la hiedra a modo de un largo guante. Pero no es una vivienda particular, sino un hospital para los ancianos, los enfermos y, ocasionalmente, las personas con problemas que necesitan un respiro del ruido del mundo. Así es como me lo explicaron de pequeña.
—¿Tu madre trabaja aquí? — pregunto a John al pasar bajo el toldo que conduce a las puertas de entrada.
—No, lleva tres años viviendo aquí.
John me abre la puerta. Más allá del pequeño vestíbulo se ve una enorme sala de visitas rodeada por ancianos en sillas de ruedas, algunos solos, otros acompañados por visitas de fin de semana. Curiosamente, el centro de la sala se halla vacío, como la pista de un circo antes de que dé comienzo el espectáculo.
Al aproximarnos al mostrador de recepción, advierto que los pacientes están limpios y bien atendidos, pero eso no compensa la tristeza que percibo al mirarlos a los ojos. La enfermera de recepción saluda a John cuando éste firma el registro. Acto seguido, John me conduce a través del conjunto de puertas que lleva a las habitaciones.
—Mi madre me tuvo a mí muy tarde. Tenía casi cuarenta años. Hace cuatro años sufrió un ligero ataque —explica John mientras caminamos—. Durante el primer año la cuidé yo mismo, pero entonces sufrió un segundo ataque, esta vez masivo, y perdió el habla. Los médicos sugirieron un convento hospital de Staten Island, pero a mi madre nunca le había gustado Staten Island. Pregunté por otras posibilidades, y uno de los médicos recomendó este sitio.
John abre la puerta de la habitación de su madre y me indica con un gesto que entre. La habitación es bastante espaciosa, pintada de un verde menta y con pocos muebles. La salva un gran ventanal situado en la pared más alejada, que da a un jardín con arbustos recortados y un prado en cuesta.
En la habitación hay dos pacientes. La que está más cerca de la puerta, durmiendo en una cama con las almohadas colocadas casi para la postura de sentada, es una mujer menuda y de cabello cano. En la cama más alejada, mirando por la ventana, hay otra mujer diminuta y de pelo blanco, tomando el almuerzo. Tiene el cabello peinado en ondas, y las uñas cortas y pintadas de rojo vivo. Lleva puesta una bata rosa con cremallera en el frente.
—Hoy te traigo a una amiga —dice John al tiempo que la besa en la mejilla.
Ella sonríe y lo mira, luego lo aferra del brazo con la mano. John se inclina y la besa de nuevo.
—Quisiera presentarte a Lucia Sartori.
—Hola, señora O'Keefe —la saludo con una sonrisa.
Ella me mira arriba y abajo sin sonreír y vuelve a concentrarse en la sopa.
—Te he traído caramelos cubiertos de chocolate. — John deposita la caja de caramelos sobre la mesilla de noche—. ¿Te están tratando bien?
Ella no puede responder, pero no por ello parece sentirse frustrada. Resulta obvio que la tratan bien. Su cama está limpia y la habitación se ve impoluta.
John acerca una silla y me indica que me siente. Él toma asiento en el borde de la cama, coge la mano de su madre y se pone a conversar con ella. Posee la misma mandíbula fuerte que su madre, pero ella tiene los ojos de color azul claro en lugar de gris. Alrededor de su rostro se aprecian toques de oro descolorido en sus cabellos blancos, lo que indica que en otra época era pelirroja.
—Señora O'Keefe, ¿era usted pelirroja? — le pregunto.
—Sí, lo era. Una auténtica irlandesa con un genuino temperamento irlandés —contesta John.
La señora O'Keefe mira por la ventana y deja escapar un suspiro. Toma la caja que le ha traído John, la desenvuelve y nos ofrece un caramelo. Durante la media hora que pasamos con ella, John le resume acontecimientos que han aparecido en las noticias. Ella no parece escucharlo, pero él insiste, con el afán de procurar entretenerla.
Nunca he conocido a nadie que viva en un lugar como Creedmore. Cuando mi abuela materna vino a residir con nosotros tras la muerte de mi abuelo, la cuidamos nosotros mismos. Resultaba inaudito buscar ayuda fuera del hogar. Al contemplar a la señora O'Keefe, me pregunto si sabría que su vida iba a terminar de esta manera. John es muy atento, habla con las enfermeras y se asegura de que su madre esté cómoda. Mi madre siempre me ha dicho que observe cómo un hijo trata a su madre. Lo que estoy viendo hoy me deja impresionada.
El camino de regreso a Manhattan me parece corto, salvo por el tráfico de los teatros que sale del Midtown Tunnel. Son sólo las seis, pero parece mucho más tarde. Hemos pasado todo el día juntos, un día tan completo que ha parecido durar un mes. Estoy cansada del paseo, de todas las cosas que he visto y he aprendido, y del propio John. Es inteligente y necesita algo más que una persona que quiera escucharlo; necesita un confidente con el que poder compartir la avalancha de ideas que por lo visto se le ocurren con gran facilidad.
John detiene el automóvil frente a mi casa, se apea y me abre la puerta. A continuación extiende la mano y me ayuda a salir. Luego me levanta tomándome por la cintura. Yo apoyo las manos en sus hombros porque mis pies apenas tocan el suelo. Entonces, sin decir palabra, me besa con suavidad. Me abraza con tal fuerza, que me siento unida a él. Me echo un poco hacia atrás para mirarlo a los ojos, pero los tiene cerrados. Me gustaría saber qué está pensando. El frío crepúsculo de febrero me provoca un escalofrío, pero su rostro es cálido, y apoyo la nariz en su mejilla.
—Gracias —me dice en voz baja.
—¿Señor Talbot?
—¿Sí?
—¿Alguna vez vas a preguntarme antes de besarme?
—Probablemente, no —contesta riendo.
—Era sólo para enterarme de las reglas.
Subo hasta la galería y saco la llave. John Talbot aguarda junto a su coche hasta que me encuentro a salvo en el interior de la casa. Lo observo a través de los cristales y lo oigo silbar levemente mientras se mete en el Packard. Abre la pitillera, extrae un cigarrillo, le da unos golpecitos contra el salpicadero y lo enciende. Después se aleja calle abajo. En el momento en que el coche dobla la esquina y se pierde de vista, experimento una sensación de tristeza. Ahí está, la primera señal del enamoramiento: el fuerte anhelo que sigue a la más mínima separación. Al mirar a John, no siento que lo merezca, sino más bien que aspiro a él. Éste es un amor que voy a tener que aprender, pero algo me dice que John Talbot merece la pena hacer dicho esfuerzo.
Me siento para quitarme las botas de nieve y me da la sensación de que en la casa hay demasiado silencio. Al acercarme al pie de las escaleras, veo una nota pegada con cinta al balaustre: «¡ Ven al hospital Saint Vincent! ¡Tenemos una niña!»
A toda prisa vuelvo a calzarme las botas y cruzo a la carrera los quince o más bloques de calles para conocer a mi sobrina.
En el interior del caluroso hospital encuentro las escaleras que conducen a la sala de maternidad del tercer piso y las subo de dos en dos. La zona de espera que hay frente a las habitaciones de las parturientas se parece más a una estación de tren que a un hospital. Los felices padres acorralan a los hermanos de los recién nacidos, no muy seguros de cómo manejar a solas a sus propios hijos. Veo a alguna abuela o tía intentado arrimar el hombro para ayudar, pero son sobre todo los abrumados papás los que intentan que los niños se queden quietos y se comporten como Dios manda. Una enfermera, acostumbrada a esas refriegas, supervisa los procedimientos con paciencia.
Yo corro al mostrador y pregunto por el bebé de la señora Sartori. La enfermera sonríe y señala la sala infantil. Hay una inmensa multitud apretándose contra el amplio ventanal. En primera fila se encuentran mis hermanos, mis padres y los Lancelatti.
—Discúlpenme —digo a la gente que aguarda para llegar hasta el cristal, y consigo abrirme paso hasta mis padres—. ¿Dónde está?
—Oh, Lucia, Rosemary lo ha hecho estupendamente —presume mamá—. La niña pesa tres kilos con cien gramos. Es pequeña pero fuerte.
—¿Cuál es de todos ellos? — quiero saber.
Roberto señala un infante envuelto en una manta de franela blanca.
—¿La reconoces? Fíjate qué mata de pelo.
La carita de la niña asoma entre la tela, un capullo de color rosado con un penacho de pelo negro.
—¡Es un ángel! — exclama orgulloso papá—. Desde que naciste tú, Lucia... —Los ojos se le llenan de lágrimas.
—Ese pelo me recuerda al tupé del señor Castellini. Un montón de pelo encima y nada a los lados —comenta Exodus. Los chicos se echan a reír.
—¡No tiene gracia! — dice mamá. A mí se me ocurre que la frase que exclama con más frecuencia dirigiéndose a mis hermanos es precisamente ésa.
Papá tiene abrazada a mamá. Los dos contemplan al bebé con tal adoración que ahora comprendo por qué mamá ha tenido cinco hijos. No hay nada como este momento, nada tan esperanzador como el rostro de un recién nacido.
—Eh, vamos a cederles el cristal a las demás familias —les digo a todos.
—Andiamo! —dice mamá propinándole un leve codazo a papá para que empuje a los chicos hasta la zona de espera.
En ese momento se acerca la enfermera con un gráfico y nos mira.
—Déjenme adivinar... Italianos —dice con una media sonrisa—. Ustedes sí que saben animar el cotarro.
—¿Estamos haciendo demasiado ruido? — le pregunto yo.
—No, no, lo digo en broma. A Rosemary le gustaría ver a su madre, a la señora Sartori y a Lucia.
—Es tía Lucia —le digo.
—Chicos —instruye mamá—, os veremos a todos en casa dentro de un rato.
—Roberto y yo estamos en la sala de espera —le dice papá.
En fila de a uno, seguimos a la enfermera por un silencioso corredor hasta la habitación de Rosemary, mamá, la señora Lancelatti y yo. Mamá coge a la señora Lancelatti de la mano al entrar en la habitación. Rosemary se encuentra exhausta. Parece incluso más pequeña de lo habitual, y su postura semi acostada en la cama me recuerda a la señora O'Keefe en Creedmore.
La señora Lancelatti va hasta el otro lado de la cama y besa a su hija. Luego toma su rostro entre las manos.
—Estoy muy orgullosa de ti —dice.
—No ha sido tan malo, mamá. Ya hemos decidido qué nombre ponerle, y hemos querido que tú fueras la primera en saberlo. Se llamará Maria Gracia, en honor de nuestras madres. — Ro sonríe. Tanto mamá como la señora Lancelatti rompen a llorar—. Está bien, ahora marchaos. Necesito dormir.
—Gracia, he preparado un asado —dice mamá a la señora Lancelatti desde el otro lado de la cama—. Debéis venir todos a cenar.
—Gracias, es muy amable por tu parte —responde la señora Lancelatti. Después dan un beso a Rosemary y salen juntas al pasillo.
—Que duermas bien, Ro —le digo yo al tiempo que me vuelvo en dirección a la puerta.
—Lu. — Rosemary busca mi mano.
Yo se la doy y me siento junto a ella.
—¿Estás bien?
—Acabo de hacer una de las cosas más importantes que haré nunca. Y es tan extraño... —Rosemary mira por la ventana, pero no se ve paisaje alguno, tan sólo la chimenea de ladrillo del edificio contiguo—. No me parece justo que me atribuyan ningún mérito por esto.
—¿Qué quieres decir?
—Verás, todo ha ocurrido tan rápido, que no han podido darme nada para el dolor.
—¡No!
—No importa, me alegro de que no hayan conseguido dejarme fuera de combate. Deseaba ver nacer a la niña. Mis amigas que han tenido bebés me han contado que se quedaron dormidas y al momento siguiente ya eran madres. Yo no quería eso. Yo quería ver a mi hijo venir al mundo con mis propios ojos.
—¿Y cómo es?
—Salió con los bracitos en el aire, como si quisiera agarrar algo. El médico cortó el cordón y la enfermera estaba a punto de llevársela. Entonces grité: «¡No! ¡Denme a mi hija!» Antes tenían que examinarla, pero debí de asustar a la enfermera, porque me entregó a Maria Gracia.¡Y mi niña me reconoció! Me hociqueó al instante. Entonces se la llevó la enfermera para lavarla.
—¿Pasaste miedo?
—Un poco. — Rosemary alisa las sábanas y sonríe—. Y entonces me sentí..., me siento... redimida.
Si hubiera visto a los Lancelatti y los Sartori frente al ventanal de la sala infantil, sabría que el día de su boda no había sido el momento que iba a definir su vida; hoy era el día que todo el mundo iba a recordar.
—Te veo muy tranquila —le digo.
—Sabes, no ha sido como yo creía. En absoluto. Ha sido como si yo fuera un paracaídas y María Gracia un saltador que lograse llegar al suelo sano y salvo. He conseguido traerla hasta aquí, y mi labor ha terminado.
—Tu labor dista mucho de haberse terminado —replico riendo.
—Ya lo sé. Pero también sé que este mundo ya no es mío. Le pertenece a ella.
En ese momento entra la enfermera por la puerta trayendo en brazos a mi nueva sobrina.
—Es hora de darle de comer —le dice a Rosemary.
—Enseguida me marcho —le digo a mi cuñada.
La enfermera entrega la niña a Rosemary. María Gracia parece mucho más pequeña que en la sala infantil, con el pelo mucho más tupido y oscuro, como si llevara puesta una boina de terciopelo negro.
—¿Quieres cogerla en brazos? — me pide Ro—. No pasa nada, ¿verdad?
—Sólo un momento —contesta la enfermera.
Ro se inclina hacia delante y le susurra al bulto de tela:
—Te presento a tu tía Lu.
Y acto seguido me entrega la niña. ¡Qué caliente está! Yo la sostengo como si fuera un delicado objeto de porcelana.
—Encantada de conocerte, María Gracia. Cuando seas mayor, vamos a ir a los espectáculos de Broadway y a que te peinen. ¡Compraremos montones de zapatos y bolsos de moda y nos pintaremos las uñas de rojo! — le susurro—. Dios bendiga todos los días de tu vida, larga y feliz.
Le doy un beso y se la devuelvo a su madre.
El olor de la piel del bebé, unido a la expresión de la cara de Rosemary, satisfecha y serena, me hace llorar. Éste es un momento tan raro y hermoso, que no puedo resistirlo. Y sin embargo deseo preservarlo, porque sé que el nacimiento del primer hijo de mi hermano mayor es un acontecimiento único en la vida. «Seguimos adelante —pienso para mis adentros—. Seguimos adelante sin detenernos nunca.»
Roberto se queda con Rosemary en el hospital. Cuando mamá, papá, los Lancelatti y yo llegamos a casa, no podemos creer lo que vemos. Mis hermanos, que jamás han puesto la mesa ni lavado un solo plato en la suma de las vidas de todos ellos, han preparado la mesa del comedor utilizando la mejor porcelana de mamá. Las largas velas blancas están encendidas, y hay un pequeño centro de claveles rosas en un cuenco de cristal. Decido no mofarme de los chicos, porque esta clase de generosidad debe fomentarse. Angelo ha servido champán en una serie de copas alargadas colocadas sobre la mejor bandeja de plata de mamá, y nos va entregando una copa a cada uno.
—¡Por María Gracia! — brinda Orlando.
—¡Por que crezca sana y fuerte! — añade el señor Lancelatti—. Cent'anni!
La cena resulta muy divertida, mis hermanos bromean y hacen el ganso con los hermanos jóvenes de Rosemary. Tras el postre salen al jardín, y Angelo y Exodus se ponen a jugar con los más pequeños mientras Orlando inventa cuentos de fantasmas para entretenerlos. La hermana pequeña de Rosemary se queda para ayudar a limpiar. Al final de una velada encantadora, la señora Lancelatti pide a mis hermanos que traigan a los niños al interior de la casa. Tomarán el tren para regresar a Brooklyn, pero antes harán una parada en el hospital Saint Vincent para dar las buenas noches a Rosemary, Roberto y María Gracia.
«Qué día tan estupendo», pienso mientras subo las escaleras en dirección a mi cuarto. Los cinco tramos de escalones, que normalmente subo en un santiamén, me parecen el doble. Hay tanto en qué pensar: John Talbot, su madre, el mar, y ahora mi sobrina. ¡Y mañana es la boda de Ruth! Mientras me desvisto para acostarme, echo una mirada al libro que se suponía que iba a empezar a leer hoy, y me digo que ya habrá tiempo de sobra para eso más adelante.
Me meto en la cama y apago la lámpara, y la habitación se inunda del resplandor amarillo que desprende la farola de la calle. Pienso en Sylvia O'Keefe, en Creedmore, y en lo feliz que la hizo ver a su único hijo. Cuando Ruth y yo tenemos que hacer un vestido para una debutante que es sosa, con una figura así, nos damos cuenta de que la ropa no puede volverla hermosa, tan sólo su luz interior.
Cuando las personas están rebosantes de amor, es cuando más bellas se encuentran.
Antes de dormirme rezo por la pequeña María Gracia, pido que la vida le traiga todo lo que desee, que crezca fuerte y alta y que tenga grandes ilusiones. Y luego doy las gracias a Dios por haberme enviado una sobrina. Después de todos estos años, será agradable que haya otra chica para ayudar a fregar los platos.
6
Después del sábado más emocionante de mi vida, no sólo me las he arreglado para permanecer despierta durante toda la boda de Ruth, sino que además me he lanzado al ruedo. Me empujaron a meterme en el círculo interior de la hora, una danza tradicional judía, y bailé con Ruth y con los primos de Harvey y con Delmarr, más veces de las que pude contar.
La semana siguiente me sentí un poco sola en el trabajo. Me dije a mí misma que se debía a que Ruth estaba de luna de miel, pero la verdad es que me sentía desilusionada porque John no me había llamado.
El primer día de trabajo de Ruth, me pilla examinando por enésima vez el tablero de mensajes telefónicos del Centro Neurálgico.
—No ha llamado, Lu. Relájate.
—No puedo. Le echo de menos.
—Oh, por favor. ¿Qué es lo que echas de menos exactamente? Habéis salido una vez, un paseo en coche para visitar a su madre. Por el amor de Dios, ¿por qué no os saltáis el cortejo y pasáis directamente al matrimonio? Así es como yo voy a pasar el sábado, terriblemente aburrida. Acabamos de volver de la luna de miel, y ya estamos «pasando tiempo con mamá».
—Lucia, Ruth, venid un segundo —nos llama Delmarr desde la sala de arreglos.
Al llegar, Ruth lanza un silbido. Por una vez, está impresionada.
—¿Dónde has conseguido el botín? — dice mientras pasea alrededor de una percha de la que cuelgan tres vestidos distintos, todos de color blanco.
—En París.
—¡Vaya! — Ruth asiente con la cabeza expresando su aprobación.
Retiro suavemente uno de los vestidos de la percha. Es tan ligero como la nata batida, pero estructurado como si lo hubiera confeccionado un arquitecto. Dos exquisitos tirantes de seda que sostienen un cuerpo recto de raso blanco con un sutil estampado de abejorros Medici. A lo largo de la costura derecha de la falda, hasta la cintura, el vestido lleva cosida una fila de diminutas mariposas de seda blanca y dorada. Sujetando el tirante izquierdo lleva otra mariposa en versión de mayor tamaño. Tengo que saber quién es el artista que ha diseñado esta obra maestra.
—¿Quién ha hecho esto?
—Espías. — Delmarr se echa a reír—. Hilda iba acompañada de un dibujante que asistió a los desfiles con ella, y ésta es una copia de un Pierre Balmain. Va a lanzar una línea de prét—á—porter, de modo que Hilda no sintió remordimientos por robarle el concepto. También le robó una de las mejores costureras para que hiciera el prototipo.
—¡Es despiadada! — Me pongo el vestido por encima y me miro en el espejo—. A una chica no puede salirle nada mal llevando este vestido.
—Pronto lo descubrirás. Pruébatelo —dice Delmarr sonriente.
—¿Puedo?
—Vamos, yo te ayudo. — Ruth toma el vestido y yo la sigo hasta el biombo. Me bajo la cremallera de la falda y me la quito.
—Sin bragas —dice Delmarr al tiempo que se vuelve de espaldas y enciende un cigarrillo.
—Delmarr —le dice Ruth—, esta confección es increíble. La cremallera está oculta bajo el brazo, justo en la costura. ¡Y es la cremallera más pequeña que he visto en mi vida!
Ruth me ayuda a ponerme el vestido, el cual flota sobre mis caderas y me cae hasta los tobillos en un suave drapeado. Levanto el brazo para que Ruth me suba la cremallera. Cierro los ojos y me vuelvo suavemente de un lado a otro, y siento el roce de la tela contra el cuerpo. Se trata de una técnica de entallado que nos enseñó Hilda la Bestia, la cual dijo que una vez que una mujer lleva puesto su vestido, no debe notarlo sobre el cuerpo. Si un vestido está diseñado y confeccionado como debe ser, ha de adaptarse a las formas de la mujer o bien apartarse de ellas sin tirar, apretar ni oprimir.
—No puedo salir —le grito a Delmarr.
—¿Por qué? ¿No te queda bien?
—No, me queda tan bien que tengo la sensación de no llevar nada encima.
—¡Me encantan los franceses! — exclama Delmarr entre risas—. Ésa es la idea.
Ruth me empuja fuera del biombo. Delmarr está aguardando junto a la tarima y me ayuda a encaramarme a ella. Ruth coge un par de zapatos del número siete que siempre tenemos a mano para los arreglos y me los sujeta mientras yo me los calzo.
—Me gusta pensar que soy bueno en mi profesión, pero no lo soy tanto como esto. — Delmarr me observa con los ojos entornados. Yo me miro a mí misma, pero no me veo; lo que veo es una chica transformada por el vestido perfecto. Dejo los brazos a los costados y estudio mi imagen en el espejo.
—Oh, Lucia —es todo lo que acierta a decir Ruth.
—Conserve este momento, señorita Sartori. — Delmarr se encuentra a mi costado, y Ruth al otro—. Esto es juventud. Tu estrella brilla en lo alto del cielo. Puede que jamás vuelvas a estar tan hermosa como ahora. Disfrútalo. — Y me guiña un ojo.
—Ojalá tuviera algún sitio al que ir con este vestido —digo mirando el espejo.
—Pues lo tienes. Voy a llevar a Nancy Smith al cotillón del Plaza. Su hermano ha venido de visita, y necesita una acompañante.
—¿Quieres que vaya yo?
—Ah, yo estaría encantada de ir —interviene Ruth—, pero tengo una partida de canasta con los padres de Harvey, y después iremos a tomar unas hamburguesas de setenta céntimos en el White Tower. ¡Yupi!
—Siento que estés ocupada, Ruth. — Delmarr se vuelve hacia mí—. Necesitas zapatos, medias y un bolsito. Ve con Ruth a pedirlo todo.
Ruth y yo pasamos la hora del almuerzo yendo de un departamento a otro, pidiendo favores a los contactos de Delmarr. Los gerentes no tienen inconveniente en prestar género a Delmarr porque éste les envía nuestros clientes cuando necesitan accesorios. En el departamento de Zapatos de Fiesta, Ruth escoge unas babuchas cerradas por delante en peau de soie con perlas cultivadas en el empeine. Encontramos un bolsito hindú profusamente adornado de shantung bordado tono sobre tono, y unos guantes de noche hasta el codo con minúsculos botones de ópalo que suben desde la muñeca. Estoy tan ocupada que apenas pienso en John Talbot, aunque me gustaría que me viese luciendo este vestido.
Salgo temprano del trabajo para ir a peinarme para la gala. De camino a casa paso por el hospital para ver a María Gracia, pero ella y su madre están echando una siesta. Me detengo en la floristería y cojo una gardenia para el pelo. Es probable que mi acompañante me traiga una flor, pero una chica nunca tiene demasiadas.
Christopher Smith viene a buscarme puntualmente a las siete y media. Entre el Village y la Cincuenta y nueve y la Quinta me entero de la historia de su vida. Es ingeniero, graduado en Princeton, dejó la universidad durante dos años para servir en la marina (aunque su padre le podría haber procurado un aplazamiento, él se tomó muy en serio lo del servicio militar), y ahora trabaja para la empresa de su padre, una firma de explotación de minas de hierro. Alto, rubio y de ojos azules, Christopher es el típico hijo privilegiado del Upper East Side. Pero es elegante y amable, y posee un buen sentido del humor. Va a resultar una noche maravillosa.
—Voy a serte sincero —empieza Christopher—. Las chicas de las citas arregladas, al menos según mi experiencia, nunca están a la altura de la descripción que te hacen de ellas. Pero tú eres preciosa.
Le doy las gracias. En este caso en particular, creo que es el vestido el responsable de todo. Soy afortunada de llevarlo puesto.
El taxi se detiene frente a la entrada principal del Plaza. Mientras subimos por la escalinata que conduce al gran salón de baile, es como si la alta sociedad anunciara la llegada de la primavera. Las señoras van vestidas de sedas de colores claros, tonos neutros de beige, rosa pastel y amarillo mantequilla. De momento, el mío es el único vestido blanco (es propio de Balmain crear una tendencia en vez de seguir otra). Christopher parece conocer a todo el mundo que está en la zona de recepción. Unas cuantas muchachas se acercan a saludar, a él con afecto, a mí con cortesía. Estoy segura de que están preguntándose qué hace él conmigo. Puede que lo parezca por fuera, pero saben que no soy de su clase. Los círculos sociales forman una familia, y todos los miembros se conocen. Cualquier elemento nuevo sobresale igual que un zapato rojo combinado con un vestido verde.
Las chicas de sociedad no han cambiado, pero los hombres sí. A raíz de la Segunda Guerra Mundial han caído varios muros. Las costumbres y los rituales normalmente reservados para unos cuantos elegidos de un determinado linaje se han vuelto más globales. La línea que separa la parte residencial de la ciudad de la parte baja se difuminó cuando los hombres regresaron del servicio militar con esposas jóvenes de todas partes del mundo. Diez años atrás, una muchacha católica como yo no habría sido bien recibida en el hotel Plaza, y Christopher de ningún modo habría accedido a llevarme como acompañante. Pero la guerra ha cambiado todo eso. Los chicos de clase alta maduraron y dejaron de ser señoritos libres de preocupaciones para convertirse en sobrios pensadores. Los de la clase baja, después de luchar por su país, se vieron más respetados y la sociedad dejó de tratarlos como ciudadanos de segunda. Yo entro en el salón de baile con la cabeza muy alta del brazo de Christopher. Al fin y al cabo, soy la hermana de cuatro veteranos y la hija de un empresario de éxito de Manhattan. Mi sitio es cualquier lugar al que se me antoje ir, y puedo aceptar la invitación de cualquiera que desee llevarme.
Suena la música de la soberbia Vincent López Orchestra mientras nosotros cruzamos la pista de baile en dirección a nuestra mesa. Del techo cuelgan guirnaldas de margaritas y flores de cerezo en forma de cintas. Los murales pintados a mano que representan jardines destacan en contraste con las ornamentadas molduras doradas del salón. Las mesas están cubiertas de resplandecientes manteles blancos, y los centros de mesa son cuencos para peces de acuario que contienen peces de verdad. Ruth no se lo va a creer.
Delmarr me saluda agitando la mano desde el otro extremo de la pista de baile y se abre paso entre la muchedumbre.
—Christopher, me alegro de volver a verte —dice estrechando la mano del aludido. Luego se vuelve hacia mí—. ¿Qué te parece?
—Es el país de las maravillas —le respondo al tiempo que él me hace girar en redondo.
—Eres la chica más guapa del salón —me dice Delmarr recorriendo con la mirada la pista de baile. Se inclina hacia un pequeño grupo de gente que está conversando, toma de la mano a una muchacha y la acerca a nosotros—. Nancy, ven, te voy a presentar a Lucia.
Nancy Smith es la versión femenina de su hermano, alta y larguirucha, con unos ojos azul cielo bellamente resaltados por un vestido de color gris pálido.
—Encantada de conocerte. Gracias por aceptar venir a este baile de beneficencia —me dice, y de paso le lanza a su hermano una sonrisa deslumbrante.
—El placer es mío... —empiezo, pero Nancy es solicitada enseguida por otra pareja.
—¡Que te diviertas! — me dice por encima del hombro.
Delmarr me susurra al oído:
—Acaba de divorciarse por fin. Ésta es la primera noche que sale sin su ex. Para mí, es como tratar de alcanzar un tren en marcha.
—Lucia, me gustaría que conocieras a algunos de mis amigos de Princeton.
Christopher me rodea la cintura con el brazo. De pie detrás de él se encuentra un grupo de jóvenes caballeros inmaculados, de los que suelo ver en las fotos de grupos en las páginas de sociedad. Christopher me presenta a cada uno de ellos, y ellos a su vez me dedican cumplidos acerca del vestido y el peinado.
—¿Es usted una princesa? — inquiere uno.
—No, ¿por qué me lo pregunta?
—Su vestido lleva grabado en la tela el símbolo de la familia Medid.
—Es usted muy agudo —respondo—. ¿Sabe lo que significa en Italia el abejorro? — Él niega con la cabeza—. Realeza.
—¿Se ha graduado en Vassar? — me pregunta otro joven del grupo.
—No, no he ido a la universidad. Asistí a la escuela de secretariado Katie Gibbs y después conseguí un empleo de costurera en Altman —contesto con orgullo.
—Oh, cuesta encontrar una chica anticuada a la que le guste coser —comenta amablemente otro de la pandilla.
—Atrás. Es mía hasta medianoche —dice Christopher al tiempo que me lleva hacia la pista de baile.
Baila con mucha suavidad. «Podría acostumbrarme a una vida como ésta», pienso mientras Christopher me estrecha con más fuerza. Alzo la vista y me llevo la sorpresa de ver a John Talbot. En sus brazos se encuentra Amanda Parker, la debutante de sociedad del momento. Conforme va cambiando la música, John la levanta por la cintura y a continuación la besa igual que me besó a mí delante de mi casa hace menos de una semana. Esa imagen me produce un dolor tan intenso que tengo que cerrar los ojos. Cuando los abro de nuevo, ella todavía está pegada a él como un ribete de zorro al terciopelo. El monólogo que tiene lugar en mi cabeza es el siguiente: «Él no es en realidad tu príncipe azul, bueno, te llevó a dar un paseo en coche; has conocido a su madre, pero no tienes ninguna posibilidad, no te ha prometido nada; apenas lo conoces.» Pero entonces me acuerdo del beso. ¿Acaso un beso no es una promesa? ¿Una declaración de intenciones?
—¿Te encuentras bien? — me pregunta Christopher.
—Sí—miento. Entonces decido que no seré una chica de usar y tirar para ningún hombre. John Talbot necesita saber que yo no soy una muchacha sin importancia, guapa pero sin contactos—. Christopher, ¿tú conoces a Amanda Parker?
—Claro.
—Me encantaría que me la presentaras.
Christopher me lleva por la pista de baile hasta donde se encuentran Amanda y John. Cuando John me ve venir hacia él, se me queda mirando con expresión de incredulidad, como si esto fuera un sueño y yo emergiera de una niebla escocesa con un batallón de campesinos pobres reclamando justicia. Palidece cuando se da cuenta de que soy yo, y de que de verdad me dirijo a hablar con él.
—Amanda, me gustaría presentarte a mi acompañante de esta no che. Ésta es Lucia Sartori —dice Christopher.
Amanda baja la cabeza y me sonríe, al mismo tiempo que se coloca detrás de la oreja un brillante rizo suelto. Con esa postura, exacta mente la misma que ha aparecido en las páginas de sociedad, pretende convertir su belleza patricia y morena en algo más vulnerable, cuando se aprecia a las claras que es todo menos vulnerable. Amanda presenta a John, y acto seguido ella y Christopher bromean un poco entre ellos, pero yo tengo la mirada fija en John Talbot, que todavía no puede mirarme.
—John.
—¿Sí? — Por fin sus ojos se encuentran con los míos, luego me mira arriba y abajo, no de un modo ofensivo sino con admiración.
—Me alegro de verte otra vez —le digo.
Christopher me toma del brazo y pide disculpas, y nos vamos a buscar algo de beber. Me siento tentada de volverme para ver si John Talbot me está observando, pero no lo hago; no serviría de nada. Ya está ocupado. Debería haber sabido que no podía estar disponible para mí. Pese a lo enfadada que estoy, le comprendo. Él también aspira a formar parte de este mundo, pero lo que no sabe es que lo único que tanto él como yo podemos hacer es pasar a través de este ámbito del brazo de otra persona.
Nada más llegar a casa, llamo a Ruth y le cuento todo lo del baile. Ella escucha atentamente todo lo que le digo y llega a la conclusión de que estoy reaccionando de manera exagerada al asunto del beso que le plantó John a Amanda Parker. Yo no opino lo mismo, y cuando cuelgo vuelvo a pensar una y otra vez en ese beso. Cada vez que lo rememoro en mi mente, me alejo más y más de la idea de John Talbot.
—Se acabó —me digo a mí misma en voz alta, como si la entonación fuera a hacerlo oficial.
Me preparo para acostarme deseando no haber acudido al cotillón. Veo el rostro de John, y desearía no haberlo conocido nunca.
—¡Lucia! ¡Despierta! — me sacude mamá.
—¿Qué pasa?
—Vístete. ¡Date prisa!
Echo un vistazo al reloj. Son las cinco menos cuarto de la mañana.
—¿Qué es lo que ocurre?
—¡El bebé!
Oigo los pasos de mamá bajando la escalera. De un salto, me pongo el pantalón y el jersey del día anterior, olvidándome de los calcetines, y corro escaleras abajo. Junto a la puerta está aguardando papá. Mamá se está poniendo el abrigo y solloza de forma incontrolada. Me calzo las botas que dejé anoche junto al banco, agarro mi abrigo y salgo a la calle detrás de mis padres.
—¿Qué ha sucedido? ¿Papá? ¿Mamá?
—Ya no está. La niña ya no está.
—¿Que no está? ¿Qué quieres decir?
—Que se ha muerto —solloza mi madre—. Lucia, se ha muerto.
No puedo creerlo. Encontramos un taxi en Hudson Street, y el conductor nos lleva a toda prisa al hospital Saint Vincent. Mamá no ha dejado de llorar. Papá la tiene abrazada, pero está inconsolable. Estoy segura de que ha de ser un terrible error; yo tuve a la niña en mis brazos y se encontraba bien. ¿Qué puede haber salido mal?
En lugar de esperar el ascensor, buscamos la escalera que conduce a la sala de maternidad. Corremos por el pasillo donde está la habitación de Rosemary, pero la encontramos vacía. Una enfermera nos indica la habitación a la que han llevado a Maria Gracia. A través del cristal veo a mi hermano y su esposa abrazados. Junto a ellos hay un médico. Abrimos la puerta. Mamá ya está chillando. Papá intenta calmarla, pero nada de lo que dice consigue que deje de llorar.
La expresión del rostro de Rosemary es de tal devastación que tengo que desviar la mirada. Roberto está llorando, pero son lágrimas de frustración, no comprende lo sucedido. Ninguno de nosotros lo entendemos. Yo me dirijo al médico y lo tomo del brazo.
—¿Qué le ha ocurrido a la niña?
El médico ya ha pasado por todo esto con Rosemary y Roberto, y estoy segura de que tendrá que pasarlo de nuevo cuando lleguen los Lancelatti desde Brooklyn, pero nos lo explica pacientemente.
—La enfermera me llamó para que acudiera. María Gracia tenía problemas para respirar. La examiné a fondo y descubrí que el ritmo de su corazón se había ralentizado. Pedí oxígeno, pero de todos modos sufrió una parada cardíaca. Le falló el corazón. Intentamos revivirla, pero no funcionó nada. No puedo ofrecerles ninguna explicación para algo así. Era una niña pequeña, pero eso no tuvo nada que ver. Yo creo que sufría de algún problema congénito, un corazón débil ya desde el nacimiento, tan débil que no ha habido nada que pudiéramos hacer para salvarla.
Roberto se lanza contra el médico, pero mi madre intercede y lo sujeta con fuerza.
—Hijo mío —le dice—. Hijo. — Y entonces papá se echa a llorar.
—Lo siento. Lo siento de verdad —dice el médico.
Mamá abraza a Rosemary, que tiene los brazos rígidos a los costados. Cierra los ojos con fuerza como si intentase cambiar la escena de lo que ha sucedido, abrigando la esperanza de que esto sea un sueño. María Gracia Sartori falleció a las 3:32 de la mañana del 23 de febrero de 1951. No llegó a vivir dos semanas.
Si vivo lo suficiente para llegar a vieja, jamás experimentaré nada que sea peor que el funeral de mi sobrina. Cada palabra que pronuncia el padre Abruzzi frente al altar de Nuestra Señora de Pompeya en la Misa de la Resurrección suena como una falsedad. El Cielo, la paz que habita en el corazón de Cristo para aquellos que creen en Él y la idea de que la niña está a salvo en los amorosos brazos de la Virgen María parecen promesas vacías a personas sumidas en un estado de desesperanza. No me creo ninguna de ellas. Es muy cruel que muera un niño, y, contribuyendo al horror, uno empieza a buscar culpables al azar. ¿De quién ha sido la culpa? ¿Del médico? ¿Del hospital? ¿De la madre y su leche? ¿De las circunstancias de la concepción de María Gracia? Oh, cuántas conjeturas, tratando de entender la voluntad de Dios.
Al finalizar la misa funeral, nuestras familias echan a andar detrás del ataúd. Yo no soy capaz de abandonar mi banco. Cuando Orlando busca mi mano, yo la retiro y sacudo la cabeza en un gesto negativo; no quiero participar en el himno final. No puedo soportar mirar a Rosemary caminar detrás de su hija, sabiendo que ella jamás podrá volver a tenerla en sus brazos. Ni tampoco puedo soportar ver a Roberto, que se culpa a sí mismo, seguro de que algún defecto de su modo de ser es lo que ha hecho que Dios se lleve a su preciosa niñita porque él no era digno de ella.
Mamá reza, y papá también. Yo no puedo. Me quedo sentada en el banco y aguardo a que se hayan marchado todos. No quiero oír palabras de consuelo, y yo no puedo ofrecer ninguna. Cuando ya está en la calle el último de los asistentes, levanto la mirada al altar, cubierto por una neblina de incienso.
Los dos últimos días han sido tan horribles, que he decidido no tener hijos nunca. No podría correr el riesgo de que le sucediera esto mismo a una hija mía. Se lo he dicho a papá, y él me ha contestado:
—No puedes hacer eso, Lucia. No es decisión tuya, sino de Dios.
Pero a mí me parece que si Dios ha sido el que ha decidido llevarse a esta niña, no se puede confiar en Él. Me obsesiona la sensación de tener a María Gracia en brazos; aquella novedad no se parecía a nada que hubiera experimentado en toda mi vida. Noto una mano en mi hombro, pero no me doy la vuelta para ver de quién se trata. No puedo.
—Lo siento, Lucia —me susurra Dante. Levanto la mano buscando la suya. Él se sienta a mi lado, me rodea con su brazo y yo rompo a llorar—. Qué pérdida tan terrible —dice.
—Tengo miedo de que Roberto y Rosemary se hagan algo a sí mismos. No pueden soportar mirarse el uno al otro. Todos estábamos muy contentos cuando nació la niña, no entiendo por qué ha sucedido esto. ¿Por qué? ¿Para qué?
—A lo mejor la niña sirvió para uniros a todos.
—Pero ¿por qué nos la han quitado, cuando había traído tanta alegría?
—No lo sé, Lucia.
—Nadie lo sabe. Por eso resulta tan horrible. No existe ninguna razón. Dante, ¿se te ocurre un motivo por el que ha ocurrido esto?
—No. No hay ninguno. — Dante saca su pañuelo y me enjuga las lágrimas—. Tu hermano y tu cuñada te necesitan. Tienes que ser fuerte. Yo sé que puedes —me dice—. Vamos, te acompaño hasta el coche.
La iglesia ya está vacía, pero la gente aún permanece en la acera, consolando a Rosemary y a Roberto y abrazando a mis padres y hermanos. Yo voy de la mano de Dante, que me hace salir a la luz del sol. Ruth se acerca a mí y me da un abrazo. Detrás de ella veo a Delmarr, Helen y Violet, tan destrozados como estaría yo misma si esta desgracia les hubiera ocurrido a uno de ellos.
Es un día frío, con montículos de nieve y lodo de la última nevada apilados en las alcantarillas. Qué feo se ve el Village, qué molestas resultan las bocinas de los coches en los atascos. ¿Adónde va todo el mundo? ¿Es que no saben lo que hemos perdido nosotros?
El viento me corta la cara. Sollozo desde el fondo del estómago, sin que me importe quién me oiga llorar. Me apoyo en Dante y des cargo en él toda mi pena. Sólo tengo veintiséis años y, en un momento, este mundo tan exquisito, con sus posibilidades y sus maravillosos detalles, ha pasado de ser un valle luminoso a convertirse en un pozo oscuro. María Gracia se ha llevado consigo toda la belleza.
Alzo la vista y descubro a los padres de Dante y sus hermanos. Todos se agrupan a mi alrededor sin pronunciar palabra. Noto su fuerza, y no me da vergüenza tomar lo que necesito. A veces, cuando ocurre lo peor, las únicas personas que te entienden de verdad son las que te conocen desde que eras pequeña. Los DeMartino son prácticamente de la familia, y saben qué hacer y qué decir.
Dante me ayuda a entrar en el coche fúnebre para ir en compañía de los míos al cementerio de Queens, donde será enterrada la niña en la parcela de terreno de los Sartori.
—Te veré allí —me dice Dante.
Antes de cerrar la portezuela, estrecha con fuerza la mano de Roberto. Roberto tira de él hacia dentro y lo abraza, llorando sobre su hombro. Dante me mira a mí y deja llorar a mi hermano por espacio de unos instantes. Por fin papá abraza a Roberto y Dante se va.
En el cementerio, Dante permanece a mi lado durante todo el entierro, que es peor que el funeral, si es posible. El frío es tan intenso que apenas podemos estar de pie. El sacerdote dice las oraciones finales, pero Rosemary no quiere soltarse del ataúd para que lo depositen en el suelo. No sabemos qué hacer. Roberto se arrodilla y se une a ella, y durante largo rato ambos permanecen abrazados a María Gracia. Orlando y Angelo se ponen de rodillas y los ayudan a incorporarse. Yo busco con la mirada a Exodus, pero se encuentra junto a la carretera, de espaldas a nosotros, y por el movimiento de sus hombros se ve que está llorando.
En los días que siguen a la muerte de María Gracia, todos andamos por la casa como fantasmas. No hay ni música ni conversación. Las comidas son duras pruebas que transcurren en silencio. Dante viene todos los días desde el funeral, ya sea antes de irse a trabajar o después. A veces se sienta un par de horas conmigo; otras veces se queda sólo unos minutos. Parece saber exactamente qué decir y hacer. Su compasión se extiende también a mis hermanos, a Rosemary y a mis padres.
Al cumplirse una semana del funeral de María Gracia, llaman a la puerta de mi habitación.
—Hola, cariño —dice Dante abriendo la puerta—. ¿Puedo pasar?
—Claro.
—Así que ésta es tu habitación—dice, absorbiendo los detalles.
Mira mi cama como si me hubiera imaginado tendida en ella o se hubiera imaginado a sí mismo conmigo, y acto seguido desvía la mirada un tanto avergonzado—. Es exactamente como pensé que sería.
—¿De verdad? Yo siempre he creído que si un hombre pusiera los ojos sobre mi cama con dosel, ardería en llamas igual que san Lorenzo. — Palmeo la cama a mi lado, invitándolo a que se siente.
Dante toma asiento.
—De momento, no pasa nada.
—¿Qué te parece?
—Es como si viviera aquí una princesa a la que le gusta leer y coser. — Dante me coge la mano—. Cariño, estoy preocupado por ti. Necesitas salir.
Yo miro por la ventana y pienso en salir. Todos los días lo intento, y todos los días me quedo en mi habitación.
—Cuanto más tiempo esperes, peor será. Vamos. Yo te acompaño.
Dante ve mis zapatos de ante junto al tocador. Me los acerca, se arrodilla y me los calza. Luego se pone de pie, me levanta suavemente de la cama y me da un abrazo. Me lleva hasta la puerta y comenzamos a bajar las escaleras, su brazo alrededor de mi cintura. Cuando llegamos al vestíbulo de la entrada, me ayuda a ponerme el abrigo y me enrolla una bufanda al cuello. A continuación me coge de la mano y abre la puerta. Yo lo sigo al exterior.
—No ha sido tan difícil, ¿no? — me dice poniéndome una mano en el hombro y empezando a caminar.
Yo me vuelvo hacia la casa.
—Ahí dentro todo está en silencio.
—Ya lo sé. Es muy raro.
Dante me lleva de la mano en dirección a Grove Street. Yo me detengo, lo vuelvo hacia mí y pongo las manos sobre las solapas de su abrigo.
—Dante, gracias por estar junto a nosotros todo este tiempo. No sé cómo voy a agradecértelo. No creo que haya ningún modo de hacerlo.
Dante me rodea con sus brazos.
—Tú eres de la familia, Lucia.
—Casi lo he sido.
—Siempre serás mi chica. Lo fuiste desde el momento en que te vi por primera vez. Estabas sentada en la iglesia con tus hermanos. Tenías ocho años, yo tenía doce, y pensé: «Ojalá me espere.» Lucia, yo esperaré toda la vida si es preciso.
Dante me estrecha contra él. Estamos junto a la verja de entrada de la casa de los Mclntyre. Es exactamente el mismo lugar en el que me besó por primera vez, cuando yo tenía quince años. Me pregunto si todavía se acordará. Se inclina y me besa con suavidad en una y otra mejilla, y después en la boca. Yo estoy tan triste por todo lo que ha ocurrido, que me deslizo en ese lugar familiar igual que en los viejos cojines de chenille que tengo sobre mi cama desde que era pequeña. ¿Cuántas veces me habrá besado durante el tiempo que hemos pasado juntos? ¿Mil? ¿Más? ¿Cuántas veces habré hundido la cara en su cuello y aspirado el olor de su piel?
—Debes de odiarme por el modo en que rompí nuestro compromiso —le digo.
—¿Cómo voy a odiar a la chica a la que siempre miraba fijamente en la iglesia?
—Bueno, yo también te miraba a ti. Pensaba que eras el hombre mayor más apuesto que había visto en mi vida. — Dante ríe y me coge la mano, y caminamos un largo trecho en silencio. Las únicas personas del mundo que me conocen hace más tiempo que Dante son los miembros de mi familia—. Dante... —musito al cabo de un rato.
—No es necesario que digas nada, Lucia —responde—. Lo entiendo.
Lo único que podría hacerme regresar al mundo es la idea de volver al trabajo. Echo de menos a mis amigas y el consuelo de las actividades diarias en el departamento de Confección a Medida. He estado dos semana de vacaciones, algo que he podido hacer sólo porque Hilda Cramer estaba en París para los desfiles de pasarela y no tenía ni idea de quién estaba en la tienda y quién no. Ahora ya ha vuelto Hilda, y yo estoy lista para regresar a mi actividad normal. En casa, mi habitación empezaba a parecerse a una prisión.
Junto a mi mesa veo un perchero lleno de vestidos de debutante que hay que arreglar. Al echarles una ojeada, veo que Helen ya les ha prendido alfileres. Tomo el primero de ellos, de shantung de seda de color blanco, y lo coloco sobre el maniquí. Saco mi aguja e hilo y empiezo a dar puntadas siguiendo la línea perfecta de los alfileres.
¿Cómo puedo describir lo mucho que me gusta coser? Es como si mis manos supieran qué hacer desde el primer momento en que sostuvieron una aguja. Mi mano izquierda tira del borde de la tela para tensarlo mientras la derecha va entrando y saliendo con el hilo. Se me da tan bien, y llevo tanto tiempo haciéndolo, que las minúsculas puntadas resultan invisibles. Los bajos fueron lo que más me costó aprender. Requiere precisión mantener la uniformidad del dobladillo mientras se va cosiendo, y un bajo torcido echa a perder toda la prenda. La abuela Sartori me decía: «Nadie debe saber cuántas veces has descosido el bajo.» Ha habido ocasiones en las que he descosido un bajo cincuenta veces hasta dejarlo perfecto. Ahora ya es como una segunda naturaleza: me sale bien a la primera.
En ese momento Ruth irrumpe en el taller y viene directamente hacia mí.
—¡Está aquí! Talbot. Llegará dentro de un momento.
—¿Y? — pregunto con calma, sin levantar la vista de la prenda.
—Si quieres escabullirte a toda prisa, tienes tiempo.
—Si ha venido a verme, estoy lista —replico.
Ruth se sienta frente a su mesa de dibujo y aguarda, con la mirada clavada en la puerta.
—Ya viene —susurra.
Yo no levanto la vista; mantengo los ojos fijos en mi labor.
—Hola, Lucia. ¿Qué tal estás? — me pregunta John Talbot.
—Mejor. Gracias por las flores tan encantadoras que me enviaste. Eran preciosas.
—Ha sido algo insignificante, pero quería que supieras que pensaba en ti... y en tu familia.
—Muy amable por tu parte.
—Deseo explicarte una cosa—empieza a decir.
Ruth se aclara la garganta, coge un bosquejo y se mete en el despacho de Delmarr.
Tengo la sensación que voy a escuchar una disertación acerca del motivo por el que John escogió a Amanda Parker en mi lugar, pero lo cierto es que lo comprendo. Por mucho que yo aspire a formar parte del mundo para el que hago los trajes, hay ciertos elementos de la alta sociedad que considero repugnantes. No podría vivir según su código. Todo el mundo sabe que el matrimonio significa algo distinto más allá de la calle Treinta y cuatro. Se toleran las aventuras, y las personas de sangre azul son leales a un blasón de familia antes que al vínculo que existe entre hombre y mujer. Puede que me guste el estilo de vida, pero no apruebo su moral. Tengo una opinión más elevada de mí misma.
—Por favor, John, no necesito que me expliques anda. Opino que debes verte con quien te apetezca. Y te deseo buena suerte.
—He roto con ella, Lucia. No quiero a Amanda. Te quiero a ti.
Parece como si papá y su primo se hubieran escrito centenares de cartas planificando nuestras vacaciones de agosto en el Véneto. Cuando murió María Gracia, el primo Domenico y su esposa Bartolomea enviaron a Rosemary y Roberto un precioso icono, una imagen en plata de la Virgen María. Ro la tiene puesta sobre su mesilla de noche y le reza el rosario para pedirle fuerzas.
—Tengo una idea —me dice papá mientras lo ayudo a contar el cambio en la tienda—. Voy a convencer a Rosemary y a Roberto de que vengan a Italia con nosotros. ¿Qué te parece?
—Me parece que es una idea estupenda.
—Podría sentarles bien un cambio de entorno. — Papá baja el tono de voz—: ¿Cómo crees que le va a Rosemary?
—No sé. Unas veces parece estar mejor, y otras se pone a llorar y no para. Mamá procura consolarla, pero es muy difícil.
—Voy a cerrar —me dice papá, y da comienzo a su ritual nocturno. Desde que yo era pequeña, me encantaba estar en la tienda a la hora de cerrar, para observar cómo papá rociaba por última vez las verduras frescas, daba de comer al gato «atrapa ratones», Moto, y apagaba las luces, empezando por la parte de atrás de la tienda y terminando por la entrada de la misma.
—Hoy ha venido por aquí Dante —dice papá con naturalidad.
—¿Qué tal está? — Desde que John Talbot ha regresado lentamente a mi vida, Dante ha vuelto a esfumarse.
—Está bien. Le gustaría saber por qué tú no deseas verlo.
¡No puedo creer que Dante se haya confiado a mi padre! No le he contado a papá ni una palabra acerca de él.
—No te enfades con él —prosigue papá—. No ha dicho nada. He sido yo el que le ha preguntado qué pasaba entre vosotros dos.
—¿Y por qué le has preguntado eso?
Papá está rociando las verduras y no vuelve la cabeza.
—Tal vez sea porque me gusta ese chico. Y tal vez porque es el hombre adecuado para ti.
—Oh, papá.
Ojalá pudiera contar a mi padre por qué he evitado a Dante desde la noche en que me besó. Me sentí caer de nuevo en ese bienestar que él me causaba, y entonces volvió a asaltarme aquella sensación de estar atrapada.
—Papá, ¿te gusta John Talbot?
—¿Por qué me lo preguntas? — Papá se acerca al mostrador—. No estarás viéndolo de nuevo, ¿verdad?
—Almorzamos juntos.
Es una respuesta ambigua, pero lo cierto es que John y yo nos vemos muchos días. Almorzamos, vamos a dar una vuelta en coche o visitamos a su madre. Se ha pasado el tiempo demostrándome que soy la única mujer que hay en su vida.
—No es para ti, Lucia.
—¡Papá!
—¡Tú me has preguntado! Así que te digo la verdad. El señor Talbot es un misterio para mí. Y no entiendo en qué gasta el tiempo —dice mientras se quita el delantal, lo dobla y lo guarda debajo del mostrador. Luego da la vuelta y se planta justo delante de mí.
—Es un hombre de negocios, como tú —afirmo.
—No, es un tipo bien vestido dueño de un coche de lujo y que parece tener grandes planes y ningún empleo.
—A mí me gustan los hombres que tienen una presencia agradable y cuidada. Demuestra que poseen seguridad en sí mismos. Y en cuanto a sus planes, tiene grandes aspiraciones, y precisamente tú, papá, una persona que llegó a este país sin nada y montó un negocio, deberías entender que uno apunte alto.
—Lucia, fíjate en lo que hacen los hombres, no en lo que dicen. — Papá pone las manos sobre el mostrador y se apoya contra él.
—¿Qué es lo que no entiendo, papá? ¿Qué es lo que ves tú, y yo no?
—Todas las personas tienen puntos ciegos. Y tú estás ciega respecto al señor Talbot.
Estás demasiado deslumbrada por las apariencias. Te gusta cómo viste y su estilo de vida, lo fácil que es todo. Ésa es una debilidad tuya, pero también es tu talento. Tú confeccionas vestidos hermosos y tienes buen ojo para la belleza; pero también se te da tapar los defectos con habilidad. Tú misma me hablaste de una señora que tenía el tipo de una berenjena y que necesitaba un vestido nuevo; hiciste un truco mágico: bajaste la cintura del vestido y rellenaste los hombros para que diera la impresión de una figura más proporcionada. En lo que se refiere a John Talbot, no puedes ver lo que es en realidad porque le admiras demasiado. Y si de hecho tiene algún defecto de carácter, estás segura de poder subsanarlo. Eso no es nada bueno.
—Papá, yo sé lo que quiero. ¡Claro que le admiro! No veo nada de malo en eso.
—Sé que pasarás por alto sus defectos en favor de sus puntos fuertes. Pero cuando uno se casa debe entender los defectos para poder apreciar los puntos fuertes. Lucia —dice papá en tono cansado—, ¿quién te conoce desde el día en que naciste? ¿Alguna vez te he desanimado basándome en mis propias debilidades?
—No, papá.
—Yo jamás te diré qué debes hacer ni a quién debes amar. Sólo te pido que estés alerta. Permanece vigilante. No te precipites.
—Puedo prometerte, papá, que no me precipitaré en nada.
Tengo una sensación de malestar en el estómago. Quiero que papá aprecie a John. Si voy a continuar viéndolo, es importante contar con el apoyo de mi padre.
—Lucia. Invita a ese tipo a cenar el domingo.
—¿Lo dices en serio, papá?
—Vamos a ver de qué está hecho. — Papá sonríe y me da un palito de azúcar de cerezas como hacía cuando yo era pequeña—. Vámonos a casa.
Después de tres domingos consecutivos cenando en mi casa, John Talbot y yo ya somos oficialmente una pareja. Mamá lo adora. Papá no está convencido, pero por lo menos se esfuerza. John y y o hemos empezado a vernos de manera exclusiva, así que Ruth y Harvey nos han invitado al primer Séder que celebran en su propia casa. Normalmente paso la Semana Santa entera en la iglesia, empezando por el Jueves Santo, luego el Viernes Santo y la Vigilia Pascual en la medianoche del Sábado Santo. La mañana del domingo ha sido siempre mi festividad favorita, pero este año no voy a asistir a ninguna de ellas. No he vuelto a Nuestra Señora de Pompeya desde que murió María Gracia. En ocasiones siento deseos de rezar, pero cuando lo intento, no puedo. Sigo estando enfadada con Dios, y rezar cuando me siento así es falso. Mamá está preocupada por mi fe, pero yo no puedo fingir sentir consuelo en un lugar que continúa causándome dolor y me recuerda la facilidad con la que nos abandonó Dios cuando más lo necesitábamos.
Nunca he asistido a un Séder, pero sé que Ruth lleva dos días preparando la comida tradicional de Pascua, que simboliza el éxodo de los judíos de Egipto. Los recién casados Goldfarb (Ruth perdió la batalla por conservar su apellido) han encontrado un pintoresco apartamento en Gramercy Park, al otro extremo del barrio donde se encuentra Commerce Street.
—¿Estás segura de que quieres ir andando? — me pregunta John tomándome de la mano en el portal de casa.
—¿Y tú?
—Claro. — John está muy guapo con su traje de gabardina azul marino—. ¿Voy bien vestido para un Séder?
—Yo diría que sí. — Me resulta divertido que John se sienta un poco preocupado por si les caerá bien a mis amigos—. Vas perfectamente apropiado. Exacto.
—Tú estás preciosa—me dice—. Me encantas de amarillo.
—Me lo he hecho yo misma —informo.
En un viaje de compras a Montreal, Delmarr adquirió un suave crep de lana, con el cual confeccioné un dos piezas con un ribete de espiga en blanco y negro y botones dorados en la chaqueta. Mi parte favorita es el faldón de la chaqueta, que se arruga de un modo muy sutil en la parte delantera y luego se alarga en la parte de atrás para dar movimiento a la prenda. Encontré en la tienda unos zapatos a juego que se vendían como muestra, depeau de soie negra.
—Me encantan las chicas que saben hacerse la ropa ellas mismas —dice John.
—¿Cualquier chica en general? — Al instante me siento avergonzada de actuar con esa coquetería. John y yo ya hemos superado esa etapa.
—Cualquiera, no. Tú. — John se para y me atrae hacia sí. Me besa en la esquina de Cornelia Street. Un taxista nos silba al pasar.
—Gracias. Me siento bien cuando dices cosas así.
—Te quiero, Lucia.
Cierro los ojos para saborear esas palabras. ¡John Talbot me quiere!
—Y yo te quiero a ti, John —respondo.
—Eso esperaba —me dice sonriendo.
Caminamos un trecho y nos detenemos frente a la tienda de licores, donde John compra una botella de vino para Harvey y Ruth. Rosemary ha preparado pastas de almendras, que llevo en un bonito recipiente de hojalata. John me toma del brazo para cruzar la Quinta Avenida.
—Lucia, hay una cosa que me preocupa.
Siento una punzada en el estómago. Me ha dicho que me quiere, pero ahora viene la mala noticia.
—¿De qué se trata? — pregunto en el tono más ligero posible.
—No le gusto a tu padre.
—Sí le gustas —miento. Seguro que John no sabe distinguir nada detrás de los excelentes modales de papá.
—No, no le gusto. Piensa que soy un farsante.
—¿Un farsante? — Agito la mano como para desechar la idea—. John, escúchame. Papá pertenece a la vieja escuela. Entiende las cosas de una forma básica y simple. No entiende cómo te ganas la vida. Cree que sólo hay tres negocios a los que uno puede dedicarse: la comida, la ropa y la vivienda. Tú te mueves en otras áreas, unas que él no comprende. Eso es todo.
—Tú sí entiendes lo que hago, ¿verdad?
—Eres un empresario.
Para ser sincera, no pienso mucho en cómo se gana la vida John. Sé que está muy ocupado, que viaja mucho y que gana mucho dinero. Viste bien y me lleva a los mejores sitios. Tiene una mesa fija en el Ve—suvio de la calle Cuarenta y ocho Oeste. ¿Qué más necesito saber? La aprensión de papá es la reacción de un padre demasiado protector.
—Me gustaría que hablases con tu padre y le explicases que soy digno de confianza.
—Ponte en su lugar un instante. Yo soy la única hija que tiene. Ya sabes que ha sido muy protector conmigo durante toda mi vida, y conforme me voy haciendo mayor, la cosa empeora. Parece presionarme cada vez más.
—¿Y lo que me presiona a mí? Hace que me sienta como si intentara aprovecharme de ti.
—Tú sabes que eso no es cierto, de modo que no te preocupes por ello. — Me agarro de su brazo con más fuerza.
—Yo también soy anticuado. No busco su aprobación, sino su respeto.
—Dale tiempo —contesto en tono tranquilizador.
—Sé que tú eres el mejor partido de todo Greenwich Village.
Yo me echo a reír.
—¡Estás loco!
—¿No ves lo que ocurre cuando caminas por la calle? Todo el mundo vuelve la cabeza. Literalmente es así, porque la gente quiere ver cómo eres físicamente. Tú no eres una persona insignificante con una vida insignificante; tú tienes un gran destino.
No sé qué decir. Nadie me había visto nunca de ese modo. Tal vez Delmarr un poco, pero desde luego Dante no, que me veía como la esposa de un panadero.
—Yo nunca tengo esa imagen de mí misma. ¿Adónde puede llegar una chica dedicada a su profesión sin una dirección y un apellido adecuados?
—Puedes hacer cualquier cosa que se te antoje.
Me paro y beso a John. Me encanta que crea en mí y entienda lo que quiero. Él me ve dentro del contexto de un mundo más amplio, no limitado al barrio. John ve lo que voy a ser en el futuro.
El apartamento de Ruth y Harvey tiene forma de tubo y las habitaciones son pequeñas, pero Ruth ha escogido una decoración audaz, con pintura, empapelado y cortinas fabricadas con retales sobrantes del trabajo. Ha dispuesto una mesa preciosa; lo que eligió para su lista de bodas fue lo mejor de lo mejor. Aunque la delicada porcelana y la cristalería tallada resultan demasiado grandiosas para un apartamento de un solo dormitorio, no importa; Ruth está feliz. Ella y Harvey, tras el noviazgo y compromiso más largos del mundo, se pertenecen el uno al otro, y si bien no había sorpresas respecto a lo que iba a ser su vida, se ve a las claras que disfrutan enormemente de la novedad de vivir juntos.
Durante la cena, John me aprieta la mano por debajo de la mesa. Es casi como si tuviéramos un secreto frente al resto del mundo. Nos queremos, y lo hemos proclamado en voz alta. Si él está loco por mí, yo estoy todavía más loca por él. Haría lo que fuese necesario para hacer feliz a John Talbot, cualquier cosa en el mundo.
Cuando llego temprano al trabajo y veo que la ayudante de Hil da Cramer nos ha dejado una pila de trabajo nuevo que hacer, se me ocurre que el departamento de Confección a Medida es como el cuento de hadas del zapatero (Hilda) y los elfos (nosotros). Un misterioso mensajero nos trae los encargos por la noche, nosotras hacemos las prendas, y entonces el mensajero se las lleva otra vez para ver si resultan aceptables. Me imagino a Hilda sentada en su elegante ático del Upper East Side mientras el mensajero le va mostrando las piezas para que apruebe o rechace el fruto de nuestro esfuerzo.
—¿Qué estás haciendo aquí tan temprano? — me pregunta Delmarr al descubrirme sentada a mi mesa.
—Últimamente no duermo bien —respondo.
—Se me ocurren un millar de cosas que hacer que resultan más divertidas que llegar pronto al trabajo.
—Ya, pues a mí no se me ocurre ninguna. Por eso estoy aquí.
—Estupendo. — Delmarr se sirve una taza de café y me llena la mía.
—Gracias —digo, cogiendo la taza—. ¿Y tú, qué haces aquí tan temprano?
—¿La verdad? — Delmarr prende un cigarrillo—. Estoy planificando mi próximo movimiento.
—No irás a marcharte de B. Altman, ¿no? — El pánico se apodera de mí. Si Delmarr se marchara, ¿qué nos ocurriría a Ruth y a mí, y a las demás chicas modernas? Él es nuestro líder. Sin él, este lugar tendría que cerrar.
—Es posible.
—Pero...
—Chist, Lucia. No te dejaría a ti aquí. Te vendrías conmigo.
Experimento una sensación de alivio, pero también de tristeza. Me encanta Altman. ¿Cómo voy a marcharme? Pero una gran parte de mi amor por este departamento tiene que ver con el respeto y ía admiración que siento por Delmarr. En un instante, decido seguirlo a donde vaya.
—Entonces, ¿te vendrías conmigo? — me pregunta.
—A cualquier parte. En cualquier momento. No tienes más que decirlo.
—¿En serio? — Delmarr se recuesta en su asiento.
—Sí. Y ni siquiera tienes que casarte conmigo.
—Lo siento, eso no puedo hacerlo. Ni contigo, ni con nadie. Me encanta pasar las noches en El Morocco, tomando Manhattans y charlando con los clientes, volviendo a casa a eso del amanecer y durmiendo casi todo el sábado. No tengo madera de casado.
—No, en efecto.
Delmarr sonríe.
—Si vine aquí fue por la vida de soltero. Si hubiera querido estar encadenado, me habría quedado en la granja de Versailles, Indiana. Se escribe igual que el palacio que hay en Francia, pero la gente lo pronunciaba de cualquier manera. Imagino que ésa fue la razón más importante para mudarme de sitio. No quería vivir en una ciudad cuyo nombre no saben pronunciar ni siquiera los que son de allí.
—Nunca me has dicho de dónde eres.
—Pensé que tal vez no pudieras soportar tanta emoción. — Ríe—. Era un pueblo rústico. Con un único cine: mi salvación. Me encantaba el cine, sobre todo las comedias de Park Avenue en las que la joven heredera se enamora del mayordomo y entonces se descubre que éste es un príncipe. Los actores eran guapísimos. Eran seductores y divertidos, siempre iban impecables y siempre se quedaban con la chica. Yo deseaba ser así, no como los agricultores que veía a mi alrededor, que trabajaban en el campo y nunca hablaban mucho. A mí la conversación me daba la vida. Entonces descubrí mi talento. Me dedicaría a dibujar escenas para películas, ya sabes, escenas con personajes. Un profesor mío vio mis dibujos y empezó a animarme.
—Eras un prodigio.
—Oh, sí. Nadie dibujaba como yo, por lo menos en Versailles. Pero no fue mi talento lo que me separó de la gente con la que me había criado; fue la curiosidad. Deseaba ver el océano Atlántico. Ya sé que parece una bobada, pero quería saber cómo era la arena bajo mis pies. Quería buscar lugares como el salón de baile en el que Fred As—taire y Ginger Rogers bailaban en Sombrero de copa.
—Eres cliente habitual de El Morocco. Eso se parece mucho.
—En mi pueblo trabajaba como ilustrador del periódico local. Cuando estalló la guerra, fui a la marina con el expreso propósito de llegar a Nueva York. Un antiguo profesor envió mis dibujos a la Escuela de Diseño de Nueva York, y terminé llamado a filas según el Acta de Reclutamiento. Imagínate. Tuve que servir en el peor frente del escenario del Pacífico para conseguir probar suerte en la gran ciudad. Quería ver un océano, y vaya si lo vi. Y cuando terminó la guerra, me sentí tan feliz de no haber resultado muerto, que me prometí a mí mismo asumir grandes riesgos. Entonces fue cuando prescindí de mi apellido y me inventé el hombre refinado que tienes delante de ti. Delmer Dickinson de Versailles, Indiana, se convirtió en Delmarr.
—Desde luego, suena más elegante que Delmer.
—Hilda, cuando me entrevistó, quiso saber si era francés. Yo iba a mentirle diciendo que sí, pero lo pensé mejor y contesté: «Señorita Cramer, lo único que tengo de francés es el cruasán que he tomado para desayunar.» Ella se echó a reír y me contrató.
7
A la mayoría de la gente le gusta Nueva York en otoño, pero para mí el mes más hermoso es junio. Los sombreros de las mujeres cambian del fieltro a la paja, las botas de invierno se retiran a la parte de atrás del armario y son sustituidas por etéreas sandalias, y las faldas de lana son canjeadas por gloriosas telas ondulantes de algodón piqué. Adondequiera que se mire, las mujeres resplandecen igual que luminosos capullos que florecen en un jardín.
Todo el mundo tiene en mente las bodas. Las jóvenes de la sociedad llaman a esta temporada «junio de los desmayos»; Delmarr lo denomina «mes de las brujas», porque nos vemos inundados por una avalancha de novias malhumoradas y madres exigentes. Trabajamos todas las horas del día para terminar vestidos de todas las categorías, para las novias, las madres, los invitados..., hasta para las chicas que llevan las flores. La mayoría de las novias se hacen los últimos arreglos diez días antes de la boda, de manera que el programa de trabajo en el taller se vuelve febril.
Delmarr ha encargado toneladas de rollos de tul en tonos pastel rosa, azul, verde menta y amarillo pálido. Para finales de junio habremos acabado con todo ello.
—Cíñase a lo clásico —oímos decir a Delmarr a otra nerviosa novia mientras hojea muestras de tela en el interior de su despacho. Una vez que la novia se ha decidido por una y se ha marchado, él sale y declara en tono ceremonioso—: Otra boda más. Velo de color rosa.
Puede que Delmarr sea un diseñador estupendo, pero todavía es mejor vendedor.
Debido al volumen de la clientela que pasa por aquí, los chismo rreos aumentan cada vez más. Ruth estaba haciendo un arreglo para una novia de la alta sociedad, y oyó a la chica comentar con su dama de honor historias acerca de Amanda Parker, la cual hacía poco se había comprometido con un abogado de uno de los grandes bufetes de la ciudad. El hecho de enterarme de que se encuentra definitivamente fuera del mercado me hace sonreír. No me conviene que se reavive ninguna de las antiguas llamas de John y eche a perder nuestro cortejo.
Una mera distancia de cinco manzanas separa mi vida en Green—wich Village de la grandiosidad del Upper East Side, pero en realidad constituyen mundos aparte. La vida de la clase alta cuenta con un lustre y una historia de la que no formamos parte las chicas de la primera generación de inmigrantes, y somos conscientes de ello. Como italiana, soy bien recibida en los clubes privados de buen tono sólo si entro del brazo de uno de sus miembros. Ruth es judía, de modo que queda excluida del todo. El padre de Helen Gannon fue policía patrullero de Brooklyn, así que también está descartada. Y la pobre Violet es hija de una viuda que vive de la Seguridad Social, de modo que nunca ha tenido la oportunidad de asegurarse los contactos necesarios y elevarse por encima de su situación. Con todo, prefiero a mis amigas antes que a ninguna de las hijas privilegiadas a las que arreglo la ropa; mis amigas poseen una personalidad que proviene de haberse ganado su lugar en el mundo.
Helen mide tres metros y medio de batista blanca con bordado suizo sobre la mesa de cortar. Yo me dispongo a sujetar la tela, cuando ella se pone de pie y se vuelve hacia nosotras.
—Muy bien, ya no puedo guardar el secreto más tiempo. — Su tono es desusadamente festivo—. Chicas, tengo una noticia. Va a haber un bebé Gannon.
Todas nos reunimos en torno a ella y la felicitamos.
—¿Os importa que yo también os dé una noticia? — dice Violet tímidamente—. No quisiera empañar la noticia de Helen.
Lucia, Lucia
—No la empañarás —dice Helen—. Suéltalo. Tengo nueve meses para recuperar el brillo.
—Tengo el placer de anunciar que estoy saliendo con el agente Daniel Cassidy. Lo conocí cuando di parte de un merodeador en la estación de metro de la calle Cincuenta y nueve. Estamos ya en nuestra tercera cita. Y creo que le gusto.
—¿Y tú también estás enamorada? — le pregunto yo.
—Lo que estoy es esperanzada —contesta Violet con un suspiro. Luego muestra una amplia sonrisa—. Digamos que tengo una visión presbiteriana de las cosas, aunque me eduqué como católica.
—Déjame adivinar, el policía es presbiteriano —dice Ruth regresando a su trabajo.
—Pues sí, pero no es por eso por lo que me estoy abriendo a nuevas ideas religiosas —explica Violet—. En vez de creer en toda la lista de pecados, desde veniales y mortales hasta los de freírse en el infierno, ahora he adoptado la creencia en la predestinación. La historia de nuestra vida ya está escrita, y simplemente seguimos un plan divino. Las cosas buenas que nos suceden tenían que sucedernos, y las cosas malas son lecciones para enseñarnos a ser mejores.
—Lo dices en broma, ¿verdad? — dice Ruth—. Necesito beber algo.
—La única persona a la que se le permite beber en el trabajo es a Hilda Cramer la Bestia —interviene Helen—. Y lo sé porque he tenido que arreglarle la parte delantera de la chaqueta del traje y olía a ginebra a las tres de la tarde.
—Por eso no se ha casado nunca —comenta Ruth al tiempo que retira el sobrante de la tela de la mesa de cortar y lo guarda en una caja—. Está demasiado ocupada en lanzarle los tejos a Tom Collins.
—Eh, no te metas con la muj er profesional por antonomasia —digo yo, sintiendo la necesidad de defender a esa vieja arpía—. ¿Qué tiene de malo ser una vividora, una mujer de carrera en todo momento? Sin ella, nosotras no estaríamos trabajando en Altman.
Violet recorta los bordes del papel encerado que hace de patrón.
—Fíjate en ti. Tú eres la última persona capaz de terminar como Hilda. Tienes más pretendientes que botones en la ropa. ¿Tu padre ya se ha ablandado por fin con John? ¿Va a ir a Italia con tu familia? — Sujeta con alfileres los patrones a la tela. Helen le entrega las tijeras, y Violet empieza a cortar.
—Ya sabes que mi padre, tratándose de un viaje que incluya el hecho de dormir, jamás me permitiría llevar a nadie que no fuera mi marido.
—No te preocupes —dice Helen—. Tal vez lleve tiempo, pero cuando estés casada tu padre se avendrá a razones.
—Antes te lo pondrá difícil —dice Ruth—. Forma parte del plan magistral de papá Sartori. Quiere sacarte del país y alejarte de John para poder tentarte con un ejemplar del continente.
Me entrega un montón de diseños para archivar. Yo le río el comentario, pero no me resulta gracioso. Si bien papá es cordial con John, sigue sin mostrarse afectuoso, y con independencia de lo que John haga o yo diga, papá no cede un milímetro. Bueno, pues yo soy igual de cabezota. En Italia tendré un mes entero para convencerlo. Cuando vea que después de una separación quiero a John aún más, seguro que lo aceptará.
Me siento detrás de mi mesa y empiezo a ordenar los bosquejos de Delmarr. Vamos a confeccionar unos cuantos modelos para otoño; el resto de los diseños, nunca realizados, se archivarán. Conforme voy esparciendo los dibujos veo surgir varios temas. Delmarr está transformando el New Look de Dior, con sus cinturas estrechas y sus opulentas faldas, en lo que sin duda vendrá después: vestidos desestructurados, muy femeninos, en tejidos que resulten fáciles de cuidar. La estructura —las tablas, las pinzas y los rellenos— desaparece para ser sustituida por líneas sencillas. Delmarr va a ofrecer comodidad tanto a la mujer profesional de posguerra como a la ajetreada ama de casa. En los márgenes ha escrito palabras como «fácil», «bajo mantenimiento» y «lavable». Él comprende las necesidades de las mujeres profesionales y de las amas de casa mejor que nosotras mismas. El lujo ahora lo constituye el tiempo, y Delmarr lo sabe bien.
En ocasiones, si dispongo de un par de horas antes de una cita, saco mi sillón de coser a mi diminuta terraza y dejo que el aire fresco me ponga color en las mejillas en vez de Max Factor. La vista es una de las cosas que más me gustan de mi habitación. Cuando contemplo los patios traseros de nuestros vecinos, separados por vallas y por algún que otro arbolito, veo toda clase de estilos de jardines, desde uno con complicadas esculturas rococó de ángeles de mármol hasta otro que sólo tiene un rústico banco de pueblo bajo un roble solitario. La vida en Commerce Street tiene tantas capas como las tartas Napoleón que hace Rosemary.
Delmarr dice que la espera que se hace más larga en la vida es cuando se está esperando la muerte de una persona, pero yo no estoy de acuerdo; es cuando una está esperando que un hombre le proponga matrimonio. Desde la noche de la fiesta del Séder en casa de Ruth, cuando John me dijo que me amaba, he estado esperando una propuesta por su parte. ¿Qué más necesitamos saber el uno del otro?
Con John nunca surge el tema de que yo vaya a abandonar mi trabajo, no hay suposiciones como las de Harvey acerca de la carrera de Ruth, tan sólo ideas de cómo él y yo podemos trabajar en tándem, socios en todo. Yo construiría un hermoso hogar para él. Podríamos veranear en Huntington Bay, y durante el resto del año me imagino un ático en la Quinta Avenida con una terraza alrededor en la que pueda cultivar rosas. Imagino cenas con invitados a la luz de las velas y largas y perezosas tardes de domingos leyendo en nuestros divanes hasta que el sol comience a descender sobre Central Park. Creía que nunca me iría de Greenwich Village, pero ahora deseo vivir en una zona residencial.
No creo que en nuestro futuro estén incluidos los hijos. El fallecimiento de María Gracia ha cambiado para siempre mi perspectiva al respecto, y John tampoco muestra mucho interés por criar niños. Me lo imagino llevando a mis sobrinos a tomar helados en Rumpelmayer's y a montar en los tiovivos de Central Park. Llenaremos nuestra vida con el trabajo y los amigos. ¿Dónde iban a encajar los niños?
Aunque John es atento, afectuoso y amable, nuestras conversaciones sobre el futuro terminan bruscamente cuando vamos más allá del verano de 1951. Seguramente John sabe que si estuviéramos comprometidos yo lo habría invitado a venir a Italia. Pero es que él no me lo ha pedido, de manera que se quedará aquí a trabajar mientras yo veo el Véneto por primera vez. A fecha de mañana, 30 de junio, continúo soltera y sin pretendientes. John tiene negocios en Chicago durante el mes de julio, y mi familia y yo nos vamos el 1 de agosto, de manera que no lo veré durante dos meses enteros. Debe de comprender que me siento desilusionada, pero estoy decidida a no sacar a relucir el tema. No hay nada peor que una mujer que tenga que presionar a un hombre para que éste le proponga matrimonio.
El aspecto de su educación italiana al que mi padre más se aferra es el de las vacaciones, el mes de agosto que se toma libre todos los años sin falta. Desde que nació Roberto, papá cierra la Groceria y se va con la familia fuera de la ciudad. Hemos alquilado una cabaña junto a un lago en Maine, un chalet en la costa de Jersey, y un bungalow en Rehoboth Beach, Delaware. Una vez que llegamos a nuestro destino, jamás se menciona el trabajo. Nos dedicamos a nadar, comer, reír y practicar juegos de mesa. Nunca he visto a papá tan emocionado como este año, sabiendo que va a regresar al hogar de su infancia.
Para hacer que nuestro último día sea especial, John va a llevarme hasta la playa que hay en la punta este de Long Island. Pienso poner un cuidado especial en vestirme para nuestra cita porque deseo que se quede con la mejor impresión de mí hasta que volvamos a vernos en septiembre. Me pongo un traje de baño nuevo, de algodón blanco, con una redecilla abierta alrededor de la cintura. Ruth y yo nos compramos trajes de baño al por mayor cuando vino Cole de California con el género. John tiene que venir a recogerme dentro de unos minutos, así que me visto a toda prisa. Encima del traje de baño blanco me pongo una falda de vuelo que lleva unas audaces gayas en blanco brillante y rosa fuerte. Luego me calzo unas alpargatas a juego que se atan a los tobillos. Me adorno un brazo con anchos brazaletes de oro. Me prendo un broche de perlas y coral en forma de estrella de mar, la única joya que me ha regalado John, en la copa de mi pamela de paja.
Cuando me miro en el espejo de mi tocador, veo una muchacha agotada. Un mes trabajando día tras día no contribuye a proporcionar un semblante sereno y unos ojos brillantes. Espero que mi conjunto blanco y rosa fuerte compense mis ojeras grises.
—¡Ya ha venido John! — grita mamá desde el pie de las escaleras, donde él me espera ataviado con unos cómodos pantalones blancos y una camisa de algodón azul claro. Ya está bronceado, y con su pelo negro parece uno de esos playboys ricos que se ven en la revista Life, en la terraza de una villa de la isla de Capri.
—Estás muy guapa —me dice, y me da un beso en la nariz.
—Tú también —contesto yo.
John me quita de las manos la bolsa de la playa al tiempo que se resiste a las interminables súplicas de mamá de que nos llevemos algo de comer.
—No, gracias, señora Sartori, ya comeremos algo junto a la playa.
—Está bien —acepta mamá mientras nos despide.
En el interior del coche, John charla animadamente acerca de un trato que está negociando con un vivero de plantas de Nueva Jersey. Al parecer, el contrato para vender árboles a los parques de Manhattan ha expirado, y John quiere meterse en ello.
—¿Hay alguna clase de negocio en el que tú no te metas?
—¿Qué quiere decir eso? — John me lanza una mirada herida y después vuelve a fijar la atención en el tráfico.
Papá cree todavía que John malgasta el tiempo en locales nocturnos y que prefiere una buena fiesta antes que una honrada jornada de trabajo. Me ha dicho que John necesita sentar la cabeza en un solo negocio en lugar de ir probando todo lo que se le cruza por delante. Yo he intentado decirle que un hotelero de Manhattan necesita tener contactos, y que ésos se hacen en restaurantes y locales nocturnos frecuentados por la élite.
Le digo a John:
—Cariño, eres muy ecléctico en tus negocios. Eso es lo único que estoy diciendo.
—Oh. En fin, sí. — La postura de John se relaja un poco—. Esta ciudad es muy grande y hay mucho que hacer. He conocido a uno de los ayudantes del alcalde en el comedor del hotel Taft, que es donde desayunan todos ellos, y en el bufé inicié una conversación acerca de los huevos revueltos. Él mencionó el contrato con los parques, yo hice un par de llamadas, y todo arreglado. Ya me tienes haciendo un pequeño negocio con el ayuntamiento.
—Eso es fantástico —respondo dándole un leve apretón en el brazo.
John me sonríe, aliviado de contar con mi aprobación. Yo nunca le digo lo que pienso en realidad respecto a su vida de negocios, y él nunca cuestiona mi actitud. Me pregunto si eso no será una mala señal. Él no sabe instintivamente cómo me siento, y yo cada vez soy más reacia a contárselo. Estoy segura de que estos tontos temores desaparecerán cuando nos casemos.
Al ser una muchacha que lleva trabajando desde los veinte años, no tengo mala cabeza para los negocios. No soy ninguna experta, pero estoy de acuerdo con papá: la única forma de obtener resultados consiste en concentrarse en un solo producto, fabricarlo lo mejor que uno sepa y después venderlo al público más amplio posible. Papá me enseñó lo importante que era servir a los clientes y proporcionarles una experiencia agradable cuando van a comprar. La Groceria tiene una presentación muy cuidada, de modo que los clientes disfrutan de la vista tanto como de la comida, y él regala pequeñas muestras mientras la gente compra. Cuando le conté esto a Delmarr, imitó a papá y se cercioró de que cuando las clientas acudían a solicitar un arreglo, les ofreciéramos café o té con una pastita. Es el servicio personal lo que resulta importante.
John me lleva en su coche hasta Montauk Point. Compramos unos perritos calientes en un quiosco de la carretera y emprendemos un largo paseo por la playa. Subimos hasta lo alto del faro y paseamos por los jardines. Mientras caminamos por las calles admirando las casas con vistas al mar, John me va señalando diferentes estilos de arquitectura y me pregunta cuál de ellos me gusta más. Yo aprecio que se imagine que vivimos en unas casas que sólo he visto en revistas. Pienso en Dante DeMartino, que habría sido feliz viviendo conmigo toda la vida en la casa de mis padres, con algún que otro viaje a Coney Island. La vida que llevaré con John Talbot supera todo lo que Dante haya podido imaginar.
Mientras regresamos a la ciudad, pasamos por delante de una vieja mansión victoriana en cuyo jardín los propietarios han puesto a la venta sus muebles y enseres. Veo una mecedora pintada de amarillo claro que encajaría perfectamente delante de la ventana de mi habitación. Tuerzo el cuello para inspeccionar los objetos mientras pasamos por delante. John se detiene y da la vuelta al coche. Yo intento protestar, pero él me interrumpe:
—He visto esa mirada. No puedes decirme que no te apetece echar un vistazo a ese «rastrillo».
No somos los únicos que se han desviado de su ruta de regreso desde la playa para ver qué tesoros podría ocultar la vieja mansión. Hay coches aparcados en el césped y docenas de personas pululando alrededor. La mecedora tiene puesta una pequeña pegatina que dice «vendida».
—Es un cebo —dice John en voz baja—. ¿A quién no le fascina una vieja mecedora?
Acto seguido se acerca a una mesa plegable atestada de objetos personales, desde pañuelos hasta zapatos. Coge un espejito de tocador esmaltado en color turquesa y provisto de un cepillo a juego.
—Tienes que llevarte esto —me dice mientras extrae su cartera y se vuelve hacia el caballero que supervisa las ventas. Le entrega un billete, pero el hombre se apresura a devolvérselo explicando:
—No tengo cambio para tanto.
John rebusca entre los billetes que lleva en la cartera; todos parecen ser de cien dólares, nada más pequeño.
—¿Cuánto cuesta el conjunto? — pregunto yo.
—Dos dólares.
Abro el bolso y entrego los dos dólares al hombre.
John se encoge de hombros ante el vendedor y luego me besa en la frente y dice:
—Te lo debo, cariño.
Siento que el vendedor nos está mirando mientras regresamos al coche. Pasamos por entre una serie de pueblecitos costeros separados por prados y recorremos varias pintorescas calles mayores, pasando por delante de una anticuada heladería y boutiques que exponen en la acera rebajas de ropa, libros y artículos de artesanía. El cielo del crepúsculo cambia de azul intenso a púrpura a medida que el sol se junta con el agua en una explosión de nubes de intenso color rosa. Al acercarnos a Huntington, John se sale de la carretera principal y se dirige hacia nuestro destino.
Detiene el coche frente al campo raso al que me llevó el invierno pasado y da la vuelta para abrirme la portezuela.
—Ya hemos llegado —dice, ayudándome a salir del coche.
—Mira, están construyendo más casas. — Señalo el terreno ubicado a nuestras espaldas, donde están levantando otras dos viviendas—. Pronto no podremos aparcar aquí.
—¿Por qué?
—Porque esta parcela se venderá, y alguien construirá en ella una casa.
—Tienes razón —dice John—. Ya se ha vendido.
—Lo sabía —contesto suspirando y contemplando la bahía—. Sería raro que un terreno con esta vista estuviera mucho tiempo vacío. Tienen mucha suerte.
—La tienes tú —replica John con una amplia sonrisa.
—¿A qué te...?
Él me estrecha contra sí y me besa.
—Aquí es donde voy a construir un hogar para ti, señora Talbot.
—¿Señora Talbot?
Me produce una gran emoción cómo suena esa palabra. Este momento supera lo que yo había imaginado.
—Lo serás, si me dices que sí. ¿Quieres casarte conmigo, Lucia Sartori?
John Talbot hinca una rodilla en el suelo y abre una cajita de terciopelo. Dentro de ella hay un anillo con un diamante tallado como una esmeralda, sencillo, sin adornos, y blanco, en un magnífico engarce de platino.
—Sí, quiero casarme contigo. — Apoyo una mano en su hombro.
John se incorpora.
—Adelante, ponte el anillo en el dedo. — Saca el anillo del estuche y me lo desliza en el dedo. Yo me echo a llorar—. Ahora ya es usted de ley, señora Talbot. Dos quilates de ley.
Yo río.
—¿De ley? ¡Vaya palabra!
John continúa sosteniendo mi mano en las suyas.
—Bueno, no es eso lo único que eres. Tú lo eres todo para mí, Lucia. Crees en mí, y no he conocido a nadie que creyera en mí de verdad. Soy un hombre de éxito, pero siempre he tenido que luchar y esforzarme por hacerme un sitio entre los hombres cuya riqueza les viene por herencia o porque han tenido suerte en algún proyecto o alguna apuesta. Yo he viajado por todo el mundo, y dondequiera que he ido he buscado a una mujer que fuera mía para siempre. Y después de todo eso, te encontré a ti aquí mismo, en Nueva York. Jamás hubiera creído que fuera a suceder algo así. Soy el hombre más afortunado del mundo.
Imagino a John Talbot viajando sin mí, y la idea me causa tristeza. Siento una gran empatia hacia él, deseo cuidar de él. Y ahora voy a tener una vida entera para amarlo. Él me cubre la cara de pequeños besos y luego desliza la boca hasta mi oído y va bajando por mi cuello.
Conozco las reglas. Se supone que he de esperar hasta la noche de bodas, pero no puedo. No quiero. Quisiera darle a John Talbot todo lo que tengo en este momento, mi corazón, mi mente, mi hogar, todo, y sería lo justo. John desliza las manos bajo mi falda y a continuación me lleva en brazos hasta el extremo más alejado, donde hay un montículo que desciende hacia una duna. El cielo es un velo de color anaranjado. Miro a John a los ojos y veo aquello por lo que he rezado. Este hombre me ama a mí, y sólo a mí. Lentamente me va desabrochando los botones de la falda y después utiliza ésta a modo de manta para tendernos en la arena. Se coloca suavemente encima de mí.
—Te quiero —me dice.
Toda mi vida me he preguntado cómo sería este momento, y ahora que lo estoy viviendo es como si mi cuerpo no fuera mío. Es como si estuviera flotando por encima de esta escena romántica, saboreando los detalles pero sin sentirla mía del todo. Entonces, el beso de John me recuerda el motivo por el que estoy aquí y por el que él me ha escogido a mí entre todas las chicas del mundo. En el subir y bajar de su respiración y en sus dulces caricias, todo parece perfecto. Despacio, todos los sonidos y los escenarios se desvanecen, igual que en el momento en que lo conocí. Cuando algo es perfecto, no hay necesidad de sentir miedo, y no hay motivo para cuestionarlo.
Paso las manos por su densa cabellera, y al hacerlo la deslumbrante piedra del anillo capta el último retazo de luz antes de que el sol se entierre detrás de la duna. El mejor día de mis veintiséis años se convierte en noche, y si el sol no volviera a aparecer, no me importaría nada.
John y yo no pronunciamos una palabra mientras me lleva de vuelta a casa, a Commerce Street. Estoy sentada junto a él, su brazo alrededor de mí, y cada pocos minutos se inclina y me besa. El arte de la conversación no es en absoluto un arte; lo significativo es el silencio. Cuando John detiene el coche frente a mi casa, lo invito a entrar.
—Se sentirán tan felices por nosotros... ¡Debemos brindar por nuestro compromiso, es la tradición! — Le doy un beso en la mejilla—. Vas a casarte con una italiana. ¡Nosotros lo celebramos todo, hasta el día de colada!
John se echa a reír.
—De acuerdo, de acuerdo, tú mandas.
—Y no lo olvides.
Al subir los escalones de la entrada, éstos me resultan distintos. He cambiado yo, y el mundo en el que vivo parece diferente. Éstos son los escalones en los que jugué de pequeña, pero tengo la extraña sensación de que éste ya no es mi hogar. Mi sitio está junto a John.
—¡Mamá! — llamo al tiempo que pasamos al vestíbulo.
—Está en la cocina —dice papá desde el cuarto de estar.
Yo dejo mi bolso sobre el banco de la entrada, tomo de la mano a John y lo conduzco al interior del cuarto de estar.
—¿Habéis comido? — inquiere papá levantando la vista del periódico, y consulta su reloj—. Es tarde. Ya debéis de haber cenado.
—No tengo hambre, papá —le digo.
—¿Cómo está usted? — pregunta John inclinándose para estrechar la mano de papá.
—Bien. ¿Cómo estás tú? — contesta él.
Mamá sale de la cocina.
—Ah, ya estáis en casa. ¿Queréis que os prepare un bocadillo o algo?
—No, gracias, mamá. Tengo..., tenemos una cosa que deciros.
Mamá se da cuenta de lo que voy a anunciar, pero procura contener su emoción para dejarme dar la noticia.
—John me ha pedido que me case con él, y le he dicho que sí.
Mamá lanza un gritito y corre hacia nosotros para abrazarnos y besarme a mí en ambas mejillas. Sin soltarme de su abrazo, miro a papá, que tiene la vista fija en el suelo.
—¡Esto es maravilloso! ¡Maravilloso! — exclama mamá—. ¡Felicidades! Antonio, trae las copas. ¡Tenemos que brindar por ellos!
—Ya te lo dije —le digo a John con un guiño.
Papá se levanta y va a la cocina por las copas. Regresa con ellas y una botella de oporto. Sirve el vino y nos entrega una copa a cada uno.
—Lucia, eres mi vida. — Y levanta su copa.
—¡Papá! — Advierto que mi padre tiene los ojos llenos de lágrimas—. ¿Papá?
Mamá se ocupa de llenar el silencio.
—Oh, se encuentra bien. Se siente abrumado porque su pequeña va a casarse, eso es todo. — Lanza una mirada fulminante a papá.
—No, María, no me encuentro bien, y no me siento abrumado —responde papá. Mira a mamá y después a John—. Me decepciona que este joven haya pedido a mi hija que se case con él sin consultar antes conmigo. ¿Qué clase de hombre hace una cosa así? — Luego se vuelve hacia mí—. ¿Y qué clase de hija acepta en esas circunstancias?
Se produce una pausa horrible. Por fin, John dice:
—Señor Sartori, le pido disculpas. No pensé en consultarlo a usted porque Lucia ya había estado comprometida...
Mamá mira a papá. John no se da cuenta de que al hacer semejante declaración ha puesto en entredicho mi virtud. La implicación de que yo soy mercancía usada, y por lo tanto una entidad aparte de mi familia, no es lo que conviene que oigan mis padres.
—No ha querido decir lo que parece, papá. — Me coloco al lado de John—. Simplemente es que John se marcha mañana a un viaje de negocios y vamos a pasar dos meses sin vernos. Se le fue de la cabeza venir a pedirte permiso.
—Sí, sí, eso es lo que ha ocurrido —dice John.
Papá lo observa con lo que parece compasión, como si mi prometido estuviera escondiéndose detrás de mis faldas mientras alguien le apunta con una pistola a la cabeza.
—Tienes veintiséis años, Lucia —me dice papá.
Ojalá no hubiera dicho mi edad de esa forma; parezco la virgen más vieja de Commerce Street, y me siento como si lo fuera al contemplar este cuarto de estar con sus descoloridos paños de cretona, sus anticuadas blondas de encaje y sus lámparas de cerámica con flecos en la pantalla. ¿No saben que hoy he estado viendo mansiones, casas con vistas al océano? Puede que me haya criado aquí, pero quiero más. Mi padre vino a este país por esa misma razón. ¿Es que no ve que ha entrado por la puerta un hombre cortado por el mismo patrón que él? John me dará todas las cosas que deseo, pero no es suficiente, ¿no?
—Puedes hacer lo que quieras —añade mi padre—, pero no esperes que me sienta feliz por ti. — Deja su copa y hace ademán de abandonar la habitación.
Yo estoy furiosa. Poso mi copa y voy tras él.
—Papá, ¿cómo te atreves a echarme a perder este momento? Dices que quieres que sea feliz. Stai contenta! Stai contenta! Lo dices a diario, pero no es de verdad. ¡Sé feliz, Lucia, pero sólo podrás serlo si te lo digo yo! No te importa lo más mínimo lo que yo quiero. Nadie es lo bastante bueno para mí, pero cuando encuentro alguien a quien amar, alguien a quien amo de verdad, tú lo humillas. ¡John no ha hecho nada malo! Estamos en 1951, y tus absurdas tradiciones de campesino pertenecen a la granja de la que proceden. ¡Sé cuidarme sola, y no necesito tu bendición!
—¡Lucia! — Mamá está más sorprendida por el tono en que hablo a mi padre que enfadada por lo que estoy diciendo.
—Y no quiero oír nada más en contra de este hombre. No me importa cómo se gane la vida. No me importa de qué familia viene, y no me importa lo que tú pienses de él. Es mío, y lo quiero para mí.
Papá monta en cólera.
—No te consiento que me hables...
—¿Que te hable cómo? ¿Con sinceridad, por una vez? Y tú, mamá, estabas más que contenta de dejarme en manos de Claudia De—Martino como criada fregona, de modo que tú tampoco estás libre de culpa. Lo único que querías era que me casara; podía ser John Talbot o cualquier hombre vestido de traje y con el sombrero adecuado.
—¡Eso no es verdad! — exclama mamá indignada.
Tomo a John de la mano y me lo llevo hacia la puerta. Mamá y papá no nos siguen.
—Buenas noches. — Beso a John brevemente pero con ternura en los labios. Él parece confuso—. Yo me encargo de esto. Vete.
Vuelvo al cuarto de estar. Mamá se ha hundido en su sillón y papá está de pie, mirando el jardín y de espaldas a mí.
—¿Sabes una cosa? — le digo—. Si uno de tus hijos varones se hubiera presentado esta noche con una chica y ella llevara un anillo de diamantes, no te habrías comportado como lo has hecho con John. Has estropeado el día más hermoso de mi vida. Para siempre.
Corro escaleras arriba en dirección a mi dormitorio subiendo los peldaños de dos en dos. Oigo a mi padre llamarme furioso desde abajo. No importa la edad que tenga yo, él sigue siendo el jefe de esta familia y no piensa tolerar las faltas de respeto. Pero yo tampoco puedo tolerar su falta de respeto hacia mí. Entro en mi habitación y cierro la puerta con llave. Voy hasta el tocador, enciendo la lamparita y abro el cajón. Saco mi libreta de ahorros del Chase National Bank y me recuerdo a mí misma que poseo recursos suficientes para vivir fuera de esta casa. La larga lista de depósitos escritos en tinta azul me tranquiliza. «Soy una mujer independiente», me digo, y, al mirarme en el espejo, me lo creo.
Ruth y yo nos vamos con la bolsa del almuerzo al jardín que hay detrás de la biblioteca para cambiar un poco de entorno y tomar el aire fresco que tanto necesitamos. Helen se ha tomado un día de vacaciones por asuntos personales para descansar sus pies hinchados. Violet almuerza todos los días con el agente Cassidy en el White To wer de la calle Treinta y uno.
Hace un día precioso, así que después de comernos los bocadillos nos quedamos un rato sobre el césped. Ruth está apoyada en las manos y con las pienas estiradas y el rostro vuelto hacia el sol, los ojos cerrados.
—¿Tu padre sigue sin hablarte? — me pregunta.
—Soy yo la que no le habla —le respondo, pasando la mano sobre las pocas hojas de hierba que no han quedado aplastadas—. Mi madre está tan enfadada que ni siquiera me mira.
—¿Y quieres arreglar la situación?
—O la arreglo, o no voy a Italia.
—Debes ir a Italia. Una vez que estés casada, y te lo digo por experiencia propia, una mera excursión a Queens supone mucho en el presupuesto de una casa.
—¿De verdad?
Quisiera decirle a Ruth que tal vez eso valga para el caso de Har—vey y ella, pero que yo voy a casarme con un hombre de negocios prometedor. No creo que viajar suponga lo que se dice estrictamente un lujo.
—Hazme caso. Esto es lo que debes hacer. — Ruth se incorpora y recoge las piernas a un lado—. Llama a vuestro sacerdote. Concierta una cita. Lleva a tus padres y haz las paces.
—¿Estás segura de que no eres italiana?
—Cuando Harvey y yo nos enfrentamos con su madre acerca de los planes para la boda, me oyó referirme a ella empleando un apelativo no muy agradable. Ella no debería haber estado escuchando a escondidas, pero el daño ya estaba hecho. De modo que hice venir al rabino para resolver la disputa. Los padres se quedan muy impresionados cuando una demuestra tener la madurez de recurrir al clero.
—Ruth, ¿cómo es que siempre sabes lo que hay que hacer?
—He llegado antes que tú a esto del matrimonio, sencillamente. Eso es todo. ¿Qué tal lo está llevando John?
—Ha retrasado una semana su viaje a Chicago.
—¿Y qué va a hacer allí, dicho sea de paso?
Ojalá pudiera responder a Ruth, pero es que cada vez que le pregunto a John por el asunto que tiene en Chicago, se vuelve impaciente y murmura algo sobre una potencial sociedad. Es evidente que hay un hombre rico que quiere llevar a cabo un proyecto con él, y John necesita ir a conocerlo.
Empiezo a recoger los restos de nuestro almuerzo y contesto:
—Oh, ya sabes, algún negocio en ciernes.
—¿Habéis hablado ya? — me pregunta Ruth mientras cierra la tapa del termo.
—¿De qué?
—Del dinero. De cuánto tienes tú y cuánto tiene él, y de lo que vais a hacer con ello.
Nos levantamos y empezamos a doblar la tela que hemos traído para sentarnos.
—¡No! — La sugerencia de Ruth me resulta de mal gusto. Ya habrá tiempo de sobra para hacer presupuestos y hablar de ahorros.
—Es mejor que hables de ello ahora. No te conviene encontrarte con sorpresas.
—Jamás se me ocurriría sacar ese tema con John!
Siempre lleva encima un montón de efectivo, vive en uno de los mejores hoteles de la ciudad, me ha comprado un impresionante diamante y me lleva a los lugares más deslumbrantes. No me lo imagino regateando por cada dólar como he visto hacer a mis padres, la mesa de la cocina cubierta de billetes, negociando hasta bien entrada la noche.
—¿Qué vas a hacer cuando estés casada y necesites algo?
—Supongo que iré a comprarlo, Ruth.
—Nooo. Tendrás que preguntarle a él si puedes ir a comprarlo.
—¡Pero yo tengo ingresos propios!
—No importa. Formáis un equipo, y una mitad del mismo no puede firmar cheques de los que no tenga conocimiento la otra mitad.
Ruth acerca al mío su extremo de la tela plegada y a continuación la dobla otra vez. Yo no digo nada más, y emprendemos el regreso a Altman.
Sé que Ruth tiene buena intención, pero las normas de su matrimonio no sirven para John y para mí. Es posible que yo todavía tenga interrogantes acerca de su carrera, pero a él no le gusta contestarlos, y mientras él sea feliz, también lo soy yo. Eso es lo único que importa.
—Prométeme que hablarás con él —me advierte Ruth cuando doblamos en la Quinta Avenida.
—Te lo prometo.
Pero no lo digo de corazón. Ruth es mi mejor amiga, pero ella tiene su forma de hacer las cosas y yo tengo la mía.
Mamá, papá y yo estamos de rodillas en el cuarto de estar mientras el padre Abruzzi pronuncia una bendición sobre nosotros. Hemos pasado una hora y media hablando de nuestras discrepancias, y el padre Abruzzi las ha resuelto todas con la conclusión de que lo hecho, hecho está. Estoy comprometida. Mis padres han de aceptarlo, y yo he de aceptar que se preocupen. Acto seguido el padre Abruzzi hace entrar a John, que estaba en la calle aguardando y fumándose un paquete de cigarrillos. Parece aliviado cuando papá le estrecha la mano y mamá lo besa en ambas mejillas.
—Lucia, cuando regreses de Italia, quiero que John y tú vengáis a recibir instrucciones. Cuando escojáis una fecha, publicaremos las amonestaciones —me dice el padre Abruzzi.
Personalmente, pienso que nuestro sacerdote está obsesionado con las amonestaciones. En lo que a mí respecta, las únicas personas que necesitan enterarse de que voy a casarme son las que voy a invitar a la ceremonia. Las amonestaciones de boda dan a conocer mi vida privada a la comunidad entera de abuelas italianas, que insistirán en confeccionar para mí un ajuar de novia casero y me harán de todo, desde mantas y bolsas para zapatos hasta pañitos para la repisa de la cómoda de mi futura casa. Lo único que tengo que hacer yo es informarlas del color básico, y empezarán a repiquetear las agujas desde Carmine hasta King Street.
—Aquí estaremos, padre —promete John. Para no ser italiano, mi prometido aprende deprisa.
Pensé que el resto del mes de julio iba a hacérseme muy largo sin John, pero entre el trabajo y los preparativos para el viaje a Italia, el tiempo ha volado. La mañana de nuestra partida, Roberto, Angelo, Orlando y Exodus salen temprano para llevar al aeropuerto el equipaje más pesado. Papá transporta el resto hasta un taxi que aguarda junto a la acera, mientras Rosemary y yo terminamos de prepararnos y mamá se ocupa de los platos del desayuno.
—¡ Lucia! — grita mi padre desde el pie de las escaleras—. ¿Cuántas sombrereras necesitas llevarte a Italia?
—Tres, papá.
—Pero si sólo tienes una cabeza —replica papá sosteniendo las tres cajas en el aire.
—Pero necesito protegerla del sol veneciano. No fue idea mía viajar en el mes más caluroso del año a un sitio donde hace bastante calor para cultivar aceitunas. — Bajo corriendo las escaleras y le doy un beso a papá en la mejilla—. ¿Es que quieres que me cueza?
—Llévatelas —dice papá, rindiéndose.
Mamá asoma la cabeza por la cocina.
—Es capaz de retorcerte igual que una bayeta —comenta al tiempo que escurre el paño de secar los platos.
—Y tú también —responde papá.
Rosemary me aprieta la mano mientras recorremos el centro de la ciudad en dirección al puente de Queensboro, hacia el nuevo aeropuerto internacional.
—Piensa que éste es un largo viaje de compras para la boda y para tu nueva casa —me dice mi cuñada—. Estaremos de vuelta en un santiamén.
Lo primero que he hecho, a instancias de mamá, ha sido encargar la lista de bodas en B. Altman. Ella quiere que mi casa esté amueblada con lo mejor de todo, desde sábanas irlandesas para la cama y toallas de algodón egipcio para el baño hasta porcelana inglesa y plata para el comedor. John no ha tenido un hogar de verdad desde que vendió la casa de su familia de Long Island e ingresó a su madre en Creedmore. El hotel Carlyle es elegante, pero yo sé que puedo mejorarlo.
Mamá y yo tenemos pensado comprar en Italia muebles y todos los tejidos que necesitamos para las cortinas. Voy a comprar todo el cristal de Murano que pueda cargar. John me ha enseñado los planos de la casa de Huntington, y quiero poner una deslumbrante araña multicolor como la que vi en la mansión de Milbank cuando Ruth y yo fuimos a hacerle un arreglo en privado a la matriarca de la familia.
El regalo de Delmarr va a ser mi traje de novia, así que aprovechará para dibujarlo mientras yo estoy fuera. Las chicas ya han accedido a echar una mano. El último día de trabajo de Helen es la semana en la que vuelvo yo. Van a ahorrarme un gasto tremendo confeccionando mi vestido, el de las damas de honor y el de mi madre. Será un dinero que podré ahorrar para los muebles.
Cuesta creer que haya ahorrado 8.988,78 dólares en los seis años que llevo trabajando. Nunca me he ido de vacaciones, aparte de las que he pasado con mi familia, ni he derrochado dinero en joyas ni en comprarme un coche. La mayor parte de mi ropa me la he confeccionado yo, y lo que no he sabido hacer lo he comprado en las rebajas de Altman con mi descuento de empleada. Sabía que algún día iba a necesitar contar con unos ahorrillos. Tengo pensado gastarme unos mil dólares en muebles en Italia, y reservaré quinientos en la cartilla de ahorros para una posible emergencia. El resto lo utilizo para la entrada de la construcción de nuestra casa de Huntington Bay. Mi parte es una miseria en comparación con lo que se va a gastar John, pero se la he entregado con gusto, sabiendo que yo formo la mitad de esta sociedad. Además, he sido yo quien ha elegido los azulejos, he ayudado a diseñar la cocina y he conseguido que pongan un enorme ventanal que dé al mar, de modo que mi inversión ha merecido la pena hasta el último centavo.
Cuando bajamos del avión en Roma, papá literalmente cae de rodillas y besa el suelo.
—Ahora tu padre se pone a hacer lo mismo que el papa —comenta mamá alzando las manos en el aire. Luego ayuda a papá a incorporarse—. Vas a estropearte los pantalones —le dice, sacudiéndole el polvo.
Mi padre nos reúne a todos y empieza a hablarnos en italiano, pero lo hace tan deprisa que nos cuesta mucho entenderle.
Orlando dice:
—Papá, por favor, somos americanos. Háblanos despacio.
Papá explica, esta vez con más calma, que vamos a tomar el tren a Treviso y pasar allí la noche.
—Después iremos en coche a casa. A Godega di Sant'Urbano.
Delmarr me dijo que Roma se parecía mucho a Nueva York, pero yo no lo creo así. Nueva York no tiene parques con ruinas antiguas, ni el Coliseo, ni fuentes de trescientos años de antigüedad como las de la Piazza Navona. Sí, hay miles de personas y el mismo tráfico enloquecido, pero en mi opinión, las similitudes no pasan de ahí.
No me veo incomodada por los intentos de flirteo de los italianos, porque viajo con papá y cuatro hermanos que me protegen igual que si fuera una furgoneta de reparto. Cuando me escabullo unos metros para acercarme a curiosear el escaparate de una zapatería, los hombres parecen rodearme como si fueran palomas listas para lanzarse sobre un trozo de bollo rancio. Entonces llega papá, los mira fijamente y ellos se dispersan al instante. Yo no soy la única a la que persiguen; hasta mamá recibe su ración de silbidos. Y en un momento dado en que un hombre hizo una leve insinuación hacia Rose mary, con su aspecto delicado, cuando subíamos al tren, ella le espetó con su mejor acento de Brooklyn: «¡Largo de ahí, pollo, si no quieres que te sacuda!»
Mientras el tren nos lleva de Roma a Venecia, mi primera imagen del mar Adriático en Rimini hace que el corazón me lata con fuerza. Las carreteras descienden serpenteando hacia el mar como si fueran cintas, y la arena blanca apenas resulta visible, pues las playas están abarrotadas de gente y sombrillas a franjas de atrevidos colores anaranjado, blanco, verde y rosa. El agua del mar se riza al tocar la arena formando una línea resplandeciente. Las casas, pintadas de coral y azul cielo, están enclavadas en las colinas igual que lentejuelas en la seda. El aire, aunque caliente, está limpio y corre una ligera brisa que deja una nota final del olor de las naranjas que crecen tras los enrejados de cada casa ante la que pasamos.
Como vivo en medio de una ciudad, rodeada de ladrillos y aceras durante toda la vida, no imaginaba que el agua tuviera tanta importancia para mí. Al contemplar el Adriático pienso en mi casa de Huntington. Me pregunto si John estará espoleando a los obreros, si habrán construido ya la base de hormigón para el subsuelo o habrán montado las vigas que soportan los muros. John me aseguró que la casa estaría terminada mucho antes de que nos mudásemos a ella la noche de bodas.
El tren frena lentamente para detenerse en Faenza y un montón de niños corren a su costado recogiendo frenéticos las monedas que los pasajeros les arrojan por la ventana. Hace seis años que terminó la guerra, pero se aprecia que los italianos no se han recuperado. Nosotros parecemos verdaderamente opulentos con nuestros sencillos trajes de algodón y nuestros guantes blancos, mientras que ellos, aunque van limpios, llevan los zapatos hechos jirones y ropas que obviamente son de segunda mano.
Veo a una niña descalza, vestida con una camiseta y unos pantalones blancos remangados hasta las rodillas. Tiene la tez de un bruñido color caramelo, y su pelo negro y sus ojos relucen bajo el sol. Rosemary pone una mano en la ventana y apoya la cara contra el cristal contemplando a la niña mientras el tren espera para tomar más pasajeros. Sé que está pensando en su hija, preguntándose qué estaría haciendo María Gracia, capaz ya de sentarse, comiendo papilla, echando el primer diente.
—¡Los dulces! — Rosemary se incorpora y baja su bolso de la red de equipajes—. ¡Tengo una bolsa de dulces! Lu, abre la ventanilla. — Yo me levanto y abro el pestillo de la ventana. Al tiempo que el tren reemprende la marcha, Rosemary exclama—: Vieni qua! Vie ni qua!
Los niños siguen su voz y corren hacia nuestra ventana. Rosemary les lanza puñados de caramelos rellenos de cereza. Ellos saltan y los atrapan como si fueran estrellas fugaces. La niña de los pantalones blancos intenta coger un caramelo pero falla; otro chico se hace con el que ha caído cerca de ella y echa a correr. Yo le chillo:
—Corri! Corrí!
Cuando la pequeña corre hacia nosotras, Ro le lanza el último caramelo y ella lo atrapa. La seguimos con la mirada mientras el tren se aleja. Tiene los mofletes redondeados por los caramelos y sonríe.
Treviso siempre ha sido el pueblo soñado de papá, rodeado por una muralla y un foso artesanal que le da el aspecto de una isla. Está suavemente iluminado y tiene un aire vaporoso. Unos intrincados sauces llorones rodean profundos canales llenos de rocas con musgo y agua gorgoteante.
Las casas que se alzan a lo largo del foso están hechas de ladrillo que se ha descolorido hasta adquirir un pálido tono sepia dorado. Las viviendas, de tres plantas, tienen altas ventanas protegidas por sencillas contraventanas de color negro. El foso está atravesado por pequeños puentes peatonales. En Treviso uno tiene la sensación de que todo y todos están unidos entre sí; no hay edificios aislados, la ciudad es una fortaleza.
Las calles son de adoquines, pero no del típico color gris que vemos en las calles de la zona holandesa de Greenwich Village. Éstos tienen una leve pátina verde azulada que me recuerda al cobre, tal vez a causa del musgo que crece por la proximidad del agua. El musgo hace de Treviso un pueblo silencioso, como si estuviera bellamente alfombrado.
Cuando llegamos al hotel, el director nos recibe con tanto entusiasmo que me pregunto si papá no pertenecerá a la antigua realeza italiana.
—¿Quién es Lucia? — pregunta mirando a Rosemary, a mamá y luego a mí.
—Soy yo —respondo.
—Tiene usted un telegrama, signorina. —Con gran ceremonia, me entrega el sobre amarillo.
DIVIÉRTETE MUCHO.
TE ESPERO. TE ECHO DE MENOS.
CON CARIÑO, JOHN.
—¡Qué romántico! — exclama Rosemary con melancolía. Mis hermanos se echan a reír—. Oh, sois una pandilla de bobos —les dice.
El director se desvive por darnos habitaciones que tengan vistas al canal y nos recomienda un restaurante cercano donde podemos cenar. Tras una breve siesta y después de vestirnos para la velada, papá nos lleva al mercado al aire libre que hay junto al río y nos explica que al final del día los vendedores tiran las hortalizas y el pescado que no han vendido a la curva del río y éste se lo lleva corriente abajo. Muy diferente de cómo son las cosas en Nueva York: papá se gasta una fortuna en retirar la basura de la Groceria por medio de un camión.
El maitre de Lavinia Stella, el mejor restaurante de Treviso, resulta ser el hermano del director del hotel. A juzgar por la forma en que nos recibe, está claro que nos esperaba.
—Hijos míos —dice papá una vez que todos hemos tomado asiento—, ¿veis cómo funciona todo en nuestra tierra natal? Todos trabajan juntos. Quiero que aprendáis la lección.
—Papá, nosotros ya trabajamos juntos —dice Roberto.
—Sí, pero os peleáis demasiado. — Papá extiende los brazos para llamar nuestra atención sobre el ambiente que reina en el comedor—. Veis, aquí nunca se oye pelear.
Yo me inclino y susurro:
—Eso es porque se están cascando en la cocina.
Orlando oye esto y se echa a reír, pero papá habla en serio. Sus principales metas en la vida son dejar un buen negocio a sus hijos y que éstos se lleven bien entre sí. «Niente litigi!», dice siempre. ¡Nada de peleas!
Nuestra cena comienza con una delicada ensalada de pescado compuesta por besugo y gambas sobre un lecho de lechuga. A continuación, el camarero nos trae pasta de orechiette con una salsa rosada hecha con albahaca, tomate, crema dulce y mantequilla. Después tomamos un plato de chuletas de cordero a la brasa rebozadas con pan rallado y aceite de oliva. Para el postre, unas natillas para cada uno rebosantes de una capa de caramelo quemado.
—Si todas las comidas van a ser tan buenas como ésta, voy a tener que poner un elástico en la cintura de todas mis faldas —le digo a Rosemary cruzando las manos sobre el estómago y reclinándome en mi silla.
—Yo no me preocuparía por eso. Hoy hemos caminado unos ocho kilómetros, además del viaje en tren. Es como ir andando desde Commerce Street hasta la casa de mi madre pasando por el puente de Brooklyn. — Rosemary sonríe y toma otra cucharada de natillas.
Papá levanta su vaso.
—Mia famiglia.
Yo le sonrío. Por mucho que eche de menos a John, sé que un día me alegraré mucho de haber tenido la oportunidad de hacer este viaje con mi padre.
—Por Dios, papá, ¿no podrías dejar de llorar? Nos vamos a crear una fama terrible —dice Exodus mirando detrás de sí con expresión divertida.
—Lo siento. Brindo por vosotros, mi familia, a la que quiero más que a nada en el mundo. Mañana veremos Venecia, y después iremos a mi hogar. Salute!
Todos levantamos nuestros vasos y decimos: «Cent'anni», cien años de salud y felicidad para todos. Esta vez, incluso Exodus tiene lágrimas en los ojos, pero no me burlo de él, porque a mí me sucede lo mismo.
8
Hay tres maneras de llegar a Godega di Sant'Urbano: en coche, a caballo o a pie. Nuestro coche parece un modelo de principios de siglo con un asiento trasero exterior, como los que se exhiben en el Smithsonian.
—No me sorprendería ver de un momento a otro a Teddy Roose velt dando vueltas a la manivela para arrancar el motor —comenta mamá al verlo.
El único miembro del grupo emocionado por el Citroen Tipo A es Exodus, que conoce la marca de esta pesadilla suiza y la llama clásica. El resto de nosotros la llamamos cacharro.
Nos apiñamos en el interior del automóvil en el que ha de ser el día más caluroso de toda la historia de Italia. El viaje es tan arduo, que mamá reza tres veces su rosario rogando a Dios que permita que el coche aguante lo suficiente para llevarnos sanos y salvos a nuestro destino. Godega fue una pequeña localidad agraria hasta que la comunidad construyó una iglesia nueva y convenció al papa Urbano XXI de que fuera a bendecirla. Esto aportó prestigio a la ciudad, la cual se rebautizó como Godega di Sant'Urbano, y los pobres agricultores fueron exaltados en toda Italia como ejemplo de perseverancia y piedad.
Después de dejar atrás lo que parece el extremo de la civilización, vemos un cartel que reza «GODEGA DI SANT'URBANO». Godega tiene una calle principal muy corta que parece todavía más pequeña en contraste con la amplitud de los campos que se extienden detrás.
Hay una iglesia, naturalmente, y una mercería, un café al aire libre con mesas y sombrillas de color verde hierba, y también un monumento de guerra, un estilizado obelisco de mármol en medio de un cuadrado de césped, rodeado por una cadena sujeta en unos mojones. Hay un par de caballos, sin arreos ni silla de montar, junto a un portal en el que unas cuantas gallinas picotean el suelo.
—Esto es rústico —dice mamá alzando la voz en tono esperanzado.
Pobre mamá. Ella, que se ha criado en las agitadas calles de Brooklyn, no comparte en absoluto la emoción que siente papá por volver a ver la granja que fue su hogar. En cambio yo tengo la impresión de que las historias que me ha contado papá a lo largo de los años me han ido preparando. Godega es exactamente como me lo describió él.
—Me encanta—dice Orlando leyéndome el pensamiento—. Me siento como en casa.
Mientras los demás chicos tanteaban por ahí, Orlando se sentaba a mi lado a escuchar los relatos de papá respecto del Véneto.
El cielo es una bóveda azul mediterráneo, sin una sola nube que empañe su vivo color. Las colinas y los pastos se extienden a lo lejos como si fueran una tela de seda sobre la mesa de cortar; una ola tras otra de trigales se mecen suavemente en la brisa. A lo lejos se distinguen los montes Dolomitas, con sus caras rocosas de un color gris mate como el de las plumas de las palomas y sus cimas del color de la sal.
—Domenico! Eccoci qua! —exclama papá saludando con la mano.
Su primo, que está al volante de un camión de cabina abierta, otro viejo cacharro, toca el claxon al vernos. Acto seguido detiene el camión y se baja de un salto del asiento del conductor para abrazar a mi padre. Tiene aproximadamente la misma edad que él, espesos cabellos grises cortados muy cortos y los anchos hombros típicos de la familia de mi padre. Detrás de él se apean de la cabina una mujer de su misma edad y dos muchachas impresionantes.
Angelo lanza un silbido al ver a las chicas. Una es alta y delgada, con una brillante melena que le cae en cascada hasta la cintura. Lleva un vestido de algodón azul marino sin mangas y unas sandalias. Por la seguridad con que sostiene la cabeza yo diría que tal vez sea mayor de lo que parece. Si viniera a Nueva York, nuestra modelo Irene Oblonsky se quedaría sin trabajo.
—Ésta es mi sobrina Orsola Spada —nos informa el primo Do menico. Mis hermanos se pelean ridiculamente por ser presentados enseguida, con lo cual no consiguen sino confundir completamente a la pobre Orsola—. Y ésta es mi hija Domenica —añade. La joven es igual de hermosa, pequeña y curvilínea, y resulta obvio que tiene carácter.
—Yo soy Bartolomea, la mujer de Domenico.
Bartolomea, cosa curiosa, es una pelirroja de profundos ojos pardos. También posee una figura preciosa. Sea lo que sea lo que comen en la granja, por lo visto a las mujeres les sienta bien.
Domenico nos ayuda a subir a la parte de atrás del camión, en donde ha construido dos bancos en los que tomamos asiento. Hay espacio de sobra para todos después de colocar los equipajes en el centro. Yo saludo con la mano a papá y a Roberto, que nos siguen en el coche.
—Esto es toda una aventura —me comenta mamá complacida.
Yo la empujo levemente con el codo y la insto a que mire a Angelo y Orlando, que han acaparado a Domenica y Orsola y las asedian a preguntas acerca del Véneto, como si necesitaran desesperadamente un par de guías turísticas que les mostraran los alrededores.
—Idiotas. Actúan como si nunca hubieran visto a una muchacha —se burla Exodus.
El camión vira para meterse por un camino sin asfaltar, y todos nos vemos zarandeados como balas de heno. El camino está bordeado de trigales tan altos que es como ir por un túnel. Yo contemplo el cielo; el sol está bajo, de un color rosado en medio del azul que lo rodea. En Italia todo es diferente: la comida, el calor, los sentimientos de papá, las travesuras de mis hermanos, la recién descubierta paciencia de mi madre. Todo excepto yo. Mi corazón está en casa, junto a John Talbot.
Domenico para el camión delante de una construcción cuadrada de estuco de tres pisos que se alza en medio de un claro, y nos ayuda a apearnos. Papá no ha visto su casa desde que tenía diecisiete años, y rompe a llorar. Domenico le da unas palmaditas en la espalda con cierta fuerza, como si intentara hacerle expulsar algo que tuviera atragantado. Sólo cuando papá ya se ha secado las lágrimas y se ha sonado la nariz deja de aporrearle. Bartolomea y las chicas recogen verduras frescas de la huerta mientras Domenico nos enseña el lugar.
—Venid, voy a mostrároslo por dentro.
No se parece a ninguna granja de las que yo he visto. Seguimos a Domenico al interior de la casa pasando por dos anchas puertas de madera y llegamos a una estancia que sólo puede describirse como un establo. El suelo está cubierto de paja y las ventanas están tapadas con unas persianas fabricadas con tablillas de madera que se han levantado. Aunque es pleno día, el establo está oscuro.
—Los animales se encuentran en mi granja. El asno y dos cerdos. — Domenico reflexiona—. ¿Quieres que te los devuelva?
—Por supuesto que no —responde mamá en tono firme.
Debajo del heno que hay en el rincón se agita una gallina muy flaca, produciendo un susurro que sobresalta a mamá. Domenico sonríe.
—Ah, sí, la gallina. Por algún motivo, se ha quedado. Las habitaciones están por aquí—prosigue Domenico al tiempo que empieza a ascender por una tosca escalera de mano que desaparece en un agujero del techo. Nosotros lo seguimos igual que una fila de hormigas que suben por una rama.
—¡No está mal! — dice Roberto, que va delante de mí. Papá me ayuda a pasar por la abertura, y después ayuda a mamá.
—Zio Antonio vivió aquí hasta el día en que murió —nos comunica Domenico.
Hay una estancia enorme que contiene una mesa larga, sencilla y casera, y doce sillas de asiento de rejilla. Las paredes de estuco están pintadas de un color melocotón pálido que se transforma en rosa alrededor de los techos y los rodapiés. Bajo las ventanas hay un sofá beige imponente y dos sillones bajos y profundos. Todo el extremo más alejado de la estancia está ocupado por una chimenea construida con piedras grises, algunas de ellas tan grandes como una sombrerera. Nunca había visto una chimenea tan enorme, ¡si hasta podría caber de pie dentro de ella! Encima del hogar cuelga un juego de viejas herramientas del campo. Los utensilios negros en contraste con el fondo dorado de la pared producen el mismo efecto que los ferrotipos que se exhiben en vitrinas. Hay una lámpara de pie con una sencilla pantalla de vidrio rosado. Después de ver el establo del piso de abajo, me alivia comprobar que tienen electricidad.
—Ya ves, Maria, simplicidad. Nada de chucherías —bromea papá—. Mi mujer tiene más platos que un restaurante —comenta a Domenico.
Haciendo caso omiso de la broma, mamá pregunta:
—¿Dónde dormimos nosotros?
—Arriba —señala Domenico.
—Otra escalera—recalca mamá con regocijo al tiempo que sube al tercer piso.
Yo la sigo. Hay dos dormitorios grandes, cada uno con do» camas gemelas que se parecen a las que tenemos en casa, hasta qut nos sentamos encima de ellas. En vez de tener colchones y somieres, consisten en un gran cajón de madera, relleno de sacos de paja. Con sábanas y una manta, tienen el aspecto de camas normales,
Me siento en una de ellas y paso la mano por la manta.
—No está tan mal.
—Ahora ya sabemos cómo se siente la gallina —dice mamá poniendo los ojos en blanco.
Papá y mamá se quedan con uno de los dormitorios, y Rose mary y yo con el otro. Mis hermanos dormirán abajo, en el establo. Roberto, antes de irse con los demás, abraza a Rosemary, la cual esconde la cara en su cuello. La pérdida que han sufrido los ha unido todavía más.
La huerta está repleta de tomates maduros, pimientos amarillos, rábanos y patatas. Domenico tiene prosciutto, tiras de jamón dulce, y bresaola, carne magra en finísimas lonchas; ambos los ha curado en su propio ahumadero. También ha traído un poco de aceite de oliva suyo en un frasco negro y vino abundante, un potente tinto Chianti, en jarras de cerámica.
Bartolomea lleva a mamá afuera y le muestra un horno hecho de piedra y provisto de una alta chimenea. Junto a él se alza un pequeño muro de piedra (para enfriar lo que se ha horneado, imagino) y detrás hay otra mesa, más grande que la de dentro, con un banco a cada lado para sentarse.
—Dentro hace demasiado calor para cocinar, debes cocinar aquí —le dice Bartolomea mientras le enseña los utensilios guardados ordenadamente debajo del horno, que está abierto por ambos extremos. «Ingenio italiano», pienso al inspeccionarlo. Se dejan a un lado los alimentos crudos y se sirve el producto terminado por el otro.
—Estaréis hambrientos, ¿no?
Bartolomea extiende sobre la mesa un mantel de algodón amarillo vivo y lo sujeta con pequeños frascos de aceite de oliva. Orsola coloca un plato, un tenedor y una pequeña escudilla de madera para cada comensal. De una cesta que han traído del camión de Domenico, Bartolomea saca toda clase de delicias: diminutos bocadillos de pan crujiente, anchoas, una fuente de naranjas salpicadas con aceite de oliva y pimienta, higos cortados por la mitad con trozos de queso, suculentas sardinas ahumadas, tiras de queso parmesano y brillantes aceitunas negras. Para postre hay unas grandes galletas de aceite. Orsola pone al lado de cada plato un racimo de uvas frescas. Es un festín.
Bartolomea nos llama a todos a comer. Cuando tomamos asiento sobre los bancos, el tiempo parece detenerse; podríamos ser una generación cualquiera de los Sartori reunidos para comer bajo el sol del Véneto.
Tras una semana durmiendo sobre paja, yendo y viniendo a pie del pueblo cada tarde para tomar un capuchino, descansando y echando la siesta, y leyendo el libro de Goethe basado en sus notas sobre sus viajes por Italia (regalo de Delmarr para mi viaje), decido que podría acostumbrarme al estilo de vida italiano... pero no sin mi prometido. Mi corazón anhela ver a John, y cada vez que veo algo bonito deseo que él estuviera aquí para compartirlo.
Recibo mi primera carta de Ruth, que me cuenta que Helen está cada día más enorme; ya le ha agrandado dos veces las faldas que lleva en el taller de costura. Violet está presionando al policía y espera encontrarse con un anillo el Día del Trabajo. Delmarr parece preocupado; van a ir a almorzar juntos, y ya me escribirá contándome los detalles. Luego menciona que John ha ido por allí un par de veces y ha entrado a saludar a todo el mundo. Le dijo a Ruth que había estado en el departamento de Decoración de Interiores buscando los tiradores de cajones adecuados para un armario vestidor que está diseñando para nuestro dormitorio.
—¡Lucia! — me llama Ro, y por el tono de voz me doy cuenta de que ocurre algo malo. Recorro toda la casa y al final la encuentro arrodillada al lado de papá, que se ha desplomado en el suelo.
—¡Mamá! — chillo. Ella sale corriendo de la casa, acompañada por Exodus. Yo me arrodillo junto a papá y le tomo el pulso, que parece débil—. Trae agua—le digo a Ro—. Tenemos que llevarlo al pueblo. — Exodus y yo tratamos de reanimarlo. Papá abre los ojos, pero no sabe dónde está—. ¡Que no se duerma! — le digo a mamá al tiempo que lo depositamos en la parte de atrás del camión que nos ha dejado Do menico. El resto de los chicos se encuentran esta tarde en la granja de Domenico, ayudándolo a llenar el silo de heno. Está como a kilómetro y medio en dirección contraria al pueblo, así que decidimos arriesgarnos a buscar un médico en Godega.
Exodus conduce sorteando los baches del viejo camino lo más rápido que puede. El traqueteo nos viene bien porque ayuda a papá a permanecer despierto. Al entrar en el pueblo veo un grupo de personas reunidas en el café y grito:
—Dottore! Dottore!
El camarero corre al interior del restaurante y pide ayuda. Mamá, siempre tranquila en momentos de crisis, pide un paño frío para ponérselo a papá en la cara.
Llega el médico, un hombre de unos cuarenta años, y nos ordena que vayamos hasta un banco a la sombra. Mezcla un paquete de polvos en un poco de agua y se lo da a beber a papá. Explica que los polvos contienen potasio y otros minerales, entre ellos sal. Debe de tener un sabor horrible, porque papá hace una mueca al beberlo.
—¿Qué ha ocurrido? — pregunta papá, claramente repuesto por el amargo brebaje.
—Signor, debe protegerse del sol. — El médico sonríe—. Cada vez que vienen aquí americanos, se desmayan a causa del calor.
—Pero si no tenía calor —se defiende papá.
—Signor, si en un lugar hace suficiente calor para cultivar naranjas, hace demasiado calor para las personas.
Exodus ayuda a papá a ponerse de pie, y echamos a andar en dirección al camión.
Pero mamá nos lo impide.
—Ah, no. ¡Tú no vas a ninguna parte hasta que se haya puesto el sol!
—María —intenta discutir papá.
—No, vamos a sentarnos dentro de la iglesia. Ahí mismo, en el último banco de San Urbano. Nos sentaremos al fresco y rezaremos el rosario para dar gracias a Dios porque no haya sido algo más importante.
Papá levanta las manos y entra en la iglesia flanqueado por mamá y Exodus. Rosemary y yo intercambiamos una sonrisa.
Papá invita a la familia entera a ir al juzgado de Godega para llevar a cabo el papeleo definitivo respecto a su herencia. Aunque el edificio es muy pequeño, también parece alojar la comisaría de policía, porque el único carabiniere del pueblo está de pie en la entrada. Yo me siento con Roberto y Rosemary. Orlando y Angelo aguardan junto a la puerta, como si la protegieran, aunque no se me ocurre contra quién o contra qué. Exodus está apoyado en la pared, hablando en susurros con Orsola. Mamá se vuelve y les indica con un gesto que guarden silencio. Orsola se levanta y se aparta de Exodus para no tener más problemas.
Mientras el funcionario lee el testamento en voz alta, papá cierra los ojos y escucha con atención. Cuando se menciona el nombre de Enzo, Domenico se inclina hacia delante para decirle a papá que En—zo renunció a su parte de la propiedad. Papá asiente con la cabeza.
Me doy cuenta de que la relación interrumpida con su hermano todavía le molesta. Es lo único que encuentro misterioso en mi padre. Es un hombre pacífico. ¿Cómo podrá soportar estar enfadado con su hermano durante todos estos años? Al finalizar el procedimiento, el funcionario se levanta y besa a papá en ambas mejillas; resulta que es su primo tercero por parte de madre.
Al cabo de diez días en la granja, hacemos planes para salir de excursión por los alrededores. Yo quiero ir de compras a Venecia, de manera que Rosemary y yo organizamos un itinerario. Para el viaje, empaquetamos ropa para una semana. No es poca tarea lavar la ropa bajo el calor del sol, colgarla en la cuerda y después plancharla con una plancha que parece un tope para la puerta. Pero no tenemos alternativa.
Justo antes de que Ro y yo salgamos de viaje, llega un paquete de John. Procede de Bonwit Teller's, y fue enviado una semana antes de que partiéramos para Italia.
—¡No puedo creer que se haya gastado dinero en la competencia! — comenta Ro riendo.
Abro la caja y saco una pequeña diadema confeccionada con pequeñas rosas de raso blanco y unas hojas de terciopelo verde claro dispuestas sobre una banda de deslumbrantes cristales austríacos.
—¡Qué delicadeza! — exclama Ro con un gritito.
La nota dice lo siguiente:
AMOR MÍO, PARA TU VELO. TEQUIERE, JOHN.
—Vaya, vas a casarte con un príncipe.
—Lo sé muy bien —respondo. Y vuelvo a guardar la diadema en su paquete.
La mayoría de los italianos toman vacaciones en agosto, de modo que es necesario regatear mucho para conseguir que alguien te lleve a la estación de tren de Treviso. Papá negocia con un taller de automóviles, comentando que esos desplazamientos resultan tan caros como nuestro billete de avión. Pero para mi padre este servicio tiene un lado positivo, ya que el conductor actúa de carabina incorporada. Todo lo damos por bien empleado Ro y yo cuando nos unimos a la muchedumbre que cruza el puente del Rialto para penetrar en la ciudad de Venecia. Ro señala las góndolas que pasan por debajo. Nos detenemos en San Marcos para admirar el Palazzo Darío, con su fachada incrustada de mármoles de unos colores que yo no sabía que existieran: rojo con vetas turquesa, dorado con blanco, verde con naranja, todos configurados de manera que forman un audaz dibujo bizantino. Las guías dicen que Venecia era antiguamente la puerta de entrada del comercio mundial, procedente de África y de Oriente, y a simple vista se advierte la influencia de numerosas culturas.
—Scusi—nos dice un hombre, pronunciando con cuidado cada palabra—. Puo prendere una fotografía di me con mia moglie? Grazie.
—Prego —respondo—.¿Es americano? — le pregunto al tiempo que tomo la cámara.
—Sí—me contesta él en inglés situándose al lado de su esposa—. ¿Ustedes también?
—¡Por fin, alguien de los nuestros! — exclama su mujer, posando desde debajo de la pamela. Tiene unos cincuenta años y es alta y esbelta. Tiene el cabello rubio y lo lleva recogido en una larga trenza. Posee una belleza patricia, con ojos azules muy separados y frente alta.
—Nosotras tenemos la misma sensación —replico al tiempo que hago la foto—. Llevamos unos días viviendo en el campo. Yo soy Lucia Sartori, y ésta es mi cuñada Rosemary.
—Yo me llamo Arabel y éste es mi marido Charlie Dresken. — Charlie es más o menos de la edad de Arabel, pero físicamente es todo lo contrario, pequeño y musculoso, pelirrojo y con barba.
Charlie recupera su cámara y me pregunta:
—¿De dónde son?
—De Nueva York. Greenwich Village.
—¡De Commerce Street! — añade Ro.
—El mundo es un pañuelo —comenta Charlie sonriente—. Nosotros somos de Long Island. Syosset.
—¿En serio? Mi prometido y yo vamos a construirnos una casa en Huntington.
—¡Ah, Huntington es fabuloso! — dice Arabel—. Están construyendo casas maravillosas allí. ¿A qué se dedica su prometido?
—Es un hombre de negocios. Importaciones —explico.
—¿Dónde paran ustedes?
—Estamos en la Pensione Pavan de Campo San Marina —lee Ro en nuestra guía.
—Nosotros nos albergamos en el Giudecca. En realidad, estábamos apunto de almorzar. ¿Les gustaría acompañarnos?
—¡Nos encantaría! — contesto.
—Nos encontraremos a las dos en el vestíbulo del hotel —dice Arabel al tiempo que escribe la dirección en nuestra guía.
Rosemary y yo estamos tan emocionadas de vestirnos de punta en blanco para el almuerzo, que prácticamente vamos corriendo por las calles en nuestro afán de llegar a la Pensione Pavan. Nos han dado una habitación en la segunda planta, escasamente amueblada pero limpia, con un baño compartido en el pasillo. Ni siquiera nos importa compartir el baño, dado que lo único que tenemos en Godega es una ducha fuera de la casa, lo cual es igual que bañarse en un barril de madera. Nos ponemos medias, guantes y sombrero, algo que no hemos hecho desde que nos bajamos del avión en Roma. A mí me parece que tenemos un aspecto muy italiano; yo llevo una falda de algodón negro con una blusa blanca y una banda en la cintura de color rojo vivo, y Ro viste una falda de lino beige, blusa rosa y cin—turón de charol rosa. Al llegar al Giudecca nos alegramos de haber hecho un esfuerzo; el vestíbulo lleva la marca de la elegancia antigua: barrocas arañas de cristal y mobiliario Victoriano con cojines de terciopelo.
Arabel acude a nuestro encuentro y nos conduce hasta el animado comedor, donde Charlie nos ha reservado una mesa que da al jardín. Descubrimos que ella es profesora de arte de Marymount Manhattan y Charlie es abogado. Llevan diez años casados y no tienen hijos.
—Sus hijos son sus libros y las antigüedades que adquiere en los viajes —dice Charlie entre risas.
—Y los tuyos también —replica Arabel pellizcándole la mejilla, y él le devuelve una sonrisa—. Verán, Charlie y yo venimos a Venecia todos los años, y todas las veces visitamos las mismas iglesias para ver las mismas obras de arte, porque siempre encontramos algo nuevo.
—Las fotografías de los libros no son lo mismo —añade Charlie.
—Deben venir con nosotros a San Stae. Allí hay una serie de pinturas encargadas por Andrea Stazio...
—Un hombre muy rico —interrumpe Charlie.
—Muy rico, que quiso que las vidas de los doce apóstoles fueran interpretadas por doce artistas jóvenes, de manera que escogió a los mejores que había. Mi favorito es un joven llamado Giambattista Tiépolo. Pintó El martirio de san Bartolomé.
—Las dejará sin respiración —nos asegura Charlie.
—Ese cuadro siempre consigue conmoverme —prosigue Ara bel—. Yo creo que tiene algo que ver con la imagen de ese hombre, Bartolomé, emergiendo de lo que parece un estanque negro y yendo hacia la luz. Está rodeado por el mal y las dudas, pero él persiste en su determinación de morir de forma honorable y ver el rostro de Dios. Es la mejor interpretación del sufrimiento que he visto en mi vida. Uno siente su agonía.
Rosemary, que se ha esforzado todo lo posible por escuchar una conversación que no le interesa, necesita echarse una siesta. Tiene los ojos vidriosos. Toda esa charla sobre arte es demasiado para ella, pero en cambio en mí surte el efecto contrario. Yo estoy ávida de conocer nuevos detalles, así que hago preguntas, que Arabel y Charlie están encantados de responder.
Mientras contemplo cómo hablan los Dresken, me doy cuenta de que se aman pero que también hay un discurso entre ambos, una conexión intelectual en la que yo nunca pienso en mi relación con John. Cuando Arabel habla de la historia de Venecia y de las obras maestras que se exhiben, me pregunto qué me habré perdido por no haber ido a la universidad. Las únicas chicas de mi instituto que estudiaron allí eran sumamente inteligentes y deseaban convertirse en profesoras o bibliotecarias. Yo sabía que iba a trabajar con mis manos, pero ese trabajo se hubiera visto realzado con unos estudios de arte y literatura. Arabel parece saber un poco de todo. Lo que yo sé del mundo, lo conozco en detalle, pero mi visión no es amplia; se limita a Greenwich Village y B. Altman. Quizá los contactos adecuados no sean simplemente algo social, sino un mundo de ideas profundas, compartidas por personas que se interesan por ellas. La compañía de Arabel me hace desear formar parte de ese mundo. Hacemos planes para acompañarlos en su recorrido por Venecia. Arabel tiene muchas cosas que enseñarnos.
Arabel y Charlie nos enseñan de Venecia todo lo que nosotras somos capaces de absorber sin caer exhaustas. Qué suerte ha sido dar con una experta en historia del arte que nos explique las cosas. Hoy Arabel ha insistido en que veamos la fábrica de cristal de Mu—rano. A bordo del transbordador que nos lleva a la isla más importante, Arabel explica que la fábrica de cristal fue trasladada a ese lugar debido al humo y el calor que producían los hornos. Al recorrer la fábrica principal, me recuerda el taller de B. Altman. Cada persona está dedicada a una tarea específica, hecha la cual pasa el trabajo a la persona siguiente hasta que la prenda, o en este caso la copa, el aplique, el cuenco o la araña, está terminada.
—¿No te resulta difícil escoger una araña sin haber visto la casa? — me pregunta Arabel.
Tal vez sea porque soy costurera, pero soy capaz de imaginarme las cosas tal como quedarán en su forma definitiva. En mi mente, un retal de tela se convierte en una falda terminada, un puñado de cuentas de cristal, en un corpiño incrustado de joyas, una pieza de terciopelo negro, en un cuello. Mientras paseaba con John por el acre y medio de nuestra parcela, iba imaginándome con todo detalle la casa ya terminada, cada habitación, cada puerta, incluso podía señalar el punto exacto en el que debía estar situado el ventanal para que el sol de la tarde inundara de luz rosada la planta baj a. Qué extraño me parece a mí tener que construir algo para poder visualizarlo. Yo no podría hacer lo que hace Arabel, pero pienso que a lo mejor ella tampoco podría hacer mi trabajo.
Regateo con el vendedor tras haber encontrado una araña preciosa, una que jamás podría permitirme comprar en Estados Unidos. La base es de cobre bruñido y los brazos tienen hojitas doradas. Los adornos de vidrio son frutas de todos los colores que cabe imaginar: uvas de color cuarzo ahumado, peras de color peridotita, manzanas granates, cerezas rosas. Él me promete envolver cada pieza de fruta con todo cuidado y me dice que no me sorprenda cuando vea que la araña llega en una caja del tamaño de una habitación.
—El caso es que llegue a su destino sin romperse —le digo yo. ¡Qué vacaciones tan espectaculares! Todo lo que veo alimenta mi creatividad y me da ideas, desde la hebilla de coral que vi en una zapatería de señoras hasta la tienda de muaré de seda bajo la que comimos en el hotel. En Italia, hasta los utensilios de cocina son obras de arte, con sus mangos esmaltados en vividos colores.
Al día siguiente Arabel pide un coche para viajar hasta Florencia a comprar seda. He oído hablar del Antico Setificio Florentino a Franco Scalamandre, un proveedor de sedas de la Quinta Avenida. Podré corresponder a la generosidad de Arabel con algo de lo que yo sé acerca de telas y tejidos. Cuando le compré a Scalamandre un tafetán de seda para confeccionar un vestido para una mezzosoprano de la Gran Compañía de la Ópera de Nueva York, él me habló de la fábrica en que fue tejida dicha seda. Me hizo un delicado dibujo del sitio, desde los gusanos de seda que devanan el hilo hasta el traqueteo de los telares que funcionan día y noche y la sala de secado en la que la tela recién teñida se estira sobre unos bastidores de madera para que el color se seque de manera uniforme. Al pasear por la fábrica me doy cuenta de que los materiales con que trabajamos en B. Altman constituyen sólo una pequeña muestra de lo que se hace aquí. Si yo tuviera unos cuantos de estas franjas y estos cuadros, podría diseñar una temporada entera basada en las variaciones del rosa.
Arabel señala un tafetán blanco que lleva una delicada marca al agua en el diseño. Y me dice:
—No sé para qué podría servirme, pero es exquisito.
Lo sostiene en el aire, y por la caída de la tela y la regia sencillez del tejido tono sobre tono, delicado, con cierto brillo para causar un efecto más espectacular, comprendo que sólo podría utilizarse para una cosa: mi traje de novia. Arabel y Rosemary se muestran de acuerdo, de modo que compro diez metros, tela de sobra para lo que quiera que haya diseñado Delmarr.
Cuando llega el momento de despedirnos de Arabel y Charlie a la mañana siguiente, me produce tristeza verlos partir. Nunca había estado con una mujer tan culta, y me doy cuenta de lo que me he perdido al no haber continuado mis estudios. Me siento orgullosa de mi formación y mi experiencia, pero ahora veo que podría haber hecho más. Recuerdo la noche del hotel Plaza en que el amigo de Christopher me preguntó si había estudiado en Vassar. Cuánto me hubiera gustado salir de casa y vivir en un dormitorio común con montones de chicas inteligentes y ambiciosas. He sacado mucho partido de mis talentos, pero no me he esforzado más. Tengo ideas y pasión para llevarlas a la práctica, pero existe todo un mundo que no he experimentado, y eso me habría permitido subir hasta lo más alto.
Mamá está encantada de vernos regresar sanas y salvas de nuestro viaje. Le entrego los collares de cristal de Murano que le he comprado. Cuando la observo mirarse en el espejo, advierto que ladea la cabeza como hago yo cuando me pruebo alguna joya. Mamá desvía la mirada del collar y me mira a mí, en el espejo.
—¿Te encuentras bien?
—Perfectamente, mamá.
Ella examina detenidamente mi imagen reflejada, estudiándome, como ha hecho toda la vida. Por su expresión distingo que sabe que algo ha cambiado. Mi madre siempre ha sido mi confidente más íntima, de modo que no puedo ocultarle muchas cosas.
—¿Por qué estás tan seria? — me pregunta.
—No lo sé —miento. ¿Cómo voy a decirle que este viaje me ha cambiado? He conocido a Arabel, que vive en un mundo de arte y literatura y que me ha contagiado su pasión. He visto unas artesanías tan exquisitas que me han hecho pensar cómo podría hacer yo para ser mejor costurera. Pero ¿por qué me entristecen estas aspiraciones? ¿Por qué siempre tengo la impresión de tener que renunciar a algo que amo para poder escalar más alto?
Pasamos las últimas semanas en Godega comiendo, riendo y disfrutando de nuestra mutua compañía. Éstas van a ser mis últimas vacaciones en familia como hija. De todo lo que he aprendido y todos los lugares que he visitado, ninguno ha significado para mí tanto como estos preciados días con la familia de papá. Son momentos que atesoraré siempre: mi madre riendo sentada en las rodillas de papá, Roberto paseando con Rosemary por los prados, Angelo veinte años demasiado mayor para hacer de monaguillo en la iglesia de San Urbano pero haciéndolo de todos modos, Orlando cociendo pizzas en el horno de fuera, Exodus arreglando por enésima vez el motor del viejo automóvil, y yo hundiendo los pies descalzos en la hierba en la que mi padre jugaba de pequeño.
Mientras cargamos el camión para ir a la estación de tren de Tre—viso, al primo Domenico se le ve preocupado. Introduce con rabia el tabaco en su pipa, como si estuviera enfadado con él.
—¿Estás bien, primo? — le pregunto.
—No voy a volver a veros —contesta.
—Claro que sí. Vendrás a América, y nosotros regresaremos aquí.
—No, tú eres joven y no lo entiendes. Tienes tanta vida por delante que crees disponer de todo el tiempo del mundo, pero yo sé que esto no volverá a suceder. No regresaréis.
Sonrío a Domenico y le doy un abrazo. Por más alegres y graciosos que puedan ser los italianos, son capaces de ponerse serios y taciturnos en un instante. En la vida no hay ninguna certeza, quisiera decirle a mi primo. Este mes ha sido maravilloso. ¡Deja de quejarte! Esto resulta fácil de decir para mí, que he estado contando los minutos que faltan para ver a John.
Roberto sube al coche la última de las bolsas. Domenico, Barto lomea, Orsola y Domenica han venido a despedirnos.
—¿Dónde está Exodus? — pregunta mamá contando cabezas como si fuéramos gallinas.
—Mamá —responde el aludido en un tono que yo apenas reconozco. Su sarcasmo y su humor han sido sustituidos por un timbre serio.
—Vamonos. Tenemos que coger dos trenes antes de tomar el avión. — Mamá echa a andar en dirección al camión con el bolso en un brazo y una mochila pequeña en la otra mano.
—Mamá... Yo no voy a volver —dice Exodus.
Mamá agarra la puerta del camión con su mano libre.
—¿Qué quieres decir con que no vas a volver?
—Que me quedo aquí—responde en tono firme.
—Pero ¿y Nueva York? — pregunto. Casi habría esperado una idea así, no muy madurada, de Orlando o de Angelo, pero no de Ex, el hermano al que siempre he estado más unida.
—¿Qué pasa con eso? — dice Exodus en tono tranquilo.
—¡Que es tu hogar! — contesto.
—Mi corazón está aquí. — Orsola se sitúa a su lado, y él continúa diciendo—: Vamos a casarnos.
—O Dio. —Mamá se derrumba en el banco del camión—. Antonio Giuseppe, hazte tú cargo de esto.
Cuando mamá llama a mi padre por sus dos nombres, sabemos que habla de algo serio. Todos retrocedemos mientras mamá y papá se encaran con Exodus, y nos preparamos para que salten chispas.
—Ex, ¿qué estás haciendo? — dice papá sin alterarse.
—Papá, ya sabes que me encanta la tienda y trabajar contigo. Pero toda mi vida he deseado vivir al aire libre. Siempre he querido tener una granja. Me gusta trabajar desde el momento en que despunta el sol hasta la hora de la cena. Eso es para lo que estoy hecho. Quiero cultivar la tierra, no sólo vender sus productos. Me gusta el silencio que reina al amanecer, cuando voy a ordeñar la vaca. Me gusta ver cómo se me hunden las botas en la tierra después de haberla arado. No quiero más ruido. Quiero paz. — Extiende la mano, y todos escuchamos el suave murmullo de la brisa que mueve los trigales—. Para mí este sonido es música. Siento que he descubierto mi verdadera vocación.
—Pero yo te necesito en casa —dice papá en voz baja mirando los campos que se extienden más allá de su hijo.
—Tienes otros tres hijos varones. Y siempre puedes contratar a alguien de fuera.
En un negocio familiar nadie pronuncia nunca la frase «contratar a alguien de fuera». Se considera el mayor insulto, porque el único objetivo de tener un negocio como la Groceria consiste en dejar a tus hijos una empresa rentable para que la familia pueda permanecer unida y trabajar todos juntos.
Mi madre hace oír su voz:
—Jamás contrataremos a nadie que no sea de la familia. ¡Antes cerraremos la tienda!
—Maria, por favor. — Papá se vuelve hacia su mujer—. Aquí Exo dus cuenta con una tradición.
—¡Y una chica! ¡Una chica guapa! ¡No nos olvidemos de eso! — ataca mamá. Orsola mira hacia el suelo. Yo siento deseos de correr a su lado a decirle que no es culpa suya, que no es más que la manera en que funciona nuestra familia, pero una vez que se case con mi hermano lo comprenderá todo por sí misma.
Ex se vuelve hacia papá, que es la persona razonable de toda esta pelea.
—Nada me haría más feliz que hacerme cargo de mi propia familia. Cultivar yo mismo lo que como, cortar madera para hacer fuego, todo eso. Eso es lo que quiero hacer, así es como deseo vivir.
Mamá levanta las manos.
—Gracias a Dios, por fin sabemos lo que quiere Exodus. En fin, hijo, dime: ¿quién es entonces el impostor al que yo he parido, amamantado, criado y cuidado como un ángel durante todos estos años? ¿Dónde está? A lo mejor él sí que me resulta lógico de alguna manera, porque tú..., tú en este preciso momento estás como borracho. ¡Borracho de ideas románticas sobre los trigales, la luna italiana y el vino de Doménico! — brama—. ¡Sube ahora mismo a ese coche y regresa a Estados Unidos de América, que es tu nación! ¡Vamos!
Pero Exodus no se mueve. Orsola rompe a llorar, y papá, que no debería estar al sol, está empezando a freírse.
—María, deja que el chico se quede.
—¡Antonio!
—Déjalo. Si uno de mis hijos ha de dejarme, éste es el sitio al que me gustaría que viniera. Los Sartori llevan cientos de años trabajando de agricultores en este lugar. Me alegro de que un hijo mío regrese a mi tierra natal, donde me crié yo, y me alegraré de que sus hijos se críen en esta casa.
El único ruido que se oye es el de la gallina caminando por la paja del establo. Mamá, sentada en el camión, se sostiene la cabeza entre las manos. Sabe que papá tiene razón. Exodus sube al camión y rodea a su madre con los brazos.
—En mi corazón, no pienso dejarte nunca, mamá.
Al cabo de unos momentos papá parece acordarse de que la cuestión tiene más de un aspecto. Ya cometió algún que otro error con motivo de la llegada de Rosemary a la familia, y no piensa repetirlo ahora. De modo que se vuelve hacia Orsola y le dice:
—Orsola, bienvenida a la familia.
Ella abraza a papá y luego a cada uno de nosotros, y por último a mamá. Papá tiende a mamá su pañuelo. Ella se suena la nariz y dice:
—¿Alguien de esta familia va a celebrar una boda normal?
Roberto arranca el motor del camión, Doménico y su familia se suben también con nosotros, y lo último que vemos al tomar la curva hacia Godega di Sant'Urbano es a Exodus rodeando con el brazo la cintura de Orsola y una gallina muy flaca picoteando frente a la puerta de la casa, el nuevo hogar de mi hermano y mi cuñada.
9
Cuando nos bajamos del avión en Nueva York, John está aguardando junto a la puerta de llegada con una docena de rosas rojas en la mano atadas con una cinta de raso blanco. Viene impecablemente vestido, como siempre, con un traje beige de lino, camisa a rayas azules y blancas y corbata azul marino. A pesar de las muchas veces que he sacado su foto estando en Italia, el hecho de verlo aquí, tan guapo, hace que se me acelere el corazón; no puedo respirar. Ya sé que las señoritas no deben correr, pero no me importa. Cruzo la puerta a la carrera y me echo en sus brazos. Hundo la cara en su cuello y aspiro el olor de su piel, que he añorado con desesperación.
—¿Qué te parece el quince de noviembre como fecha para la boda? — me susurra.
—¡Noviembre! ¡Tenemos invitaciones que enviar, una banda de música que contratar, un banquete que encagar, un vestido que coser! ¡Es una locura! — respondo.
A estas alturas ya se ha reunido con nosotros mi familia, aunque todos se mantienen a unos pasos, como un parche de musgo pegado a una piedra.
—No quiero esperar —me dice John sonriendo.
—¡Yo tampoco!
—Podemos tenerlo todo listo para el quince de noviembre —dice mamá con un asomo de pánico. La conozco lo bastante bien para comprender que le parece demasiado pronto, pero desde nuestra reunión con el padre Abruzzi se esfuerza mucho por no desmontar cada una de las ideas que tenemos John y yo acerca de nuestra boda. En lugar de discutir, le planta a John un beso en la mejilla. Una vez que ha hablado mi madre, mis hermanos vuelven a animarse y saludan a John con apretones de manos. Tan sólo papá, mi querido papá, tiene que hacer un esfuerzo para sonreír. Jamás volverá a hablar en contra de John, porque se lo prometió al padre Abruzzi y además no quiere perderme. Pero ¿por qué no puede ver lo feliz que me siento?
Roberto y Rosemary se suben al Packard conmigo y John y la mayor parte del equipaje, mientras que mamá, papá, Orlando y Angelo vienen detrás en un taxi. Le cuento a John que Exodus ha decidido quedarse en Italia, y Rosemary lo obsequia con relatos de nuestro viaje a Venecia. Cuando todos llegamos a Commerce Street, John ayuda a mis hermanos a descargar el equipaje, que trae sobrepeso de libros italianos, candelabros, bolsos de cuero y seda. La lámpara de araña y todos los objetos para la casa iban a ser enviados por barco. John tiene cosas que hacer, de modo que me da un beso y me promete recogerme para ir a cenar.
Lo primero que hago es darme una ducha. Me quedo quince minutos bajo el lujoso y vibrante chorro de agua caliente, disfrutando de cada segundo. Resulta decadente, después de un mes lavándome en agua tibia y sin presión. Salgo de la ducha y me pongo la bata. Cuando salgo al pasillo, Ro me entrega un vaso de limonada.
—No tenías por qué molestarte —le digo.
—¡Cómo que no! Llevo treinta y un días sin ver un cubito de hielo. Quería que supieras que existen en la realidad. — Choca su vaso con el mío y se va escaleras abajo dejándome para que termine de arreglarme.
Cojo un jersey al salir por la puerta esa noche en compañía de John. En Nueva York sigue haciendo bueno por la tarde, pero en comparación con el Véneto resulta decididamente helador. John ha reservado mesa en el Vesuvio.
—¿Cuánto me has echado de menos? — le pregunto una vez que estamos sentados.
—A cada segundo. ¿Y tú?
—Cada medio segundo. — Me inclino por encima de la mesa para besarlo.
—He pasado un miedo de muerte pensando que podías conocer a un conde o un duque italiano o lo que tengan allí, y tal vez decidieras no regresar a casa.
—Ya podían haberse puesto en fila todos los solteros de Italia, desde los Alpes hasta el tacón de la bota, que no habría sentido ni la más mínima tentación. Tengo el mejor prometido del mundo. ¿Por qué iba a mirar siquiera?
—Las chicas guapas pueden escoger.
—Y yo te escojo a ti.
—Durante tu ausencia te he comprado una cosa —dice John con una amplia sonrisa—. Al verla, me dije: sólo existe una chica en el mundo que le haga justicia a esto. — John hace una seña a Patsy, un italiano alto y elegante, dueño del restaurante, el cual se acerca a la mesa con una caja grande.
—¿Qué has hecho? Pensaba..., pensaba que estábamos ahorrando para la casa. La caja es tan grande como la mesa y aproximadamente de treinta centímetros de alta. Viene atada con una cinta de raso rosa que me lleva unos momentos desanudar. Cuando retiro la tapa, me quedo estupefacta. Es un abrigo de visón de un suavísimo e intenso color negro. Lleva cuello subido, hombros cuadrados y anchos puños.
—Mira el forro —me indica John.
Despliego el abrigo y veo mi nombre bordado con hilo dorado brillante.
—No cabe error respecto a quién pertenece este abrigo.
—Lucia es un nombre noble —dice Patsy, al parecer orgulloso de su papel en esto—. Significa «luz». Es usted tan encantadora, que no necesita un abrigo de visón. Hay muchas mujeres que sí lo necesitan. — Y da media vuelta para volver a la barra.
—Cariño, ¿podemos permitirnos esto? — le pregunto a John.
—Consigues el primer abrigo de piel de tu vida, ¿y te preocupa cuánto ha costado?
Debería decirle a John que no es mi primer abrigo de piel. Papá me regaló un abrigo de lana con cuello de zorro cuando obtuve mi empleo en B. Altman. Pero John no tiene por qué saber eso.
—Es que la casa supone una inversión muy fuerte. Es nuestra ilusión.
—La casa ya está cubierta. — John bebe un sorbo de su Manhattan y da unos golpecitos en la mesa con el removedor, impaciente.
Hay algo extraño en el modo en que lo dice, como si la casa estuviera cubierta pero otras cosas no. Pienso en Ruth, que me hizo jurar que tendría una conversación sobre el dinero con mi prometido. Nunca la he tenido. Nunca he creído que el dinero sea algo sobre lo que fuéramos a discutir.
—Mira, no te he comprado este abrigo para que te sientas incómoda. Puedo devolverlo —me dice.
—No, no, me encanta.
—Por tu manera de actuar, no lo parece.
—Claro que sí. Me lo has regalado tú. Lamento parecerte una desagradecida.
—Ése es el mensaje que he recibido. ¿Crees acaso que voy por la ciudad con la ventanilla del coche bajada, lanzando miles de dólares a la calle como si fueran confeti? ¿Crees que me dedico a gastar dinero como un idiota para impresionar a la gente?
—No, no es eso lo que...
—No te fías de mí, ¿verdad?
—¿De qué estás hablando? Voy a casarme contigo.
—Pero ¿te fías de mí?
—Si no me fiara, no estaría aquí. — No puedo creer que esta maravillosa velada, con este extraordinario regalo, se haya transformado en una discusión. Respiro hondo—. Oh, John, vamos. Estoy bajo los efectos del desfase horario, no soy yo misma. Me encanta el abrigo, y me lo pondré todo lo que pueda.
John se relaja.
—Tú eres mi chica. Sólo quiero que tengas lo mejor.
—Y lo tengo. Tengo lo mejor.
—Bueno, pues pruébatelo —me dice sacando el abrigo de la caja y sosteniéndolo como si fuera una toalla para un nadador que sale del agua.
—¿Ahora?
—Sí, ahora. Quiero vértelo puesto.
Me levanto y me enfundo el abrigo. Es suntuoso, suave y ligero. Patsy emite un silbido en tono bajo.
—Gracias, cariño. — Me inclino y beso a John en los labios. Al abrir de nuevo los ojos, alcanzo a ver mi reflejo en el espejo que hay detrás de la mesa, en la pared. En sus paneles facetados veo cientos de chicas como yo con el abrigo de visón—. John, ¿tienes hambre?—pregunto.
—No mucha. ¿Y tú?
—En absoluto. ¿Por qué no vas por el coche?
John sonríe y abandona la mesa. Yo me reúno con él bajo la marquesina del restaurante. Él se toca el sombrero.
—¿Adonde, señora?
—Al hotel Carlyle, por favor —contesto, siguiendo la broma. La fecha del 15 de noviembre me parece demasiado lejana.
Delmarr y Ruth cubrieron mi ausencia durante el mes de agosto, ya que a Hilda Cramer no le gusta que nadie se tome más de dos semanas de vacaciones de una vez. Pero tras una ausencia tan larga, siento emoción al empujar las puertas del departamento de Confección a Medida y al encontrarme de nuevo en el Centro Neurálgico. Tengo la seda para mi traje de novia y un montón de historias que contar a Delmarr y Ruth. Llego temprano para organizar mi mesa antes de que aparezca toda la pandilla.
Consulto el calendario del tablero. En vez del habitual sistema de marcar los arreglos con tiza amarilla y las entregas definitivas con rosa, descubro símbolos que no he visto antes. La mesa de dibujo de Ruth parece la misma, pero las cajas de almacenar son diferentes. Abro las puertas del cuarto de materiales y veo las telas todas dobladas en liso y apiladas desde el suelo hasta el techo, en lugar de estar colocadas en vertical, cada una en su rollo. Me invade una sensación de pánico. Regreso al Centro Neurálgico y entro en el despacho de Delmarr. La foto firmada por las McGuire Sisters sigue estando en la pared, y la rueda de colores continúa encima de la mesa. Expulso el aire, aliviada.
—¿Espiando a la empresa? — dice Delmarr a mi espalda.
Me sobresalto al oír su voz y doy un brinco.
—¡No hagas eso! — le digo, y a continuación le doy un fuerte abrazo.
Delmarr me devuelve el abrazo.
—¿Qué sucede aquí, Delmarr? Todo parece distinto.
—No está distinto, no es más que una cosita típica de toda empresa, que se llama inventario. Quieren saber qué tenemos aquí, hasta el último metro de tela, de pasamanería, todas las lentejuelas que hay y de qué tamaño son. Creo que Hilda la Bestia está en la cuerda floja.
—¿Van a despedirla?
—La invitarán a que se vaya.
—Entonces ¿pondrán tu nombre en la etiqueta?
—¡Qué va! — Delmarr toma asiento y apoya los pies sobre la mesa—. ¿Es que no sabes nada acerca de cómo funciona el mundo de la venta al público? El subordinado de la persona a la que echan a la calle jamás se queda con el puesto. No, traerán a algún pez gordo.
—Pero tú ya eres un pez gordo.
—Gracias. Podría serlo, pero no lo soy. Por lo menos, a los ojos de ellos. Y así me lo han comunicado.
—Cabrones.
—Y el hecho de que Helen se marche no ayuda precisamente.
—¿Se marcha?
—Está ya tan gorda que no puede trabajar. Violet está totalmente atortolada con ese policía con el que sale y no es capaz de concentrarse en nada. La semana pasada envió tres trajes de día sin haberles recogido el bajo. Parecemos idiotas. Y Ruth...
—¿Qué pasa con Ruth?
—Harvey quiere que deje de trabajar para poder tener un niño. Opina que el trabajo resulta demasiado estresante. Y luego estás tú. Te perderé en cuanto John don Juan te ponga un anillo en el dedo.
—De eso, nada —replico.
—Vamos, Lucia. Seamos serios por un momento. Vosotras llegasteis con los ojos chispeantes y rebosantes de entusiasmo, recién salidas del instituto...
—Katie Gibbs.
—De Katie Gibbs, y vinisteis aquí locas de alegría, dispuestas a comeros el mundo. Cuando cumplís los veinticinco salís todas disparadas de aquí como si hubiera caído una bomba. Echáis a correr para casaros, y entonces me dejáis abandonado.
—Yo no, Delmarr, yo no te dejaré.
—Talbot no va a permitir que trabajes. Va a pulirte igual que la figurilla que adorna su Packard y colocarte en una vitrina de porcelana en Huntington. Ése es tu destino, pequeña.
Delmarr llena una taza de café y me la ofrece.
Yo me he criado en compañía de hombres, por eso nunca se me ha ocurrido pensar que tuviera limitaciones para hacer lo que deseara. Pero aquí no se trata solamente de lo que quiera yo: John también tiene algo que decir.
—¿Por qué ha de ser tan difícil?
Sé que Delmarr tiene razón. No se puede ser una mujer profesional y ama de casa al mismo tiempo. Yo he abrigado la esperanza de encontrar una manera de hacer ambas cosas, pero sólo los hombres se dan el lujo de tener una carrera magnífica y una buena vida familiar.
—Él te quiere, pero sólo si te tiene a su disposición en todo momento. Créeme. Soy mayor que tú, y lo he visto cientos de veces.
Me quedo mirando fijamente mi café, que parece un agujero negro al que me gustaría arrojarme.
—Qué mierda.
—Sí, así es. Pero ¿qué le vas a hacer? Así es el amor. — Delmarr retira los pies de la mesa y se pone en pie de un salto—. Pero por el momento, en esta época de declive del departamento de Confección a Medida de B. Altman, voy a pedirte que termines el pedido Ash field. Dos trajes de noche y un conjunto de pantalón de azafata. La clienta está un poco rechoncha, de modo que házselo un poco suelto.
—Una Madame Rouge. — Ésa es una de las frases en código que usamos en el taller. Se refiere a nuestra clientela de tallas grandes. Se le ocurrió a Delmarr cuando le tomó medidas a una clienta y observó que los números llegaban a la marca roja de la cinta de medir.
—De lo más rouge —ríe Delmarr.
—Bienvenida, Lucia —digo yo en voz alta.
—Ah, sí, y eso también, pequeña. Bienvenida otra vez.
Todos los años, cuando me voy de vacaciones, albergo en secreto el temor de que, al regresar, mi mesa aparezca vacía y mi empleo haya desaparecido. Lo que más temía ha sucedido: me ausenté por espacio de un mes, y al regresar a mi reluciente castillo situado en la tercera planta de los mejores grandes almacenes de todo Nueva York me lo encuentro en ruinas. Me acerco a mi mesa y saco mi bolso del cajón. Del bolsillo de cremallera extraigo mi pequeña cartilla roja del Chase National Bank. El 5 de julio de 1951 firmé un cheque a nombre de John por valor de siete mil quinientos dólares, para la casa. Mis ahorros han desaparecido. Si el departamento cierra, tendré que depender de John en lo que se refiere a mi economía. Pero ¡yo no quiero depender de nadie! La idea de no volver a trabajar nunca me invade de arriba abajo igual que un súbito escalofrío.
—¿Qué tal te ha ido en Italia? — estalla Ruth al entrar de pronto en el taller.
Me apresuro a esconder la libreta.
—¡Hola!—exclamo en un tono de excesivo entusiasmo.
Ruth me da un beso en la mejilla.
—¿Qué te ocurre?
—¡Que te he echado de menos!
—No, pareces temblorosa. ¿Qué ha pasado?
—Vamos a quedarnos sin trabajo.
—¿Has hablado ya con Delmarr? Somos demasiado alta costura para el nuevo B. Altman. Ahora quieren prét—a—porter en todas las plantas. ¿Te imaginas la basura que van a meter aquí? El personal será chapucero, los tejidos serán baratos, de esos que nunca pierden el olor al tinte. ¡Puaj! La gente con clase de Nueva York va a salir de aquí echando chispas.
—Ruth... —Me tiembla la voz al pronunciar su nombre, lo cual sirve para alarmarla. Ella deja el lápiz—. Le di todos mis ahorros a John.
—¿Que has hecho el qué?
—Todo mi dinero.
—¿Y qué ha hecho él?
—Va a invertirlo en la casa nueva.
—Ah, bueno —Ruth lanza un suspiro de alivio y entrelaza las manos por detrás de la cabeza—. Me habías asustado.
—Bueno, no iba a despilfarrarlo —digo a la defensiva.
—Vale, vale. Te creo. Lucia, cariño, tengo una cosa que decirte —añade inclinándose hacia mí.
—¿Qué? — Procuro no dejarme llevar por el pánico, pero al instante pienso en Amanda Parker y en que las mujeres de sociedad tienen como deporte robarse hombres unas a otras.
—Ya sabes que Harvey de vez en cuando va a las carreras de caballos para divertirse. Desde el Séder ha invitado a John un par de veces. La semana pasada, al venir a casa, Harvey me contó que John es un jugador de cuidado. Harvey apuesta un dólar por un caballo, pero dijo que John apuesta cincuenta, cien.
Se me cae el alma a los pies. Me siento atenazada por el miedo desde el momento en que examiné mi cartilla y vi ese reintegro en rojo después de páginas y páginas de ingresos.
—No pensarás que está apostando con mi dinero, ¿verdad?
—No, no, estoy segura de que él jamás haría algo así. Pero te conozco, y sé que has estado ahorrando céntimo tras céntimo desde el día en que entramos a trabajar aquí.
—¿Por qué necesitará mi dinero para la casa si él tiene tanto? — me pregunto en voz alta. Miro a Ruth. Ella estaba pensando lo mismo.
—Cariño... —Yo sé lo que va a decirme antes de que abra la boca—. No llegaste a tener esa conversación sobre el dinero, ¿verdad? — Yo niego con la cabeza. Ella prosigue—: Espera un momento. Antes de precipitarnos, vamos a recapacitar. Le diste tus ahorros para vuestra casa.
—Con el tiempo terminaríamos mezclando todo nuestro dinero, de todos modos —explico yo, justificando mi postura—. Quería ser socia suya en todo. ¿Qué tiene eso de malo?
—Nada, por supuesto. Además, él va a ser tu marido. Debes fiarte de él. — Ruth me mira con bondad—. Yo no me preocuparía por lo del juego. Mira, a veces Harvey sale con los chicos, se toma unas copas y vuelve a casa ligeramente achispado. Y yo lo acepto. A unos les da por las copas y a otros por los caballos. ¿Qué se le va a hacer? Todo el mundo tiene alguna debilidad. Lo importante es que la debilidad no se convierta en una costumbre.
Esa noche, de camino a casa, al cruzar la Quinta Avenida me vuelvo para contemplar B. Altman y se me llenan los ojos de lágrimas. Los días más felices de mi vida los he pasado en ese edificio, y ahora todo está cambiando.
¿Qué voy a hacer sin ver a Ruth cada día? Ella lo sabe todo sobre mí, con tal detalle que cuando le confié que había hecho el amor con John ella me envió a su tío, un respetado ginecólogo del Upper West Side, para que actuara de un modo responsable y «usara alguna protección». También echo de menos a Helen Gannon, que cortaba las telas con tal precisión que parecía estar cortando vidrio con un diamante. Nunca resultaba difícil montar una prenda que hubiera cortado Helen; estudiaba las medidas y el tejido y a continuación cortaba adaptando la caída y la forma a la figura de la clienta. Eso ya no lo hace nadie, pero ella sí lo hacía, y ahora va a emplear ese talento en confeccionar cortinas o ropa de bebé. En cuanto a Violet, aunque podía resultar irritante, siempre fue leal. Si una necesitaba ayuda para algo y tenía que trabajar hasta más tarde, siempre podía contar con Violet. Y Delmarr me acogió bajo su ala cuando yo no era capaz de distinguir un Chanel de un Schiaparelli.
Pero no es sólo que esté perdiendo a mis amigos. El mundo mismo está perdiendo algo. La calidad en la que yo creo ya no es valorada. Un dobladillo cosido a mano ya ha dejado de ser un ejemplo de precisión y detalle; ahora se mete la prenda en una máquina, se tira de la bobina y se arroja a una caja junto con decenas de otras prendas montadas ese mismo día. Delmarr ya no se reúne con una clienta para preguntarle qué es lo que le gusta o estudiar su color de pelo y su figura para diseñarle un vestuario que la vuelva impresionante. En el prét—á—porter no existe el servicio personal. ¿De verdad quieren las mujeres rebuscar en una apretada fila de prendas de todos los tamaños y colores? El refinamiento de mi mundo de trabajo quedará tan horriblemente pasado de moda como una redecilla para el pelo en la primavera de 1952.
—¿A qué viene esa cara tan larga? — me pregunta papá mientras cuelgo mi abrigo.
—Es por la tienda. Van a reformar el departamento de Confección a Medida.
No quiero entrar en detalles, así que me voy a la cocina. Pero él me sigue.
—¿Y tu empleo? — me pregunta.
—Todavía no lo sé —contesto en un tono que indica que la conversación se ha terminado.
Mamá viene del piso de arriba y se reúne en la cocina con nosotros.
—Lu, he decidido vestirme en tono coral en tu boda. Estaba enamorada del turquesa, pero luego pensé que me convenía algo más luminoso, más alegre. ¿Qué te parece?
—Lucia va a quedarse sin empleo —le dice mi padre.
—¡Papá! — advierto yo.
—¿Y qué? Va a casarse —responde mamá en tono de despreocupación—. No necesita trabajar. Ya tendrá bastante que hacer en su casa.
—Hablas igual que Claudia DeMartino —le dice papá.
—¿A qué viene ahora sacarla a colación? — replica mamá.
—Tiene las mismas ideas acerca de Lucia que tú. — Papá pincha una albóndiga de la cazuela con salsa que está puesta al fuego.
Mamá le entrega un plato y le dice:
—Antonio, quiero que me escuches. Lucia ha escogido casarse con un hombre muy agradable y sofisticado. No van a vivir como vivimos nosotros. John es un hombre de mundo, viaja, forma parte de —agita la mano en el aire— la alta sociedad. Van a irse a vivir a las afueras, con vistas al mar. En una casa con una araña de Mura—no en el vestíbulo. ¿Te has fijado en lo que tengo yo? Tengo en el vestíbulo la lámpara que estaba ahí cuando vinimos a vivir a esta casa. Lucia es distinta de nosotros, y tienes que aceptarlo. — Me rodea con un brazo—. Tenemos una sola hija, y no quiero perderla porque tú pienses que ningún hombre de los que trae a casa es lo bastante bueno.
—Es que ninguno es lo bastante bueno —responde papá—, pero algunos son mejores que otros.
—Papá, ¿qué problema tienes con John?
—No lo entiendo, Lucia.
—¿Y qué necesitas entender? — tercia mamá—. No eres tú el que tiene que vivir con él, sino Lucia.
—¡No quieres que me case con nadie! — exclamo.
—Eso no es verdad. Acepté a Rosemary y he llegado a quererla. He dejado a mi hijo Exodus en Italia con Orsola porque he visto en ella muchas de las cosas que vi en tu madre. Forman una buena pareja. Si pensara que John Talbot posee las cualidades de un buen marido, te daría mi apoyo. No discuto que esté enamorado de ti, pero me preocupo, eso es todo. Me preocupo. Lo siento, no puedo evitarlo.
Ojalá papá supiera lo mucho que necesitaba hablar con él de mis temores, precisamente hoy. Pero él hace que resulte imposible. Me siento constantemente como si tuviera que defender mis sentimientos hacia mi prometido, de modo que no puedo ser sincera. Tengo miedo, tengo mucho miedo de no poder sostener el ritmo del mundo al que pertenece John, de tener que mirar hacia otro lado cuando él quiera invertir en otro proyecto o comprar algo que no podamos permitirnos. Ni siquiera sé cuánto dinero tiene. Me da miedo preguntárselo y ponerlo furioso. Yo me he criado viendo a mis padres compartir todas las responsabilidades relativas a lo económico, pero John actúa como si esa clase de cuestiones fueran insignificantes, irritantes, como si estuviera por encima de ellas. Tal vez sea eso lo que me da miedo en realidad, no ser lo bastante para John Talbot.
—Papá, por favor, no te preocupes. Necesito tu apoyo. Por favor. — Debo de estar mostrando una expresión lastimosa, porque papá me rodea con sus brazos.
—Siempre lo tendrás —me dice.
—Y algún día le tomará cariño a John —promete mamá.
—Eso me haría muy feliz —digo.
Papá tiene aspecto de cansado a la brillante luz amarilla del fregadero de la cocina. Soy la causante de que mi padre se haga viejo antes de tiempo.
Mientras subo las escaleras en dirección a mi habitación, pienso que ojalá los peldaños no terminaran nunca, que pudiera continuar subiendo hasta hallar un poco de paz. Esta noche, sobre todo echo de menos a mi hermano Exodus. De alguna manera, cuando estábamos todos juntos bajo un mismo techo, tenía la certeza de que no podía sucedemos nada malo, con maldición o sin ella.
En los últimos días antes de la boda, descubro que me despierto cada vez más temprano (hoy ha sido a las tres de la madrugada) y no consigo volver a dormirme. Me quedo tendida en la cama, pensando en John.
Esta mañana revivo mentalmente una escena del pasado mes de julio. Estoy en el coche de John, y él me lleva del trabajo a casa. Le pido que entre, pero él no puede porque tiene una reunión de negocios. Estoy a punto de apearme del coche cuando me dice con una gran sonrisa: «¿Tienes el cheque?» Yo saco mi talonario y firmo un cheque a nombre de John Talbot. Lo doblo por la línea de puntos y lo arranco. «Esto es todo el dinero que tengo en el mundo, cariño», le digo. Él lo coge sin mirarlo, lo dobla formando un pequeño rectángulo y se lo guarda en el bolsillo exterior de la chaqueta del traje. «No es mucho, pequeña, pero es todo lo que tienes», me dice riendo, y después me besa. Sé que es una broma, pero aun así duele igual que una bofetada.
—¡Lucia! — me llama mamá desde abajo.
—¿Sí, mamá?
—¿Puedes parar un momento en la Groceria de camino al trabajo?
Agarro mi bolso. Abajo, mamá ha preparado el sobre del banco.
—Llévale esto a papá y dile que repase los números. El servicio de catering ha enviado una lista de entremeses, y tienes que estudiarla para el banquete. ¿Qué tal va Delmarr con el vestido?
—Bien, mamá. ¿Cuántos han contestado a la invitación?
—Al final vamos a tener alrededor de trescientos —me dice mamá—. ¿Adonde has pedido que envíen los regalos?
—A Huntington.
—¿Cómo va la casa?
—No la he visto, mamá. John quiere darme una sorpresa. Pasaremos allí la noche de bodas.
—Como debe ser—dice mamá con orgullo. Gracias a Dios, nunca me pregunta nada más acerca de mi noche de bodas, porque en ese caso tendría dos pecados cometidos: uno mortal (haber hecho el amor) y otro venial (mentir al respecto).
Cuando llego a la Groceria, papá está colgando del techo ruedas de queso parmesano como si fueran algo artístico.
—Vaya, qué original —comento.
—¿De dónde creías que procedía tu talento? — me replica sonriendo.
—¿Ya has ido a alquilar el esmoquin?
—No. — Se acerca a la caja registradora y yo voy tras él.
—Los chicos ya tienen todos su esmoquin. Lo menos que puedes hacer...
—Es acudir a entregar a la chica más guapa de todo Greenwich Village. — Mientras va colocando metódicamente el dinero en el cajón, me asegura—: Sé cuál es mi papel. Tu madre me lo recuerda todas las noches. Quiere que sea la mejor boda que se haya visto nunca. Por fin uno de sus retoños va a casarse al estilo italiano Mariani. Ya sabes cómo son los de Barí, les encanta la ostentación.
—Papá.
—¿Sí?
—Cuando me haya casado, no me des dinero. Ya es bastante gasto el banquete de bodas. ¿De acuerdo?
—¿Por qué dices eso?
—Porque quiero que mamá y tú os preocupéis de vosotros mismos, quiero que descanséis.
Él cierra la caja, da la vuelta al mostrador y me planta un beso en la coronilla.
—Claro. Claro.
—Lo digo en serio —insisto en tono firme.
—Ve a trabajar —me dice papá al tiempo que levanta una caja de tomates para disponerlos de forma primorosa.
Atravieso la tienda y me despido con la mano de Angelo, que está echando hielo picado sobre el pescado fresco. Ya llevo recorrida media manzana cuando lo veo que viene corriendo tras de mí, llamándome a gritos.
—¡Lucia, vuelve! ¡Algo le ocurre a papá!
Cuando regreso a la Groceria, encuentro a papá sentado en una banqueta. Roberto intenta darle un vaso de agua.
—Por favor, papá. Bébela —le suplica.
—Déjame ver. — Levanto la cabeza de papá y lo miro a los ojos—. Ahora mismo nos vamos a Saint Vincent.
—¿Al hospital? ¡Bah! — contesta él.
—Claro que sí, y enseguida —le ordeno. Papá tiene un color horrible. No tenía tan mal apecto desde que se desmayó en Italia.
—No me pasa nada.
—Espero que no, pero si tienes algo, vamos a curártelo.
Roberto va por la furgoneta mientras Angelo y yo esperamos en compañía de papá.
—No tenías que haberle dado tanta importancia a esto —me dice papá.
—Papá, si te sucediera algo, me moriría—le digo arrodillada a su lado y abrazada a él.
Lo peor de llamar a casa para dar una mala noticia es que mamá deja caer el teléfono, y entonces una ya no está segura de si lo ha oído todo, o si te ha oído siquiera, no sabes si se encuentra bien o en estado de sbock. Cuando le cuento que papá está en una habitación del hospital Saint Vincent, suelta el teléfono pero vuelve a recogerlo rápidamente. No está tan sorprendida; ya le había dicho ella a la hora del desayuno que tenía mal color, pero él hizo caso omiso.
Para cuando llega al hospital, ya está calmada.
—Antonio, tienes que cuidarte un poco más —le dice de pie junto a su cama, tomándolo de la mano.
El doctor Bobby Goldstein, especialista en corazón, se reúne con nosotros y con papá. Es un hombre joven y larguirucho, con un rostro bondadoso.
—Señor Sartori, he estado muchas veces en su tienda. — Papá sonríe de oreja a oreja—. En mi opinión, tiene usted el mejor prosciutto de Nueva York.
—Cure a mi marido y tendrá prosciutto gratis para el resto de su vida —dice mamá.
—Mi mujer siempre está regalando todo lo de la tienda —bromea papá apretando la mano de mamá. Después mira al médico con expresión seria—. ¿Quiere decirnos qué es lo que me pasa?
—La buena noticia es que no ha sufrido un ataque cardíaco —dice el señor Goldstein.
—¿Y cuál es la mala?
—Que no estamos seguros de lo que le ha ocurrido.
Angelo interviene para decir:
—Doctor, cuando mi padre se desmayó, estaba levantando una caja de tomates. ¿Es posible que eso haya tenido algo que ver?
—Puede ser. — El médico sonríe—. Mientras tanto, queremos hacerle algunas pruebas más.
—¿Hay algo que pueda hacer papá para mejorar las cosas? — pregunto yo.
—Nada de levantar peso. Nada de tensiones. Y en lo que se refiere a la dieta...
—Ya me lo sé todo: renunciar a la mantequilla, los huevos y los Manhattans.
—¿Fuma usted?
—Un cigarrillo después de cenar. Eso es todo. Durante el día, nunca.
—Si se encontrara bien, le diría que un cigarrillo no va a matarlo. Pero debe dejarlo del todo.
—¡Pienso tirar esos cigarros a la basura! — exclama mamá.
—Se ha terminado la época de trabajo agotador. Nada de cargar y descargar furgonetas, nada de levantar pesos, y punto. Quiero que camine todos los días como un kilómetro, pero no más. Y me gustaría que observara esta dieta. Tal vez al principio le parezca sosa, pero con el tiempo ni siquiera echará de menos su antigua forma de comer. Y vamos a tener que hacerle venir una vez al mes para examinarle el corazón.
—Dejar la comida, el trabajo, el tabaco y el tiempo libre. ¿Algo más, doctor?
—Le ayudaría mostrar una actitud positiva. Esta noche se quedará aquí para que podamos hacerle más pruebas.
Una vez que el doctor Goldstein ha salido de la habitación, intentamos levantarle el ánimo a papá. Él ríe con nosotros, pero me doy cuenta de que se siente asustado. Resulta devastador ver al jefe de tu familia invadido por el miedo.
—Vamos a obedecer con exactitud las instrucciones del médico —declara mamá.
—¿Quién quiere vivir así? — dice papá.
—¡Tú! Tú quieres vivir, Antonio Sartori, ¡y no lo olvides! — Mamá le da un beso y apoya la mejilla contra la de él.
—De acuerdo —le dice papá—. Me pasaré el resto de mi vida comiendo queso fresco y lechuga. Pronto me crecerán las orejas y me convertiré en conejo.
Mamá se incorpora y dice en tono firme pero con ternura:
—No me importa en qué te conviertas, con tal de tenerte aquí, sano y salvo.
Rosemary se ha entregado totalmente a mis planes de boda como una auténtica comadre. Se ha encargado de los detalles para los invitados, los tradicionales confetti italianos, unas bolsitas llenas de almendras caramelizadas. Ha atado cada bolsita con un lazo; qué delicadas parecen, alineadas en una caja abierta colocada en el salón. Para no ser menos, los primos que mamá tiene en Brooklyn han preparado platitos de galletas para cada mesa. Mamá ha vaciado la despensa que hay junto a la cocina y ha llenado todas las baldas de fuentes con toda clase de delicias: galletas de albaricoque, pastelitos de coco bañados de escarcha de mantequilla, higos y dátiles en forma de pirámide, envueltos en celofán y atados con cintas de raso blancas. Cada vez que mamá abre la puerta de la despensa nos llega un aroma a vainilla, cacao y limón que se extiende hasta el cuarto de estar. Me recuerda la Navidad. Mamá prepara dulces cada vez que hay algo que celebrar.
—No sé si os gustará esto, pero es una cosa que siempre hemos hecho en Brooklyn —dice Ro sacando de una caja una preciosa muñeca que representa una novia rodeada de encaje y con un largo velo de tul. Abre y cierra los ojos cuando Rosemary la mueve, tiene los labios pintados de rosa fuerte y un lunar en la barbilla—. Nosotros la ponemos en la parte de atrás del coche que encabeza el cortejo. — Yo debo de haberme quedado con una expresión de desconcierto, porque Ro continúa un tanto exasperada—: La pegaremos con cinta adhesiva al adorno del capó del Packard de John.
—Es muy linda —le digo, forzando una sonrisa de aprobación. Me sale mi lado veneciano; prefiero los adornos sencillos. Las muñecas en los coches son algo típicamente napolitano.
—Sabía que te encantaría. — Rosemary saca otra muñeca de la caja, ésta vestida de raso color vainilla, como mis damas de honor, Ruth, Violet y la propia amante de las muñecas, Rosemary—. Ésta es para el coche de las damas de honor. — Ro me mira con gesto esperanzado.
—¿Has hecho tú esos vestidos? — le pregunto.
—Sí.
—Son muy bonitos. Sobre todo el ribete de los encajes. Ponía en el segundo coche —digo, y Rosemary parece aliviada—. Y gracias. Has trabajado con mucho ahínco para esta boda, y quiero que sepas que lo aprecio de verdad. — Y le doy un fuerte abrazo.
—Gracias, Lu. Has sido muy buena conmigo. — Rosemary desvía el rostro.
—¿Qué ocurre? — Pero no hay necesidad de preguntar—. Es por María Gracia, ¿verdad?
Rosemary manosea nerviosa la muñeca de novia, estirando el velo y alisando la falda.
—Voy a tener otro niño. Pero es un secreto. Todavía no se lo he dicho a Roberto, estoy esperando hasta que tú te hayas casado.
Yo la estrecho con fuerza.
—Felicidades. María Gracia será el ángel de la guarda de ese bebé.
Rosemary se enjuga una lágrima.
—Sabes, aparte de Roberto y de nuestros padres, tú fuiste la única persona de la familia que la sostuvo en brazos.
—Lo sé. Y jamás olvidaré la sensación que me produjo. — A veces pienso en la pequeña, en su olor dulce y en la perfección con que encajaba en el hueco de mi brazo.
—¿Qué pasa? — inquiere Roberto entrando y dejando las cajas de los programas sobre el banco.
—Nada —contesto yo—. ¿Qué es una boda sin un pequeño episodio de llanto? Padrino, ¿has recogido los anillos?
—Lo tengo controlado.
—¿Dónde es la comida de despedida de solteros?
—En el Vesuvio. ¿Dónde, si no? Ese prometido tuyo se cree que es el único restaurante de Nueva York. Por supuesto, a él lo tratan como a un rey. No importa, la comida es buena.
—¡Estamos en casa! — grita desde la entrada mamá, que acaba de regresar con papá de su visita al médico.
Rosemary, Roberto y yo corremos al vestíbulo.
—¿Qué ha dicho el médico, papá? — quiere saber Roberto.
—Estáis viendo a un hombre sano. Mi corazón es fuerte. Esa dieta para hombres de las cavernas a la que me somete tu madre está funcionando.
—¡Gracias a Dios! — Abrazo a mis padres—. Sabía que te iría bien si hacías caso a los médicos.
—Voy a preparar un poco de té —dice mamá sonriendo.
Papá y Roberto la siguen hasta la cocina.
—Gracias a Dios —me dice Rosemary—. Ahora sí que vas a tener un feliz día de boda.
—Falta un día para su boda, señora Talbot. Cualquier cosa que desee, se la concederé —me dice John ante el portal de casa. Busca mi mano. Se me ocurre que ésta es la última vez que vendrá a recogerme a la casa de mis padres. Es el último día en que el número 45 de Commerce Street será mi hogar.
—Ya sé que va contra las normas —empiezo.
—No importa.
—Quiero ir a nuestra casa.
—Mmm. — John reflexiona—. ¿Eso es lo que quieres de verdad?
—¡Sí! ¡Me muero por verla!
—Vayamos, pues —me dice estrechándome contra sí.
No nos decimos gran cosa mientras recorremos a toda velocidad la autopista en dirección a Huntington. Al tomar la carretera que conduce a la urbanización Las Cascadas, me inclino y beso al hombre que va a ser mi esposo. De repente se me han quitado las ganas de ver mi casa.
—Da la vuelta —le digo.
—¿Qué? — John pisa el freno y detiene el coche a un lado de la carretera.
—Volvamos a la ciudad.
—Creía que deseabas ver la casa.
—Has trabajado mucho en ella. Atengámonos a nuestro plan.
La intención de John era que yo viese la casa por primera vez la noche de bodas. Quiero guardar algo especial para mañana, no deseo echarle a perder la sorpresa, que también lo será para mí.
—¿Estás segura? — John enarca las cejas.
—Por completo —respondo.
John gira en redondo y regresa a la autopista. Yo contemplo su perfil, estudiando cada detalle como si fuera el patrón de una prenda. Cada rasgo posee definición y belleza: la nariz recta, la barbilla fuerte, la mandíbula cuadrada, la frente despejada. Es el rostro de un hombre que no tiene una sola preocupación en la vida. Me sorprendo a mí misma imaginando las caras de nuestros hijos, anhelando que nuestra hija herede esas pestañas largas y negras y que nuestro hijo tenga esa misma sonrisa dulce. Casi he cambiado de idea acerca de tener hijos. Creo que me gustaría tener algo que sólo John y yo pudiéramos crear juntos.
—Has tomado la decisión correcta. — John parece complacido.
—¿Ah, sí?
—En la vida hay que llevarse sorpresas —asegura—. De lo contrario, ¿de qué sirve?
Enciendo la radio y mientras busco algo de música levanto la vista y veo ante nosotros Manhattan..., mi hogar, la ciudad en la que nací, el lugar en el que he pasado veintiséis felices años. Jamás pensé que me marcharía, jamás imaginé que diría adiós a Commerce Street. Pero tengo que hacerlo, quiero hacerlo. Voy a comenzar una nueva vida en compañía de mi marido.
Delmarr queda sorprendido al ver mi dormitorio.
—Está claro que en efecto eres una princesa italiana. ¡Vaya habitación! Es más grande que mi apartamento. Yo que tú, trasladaría aquí a Talbot. ¿Para qué vas a querer irte a ese sitio, Hauppauge?
—Es Huntington.
Delmarr va hasta la ventana trasera, que da al jardín.
—Como se llame. Sigue siendo en las afueras. ¿Has vivido alguna vez en las afueras?
Niego con la cabeza.
—Por algo se llaman así—continúa—; son lugares que están fuera de las diversiones, en ellas sólo queda el aburrimiento.
—Jamás podría aburrirme teniendo vistas al mar.
—Ya lo verás.
Ruth, que ha vivido toda su vida en edificios con ascensor, aparece en la puerta de mi habitación bufando y resollando.
—Cada vez que subo esas escaleras, comprendo por qué estás tan delgada. — Deposita el bolso de fiesta en una silla y se deja caer sobre mi cama. Yo examino sus pantalones y zapatillas—. No te preocupes —me dice—. Lo único que tengo que hacer es ponerme el vestido en un santiamén. — Se incorpora sobre la cama—. ¡Llevas un peinado divino!
—Me lo ha hecho mamá —explico yo. Me ha quedado precioso. Hemos copiado un recogido de la revista Vogue, alrededor del cual mamá ha sujetado la diadema que me regaló John.
—Estás impresionante —dice Ruth.
—En fin, la sencillez nunca ha sido el problema de esta chica —comenta Delmarr—. La familia Talbot se quedará viendo visiones.
—John no tiene familia. Sólo tiene a su madre, que está demasiado enferma para venir. Pero muy pronto contará con mi enorme familia italiana.
—Muy bien, vamos a ocuparnos de tu atuendo.
Delmarr retira el globo de muselina que oculta mi vestido. Jamás he visto nada más bello. Es un vestido de baile de línea escultural, sin tirantes, con un corpiño ajustado. Delmarr diseñó una serie de pinzas bajo la cintura que dan lugar a unos amplios volantes que se sujetan detrás al polisón con un único botón.
—Dios mío, es como si estuviera hecho de algodón de azúcar —se maravilla Ruth.
—Directamente llegado de las pasarelas de París —dice Delmarr, orgulloso.
—Aquí están los guantes. — Ruth me entrega unos largos guantes de noche de raso de color blanco.
—Recuerda, conforme el día se va haciendo más largo... —empieza Delmarr.
—¡Lo mismo les sucede a los guantes! — terminamos todos al unísono.
—Bien, ¿dónde está mi bolero a juego para la iglesia? Ningún sacerdote ha visto los brazos de una mujer desde la época de las Cruzadas.
—Lu, no he hecho el bolero —contesta Delmarr.
—Oh, Dios, no. No tengo nada que vaya con este vestido, ¡y no puedo ir sin mangas!
Estoy a punto de llorar cuando me dice Delmarr con una gran sonrisa:
—Ése es mi regalo. — Del saco de muselina, Delmarr extrae una capa de noche de raso blanco, larga hasta el suelo, con cuello subido. Las anchas mangas están provistas de amplios puños cubiertos de minúsculas perlas rodeadas de cuentas de cristal que brillan como diamantes—. Ninguna chica del departamento de Confección a Medida de B. Altman va a casarse ataviada con un vulgar bolero.
Como una reina, me pongo el vestido y la capa de Delmarr, un regio atuendo, y desciendo las escaleras. Papá me ve cuando giro en el rellano del primer tramo para reunirme con él en el vestíbulo.
—Stai contenta —me dice cogiéndome de las manos.
—Oh, papá. Estoy muy contenta. — Jamás en toda mi vida he dicho nada que fuera más cierto.
Yo deseaba ir andando hasta Nuestra Señora de Pompeya, pero mamá no ha querido ni oír hablar de ello. «¡Nada más salir de casa tendrás ya el borde del vestido negro como el carbón!» De modo que vamos hasta allí en el coche de papá, y las damas de honor detrás, en el coche de Roberto, con la muñeca del vestidito de raso vainilla adornando el capó. Anoche Roberto le dio a John la muñeca vestida de novia para que la colocara en su coche. El hecho de imaginármelo sujetando una muñeca al capó de su coche me hace reír.
Al asomarme al interior de la iglesia veo lo bien que caben en ella nuestros trescientos invitados. Están repletos prácticamente todos los bancos. Los ramos de claveles blancos y rosas de pitiminí atados con cintas de color vainilla están preciosos. Aspiro el aroma del incienso, el Chanel N° 5 (evidentemente, el elegido por mis primas de Brooklyn) y el olor a cera de abejas de los altos cirios que rodean el altar.
Helen Gannon, que en cualquier momento puede traer al mundo a un bebé Gannon, se vuelve y me guiña un ojo desde el extremo de su banco. Lleva un abrigo suelto de raso color fucsia que forma un glorioso contraste con su cabello rojo. Es una sensación maravillosa ver bajo un mismo techo a todas las personas que una conoce y ama en el día más feliz de su vida.
—El cura me ha dicho que esperase en el baptisterio —dice Ruth—. Como si una judía tuviera la menor idea de dónde está el baptisterio.
—No te preocupes —le digo—. Iremos dentro de un segundo.
Beso a mamá y a papá y saludo con la mano a Exodus y Orsola. Llevan casi una semana en casa, pero apenas los he visto porque he estado muy ocupada atendiendo a los detalles de última hora.
—Vamos, Lucia. Se supone que debes estar escondida —me regaña Ruth.
Ella y yo nos reunimos con Violet y Rosemary en la estancia que da al vestíbulo. Allí, bajo la vidriera de colores, hay una pila de mármol, que llega hasta la cintura de una persona, para bautizar a los niños. En el rincón se alza una gran estatua del arcángel san Miguel sosteniendo una espada y un escudo.
—Un poco tosco —comenta Ruth mirándolo de arriba abajo.
Y a continuación se dedica a colocarme bien el borde del vestido mientras Violet se aplica otra capa más de pintalabios.
—Estoy tomando nota de muchas ideas para mi boda —dice Violet muy seria—. No sé si los presbiterianos ponen flores en los bancos.
Rosemary pasea de un lado a otro, intentando atisbar la calle a través de la rendija de la ventana. Yo aguardo pacientemente, sosteniendo mi ramo de calas (modelado a partir del que luce Claudette Colbert en Sucedió una noche). Dejo las flores sobre la pila bautismal y me ahueco la falda. En la pared cuelga una complicada cruz de oro cuyo centro es un espejo con el Sagrado Corazón de Jesús pintado encima. Accidentalmente, capto el reflejo de mis ojos en el espejo. Luego me inclino y me miro de cerca. Tengo los ojos azules, como mi padre, y despejados porque anoche dormí estupendamente, pero hay algo que no va bien. Puedo sentirlo, y lo noto en mil propios ojos.
—Ro, ¿qué hora es? — pregunto.
—Las diez y media —me responde ella con entusiasmo—Paro mi reloj siempre se adelanta.
—Anoche, en el ensayo, le dije a John que estuviera aquí a las diez, ¿no?
—Sí, así es. Yo te oí —me contesta.
—¿Ha llegado ya?
—No veo su coche. Pero eso no quiere decir nada. ¿Sabes una cosa? Voy a volver a la sacristía. Puedo salir a la calle y volver a entrar por la puerta lateral, para ver si John está allí.
Rosemary agarra su abrigo y sale por la puerta.
—Los hombres siempre llegan tarde —se queja Violet.
—No olvides que es fin de semana—dice Ruth—. El tráfico está horrible. John viene desde el Upper East Side, y es imposible atravesar la ciudad y llegar puntual a menos que uno tenga alas.
Permanecemos en silencio durante un espacio de tiempo que se me antoja larguísimo. Oigo que el organista hace una pausa y comienza a tocar de nuevo la misma melodía.
Por fin Rosemary entra por la puerta sonriendo.
—Todavía no ha llegado, pero Roberto ha cumplido con su deber de padrino y ha hablado con él a eso de las ocho de la mañana.
Estaba desayunando, y estoy segura de que aparecerá en cualquier momento.
—¿Qué hora es ahora? — pregunto.
—Exactamente las once menos cuarto —dice Rosemary consultando su reloj. No está adelantado. Hace unos minutos pedí a Ruth que comprobara la hora en el reloj de la sacristía.
—En fin, no se puede hacer otra cosa que esperar —les digo.
Ellas no dicen nada, pero es que no tienen por qué. Están preocupadas. Y yo también. ¿Dónde estará John? ¿Le habrá sucedido algo horrible? El corazón empieza a latirme a toda prisa. Llevo un año saliendo con John Talbot, y ni una sola vez ha llegado tarde. Estoy segura de que Ruth me diría que para todo hay una primera vez. Pero yo tengo el estómago revuelto. Me siento mal. Necesito aire.
Es curioso que una iglesia que siempre me ha parecido tan bonita y cuidada de repente parezca un edificio de oficinas. Cuando entro en el vestíbulo, me fijo en que las cestas de limosnas están apiladas a un lado, que el tablero de anuncios está abarrotado de notas escritas a mano y que el felpudo de goma, con sus agujeros, deja ver el mármol lleno de barro que hay debajo.
—Voy afuera —les digo a las chicas.
Salgo a la calle. El aire es frío, y aspiro lentamente para tranquilizarme. Me asombra que en el día más importante de mi vida nada haya cambiado en Greenwich Village. Al otro lado de la calle, un hombre vestido con un mono de trabajo bombea petróleo de su camión a través de una ancha manguera introducida en una válvula que hay en la acera. En el quiosco de la esquina hay tres jóvenes comprando revistas, y en la cafetería se ve junto a la ventana a un anciano al que sirve una camarera. ¿Es que no saben qué día es hoy?
—¡Mira, mamá, la reina de las nieves! — dice una niña a su madre al pasar por mi lado. La madre me sonríe, pero en su expresión veo quién soy yo en realidad. Ella baja la cabeza, aprieta con más fuerza la mano de su hija y sigue caminando. La desconocida lo ve, lo sabe. Y yo también lo sé. No desea que su hija vea algo tan triste.
Espero en la calle todo el tiempo que puedo, con la esperanza de que si me quedo mirando fijamente Bleecker Street el tiempo suficíente, aparecerá frente a mí un coche en el que venga mi futuro esposo. No sé cuántas veces se repite el ciclo de rojo, amarillo y verde antes de que yo comprenda por fin que el coche por el que estoy rezando no va a venir. Regreso al interior del vestíbulo. Mis damas de honor me miran con sonrisas forzadas. Tan sólo Ruth desvía la mirada. Ella lo sabe. John Talbot no va a casarse conmigo. Esta mañana, no. Ni nunca. Me ha dejado plantada.
10
Lo que ocurre después de un plantón probablemente se parece mucho a lo que sucede después de cometerse un asesinato. Se reúnen las pruebas, se limpia la escena del crimen, se retiran todos los detalles escabrosos y después la vida continúa. No sé qué ocurrió en el período inmediatamente posterior, lo que pasó con la comida de siete platos en el restaurante Isle of Capri; ni quién le dijo a la banda de música, los Nite Caps, que se fuera a casa; ni adonde fueron a parar las bandejas de galletas. Ha transcurrido una semana, y yo no he preguntado nada. Mi vestido se encuentra en el armario, y mi ramo está dentro de una caja de zapatos bajo la cama. La diadema no logro encontrarla; debe de haberse perdido entre la iglesia y nuestra casa.
Las damas de honor y yo aguardamos en la iglesia hasta las tres de la tarde. Yo insistí en hacerlo así. Por alguna razón estaba convencida de que las tres era la hora mágica, que John volvería a sus cabales e irrumpiría a la carrera en la iglesia pidiendo disculpas. Sin embargo, los invitados se fueron al cabo de dos horas. Mis hermanos recorrieron banco por banco diciéndoles que podían irse, que ya estaríamos en contacto.
Roberto y Orlando subieron al Carlyle a averiguar si aún estaba registrado el nombre de John Talbot. Orlando se inventó la historia de que John se encontraba enfermo, y como mis hermanos iban impecablemente limpios y bien vestidos, el director general cedió y les permitió entrar en la habitación de John. La hallaron limpia y la cama hecha, pero no había ni rastro de su ocupante. Ni siquiera un cepillo de dientes. El director les preguntó si iban a hacerse cargo de la factura. John Talbot debe al hotel Carlyle la suma de 2.566,14 dólares. Mis hermanos declararon que no eran parientes suyos. El director no les creyó.
Al salir del hotel, Roberto pensó en preguntar al encargado del garaje por el Packard. Éste dijo que hacía una semana o así que no veía el coche. Extraño. Pero ¿hay algo que no resulte extraño en un hombre que desaparece?
Llamamos a la policía, y ésta emitió un boletín de persona desaparecida pasadas cuarenta y ocho horas, sobre todo como formalidad. Ya habían visto antes cosas similares, le dijeron a Roberto. No me produjo ningún consuelo saber que otras mujeres habían sufrido la misma humillación. De hecho, eso empeoraba la situación. Proporcioné a la policía varias fotos de John y los billetes de nuestro viaje de novios a Bermuda. Ellos se lo quedaron todo y prometieron devolvérmelo más adelante.
Alguien llama a la puerta de mi habitación. No contesto. Llevo sin contestar una semana, ¿por qué debería hacerlo ahora? Mamá empuja la puerta.
—¿Lucia?
Me siento culpable por hacer pasar a mi madre por todo esto. No era lo que ella tenía pensado para su hija.
—Hola, mamá.
—Te traigo algo de comer.
—No lo quiero.
—Por favor, come —suplica mamá—. A todos se nos rompe el corazón al ver lo que te ha hecho ese hombre. ¡No vayas a morirte por él, además! No se lo merece.
Papá tiene razón, mamá es dramática, de Barí hasta la médula.
—Mamá, ya comeré. Pero quiero bajar a la cocina.
Ya he pasado bastante tiempo tumbada en la cama. Cuanto más pienso en John, más furiosa me pongo. No soy una persona que se contente con dejar las cosas tal como están; quiero saber por qué me ha hecho esto. Y las respuestas no van a llegarme estando en mi habitación.
Papá me recibe con una sonrisa radiante al verme bajar las escaleras. Luego levanta los ojos al cielo y da gracias a Dios.
—He rezado para que bajaras y te pusieras furiosa.
—Pues ya ves, papá, tus dos súplicas han sido escuchadas.
—¿Estás segura de que quieres hacer esto? — me pregunta Ruth al tiempo que abandona la autopista para entrar en la urbanización Las Cascadas.
—¿Te está entrando miedo? — le pregunto. Me doy cuenta de que es una frase un tanto irónica, pero Ruth no se deja amilanar por ella.
—Un poco. Le he mentido a Harvey y le he dicho que íbamos de compras. Él temía que si veníamos aquí pudiéramos toparnos con John. Es posible que esté escondido en este lugar.
—Ya lo ha registrado la policía —digo yo.
—Vamos a preparar un plan de todos modos. Si efectivamente está aquí, no salimos del coche.
—Bien.
—¿Qué crees que le habrá pasado? — pregunta Ruth con ternura.
—No lo sé.
—Lucia, yo deseo ayudarte, ya lo sabes. Pero no comprendo por qué quieres ver la casa. ¿Para qué torturarte de ese modo? Tienes que olvidarte de John.
—Ruth, ¿sabes cómo hacemos nosotras la ropa?
Ruth parece confundida.
—Es la única cosa que sé hacer. Tú dibujas un diseño, yo lo divido en piezas, esas piezas se convierten en un patrón, el patrón se coloca sobre la tela, la tela se corta, después unimos todas las piezas, y ya tenemos confeccionada una prenda.
—De acuerdo, pero...
—Escucha, Ruth. Me he sentado en mi habitación provista de un cuaderno y he hecho una lista de todo lo que sabía con seguridad acerca de John Talbot. En primer lugar su descripción física: ése es el diseño. Después examiné mi diario y anoté todos los sitios en los que habíamos estado, sobre todo los que visitamos más de una vez: Hun—tington Bay, Creedmore, el Vesuvio, todos. Ésas son las piezas.
—De acuerdo, ya lo pillo. Ahora vas a coserlas todas juntas.
—Y una vez que lo haya hecho, es posible que obtenga algo que me ayude a entender lo que me ha ocurrido.
—No has venido aquí desde...
—De hecho, vinimos aquí en coche el día antes de la boda. Pero en el último momento le dije a John que quería reservar la sorpresa para la noche de bodas.
—¿Cuál es la dirección?
—Es la última parcela de esta calle. — Señalo hacia el final de la manzana—. La que tiene vistas a la bahía.
—Menudo barrio —comenta Ruth al pasar frente a las casas nuevas con dos plazas de garaje y paja en el suelo donde más tarde crecerá la hierba—. No me extraña que te gustara tanto.
—¡Ahí, Ruth! — Señalo el montículo que iba a ser mi patio delantero.
Ruth detiene el coche delante del solar. Pero no hay ninguna casa, tan sólo un cartel que dice «SE VENDE — NO AGENCIAS» clavado en el árbol en donde iba a estar el camino de entrada. En el letrero figura un número de teléfono. Más allá, en el terreno vacío, se encuentra un hombre buscando algo en la parte trasera de su camioneta.
—¿Estás segura de que éste es el sitio? — dice Ruth, obviamente con la esperanza de que me haya equivocado.
—Sí, es aquí. — Me apeo del coche y subo el repecho en dirección al hombre—. ¡Señor!
—¿Sí, señorita? — me responde él, sonriente.
—¿Esta propiedad es suya?
—No, no lo es. Yo trabajo para el dueño.
—¿John Talbot? — Es la primera vez que pronuncio en voz alta su nombre desde que me dejó plantada ante el altar, y mi tono glacial no le pasa inadvertido a mi interlocutor.
—No. Se llama Jim Laurel. ¿Lo conoce usted?
—Pues no.
—Bueno, cuando uno conoce Huntington, conoce a Jim. Es el dueño de toda la urbanización.
—¿De modo que esta propiedad no se le ha vendido a nadie? — Ni siquiera deseo saber la respuesta, porque hace que las mentiras de John sean mucho peores, pues demuestran que tenía planeado destrozarme la vida.
—No, acaba de salir al mercado. ¿Está interesada?
—Tal vez. — Apenas puedo hablar, por la turbación que siento.
Ruth se incorpora a la conversación.
—Estamos mirando..., eh..., muchas parcelas —le dice.
—Quédense con mi tarjeta.
El hombre le entrega su tarjeta a Ruth y acto seguido se sube a su camioneta. Tan pronto como se marcha, me siento en el suelo.
Ruth se sienta a mi lado.
—Venga, Lucia. Vamonos.
—Me mintió en todo —digo, no tanto para que lo oiga Ruth como para creérmelo yo misma.
—Lo siento mucho —dice.
Contemplo el solar unos instantes, y en lugar de ver una colina arenosa cubierta por matojos de bambú silvestre, maleza y montones de algas viejas, veo mi hogar. Cada detalle es tal como lo he imaginado, la puerta tipo castillo Tudor en la entrada, los ladrillos vidriados, los setos recortados a uno y otro lado de la acera de pizarra y hormigón, las cortinas de tafetán rosa agitándose al viento y la araña, que tardé horas en escoger en Murano, centelleando en el vestíbulo de la casa. Las imágenes y los sonidos de mi hogar son para mí tan reales como la arena que excavo con las manos.
—Vamos, se está haciendo tarde —dice Ruth yendo hasta el punto exacto en el que iba a estar situada la puerta principal—. Ya has soportado bastante por hoy.
Comienzo a bajar por la duna detrás de Ruth, pero me detengo para señalar la bahía.
—¿Ves esa neblina anaranjada que parece flotar sobre el agua como si fuese una gasa fina? La primera vez que hice el amor con John la bahía estaba igual. Exactamente igual.
Ruth me toma de la mano. Me vuelvo y camino hacia el coche con ella. Sé que nunca volveré a ver este lugar.
Regresamos a casa sin pronunciar palabra. Cuando casi hemos llegado a Commerce Street, Ruth rompe el silencio:
—Hay una cosa que no entiendo. ¿Quieres decir que John Talbot te llevó hasta Huntington el día antes de casaros y sin embargo no había ninguna casa? ¿Cómo pensaba salir de ese embrollo? ¿Y qué hizo que cambiaras de idea?
Dedico unos momentos a reflexionar. Ruth detiene el coche y echa el freno de mano mientras yo busco una respuesta.
—En lo más profundo de mí misma debí de saber la verdad. Sabía que él no era quien yo creía. Pero pensé que podría convertirlo en el hombre que yo sabía que podía ser.
—Oh, Lucia —exclama Ruth con tristeza.
—Y por algún motivo creí que no iba a pasarme nada porque él me quería. Ya sabes cómo es la cosa, Ruth. Una piensa que un hombre puede darle lo que desea, así que se rinde a él. Papá tenía razón. Yo amaba la imagen física de John, los sitios a los que me llevaba y la vida que prometía darme. Era todo fachada.
Ruth asiente con la cabeza. Ella comprende, y seguro que yo también, qué era lo que me atraía de John Talbot. Ahora tengo que resolver el resto del rompecabezas para que esto no vuelva a suceder.
Las tradiciones venecianas de papá han perdido una vez más las guerras navideñas. No vamos a ayunar en Nochebuena. Rosemary ha preparado el banquete de los siete pescados con mamá, y estamos todos juntos. Hasta Exodus y Orsola han decidido quedarse para las vacaciones. Yo creo que mamá tiene algo que ver en eso; ha convencido a mi hermano de que yo lo necesitaba, y Exodus todavía quiere compensar a mamá por haberse quedado en Italia.
Mamá ha dispuesto una mesa preciosa: candelabros de plata repletos de velas blancas y su mejor vajilla de porcelana sobre un mantel rojo. Una vez que estamos todos sentados, Rosemary da unos golpecitos en su copa con una cuchara.
—En primer lugar, ¡feliz Navidad a todos!
Vaya cambio se ha operado desde las navidades pasadas, cuando Rosemary era la tímida recién casada que tuvo que preguntar a papá si podía colgar unas luces en la ventana. Este año, no sólo ha puesto luces en las ventanas sino que además las ha juntado con guirnaldas de hojas a lo largo de las barandillas y las ha entrelazado en la verja de entrada. Orlando lo llama Norte de Sicilia.
—En segundo lugar—prosigue Rosemary—, ¡Roberto y yo estamos esperando un niño para mayo!
Todos saltamos de nuestros asientos para besar y abrazar a los radiantes futuros padres. En medio de tanto bullicio oímos de nuevo el tintineo de una cuchara contra el cristal. Todo el mundo se vuelve hacia Exodus.
—¡Nosotros también tenemos una noticia! — anuncia Exodus.
—¿Vais a mudaros a esta casa? — inquiere Orlando.
—¡No, también vamos a tener un bebé! ¡El nuestro llegará en junio!
Todos vitoreamos la segunda noticia feliz, pero yo no puedo evitar experimentar tristeza en medio de toda esta alegría. Por lo visto, mis hermanos sí saben escoger la pareja adecuada e iniciar una vida. ¿Por qué yo no?
—Que alguien atienda la puerta—dice mamá al oír el timbre.
—Debe de ser Delmarr. Lo he invitado a tomar el postre —informo a todos al tiempo que corro a la entrada. Normalmente miro por la mirilla de la pueta, pero las guirnaldas de Rosemary no dejan ver nada. De modo que abro la puerta de golpe.
—Lucia...
Es John Talbot el que está de pie bajo la lluvia, con su abrigo azul de cachemir. Yo no me muevo. Detrás de él hay dos policías. Intento cerrar la puerta, pero no soy lo bastante rápida. John la vuelve a abrir.
—Por favor, Lucia, necesito hablar contigo —me dice con suavidad.
—¿Qué estás haciendo aquí?
—Vengo a decirte que lo siento.
—¿Que lo sientes?
La frase suena tan débil y vacua que desearía que John no la hubiera pronunciado.
—Tengo que contarte lo que ocurrió —dice John con voz nerviosa—. Ya sé que no tienes por qué escucharme, pero te ruego que me des la oportunidad de explicártelo.
Observo su semblante, en el que todavía se advierten las bellas facciones que yo tanto amaba, pero hay algo en sus ojos que me asusta. Lleva los zapatos sucios y con rozaduras, y hasta el abrigo tiene un aspecto raído. Tiene la cara bien afeitada, pero percibo un olor a alcohol, bastante pronunciado. Contemplo el desastre en que ha convertido su vida, en que ha convertido la mía, y me cuesta creerlo. ¿Dónde estaban las señales que indicaban que llegaríamos a esta situación?
—¿Dónde has estado? — le pregunto al tiempo que le dejo pasar y cierro la puerta tras él. No podrá explicar lo que ha hecho, pero al menos podré enterarme de lo que pueda.
—Eso no importa.
—Lucia, ¿estás bien? — llama Roberto.
—Chist. No digas nada—susurra John. Pone una mano en el tirador de la puerta para volver a salir a la calle.
En ese momento aparece Roberto. Al ver a John Talbot, sufre un acceso de ira.
—¡Cómo te atreves a venir aquí!
—Necesito hablar con Lucia —contesta John con todo el valor del que consigue hacer gala.
Al oír su voz, todos mis hermanos, además de mi padre, se precipitan hacia el vestíbulo. Las mujeres se quedan detrás de ellos a modo de batallón de primera línea, presentes y listas para protegerme.
—¿Que quieres hablar con mi hermana? ¿Estás loco? ¿Después de lo que has hecho? — vocifera Roberto.
—A ti no te debo ninguna explicación. Se la debo a tu hermana.
—Tienes ese jodido derecho —ruge Roberto. Oigo que mi madre lanza una exclamación ahogada ante semejante lenguaje—. ¿Dónde está el dinero de Lucia?
Se abre paso dejándome a mí a un lado, agarra a John por el cuello del abrigo y lo aplasta contra la pared. John, claramente debilitado e incapaz de enfrentarse a él, se derrumba. Roberto le golpea la cabeza contra el muro.
—¿Dónde está el dinero? — dice. Como John no responde, vuelve a golpearle la cabeza—. ¡Ladrón! — John sigue sin decir nada. Roberto le estrella la cabeza contra la pared por tercera vez—. ¿Dónde está el jodido dinero?
Una parte de mí desea que Roberto siga agrediendo a John, como venganza por la humillación que soporté el día de nuestra boda. Pero no puedo ver cómo mi fuerte hermano propina una paliza a ese pobre hombre.
—¡Basta ya, Roberto! — exclamo. Mi hermano retrocede, y John se desmorona contra la pared—. Por favor. Quiero hablar con él.
Los policías, que esperaban fuera, entran en la casa y esposan a John.
—Se te acabó el tiempo. Lo siento, señora. Nos dijo que usted era su esposa, y como estamos en Navidad le hemos concedido el deseo. — Uno de ellos le da un empujón—. No te pases.
Yo extiendo una mano hacia John.
—No, Lucia —me dice mi padre reteniendo mi brazo.
Mis hermanos permanecen vigilantes, como han hecho durante toda mi vida, hasta que el coche policial que lleva a John Tal—bot desaparece tras la esquina de Barrow Street. Yo no puedo moverme.
—Ese cabrón nos ha echado a perder incluso la Navidad —dice Roberto.
—Sí—comento en voz baja. Ha echado a perder nuestra boda, nuestro futuro y hasta la Navidad. Y me gustaría saber por qué, incluso después de todo eso, le sigo queriendo.
Los días de vacaciones que discurren entre Navidad y Año Nuevo suelen ser mis favoritos, porque mi trabajo está hecho. Todo el que necesitaba un traje nuevo ya lo ha comprado, y para cuando llega la Nochebuena está ya arreglado, planchado y entregado. Pero se suponía que estas navidades iban a ser las primeras que yo iba a pasar como mujer casada. Tengo un montón de preguntas sin contestar acerca de lo que sucedió con John, y desde que él se presentó en mi casa no me ha sido posible dormir. Si sólo pudiera entender por qué me abandonó, sería capaz de seguir adelante.
La mayoría de mis amigas procuran no sacar el tema a colación. Tal vez sea porque no desean hacerme la situación más violenta, pero yo sospecho que creen que la causa de no haber previsto lo que iba a suceder radica en algún defecto de mi modo de ser. Me quedé dormida al volante de mi vida, y me merecía lo que me pasó. Yo misma me hice esta cama, y ahora me tumbo yo sola en ella.
La policía me ha solicitado que acuda a responder a unas preguntas, lo cual, unido a la vergüenza personal de la situación, me llena de temor y miedo. ¿Y si piensan que yo tenía conocimiento de los tratos de negocios de John? He llamado al único abogado que conozco en persona, el marido de Arabel, Charlie Dresken. Él ha aplacado mis temores y me ha dicho que me acompañará, y que debo cooperar totalmente en la investigación. «Tú no tienes nada que ocultar», me ha asegurado. Puede que sea cierto, pero ¿por qué será que lo único que deseo es ocultarme?
La policía no ha proporcionado a Charlie todos los detalles de las actividades ilegales de John, pero sí le ha dicho que éstas eran muy variadas. Me han pedido una lista completa de todos los regalos que me ha hecho John, así como un calendario de nuestra vida social, incluidos lugares y fechas, remontándome hasta donde consiga recordar. No me ha costado mucho reconstruirla, ya que he venido coleccionando recuerdos desde el momento en que lo conocí: el programa de las McGuire Sisters de la Nochevieja, menús de restaurantes, cajas de cerillas, poemas garabateados, hasta un capullo de rosa seco que arrancó de un enrejado de Montauk el día en que hicimos el amor por primera vez. Sin embargo, el hecho de reunir todos esos detalles resultó casi insufrible.
Mientras la policía va recopilando su información, yo empiezo a recopilar la mía. Hay una persona cuyo rostro me viene obsesionando durante las últimas semanas. Había llegado a tomarle cariño a la madre de John, la señora O'Keefe, y ella también había empezado a echar de menos mis visitas. Aunque no podía hablar, permanecía alerta y atenta a todo lo que sucedía a su alrededor. Durante todas las vacaciones he estado preocupada por ella. John Talbot continúa en la cárcel, y dudo que ella sepa lo que le ha sucedido.
Mientras camino desde la estación de tren hasta la entrada de Creedmore, pienso en lo que le voy a decir a la señora O'Keefe cuando la vea. Me encuentro con la recepcionista habitual, pero cuando la saludo, en lugar de hacerme pasar como de costumbre me pregunta:
—¿En qué puedo servirla?
Entonces caigo en la cuenta de que siempre he venido aquí acompañada de John, de manera que tal vez no me haya reconocido al llegar sola.
—¿Podría entrar a ver a la señora O'Keefe?
Su expresión cambia de amistosa a preocupada.
—¿Es que no se lo han dicho?
—No. — El corazón me da un vuelco.
—Ha fallecido.
—¿Cuándo?
—Deje que consulte la fecha. — Examina un libro de registro detrás del mostrador—. Sylvia O'Keefe murió el seis de noviembre.
No doy las gracias a la enfermera, simplemente giro de nuevo hacia la puerta. Pero antes de salir necesito saber una cosa más.
—Siento molestarla otra vez —le digo, dándome la vuelta—, pero... ¿se encontraba sola?
La recepcionista me palmea la mano.
—Cuando falleció, estaba con ella ese hijo tan amable que tenía.
¿El 6 de noviembre? ¿Por qué no me habría dicho John que su madre se había muerto? ¿Qué clase de hombre se reserva una información así?
El primer día de mi regreso al trabajo tras las vacaciones de Navidad, Charlie Dresken me espera durante la hora del almuerzo frente a la comisaría de policía de la calle Sesenta y siete Este. Cuando entramos, Charlie habla con un agente de recepción; acto seguido pasamos a un pequeño despacho en el que nos recibe cor—dialmente un agradable detective italiano que tendrá más o menos la edad de papá, y cuya placa lo identifica como M. Casella. Empiezo contándole que he ido a ver a Sylvia O'Keefe, y descubro que él ya está enterado de su fallecimiento.
—Señorita Sartori, ¿desde cuándo conocía usted a John Tal bot?
—Hacía un año.
—¿Era ése el único nombre por el que lo conocía?
—¿Es que hay otros? — pregunto, cada vez más consternada.
—Utilizaba cinco apellidos, todos con el mismo nombre de pila. Los otros son O'Bannon, Harris, Acton, Fielding y Jackson. Parece un bufete de abogados, ¿verdad? — El detective sonríe, pero yo no—. Mmm. Con usted utilizó su verdadero apellido.
No respondo al comentario del detective. No me siento mejor por saber que lo único auténtico que John compartió conmigo fue su nombre.
—¿Vivía con usted? — pregunta el detective en tono resuelto.
—íbamos a casarnos. Yo vivo con mi familia, como siempre he hecho. — Lo digo en un tono que deja claro que nadie debe menospreciarme, pese a mi poco gusto con los hombres.
—¿Alguna vez ha conocido a una mujer llamada Peggy Man—ney?
—No.
—Es la hija de Sylvia O'Keefe. No se hablaba con su madre, lo cual resultaba perfecto para John Talbot, como lo llamaba usted, pues así podía asumir el control de las finanzas de la señora O'Keefe. — Mis recuerdos retroceden hasta el día en que John me dijo que era hijo único—. El señor Talbot ha pasado estos últimos años desplumando a la señora O'Keefe de sus ahorros, su dinero en efectivo y sus bienes.
—¿Cómo dice?
—Que John Talbot es un estafador, señorita Sartori. Se ganaba la vida con lo que nosotros denominamos robos negociados. Obtenía la confianza de las personas y enseguida hacía negocios con ellas. Ellas le proporcionaban el dinero y él lo empleaba para financiar la estafa que tuviera entre manos en aquel momento. Cuando las cosas no salían como tenía planeado, huía. Le funcionó durante un tiempo, porque la mayoría de la gente se siente demasiado avergonzada para denunciar que le han timado.
—Pero usted cree que robó a su propia madre. — No puedo creerlo. Yo vi cuan estrecha era su relación. Él la quería.
—No era su madre.
—¿Qué? — ¿Habrá algo de lo que yo sabía acerca de John Talbot que fuera cierto?
—Talbot la encontró en la iglesia, ¿puede creerlo? Fue a la parroquia de San Antonio en Woodbury y la vio. Era la víctima perfecta: adinerada, vivía sola, apartada de su hija, deseosa de tener compañía. De modo que se dedicó a seducirla, a congraciarse con ella para meterse en su vida. Ella más o menos lo aceptó como algo suyo. Con el tiempo él la convenció de que le permitiese gestionar todas sus finanzas. Cuando enfermó, la ingresó en Creedmore. Que nosotros sepamos, nunca causó daño físico a la anciana, pero desde luego sí que le lavó el cerebro. Su casa de Woodbury se convirtió para él en una base de operaciones.
—¡Pero si vivía en el hotel Carlyle!
—Claro, tenía una suite de manera intermitente, dependiendo de lo que estuviera haciendo en la ciudad. ¿Adivina con qué dinero lo financiaba? Con el de Sylvia O'Keefe. Por ese motivo necesitamos una relación de todo lo que le regaló a usted, por si acaso algo de ello pertenece técnicamente a su heredera legal. Peggy Manney ha preparado una lista de las joyas de su madre que han desaparecido.
El detective Casella me pasa dicha lista, y yo se la paso a Charlie. Empieza a dolerme la cabeza, y apoyo la cara en las manos.
—Lo sé, resulta increíble. — El detective se encoge de hombros—. Y si la señora O'Keefe no hubiera fallecido y el dinero no se hubiera gastado, Talbot seguiría aún tan contento.
—Y casado conmigo —digo en voz baja.
—Tiene usted suerte. Y también otra serie de muchachas a las que estuvo a punto de convertir en víctimas. Amanda Parker, por ejemplo.
—¿Qué tiene que ver ella en esto?
—Talbot también la escogió para sus fines. Quería que su padre financiara un plan de construcción que tenía en marcha. Nosotros nos enteramos de esta historia a través de un promotor inmobiliario de Long Island...
—¿Jim Laurel? — pregunto débilmente.
—¿Cómo es que conoce usted a Jim Laurel?
—Supuestamente, John le había comprado un terreno en la urbanización Las Cascadas. Decía que en él iba a construir nuestra casa.
—Eso no iba a ocurrir nunca. Jim Laurel es un inteligente hombre de negocios. Talbot le dijo que estaba en tratos con Daniel Parker, y Laurel quiso intervenir. Pero resultó que todo era un montaje. ¿Alguna vez Talbot le sacó a usted dinero o bienes?
—Prácticamente los ahorros de toda mi vida. Siete mil quinientos dólares.
El detective toma nota de mis pérdidas.
—¿Sabe que John Talbot estaba con la señora O'Keefe cuando ésta falleció? — le pregunto.
—Eso fue lo menos que podía hacer.
—Yo creo que la apreciaba sinceramente.
El detective sacude la cabeza como si yo fuera idiota.
—Hemos encontrado un almacén lleno de material. Cajas y cajas de cosas procedentes de B. Altman. Usted trabaja allí, ¿correcto?
—Sí. También teníamos en Altman la lista de bodas.
—Así que esas cosas, usted cree... —Me entrega otra lista, la cual yo examino rápidamente.
—Todo esto era para nuestra boda. Yo encargué que enviaran todos los regalos a un apartado de correos de Huntington. John dijo que estaba recogiendo todo y llevándolo a nuestra casa.
—Entonces estos artículos no son robados. Deben ser devueltos a usted.
—Yo no los quiero.
—Ya tendrá tiempo de decidir eso cuando se los devolvamos. Por ley, no podemos quedarnos con ellos si son de su propiedad, señorita Sartori. No es usted la que está bajo arresto. — Repasa una cuantas notas y luego me mira. Por primera vez, el señor Casella se ablanda—. Acéptelos. Talbot se lo debe.
A continuación pasa a formularme más preguntas, en particular acerca de lugares en los que hemos estado John y yo.
—Hay una cosa más por la que me ha preguntado la hija de la señora O'Keefe. ¿Alguna vez le regaló Talbot un diamante de dos quilates en forma de esmeralda engarzado en platino?
—Para nuestro compromiso.
Me doy cuenta de que el detective no quiere decir lo que tiene que decir.
—Va a tener que devolverlo. Le fue robado a la señora O'Keefe y pertenece por derecho a su hija. Estoy seguro de que lo comprenderá.
Charlie me hace un gesto con la cabeza.
—Está bien —dice, dándome una palmada en la mano.
Abro el bolso y entrego al detective el anillo, que llevo dentro de una cajita. Luego me levanto con la intención de marcharme.
—Si necesitamos ponernos en contacto con usted... —empieza el detective.
—Llame a mi oficina. — Charlie le entrega su tarjeta al señor Casella.
Ya en la calle, me pongo tan furiosa que no puedo pensar.
—¡Soy una idiota!
—No, no eres una idiota. John Talbot era un timador excelente —insiste Charlie.
Paramos un taxi y recorremos las calles en silencio hasta que Charlie me deja en el trabajo.
—Lucia—me dice—, olvídate de él. Eres una mujer joven, y obsesionarte con esto no te hará ningún bien.
—Gracias por acompañarme, Charlie.
Al entrar en la tienda, ni siquiera el aroma de perfumes exóticos es capaz de reanimarme. Ruth me está esperando en el Centro Neurálgico con una taza de café caliente y un bollo de canela de Zabar.
—Y bien, ¿qué ha ocurrido?
Delmarr sale de su despacho y me indica con un gesto que me acerque.
—Vamos, Ruth —digo—. Prefiero contar la historia una sola vez.
—Dios, yo ya he oído la historia completa de otras fuentes —empieza Delmarr.
—¿Qué?
—John Talbot iba tras la pasta de Daniel Parker. Intentó obtener un préstamo, y después trató de conseguir un empleo en su agencia de valores. Pero Parker encargó a una persona que hiciera averiguaciones sobre sus antecedentes y hallaron un montón de agujeros en sus historias. También quisieron un informe completo de lo que tenía en el banco. Antes de que las cosas se desmadraran, Talbot se es—caqueó de todo el plan, aunque eso implicara abandonar también a Amanda. Meterse con un tipo como Dan Parker... No sé si Talbot es un valiente o un idiota.
—¿Habló Amanda Parker con la policía? — pregunto, conociendo ya la respuesta—. Claro que no. Las chicas del Upper East Side no van arrastrándose a las comisarías de policía para que pongan en entredicho su integridad. No hay necesidad de empeorar las cosas para ella.
—Para ella es peor —interviene Ruth—. Ha salido en los periódicos.
Me entrega un artículo publicado en el Morning Herald. El titular dice: «VÍCTIMA DE LA ALTA SOCIEDAD TIMADA.»
Cierro los ojos para no seguir leyendo y devuelvo el artículo a Ruth.
Tras entregar todos los regalos que la policía tenía en la lista, incluido el broche de estrella de mar (otra de las joyas de Sylvia O'Keefe), sólo queda otro detalle del que ocuparme para terminar para siempre con John Talbot. He de hablar con Patsy Marotta, del Vesuvio.
El taxista me sonríe maliciosamente al ver que subo a su coche con una enorme bolsa de tela de muselina.
—¿Es para mí? — pregunta.
—No —respondo sin más.
—No será un cadáver, ¿verdad?
—No, señor —contesto en tono de impaciencia.
—¿Tiene bastante espacio ahí detrás?
—Sí, señor.
Le doy las indicaciones para que me lleve al Vesuvio. No me siento muy habladora.
El restaurante no empieza a llenarse hasta eso de las ocho, de manera que he pensado en pasarme hacia las seis. Al empujar la puerta de latón bruñido, no puedo evitar pensar que es la primera vez que no me la abre John Talbot.
Me detengo en la entrada y recorro con la vista el restaurante a oscuras, que huele a tabaco bueno, a vino dulce y a costillas asadas con romero, que deben de constituir la especialidad del día. Patsy está donde siempre, en la barra, medio apoyado en el taburete con un pie en la barandilla de latón y otro extendido, como si en todo momento estuviera preparado para saltar y echar a correr a la cocina. El camarero le dirige una mirada cuando me ve a mí. Patsy apaga un cigarrillo y se vuelve.
—Sabía que tarde o temprano vendría a verme.
—No voy a entretenerlo mucho —le digo.
—¿Le gustaría tomar algo? — me ofrece.
—No, gracias. — Echo un vistazo a las mesas vacías—. ¿Podríamos hablar ahí, tal vez?
Patsy se levanta y me acompaña hasta una mesa.
—¿Se ha enterado de lo de John? ¿Sabe que está en la cárcel?
—La policía ha hablado conmigo —me dice encogiéndose de hombros.
—Bien, señor Marotta, dado que John Talbot me regaló este abrigo de visón en su restaurante, se lo devuelvo a usted. Supongo que usted sabe de dónde proviene.
—En efecto, sé de dónde proviene.
—¿De dónde?
—De Antoine Furriers, de Nueva York y Toronto. Está totalmente en regla.
—Puede que Antoine Furriers sean legales, pero estoy segura de que este abrigo en concreto fue robado.
—No es cierto. Lo ganó.
—Lo dudo.
—No, de verdad. De vez en cuando me enteraba de algún trabajo y le pasaba la información a John, porque sabía que él andaba metido en varias cosas, o eso pensaba yo. Los propietarios de Antoine Furriers almuerzan aquí varias veces por semana, y me contaron que estaban buscando una persona que transportara pieles entre Nueva York y Toronto. Contaban con un conductor y un camión, pero necesitaban una persona con más experiencia comercial que acompañara la mercancía al otro lado de la frontera y llevara a cabo la transacción. John se ocupó de ello durante unos meses, y en vez de dinero pidió el abrigo. Fue algo completamente de ley.
Otra vez la palabra «de ley». Me ponen la carne de gallina.
Patsy continúa:
—Quédese con el abrigo. Le pertenece.
Me levanto de la silla y recojo del suelo el engorroso bulto.
—¿Sabe?, todo el mundo me dice que me quede con esto, como si fuera lo único que importa, como si un abrigo o una sortija o un calientaplatos me compensara por todo lo que me ha ocurrido. Le aseguro, señor Marotta, que no me compensan en absoluto. No obtengo ningún consuelo con lo que no son más que cosas.
Patsy no contesta. Se limita a mirar en dirección a la cocina y a dar una calada a su cigarrillo.
Le doy las gracias, y como sé que nunca volveré a su restaurante, me despido de él.
—Es usted una buena chica —es lo último que me dice.
La clausura oficial del departamento de Confección a Medida de B. Altman Company está fijada para el 1 de noviembre de 1952. Esta mañana nos han informado de ello amablemente por medio de una carta que cada uno encontró sobre su mesa de trabajo, firmada por una persona cuyo nombre jamás hemos oído. La carta dice que disponemos exactamente de siete meses para terminar todo trabajo pendiente; pero antes, queridos empleados, mátense trabajando otro junio desfallecedor, y así quedarán demasiado agotados para buscarse otro empleo fuera de la empresa.
Ruth jura que el cierre del departamento de Confección constituye un paso más que dan para atraernos a todos hacia la venta al público, donde ofreceremos el material directamente y sólo supervisaremos arreglos de vez en cuando. Las ratas van abandonando con regularidad el barco que se hunde. Todos los días llega alguien a anunciarnos su dimisión. Violet se ha ido para convertirse en ama de casa. Tan sólo aguantamos Delmarr, Ruth y yo. Cuando almorzamos con Helen, le decimos que su hijo David ha llegado en el momento oportuno, que se ha salvado de presenciar los dolorosos detalles del desmembramiento de nuestro taller. La cosa empezó por las existencias de telas lujosas, para las que ya no iban a hacerse más pedidos. Después empezaron a llevarse nuestras mejores máquinas y a enviarlas Dios sabe adonde. Y de hecho se supone que nosotros debemos mandar a nuestros clientes privados a un departamento nuevo denominado Consultas Internas, donde unas chicas recién salidas del instituto recorren la tienda reuniendo prendas que suponen que les gustarán a los clientes. Esto es lo que ahora B. Altman llama «servicio personal». Nos enteramos de que ha sido un invento de Hilda Cramer, la cual no ha sido despedida pero ha recibido una interesante indemnización con la que se ha marchado de Altman para abrir su propia tienda de ropa en White Plains. Ocasionalmente la oímos en la radio con la experta en estilo Ilke Chase, hablando de la moda para la mujer trabajadora. Ruth y yo bromeamos comentando que a lo mejor llamamos para concertar una cita con ella, ya que somos mujeres profesionales en paro a las que no les vendría mal un buen consejo.
Me vuelvo en mi asiento y miro por la ventana. Esta mañana me siento bastante bien; no mejor, pero voy avanzando poco a poco. Ha transcurrido un mes desde el interrogatorio del detective. Ya sé que tengo que dejar de obsesionarme con lo sucedido en este año y empezar a pensar en mi futuro. Anoche hice una lista de los diseñadores que más admiro, e incluso llegué hasta el punto de buscar sus direcciones y números de teléfono. Tengo la intención de llamarlos a todos, incluso a Claire McCardell, y averiguar quién de ellos necesita una costurera con experiencia, especializada en coser lentejuelas y guarniciones.
Ruth me llama desde la otra mesa. Se ha marchado hasta nuestra recepcionista, de modo que el teléfono lo atiende el primero que pase por delante de él.
—Es para ti, Lu.
Me pongo al aparato.
—¿Lu? Soy Roberto. Papá otra vez. Se ha caído.
—¿Está en el Saint Vincent?
—No, ven a casa.
Me apresuro a tomar un taxi y voy corriendo a casa. Subo a toda prisa los escalones y me encuentro a Rosemary esperando junto a la puerta. Parece desgraciada, embarazada de seis meses, allí de pie con las lágrimas rodando por las mejillas.
—No es nada bueno, Lucia —me dice.
Los chicos han subido a papá hasta su habitación. Entro yo y digo impulsivamente:
—¿Habéis llamado a Exodus?
Debe de ser el hecho de ver a papá en la cama en mitad del día, algo que jamás he visto, lo que me hace desear que estemos todos juntos de nuevo. Quizá la ausencia de uno de nosotros esté debilitando las fuerzas de papá. Quizá todos juntos podamos devolverle la salud.
Suena el timbre en el piso de abajo. Rosemary y Roberto hacen pasar al doctor Goldstein. Mamá está sentada en una banqueta a la cabecera de la cama de papá.
Yo tomo la mano de mi padre y me siento en la cama, a su lado.
—Papá, ¿te encuentras bien? — le pregunto aunque sé que no—. Te quiero, ya lo sabes. Con toda mi alma.
—Grazie —murmura débilmente.
El médico nos pide que aguardemos fuera, pero mamá no se mueve del sitio. Al cabo de unos minutos el médico se reúne con nosotros en el pasillo.
—Lamento tener que decirles esto, pero su padre se encuentra muy enfermo. Llevamos ya un tiempo sabiéndolo.
—Pero su corazón... —Apenas puedo hablar.
—No es el corazón. Tiene cáncer. Creemos que se inició en el páncreas y se ha extendido al hígado.
—¿Cáncer? — digo suavemente porque me cuesta creerlo.
—Le fue diagnosticado en noviembre. Sabemos desde hace un tiempo que podremos hacer algo para mitigarle el dolor, pero eso es todo.
Me vuelvo hacia mis hermanos incapaz de creer lo que oigo.
—¿Vosotros lo sabíais?
Ellos están tan perplejos como yo.
Regreso mentalmente al mes de noviembre, a la noche en que papá volvió del médico mientras nosotros preparábamos los confetti para la boda. Mamá y él nos dieron buenas noticias, nos dijeron que estaba sano. Debieron de mentir para que yo tuviera una boda feliz. Me echo a llorar. Orlando me rodea con sus brazos.
—¿Tiene dolores? — pregunta Roberto.
—Pronto le administraremos morfina, por vía intravenosa. He hablado con su madre para que se ocupe de que venga una enfermera a encargarse de ello.
—¿Cuánto tiempo le queda? — inquiere Angelo.
—Días. Tal vez muy pocos.
Oímos un llanto amortiguado que procede del pie de las escaleras. Es Rosemary, que llora tapándose la cara con las manos, sintiendo la pérdida tanto como nosotros mismos.
—¿Qué podemos hacer? — pregunta Orlando.
—Estar a su lado, ser fuertes por él. Eso es lo único que pueden hacer. Yo volveré a verle cuando me necesiten.
—Angelo, llama inmediatamente a Exodus —ordeno—. Roberto, encárgate de Rosemary. Orlando, vuelve a la Groceria, mantenía abierta y cerciórate de que todo funcione sin problemas. Eso sería lo que desearía papá. ¿De acuerdo?
Orlando asiente con la cabeza y se va. Yo permanezco unos instantes en el rellano de la escalera, rezo una rápida plegaria rogando a Dios que salve a papá y regreso al dormitorio de mis padres.
Entro de puntillas. Mamá no se ha movido. Sostiene la mano de papá y lo mira como si la intensidad de sus ojos pudiera curarlo. Papá se ha dormido. Yo le tomo la cara entre mis manos y lo beso en la mejilla susurrándole:
—Estamos aquí, papá.
Los chicos, mamá y yo nos turnamos para sentarnos junto a él día y noche. No sé cuántos días, ya he dejado de contar. A veces miro el semblante de Roberto y noto que se siente culpable de sus peleas con papá. Yo estoy tan avergonzada de la noche en que les dije a mis padres que se pudrieran en el infierno, que ruego a Dios que despierte a papá para que yo pueda pedirle perdón por mi terrible conducta. Si pudiera revivir ese momento, jamás diría semejantes cosas. No las dije en serio. Y ahora sé qué papá tenía razón en todo. Tenía razón acerca de John Talbot.
Cuidar de papá se convierte en el objetivo principal de la vida en nuestra casa. Han pasado dos días desde que vino el médico. Papá toma caldo y té flojo, y aunque las dosis de morfina son pequeñas, lo ayudan a dormir. Sabe que se está muriendo, pero está decidido a esperar a que llegue Exodus. Nosotros le decimos repetidamente que Exodus está en camino, aunque Orsola tendrá que quedarse en Italia debido a su estado de gestación. Cuando hablo con papá intento levantarle el ánimo:
—¡Papá, para verano vas a tener dos nietos!
Eso le hace sonreír. Cuando se queda adormilado, yo me echo a llorar porque sé que jamás conocerá a sus nietos.
Esperamos a Exodus mañana por la mañana. Papá está cada vez más débil; su lucha por vivir es en realidad una lucha por ver a Exodus una vez más. Mamá es asombrosa; no llora, y por la noche todavía se mete en la cama con papá y él duerme entre sus brazos.
Los chicos alternan el trabajo en la Groceria con su presencia en la casa. No hay ninguna de las habituales trifulcas ni peleas, por eso me sorprende oír una tensa conversación en voz baja al pie de las escaleras. Miro a mamá, la cual me indica con una seña que vaya a ver quién es.
—¡A lo mejor Exodus ha llegado antes de lo previsto! — le digo. Papá abre los ojos y sonríe.
Roberto sube las escaleras seguido de un hombre de más edad al que no he visto nunca.
—Lucia, éste es nuestro tío Enzo.
Roberto se hace a un lado. Al principio tiendo la mano como haría delante de un desconocido, pero al mirarlo a los ojos y ver en ellos a mi padre, me arrojo en sus brazos. Los dos se parecen mucho: los hombros anchos y las manos delicadas; la cabeza grande y el cabello rizado y entrecano; la panza, no tan evidente para pensar urgentemente en ponerse a régimen, pero sí lo bastante grande para hacer dieta de vez en cuando.
—Me alegro mucho de conocerte. Gracias por venir a ver a papá —le digo.
—He venido nada más enterarme. — Hasta su voz me recuerda a mi padre, cuando estaba sano y fuerte.
Llevo a tío Enzo a la habitación de mis padres. Mamá se pone de pie al verlo, y por primera vez en tres días rompe a llorar. Sus sollozos despiertan a papá. No creo que de entrada se crea que está aquí su hermano, hasta que Enzo se arrodilla junto a la cama y lo abraza. Papá parece diminuto. Emite un sonido, un profundo gemido, como si por fin hubiera liberado una tristeza que ha llevado consigo desde antes de que naciera yo.
Indico a mamá con un gesto que les dejemos un poco de intimidad. La rodeo con el brazo y la saco de la habitación. Antes de cerrar la puerta contemplo a los dos hombres, dos muchachos que recorrieron un camino muy largo para cumplir un sueño. Años de separación y de rencor se desvanecen cuando mi tío abraza a mi padre.
Angelo cede su dormitorio a tío Enzo. La enfermera nos dice que el organismo de papá está empezando a fallar, pero que tiene el corazón fuerte. Quiere aumentar la dosis de morfina. Mamá explica a papá que una dosis mayor de morfina le aliviará el dolor; papá niega con la cabeza firmemente. Mamá supone que no quiere dormirse hasta que llegue Exodus, de modo que le dice a la enfermera que deje la medicación tal como está.
Ninguno podemos dormir. Permanecemos en la habitación de papá, y cuando necesitamos un respiro bajamos al cuarto de estar, donde Rosemary ha preparado bocadillos y galletas y siempre hay café recién hecho. Se ha transformado en una verdadera Sartori. Mi hermano Roberto es muy afortunado al tener una esposa tan espléndida.
Todos nos sentimos aliviados cuando se abre la puerta de la calle y aparece Exodus.
—¿Dónde está?
Exodus deja sus bolsas y sube corriendo las escaleras. Los demás vamos tras él y nos apiñamos en la habitación, tal como solíamos hacer los domingos por la mañana antes de ir a misa. Mamá nos obligaba a acudir a su habitación para ver si había que limpiar algún zapato o peinar a alguien con un toque de gomina. Tío Enzo está a un costado de papá y mamá al otro. Exodus titubea al ver a tío Enzo, intentando comprender la situación. Tío Enzo se incorpora y se aparta.
Exodus le da una palmada en la espalda y a continuación se arrodilla junto a papá.
—Papá, ya estoy aquí. ¿Me oyes? — Nuestro padre no ha abierto los ojos desde anoche—. Apriétame la mano, papá. Soy Ex. Estoy aquí. Lo he conseguido, lo he conseguido. — Papá debe de haber apretado la mano de mi hermano, porque Exodus chilla—: ¡Eso es, papá! ¡Apriétame la mano! ¡Muy bien!
Mamá acaricia el cabello tupido y rizado de papá y se saca el pañuelo del bolsillo. Papá tiene los ojos cerrados, y una lágrima le resbala por la nariz y la mejilla. Cuando mamá se la enjuga suavemente, la oigo decir:
—Se ha ido. — Sus ojos no se apartan del rostro de mi padre—. Mi amor se ha ido.
Cuando llegan los de la funeraria para llevarse a papá, los chicos insisten en que mamá, Rosemary y yo nos quedemos en el cuarto de estar hasta que él esté dentro del coche fúnebre. Tío Enzo permanece junto a los chicos; es como si todo el tiempo hubiera formado parte de nuestras vidas.
—Mamá, ¿cuándo has llamado al tío Enzo? — pregunto.
—No lo he llamado.
—He sido yo —dice Rosemary con suavidad—. No podía soportar que papá se fuera sin despedirse de su único hermano. Espero haber hecho lo correcto.
Mamá abraza a Rosemary.
—Ha sido exactamente lo correcto.
En las semanas que siguieron a la muerte de papá, nuestra familia permaneció unida como nunca, y descubrimos lo que significaba Antonio Sartori para la gente de Greenwich Village. A lo largo de los años, papá llegaba a casa contando historias graciosas acerca de clientes; historias tristes sobre familias que necesitaban comida, que él se encargaba de enviarles; o historias conmovedoras acerca de cómo era ser un tendero a la antigua dentro de un mundo moderno. Lo único congelado que papá aceptaba en su tienda era el hielo sobre el que extender el pescado.
Siempre he creído que yo era como la familia de mi madre, pero cuando murió papá comprendí lo mucho que me parezco a él. Papá era un perfeccionista. «Para ti es una caja de naranjas; para mí, ¡son una escultura!», decía mientras apilaba naranjas formando una hermosa pirámide adornada con hojas brillantes entre los huecos de la misma. Formaba animalitos con las cajas de pasta y adornos para el techo con hierbas secas. Las cuerdas que ataban los envases de salami eran obras de arte, anudadas de una determinada manera y con una determinada longitud para que los clientes vieran la exquisitez que estaban comprando. Yo siento lo mismo respecto a mi trabajo de costurera. Mi lema era la perfección, y la clienta siempre tiene razón; al fin y al cabo, el cliente es el que paga. Papá opinaba lo mismo.
Antes del funeral de papá recibimos una petición muy extraña. Cuando llamamos a Doménico para informarlo del fallecimiento de papá, se quedó destrozado pero nos pidió un favor. Quería que tomásemos una foto a papá dentro del ataúd. Cuando mamá se enteró de esto, se negó en redondo. Pero yo se lo dije al director del funeral, el cual accedió a tomar la foto, y envié ésta al primo Doménico sin decírselo a mamá.
El tío Enzo regresa a la ciudad a visitarnos y a ver si necesitamos alguna cosa. Nosotros preparamos una gran cena para él. Rosemary abriga la esperanza de que algún día se reúnan las dos familias. Está trabajando en ello. Mamá se alegra de ver a tío Enzo, pero todavía no se ha hecho a la idea de ver a zia Caterina. No vamos a presionarla; ya nos dirá ella cuándo está preparada, y entonces procederemos a organizar la reunión como es debido.
Una vez despejada la mesa, pido al tío Enzo que venga a la cocina.
—¿Te acuerdas de la maldición que me lanzó zia Caterina antes de nacer?
—¡Oh, no hablaba en serio!
—Estoy segura de que no —contesto. Se ve a las claras que ese recuerdo lo perturba tanto como a mamá cuando Roberto confesó aquel secreto familiar el otoño pasado—. Aun así, ¿qué fue lo que dijo exactamente?
—Que quería que fueras hermosa pero sin suerte en el amor.
—Pues ya puedes decirle que su maldición ha funcionado estupendamente.
—Lucia, no lo dijo en serio. Caterina tiene mucho temperamento. Yo llevo cuarenta años viviendo con ella. Lanza maldiciones contra todo: los curas, tú, yo, la vaca. Todo.
—Está bien. En realidad no tiene importancia. — Le doy un abrazo—. Una vez que una maldición se cumple, se terminó. — Miro a mi tío a los ojos—. Y se ha terminado. ¿Cierto?
—Si, si, finito, finito.
11
Antonio Giuseppe Sartori II nació el 1 de junio de 1952. Mamá lloró cuando Rosemary le dijo el nombre del bebé. Y no hay nada como tener un recién nacido en la casa para aliviar las penas. Es un niño muy bueno, con un carácter muy dulce.
Más o menos un mes después, Delmarr me invita a comer para darme las gracias por ayudarlo a sacar adelante la última temporada de novias del departamento de Confección a Medida. Me lleva a la cafetería de Saks Fifth Avenue, en parte como una broma pero sobre todo porque allí la comida es deliciosa.
—Pequeña, has tenido un año tremendo.
—Y que lo digas. — Sacudo la cabeza despacio—. Lo peor ha sido perder a papá.
—El fiasco de Talbot ha sido terrible, también. Todavía me lo reprocho a mí mismo. Lamento habértelo presentado. Lamento no haberme dado cuenta de lo que era. Debería haberte protegido mejor —dice Delmarr con triste tono.
—No ha sido culpa tuya. Deja que te diga por qué sé con seguridad que no ha sido culpa tuya.
—Muy bien.
—Después de todo lo que pasó... todavía le quiero. — Delmarr es la única persona del mundo ante la que puedo reconocer esto, y me siento inmensamente aliviada al expresarlo por fin en voz bien alta.
—¿Y por qué, Lucia? ¿Por qué sigues queriéndole? — me dice Delmarr con ternura.
—¿Por qué amamos a alguien que nos ha hecho daño? Porque siempre hay esperanza. Mi padre estuvo treinta años sin hablarse con su hermano; al final de su vida, éste fue a verlo y se perdonaron el uno al otro. Durante toda mi vida hemos venido arrastrando esa imposible carga familiar, y resulta que en el último instante papá se llevó el mejor regalo de todos: el perdón de su hermano. Por eso estoy convencida de que se fue como un ángel.
—No creo que Talbot vaya a irse como un ángel.
—Probablemente, no.
—Tengo una proposición que hacerte —dice Delmarr.
—Ya sabes que soy una buena chica—bromeo tímidamente.
—Sí, yo soy el que más pierde. Sea como sea, tengo un empleo nuevo y quiero que vengas conmigo.
—¡Sabía que Claire McCardell te contrataría!
Esta noticia supone un gran alivio. Si puedo seguir trabajando con Delmarr, continuaré dentro de un ambiente ya familiar.
—No, voy a dej ar la venta al público, la confección a medida, todo eso. Me voy a Hollywood a trabajar para Helen Rose.
Me quedo estupefacta.
—¿Helen Rose, la que le hizo el traje de boda a Elizabeth Taylor cuando se casó con Nicky Hilton?
—La misma.
—Delmarr, ¿cómo demonios has hecho para conocer a Helen Rose?
—Su lugarteniente acudió al concurso. Y oyó hablar de mí, no te lo pierdas, a Hilda Cramer, que estaba allí para entrevistar en la radio a los grandes diseñadores de vestuario de la industria del cine.
—¿Ha sido Hilda la que te ha buscado un trabajo? — Creía haber oído ya todas las noticias sorprendentes, pero ésta lo era aún más.
—Oh, le dijo a Helen Rose que yo era la mar de listo, el primero de la clase.
—Bueno, sí que lo eres, ¡y ya es hora de que todas las personas importantes se enteren de ello! — Me siento muy feliz por Delmarr.
Su sitio está en Hollywood, donde el glamour y la elegancia todavía importan.
—Me preguntó si yo contaba con alguien de talento a quien qui siera llevarme conmigo, y le hablé de ti.
—¡No me digas!
—Desde luego. Ven conmigo, Lucia. Entrarás en plantilla, co brando un sueldo.
—¿Hablas en serio?
—Sí. Haz el equipaje, pequeña. Nos vamos a California. Si algu na vez ha habido dos neoyorquinos que necesitan empezar una vida nueva, somos nosotros. Sólo hay una cosa: quiero que me garantices que cuando te diga que dejes a un novio, lo harás pronto. Así se dice «rápido» en italiano, ¿no?
—Haré lo que me digas. — Le rodeo el cuello con los brazos ¡Gracias, gracias!
—Una cosa más. Si alguien pregunta, tengo treinta y seis años. Nos vamos al país de la juventud y la belleza, y el número cuarenta no desea oírlo nadie. Es como el suspenso que lo expulsa a uno del colegio. Con cuarenta, estás en la calle.
—No hay problema. Pero, Delmarr...
—¿Qué?
—Yo creía que tenías treinta y cuatro.
—Mejor todavía.
—¿Quién va a cuidar de Ma? — gime Roberto.
—¡Yo sé cuidarme sola! — replica mamá—. No soy ninguna vieja.
—No eres vieja, pero eres una mujer, y hay cosas para las que una madre necesita tener a su hija, ¿de acuerdo? — Roberto da un ligero golpe en la mesa con el puño, igual que hacía papá.
El cambio operado en Roberto desde la muerte de papá es nota ble. Aunque ha asumido el papel no electo de patriarca, la vida resul taba mucho más fácil cuando el jefe era papá. A pesar de provenir de otro país, tenía una forma progresista de ver las cosas. En cambio Roberto actúa como si Dios en persona lo hubiera elegido para conservar los papeles tradicionales de la familia, establecidos en la Italia medieval, lozanos e intactos en América. Siento haber anunciado mi oportunidad laboral durante la cena del domingo. Debería haber tenido más cuidado.
—Yo creo que Lu debe ir —dice Rosemary mientras el pequeño Antonio, envuelto en una suave manta de color azul, chupa el dedo meñique de su madre—. A lo mejor no os habéis dado cuenta, pero tiene mucho talento. No se limita a remendar o hacer cortinas; es una artista que trabaja en la confección a medida.
—Ya sabemos adónde va de lunes a viernes desde hace ocho años, Ro —le dice Roberto.
—Hollywood está muy lejos —dice Orlando con tristeza.
—Siempre tenemos la opción del Super Chief, el tren más veloz del país, y circula en ambos sentidos —le recuerdo.
—El otoño pasado fue horrible. No queremos que nadie vuelva a hacerte daño nunca más, ¿de acuerdo? — dice Roberto al tiempo que arranca un pedazo de pan—. Eres demasiado buena, Lu. Siempre has tenido ese problema. Te dejas engañar por tipos poco recomendables. No es culpa tuya, pero sucede, y tenemos que ponerle fin.
—Estoy haciéndome mayor. Si voy a empezar una vida nueva, ha de ser ahora.
Ojalá pudiera explicar a mi familia cómo han sido las cosas para mí desde que me dejó John Talbot. Los cambios son sutiles, pero los acuso muy profundamente. Antes me perseguían jóvenes de buenas familias, pero ya no. Los pretendientes que se me han acercado últimamente no son hombres que mi familia hubiera tenido en cuenta siquiera. La otra mañana, cuando pasé por el patio del colegio de camino a la Groceria, los chicos ni siquiera me llamaron. Les sonreí, pero ellos no me devolvieron la sonrisa. Necesito irme a alguna parte en la que pueda empezar de nuevo.
—Nos gustaría que buscases un buen chico del vecindario y formaras un hogar. Pero si no lo encuentras, estamos encantados de tenerte aquí. Supones una gran ayuda para mamá y Ro y el bebé —me dice Roberto sonriendo con paternal orgullo.
Me siento agradecida al ver que mamá cambia de tema. Puede que Roberto crea que tiene la última palabra sobre mi vida, pero no es así. Yo soy una mujer moderna y voy a hacer lo que quiero hacer. No me he pasado tanto tiempo trabajando esforzadamente para quedarme en casa a ser la criada de mis sobrinos, por mucho que los quiera. Ya es hora de que piense cómo quiero vivir, y si ello incluye abandonar mi preciosa habitación y mi vida en Nueva York, pues así será.
Después de cenar ayudo a Rosemary a lavar los platos y guardarlos.
—Gracias por defenderme en la cena —le digo.
—Escucha, Lu, aquí ya hay bastantes manos para ayudar. Sé que te sientes responsable para con tu madre, pero eso es lo bueno de formar parte de una familia numerosa, que muchas manos hacen ligero el trabajo.
Yo me echo a reír.
—Ya me he dado cuenta. Desde que llegaste tú, cuidar de la casa resulta mucho más fácil.
—Me encanta estar aquí.
—¿No echas de menos Brooklyn? — le pregunto, pensando si en Hollywood no sentiré nostalgia de mi casa.
—Tan sólo el Promenade. El agua tiene algo especial. Todos los días después de cenar, daba un paseo junto al río. Es muy relajante.
Nunca llegué a mostrarle a Rosemary el lugar que iba a ser mi hogar, junto al agua, pero recuerdo la sensación de paz que tenía cada vez que contemplaba la bahía de Huntington.
—No sé si me gustará el océano Pacífico.
En ese momento mamá grita:
—¡Teléfono para ti, Lucia!
Me seco las manos y voy al cuarto de estar para coger el teléfono que me tiende mamá.
—¿Diga?
—Lucia, soy Dante.
No le he visto desde el funeral de papá. No llegamos a hablar mucho, pero una vez más, cuando los necesitamos, los DeMartino estuvieron a nuestra disposición. Mi corazón se derrite un poco al oír su voz.
—Dante, ¿cómo estás? — le pregunto con afecto.
—Bien. ¿Qué tal estás tú?
—Nos las vamos arreglando. Sin papá, no es lo mismo. Gracias otra vez por las flores tan bonitas que enviaste a la funeraria. Y a toda tu familia por acompañarnos.
—Haría cualquier cosa por ti, ya lo sabes.
—Sí, lo sé. — Desde noviembre llevo preguntándome por qué no he podido contentarme con un hombre agradable que me quiere; por qué he tenido que meterme en problemas y peligros con John Talbot. ¿En qué estaría pensando al buscar el amor más allá de la calle Catorce?
—¿Te gustaría salir a cenar el sábado? — me pregunta Dante. Se le quiebra la voz, exactamente igual que la primera vez que me pidió que saliera con él.
—Me encantaría —respondo.
El último vestido que confeccionamos en el departamento es el traje de boda de encaje de Violet Peters, una fantasía de varias filas de encajes y volantes sobre una amplia falda y un corpiño de malla, y mangas largas terminadas en punta. Es un vestido demasiado cursi para el gusto de Delmarr, pero lo diseña para complacer a Violet, la cual se queda alucinada cuando ve el resultado final. Es apropiado para una chica que al salir de la iglesia va a pasar bajo el arco formado por la guardia de honor del Departamento de Policía de Nueva York, cuyas espadas formarán una bóveda plateada en el aire.
Tengo que decir que estoy deseando ir a California a confeccionar trajes para el cine. Estoy cansada de los vestidos de novia y de todo lo que los acompaña. Si me caso alguna vez, llevaré traje chaqueta, como se hacía en tiempos de mi madre. La gente se vuelve loca por las grandes bodas. Tal vez se deba al bienestar de la posguerra, una glorificación del amor verdadero y del hecho de que los hombres regresen a casa para reunirse con sus devotas esposas, pero ya está bien.
Ruth, Helen y yo le damos a Violet una despedida en el hotel Plaza, sólo nosotras cuatro a la hora de merendar. El sitio es muy elegante, con sus centros de flores confeccionados con rosas de tallo largo y lirios rosados que se derraman sobre sus altos pedestales igual que fuentes. Todo llega a la mesa en recipientes de plata, las pastas y los canapés, servido en una bandeja de tres pisos por un camarero ataviado con guantes blancos.
Violet llora al abrir el juego de tres maletas de piel que le hemos comprado y al descubrir sus iniciales bordadas en oro en las asas: V. P. C.
—¡Voy a ser Wallis Simpson en mi luna de miel!
—¡Ya sólo queda una! — Brindo por mí misma con champán y digo en voz alta—: ¿Qué va a ser de la vieja solterona? — Me siento un poco achispada.
—Oh, vamos, tienes tiempo de sobra—me dice Ruth, cariñosa.
—Chicas, afrontémoslo. Se me da muy mal planificar. Escogí una carrera que se está quedando obsoleta y un hombre que, según mis últimas noticias, se encuentra en la cárcel. Y ahora he accedido a salir de nuevo con mi antiguo prometido.
—No es culpa tuya que vayan a cerrar el taller de Confección —empieza Ruth.
—¿Y cómo ibas a saber tú que John Talbot era un artista de la estafa? — añade Violet.
—Quédate con Dante DeMartino. Todas lo queríamos. Deberías decidirte de una vez y casarte con él —dice Helen.
—Deseo ir a Hollywood más que tener marido —anuncio con tanta convicción que las mujeres sentadas en la mesa de al lado se vuelven hacia mí.
Las chicas me miran fijamente. Demasiado tarde caigo en la cuenta de lo maleducada que he sido. Tres mujeres profesionales que se han convertido en amas de casa no son las más indicadas para oírme hablar de mis grandes planes de trasladarme a la meca del cine. ¿Qué les importan a ellas las palmeras, los descapotables y las puestas de sol en la playa, y peor todavía: disfrutar de todas esas cosas a solas? Pero para mí está claro: yo soy la rara, la oveja negra, la excéntrica. Yo quiero trabajar como un hombre. Nadie lo expresa de ese modo, pero es la verdad. Ésa es mi ilusión. Cuando miro atrás y veo todo lo que he pasado, mi vida laboral es lo único que no me ha decepcionado nunca.
Ninguno de los caprichos que me han dado en la vida, desde el collar de coral que me regaló papá al cumplir los dieciséis hasta el abrigo de visón de John Talbot, ha significado para mí tanto como las cosas que me he comprado yo misma con los 48,50 dólares a la semana que ganaba en B. Altman Company. No existe ningún hombre que pueda llegar y comprarme algo que no pueda comprarme yo. «Nunca dejes que el hombre se entere de eso», solía decirme mamá, pero la lección no arraigó. He gastado con prudencia y jamás he despilfarrado. Me acuerdo de la radio, del secador de pelo con el estupendo gorro y de la cama con dosel de Decoración de Interiores que me compré con mi propio dinero. Siempre he calculado cuántas horas tendría que trabajar para ganar lo que valía lo que deseaba comprar. Prácticamente podría decir cuántas puntadas tendría que dar para salir de B. Altman llevando el objeto de mi deseo.
Mi mayor problema con el sexo opuesto es que sé ser feliz sola. Forma parte de mi naturaleza sacar el mejor partido de una situación negativa. Incluso ahora que se va a cerrar el departamento, existen oportunidades para una trabajadora de mi calibre y mi experiencia. Puede que tenga que irme al otro extremo del país para aprovechar una oportunidad, pero aun así la tengo a mi disposición.
—¿Quién dice que todo el mundo haya de casarse? — comenta Ruth.
Violet da un mordisco a su pasta de té.
—Es la piedra angular de la sociedad.
—En fin, puede que de eso tengáis que encargaros vosotras —les digo yo.
—No pareces triste al respecto. — Violet ya parece lo bastante triste por todas.
—No lo estoy —replico.
—Violet, Lucia tiene la felicidad a la vuelta de la esquina. De hecho, se lo tiene merecido —dice Ruth mirándome sonriente. Cuánto voy a echarla de menos cuando me traslade a California. Su amistad me ha dado forma, me ha dado seguridad y me ha proporcionado una confidente con la que poder reír. He tenido mucha suerte al conocerla cuando más nesitaba una amiga—. Espero que nunca vuelvas a estar triste —me dice—. Ya has tenido suficiente tristeza para toda una vida.
Estamos en esa curiosa época del año en Nueva York, esa semana de septiembre en la que no hace ni frío ni calor, y en la que flota una humedad en el aire que echa a perder los mejores peinados. Me dejo los rulos puestos una hora más para mantener la humedad a raya. Dante me ha invitado al Festival de San Genaro. Llevo un par de meses sin verlo y estoy deseando ponerme al día con él.
Dante me recoge puntualmente a las siete (nunca he tenido el problema de los hombres que se retrasan). Al verme bajar las escaleras lanza un silbido.
—¿Es que tengo una cita con Ava Gardner?
—Soy su doble —contesto yo.
Poco sabe Dante que he copiado su vestido de la revista Photo play. Ava Gardner, durante una de sus peleas con Frank Sinatra, llevaba unos pantalones pitillo negros, una blusa blanca y un ancho y ajustado cinturón rojo a juego con sandalias planas. Yo lo he copiado hasta el último detalle, incluidos los delicados pendientes de aro dorados que resaltaban contra su cabello oscuro.
Commerce Street está atestada de coches, todos los aparcamientos ocupados, lo cual resulta raro. El festival atrae a familias de todos los barrios, y aunque estamos a veinte manzanas de Little Italy, los automóviles han inundado el Village. Dante no me coge de la mano, pero sí me guía al cruzar la calle apoyando la mano en mi cintura.
—¿Qué tal va el trabajo en la panadería? — le pregunto.
—Bien. Papá está de mal humor, pero eso es habitual en él. Y mamá se hace cargo de la casa, como siempre.
Miro a Dante y me doy cuenta de lo cerca que he estado de irme a vivir con su familia al cruce de la Primera Avenida y la calle Tres Este,con el tendal del patio lleno de pañales blanqueados con lejía y su madre haciendo pasta casera en la tabla de la cocina. Por un momento reflexiono sobre cómo habría sido mi vida con Dante DeMartino. Es bien parecido y muy educado y amable. Posee profundas raíces, como yo, y papá pensaba que hacíamos buena pareja. Dante no es un hombre superficial de los que van por ahí divirtiéndose a expensas de los demás. Ruth lo denominaría un tipo auténtico. Mientras paseamos por entre el gentío, los hombres lo saludan tocándose el sombrero y las mujeres le sonríen y le preguntan por su familia. Puede que John Talbot consiguiera abrirse paso en la sociedad, pero Dante sabe sintonizar con la gente. No sé por qué no lo habré apreciado antes.
Al pasar por debajo de las resplandecientes arcadas blancas de Mulberry Street, me pregunto cómo puedo soportar macharme de Greenwich Village. Ha sido mi hogar de toda la vida. Conozco bien a su gente, y ellos me conocen a mí. Por cada caballero que saluda a Dante, hay otro que me envía un beso. Aquí, no somos sólo bienvenidos sino también celebrados. ¿Me tratarán las estrellas de Hollywood con este mismo afecto y respeto? Éste es mi sitio, el corazón de Little Italy, donde hay personas como yo. Estamos rodeados de escaparates repletos de banderitas italianas con los colores verde, rojo y blanco, y me pregunto si volveré a ver algo semejante. ¿Bastará con pegar banderitas en el exterior de mi bungalow?
Esta mañana sólo he desayunado un plátano porque quiero tomar un bocadillo de salchicha con pimientos y después una bolsa de zeppoles, pasta frita y espolvoreada de azúcar, que no pienso compartir. Dante hace cola para comprar los bocadillos mientras yo observo cómo los italianos de Faicco's dan vuelta a las salchichas en la parrilla y ponen los humeantes pimientos y las brillantes cebollas sobre el pan blando y los envuelven en papel encerado. Papá y yo comíamos esos bocadillos todos los años en el festival, y el hecho de aferrarme a esa tradición me da la sensación de tenerlo todavía conmigo.
Después de recorrer hasta el último centímetro del festival, observo a Dante jugar en la rueda de la ruleta, lo cual, por desgracia, me recuerda la historia de Ruth acerca de que John Talbot gastaba mucho dinero en las carreras de caballos. Con cada vuelta de la ruleta recuerdo más detalles que deberían haberme impulsado a alejarme de John. ¿Por qué no hice caso a mi padre? Pobre papá, que se rindió a la idea de aceptar a John Talbot con tal de no perderme a mí para siempre.
Qué tonta fui. Si Dante DeMartino me había amado antes, en realidad debería amar a la nueva Lucia, más triste pero más juiciosa. Dante deja la ruleta después de perder cinco dólares, y antes de quedarse sin dinero me compra la bolsa de zeppoles.
—Menos mal que puedo acompañarte a casa andando —me dice con una sonrisa—. Porque con el dinero que tengo para el taxi sólo llegaríamos hasta la iglesia de San Genaro.
Al salir de Little Italy y emprender el regreso a casa, le sugiero que nos sentemos en las escaleras de la oficina de correos a comer los zeppoles.
Permanecemos en silencio, contemplando cómo la gente va abandonando el festival llevando consigo globos y animalitos que ha ganado en los juegos. Dante se sacude el azúcar de las manos y me dice:
—Lu, hay una cosa que quiero decirte.
Estoy sentada con Dante oyendo el murmullo de la multitud a nuestra espalda y viendo la calle iluminada por el resplandor procedente de las ventanas, el sabor del azúcar en los labios me recuerda todas las fiestas que he pasado con él. De repente siento deseos de inclinarme hacia delante y besarlo, pero en cambio me echo ligeramente hacia atrás.
—Y bien, ¿qué quieres decirme?
—Voy a casarme, Lucia —revela con la mirada fija en las manos.
Me alegro de que no me mire, porque necesito unos instantes para recobrar la compostura. Luego digo en tono afectuoso, procurando parecer alegre:
—Oh, Dante. Felicidades. ¿Con quién?
—Con Juliana Fabrizi.
—Me parece que no la conozco. ¿Es del barrio?
—Sí, vive cerca de nosotros, en la Primera Avenida. Su padre tiene una cafetería en la calle Diez Este.
—Ah. Bueno, a lo mejor si la viera la reconocería.
—No lo creo. No fue al colegio con nosotros ni nada de eso. Es más joven.
—¿Más joven?
—Tiene dieciocho años.
—Dieciocho... —Lanzo un suave silbido de incredulidad. No puedo creer que este día haya llegado tan pronto, que yo ya no sea la chica más joven del baile. ¿Quién hubiera pensado que Dante De—Martino iba a ser el hombre que me lo hiciera ver?—. ¿Y cómo es? Quiero decir, aparte del hecho de que tenga dieciocho años —añado amablemente.
—Tiene muy buen carácter. Es guapa. Es dulce.
—¿Le gusta a tu madre? — inquiero.
—Mucho.
—Entonces debe de ser una chica estupenda.
—¿Tú crees? — Dante busca todavía mi aprobación.
—Sabes, Juliana es muy afortunada. Tú eres el mejor. No los fabrican mejores que tú.
—Eso es exactamente lo que digo yo de ti. Sólo tienes un defecto.
—¿Sólo uno? Esto hay que oírlo —digo con una amplia sonrisa, pero lo que me apetece es echarme a llorar. Me gustaba más cuando la situación la controlaba yo, cuando sabía que Dante me quería y que, a pesar de lo que yo hiciera o a donde me fuera, él estaba siempre en la panadería, aguardándome. Era un valor seguro, tanto como lo era papá, un hombre que me amaba y me esperaría pasara lo que pasara. Pero todo eso ha cambiado porque él se ha enamorado de otra persona—. ¿Y cuál es ese defecto?
—Que no eres de las que se casan.
Dante me mira por fin, pero no puede sostener la mirada. Parece estar haciendo un esfuerzo para no llorar. Yo no puedo llorar por algo que es cierto; si lo hiciera, la persona a la que traicionaría sería yo misma. Me pongo de pie y me limpio el azúcar de los pantalones. Le tiendo la mano a Dante, y él la toma y se levanta. Nos miramos el uno al otro.
—Lo siento, Dante —le digo. Y sé que si le dijera que lo amo probablemente dejaría a Juliana Fabrizi al instante y regresaría a mis brazos. Está esperando a que yo pronuncie esas palabras, pero no voy a hacerlo. No quiero volver a hacerle daño.
—Sé que lo sientes —dice Dante con tristeza. Y así, en mi última cita con Dante DeMartino, regreso a casa cogida de su mano.
El cierre del departamento de Confección a Medida debería ser una operación sencilla, dado que venimos desmantelándolo desde el mes de febrero, pero todavía queda una tonelada de papeleo por terminar. Lo más difícil es el inventario final de la habitación donde guardamos las existencias de tejidos. Cada resto representa un recuerdo de algún vestido que hemos hecho, un traje que hemos confeccionado o un abrigo que hemos arreglado.
—Mira. Lu. ¡Lana para monja! — Delmarr alza la tabla lisa por encima de su cabeza—. ¿Cómo hacen esas chicas para vivir con este tejido? Yo no lo usaría ni para cubrir el asiento del coche.
—Hacen voto de pobreza, ya sabes. No sería lo mismo si sus hábitos fueran de gamuza de seda.
—Aquí está. Deberías llevarte esto. — Delmarr me entrega un metro de lame dorado.
—¡La Nochevieja!
—¿Sabes?, hemos trabajado mucho aquí dentro. Me sorprende que todavía conservemos los dedos.
—¿Te has preguntado alguna vez cómo será cuando salgamos por esas puertas por última vez? — Señalo las puertas batientes, que han marcado todas las entradas y salidas durante siete años.
—No tienes que preocuparte por eso.
—¿A qué te refieres?
—Van a llevárselas mañana.
—¿Se las llevan?
—Oh, sí. Van a reconstruir la planta, de modo que las puertas desaparecen, y después estas paredes, y pronto la tercera planta será un gran espacio abierto lleno de percheros y más percheros de chapuzas hechas a máquina. ¿No es maravilloso?
—Es horrible.
—Lucia, estudia el asunto de cerca. Hoy es el día en que la elegancia puso pies en polvorosa.
Miro a Delmarr esperando que se eche a reír, pero no ríe. En lugar de eso, la expresión de su cara es como si se le estuviera rompiendo el corazón.
Estoy muy contenta de que mamá tenga un nuevo nieto al que arrullar en nuestra primera Navidad sin papá. A veces la veo llorar, y entonces se sobrepone y se enfrasca de nuevo en los preparativos de las vacaciones, pero yo sé que esto no le resulta fácil. Y tampoco le sirve de consuelo verme hacer las maletas para California.
Delmarr está atónito ante nuestra fiesta de Nochebuena y se siente conmovido (espiritualmente no estoy segura, pero estéticamente sí) durante la misa del gallo en Nuestra Señora de Pompeya.
—¿Te das cuenta de todas las cosas que te han sucedido en esta iglesia? — me susurra—. ¿Y aún sigues viniendo? ¡No puedo creerlo!
—Se llama fe —contesto en voz baja.
—Se llama miedo al infierno —replica Delmarr alzando la vista hacia la vidriera que hay detrás del altar—. Mi propio padre, un agnóstico incorregible, decía que las donaciones a la Iglesia eran una especie de seguro contra incendios.
Mamá nos indica con un codazo que dejemos de susurrar. Cuando contemplo las poinsettias que cubren el altar y los claveles blancos con cintas rojas que adornan los bancos, imagino el aspecto que debía de tener yo el día de mi boda. Ha pasado un año, pero a mí se me antoja que ha transcurrido una vida entera; y además hay momentos tan sensibles y dolorosos que parece que todo sucedió ayer mismo. La misma sensación experimento con la muerte de papá. A veces me parece que lleva mucho tiempo ausente, y otras casi espero verlo aparecer en el camión y chillar desde la calle llamando a mamá para que vaya a tomar un helado con él.
Terminada la misa, Delmarr me da un beso en la mejilla y abraza estrechamente a mamá. Antes de volverse para cruzar Cornelia Street en dirección a su casa, mira atrás y grita:
—El lunes por la mañana a las seis, Estación Grand Central. Conexión con Chinatown. ¡Y luego el Super Chief hacia Hollywood!
Yo lo despido con la mano y contesto:
—¡Allí nos veremos!
Dispongo de una semana para terminar el equipaje. Los sombreros son los que me están poniendo nerviosa. Cuántos llevarme y dónde meterlos. El sol de California es muy fuerte, y no quiero que eche a perder mi cutis de neoyorquina.
Me encuentro en el sótano, ocupada en la última colada que haré antes de irme a California. No puedo creer que me esté poniendo sentimental por esta vieja lavadora, la tabla de planchar y la cuerda de secado, pero es que a lo largo de muchos años he sido la lavandera de la familia Sartori, y me he tomado muy en serio mi papel. De pronto oigo un fuerte golpe. Al principio pienso que ha sido la lavadora, pero me doy cuenta de que el ruido procedía de otra habitación. Voy a todo correr al cuarto contiguo, temiendo que el bebé se haya caído al suelo, pero encuentro a Antonio durmiendo tranquilamente en su cuna. Entonces subo la escalera, entro en la cocina y me encuentro a mamá en el suelo. Se ha desmayado, y junto a su rostro hay un charco de sangre de una herida que tiene en la frente. Agarro el teléfono y llamo a una ambulancia. Me arrodillo en el suelo al lado de mamá e intento escuchar su corazón. Pronto llegan los enfermeros y la meten en la ambulancia. Yo rezo a Dios en voz alta:
—Por favor, no te la lleves.
Aquí estamos de nuevo, pienso mientras esperamos el informe del médico en el hospital Saint Vincent. Cuando papá enfermó, los chicos se pusieron muy tristes, pero esto es aún peor. Esta vez se trata de mamá, y no creo que sus hijos varones sean capaces de imaginarse el mundo sin ella. Ni yo tampoco.
Al cabo de un rato sale el médico para hablar con nosotros.
—¿Se encuentra bien? — le pregunta Roberto.
—Su madre ha sufrido un ligero ataque. Al principio supusimos que había sido una apoplejía, pero es más bien como el precursor de una apoplejía. Vamos a tener que dedicar un tiempo a averiguar qué le ha sucedido, pero espero que podamos prescribirle cierta medicación que evite nuevos episodios.
Mis hermanos guardan silencio y parecen tan desconcertados como yo. Tal como ella misma ha señalado, nuestra madre es una persona joven.
—¿Es grave, doctor? — pregunto.
—No sabremos nada hasta que pasen veinticuatro horas. Está reaccionando a los estímulos, lo cual es una señal positiva. Lo siento. Tenemos que esperar.
Angelo lucha por contener las lágrimas. Yo reúno a mis hermanos en un círculo y los tranquilizo tal como hizo mamá con nosotros cuando papá enfermó.
—Vamos a permanecer juntos y a esperar el resultado de las pruebas. Y después ya pensaremos qué hacer.
Los chicos se quedan en el hospital la mayor parte de la tarde, hasta que yo los envío a casa. Me quedo al lado de mamá. A veces me siento en la cama y le paso suavemente un paño frío por el rostro. Cuando lloro, procuro no hacer ruido para no despertarla.
Al llegar la mañana, siento todo el cuerpo como un alambre retorcido. He dormido sentada en el sillón y me he despertado cada vez que mamá gemía o entraba una enfermera. Pero me siento atenazada por el pánico cuando abro los ojos y veo la cama vacía. Salgo corriendo al pasillo y agarro a la primera enfermera que veo.
—Mi madre, Maria Sartori, ¿dónde está? ¿Se encuentra bien?
La enfermera me responde en tono tranquilizador:
—Se la han llevado para hacerle unas pruebas.
—Gracias —le digo. Por favor, Señor, no permitas que pierda a mi madre.
Regreso a la habitación a esperar. En cuanto llegan mis hermanos, el médico nos reúne a todos.
—Tengo noticias esperanzadoras. Decididamente no ha sido apoplejía. Ha sufrido cierto daño en el corazón, pero ha sido mínimo.
Básicamente, su madre tiene un latido rápido, probablemente lo ha tenido durante toda su vida y eso le ha causado un cortocircuito. E1 aporte de sangre al cerebro se ha visto afectado. Por suerte, ustedes la encontraron enseguida. — Roberto me rodea con su brazo como si quisiera darme las gracias—. Pero va a necesitar terapia física y mucha ayuda en casa.
Luego el médico se va, y nosotros nos abrazamos unos a otros con alivio. Hemos tenido mucha suerte.
Para la hora de la cena mamá ya es capaz de comunicarse. Habla despacio, y en ocasiones tiene que hacer una pausa para buscar una palabra, pero entiende todo lo que le decimos. Tiene hambre, y eso en nuestra familia siempre ha sido una señal de buena salud. Rose mary trae al hospital a escondidas una estupenda cena a base de es paguetis con mantequilla y verduras.
Roberto insiste en que me vaya a casa. La ducha larga y caliente resulta fantástica, pero toda mi ropa está guardada en maletas, de modo que tengo que deshacer el equipaje para poder vestirme. Traslado la banqueta del tocador a la terraza, tiro del largo cable del teléfono para sacarlo por la puerta y me siento para hacer una llamada.
—¿Delmarr?
—¿Cómo está tu madre? — dice Delmarr con preocupación—. Me ha llamado Rosemary.
—Ha estado a punto de sufrir una apoplejía.
—Dios santo. Pero si Rosemary me ha dicho que se encontraba bien.
—Con el tiempo, sí. — Me muerdo el labio inferior, porque estoy empezando a llorar—. No puedo ir a California.
—Está bien, cielo, ya podrás incorporarte más adelante. Helen Rose no va a irse a ninguna parte. Lo comprenderá. Ya le explicaré yo las circunstancias.
—¿No te importa?
—Claro que no. Helen es un ser humano, no una galleta fría como Hilda la Bestia.
—Gracias. — Me enjugo las lágrimas y dejo escapar un suspiro, pues sé que Delmarr siempre va a cuidar de mí.
—No pasa nada, cielo. Cuídate. Y cuida de la señora Sartori. Te llamaré al llegar, y ya haremos nuestros planes.
Cuelgo el auricular. Delmarr ha sido muy amable al decir que ya haríamos nuestros planes más adelante, pero ambos sabemos cuál es la verdad. Nunca iré a California, nunca trabajaré para Helen Rose, y nunca haré vestidos para las estrellas de cine. Me quedaré aquí, en el número 45 de Commerce Street y cuidaré de mi madre durante todo el tiempo que sea necesario. Una vez cumplido ese deber, y espero que eso no ocurra hasta pasados muchos años, pensaré en mi vida y en lo que quiero. Por el momento soy la hija que criaron mis padres, y pienso poner a mi familia por delante de todo y todos los demás, incluido Delmarr, Helen Rose y una vida de glamour en Hollywood. He de hallar un modo de estar aquí, de reconfortarme con la idea de cumplir con mi deber. La maldición de tía Caterina ha calado de verdad. Sí, tengo roto el corazón, pero no por haber perdido a un hombre. Es el cierre del departamento de Confección a Medida lo que me lo ha roto, y la pérdida de la calidad, el estilo y el buen servicio que lo acompañaban.
12
La merienda de Lucia y de Kit ha durado más allá de la hora de la cena y se ha fundido con la noche sin que nadie se percatara de ello. Las plateadas nubes de tormenta de primeras horas de la tarde han desaparecido dejando tras de sí un cielo de color azul oscuro. «Llevo horas sentada aquí —piensa Kit para sus adentros—, pero vaya historia.» De repente siente un escalofrío. Los apartamentos de atrás del número 45 de Commerce Street son, evidentemente, más fríos porque no están situados encima de la caldera. Kit dirige la mirada hacia el abrigo de visón de tía Lu y estudia la posibilidad de preguntarle si puede probárselo, sólo para entrar en calor.
—Tía Lu, si el departamento de Confección a Medida se cerró a principios de los años cincuenta, ¿qué hizo usted en B. Altman hasta 1989?
—Acepté un puesto en Trajes de Noche. El tiempo pasó deprisa cuidando de mamá. Mira:
Lucia enseña a Kit un artículo enmarcado de la revista New York que habla del taller de trajes de novia de B. Altman. El titular dice: «LUCIA SARTORI, LA MADRE DE LAS NOVIAS.» Qué irónico resulta que una novia plantada en el altar se convirtiera en la madre de varios cientos de muchachas neoyorquinas que buscaban el vestido de novia perfecto.
—¿Cuándo falleció su madre?
—Cuando cumplí los cuarenta y siete.
—¿Ésa fue la razón por la que jamás consiguió ir a Hollywood? — pregunta Kit.
—En efecto, no lo conseguí.
Kit se recuesta en el sillón y contempla la pared.
—Tía Lu..., este papel es el que usted colocó con ayuda de Ruth, ¿verdad?
—Exactamente el mismo —contesta Lucia sonriendo.
—¿Ésta era su habitación? — Lucia afirma con la cabeza. Kit continúa—: ¿Dónde está el rincón de costura y el amplio ventanal?
—Los perdí cuando dividieron la planta en dos —responde Lucia en voz baja.
—¿Partieron su habitación por la mitad? ¡Eso es un crimen! ¿Quién lo hizo? — Kit se percata de que ha elevado el tono de voz y aspira profundamente.
—Mi sobrino Tony.
—Oh, estupendo. ¿Me está diciendo que el Tony Sartori que conozco yo, el rey de la cinta aislante, es el pequeñín encantador que llegó después de Maria Gracia? ¿El que partió su habitación por la mitad?
—El mismo. Todas las plantas fueron divididas, si es que no lo estaban ya, en dos apartamentos. Más rentas, más ingresos.
—¡Qué sórdido! Lo siento, Lucia, pero es que no hay excusas para algo así.
—Lo peor de todo fue que lo hizo nada más morirse mi hermano. No hacía ni un mes que se había ido Roberto cuando Tony se hizo cargo del edificio y lo modificó todo.
—Lucia, no quisiera ser maleducada, pero ¿no debería ser usted la dueña de este inmueble? Si todos sus hermanos han desaparecido, ¿cómo es que no ha terminado siendo usted la propietaria?
Lucia sacude lentamente la cabeza en un gesto negativo. Resulta obvio que ese asunto es algo que todavía le cuesta entender.
—Cuando murió mi padre, le dejó todo a mi madre. Cuando enfermó mi madre, se lo entregó todo a Roberto. Roberto tuvo cuatro hijos. Era muy tradicional, mucho más que papá, y estaba convencido de que las propiedades de la familia siempre debían permanecer en manos de los hombres. Así fue como yo quedé excluida. Por supuesto, Roberto insistió en que sus hijos cuidaran de mí, y en efecto creen que cuidan de mí. Y supongo que hoy en día este apartamento será muy caro. Si alguna vez tengo un problema de verdad con ellos, cojo el teléfono y llamo a Rosemary, y ella mete en vereda a sus hijos. Podría ser peor.
—¡Pero eso no es justo! ¡Usted cuidó de su madre! La familia debería habérselo agradecido o recompensado de alguna manera.
—Roberto no lo veía así. En aquellos tiempos, el deber de una hija era siempre para con su familia.
—¿Y Rosemary?
—Ella no era pariente directo. Y también es una mujer. No creo que mi hermano le dejase nada, tan sólo la orden de que sus hijos cuidaran esmeradamente de ella. Además, también tenía que cuidar de su propia madre.
Kit se levanta y empieza a pasear, furiosa ante semejante injusticia.
—¿También la excluyeron a usted de la venta de la Groceria?
—Yo nunca trabajé allí como mis hermanos, pero cuando la vendieron dividieron el dinero entre ellos. Era justo, la empresa era suya —dice Lucia sin alterarse.
—¡A mí me parece terrible! Usted es tan Sartori como ellos.
—Tú perteneces a una generación distinta. Éstas eran las reglas que obedecía mi generación. A mí no me gustan, pero las comprendo. Todo tiene su origen en Italia y en la manera en que las propiedades se heredaban en las familias. No resultaba nada ventajoso para las mujeres, pero así eran las cosas.
—Ya, pues era muy injusto. — Kit vuelve a sentarse y se fija en las pilas de cajas de regalo de B. Altman—. Lucia, ¿qué hay en todas esas cajas?
—Platos y cosas. — Lucia hace una pausa—. Son mis regalos de boda.
—Oh, Dios mío. — Kit se maravilla de que Lucia haya vivido todos esos años con un recuerdo diario de John Talbot dentro de su casa—. ¿Por qué los ha conservado?
—La policía los retuvo como pruebas circunstanciales después de apresar a John. Me convencieron de que me los quedara. Yo intenté devolvérselos a mis invitados, pero no quisieron aceptarlos. Trae mala suerte, me dijeron.
—Así que la maldición de Caterina fue auténtica—comenta Kit con un escalofrío.
—Tal vez me la creí y la convertí en auténtica. Nunca lo sabremos. — Lucia deposita las tazas vacías en la bandeja y se pone de pie—. Estoy agotada, ¿tú no?
—Totalmente.
—Espero no haberte aburrido —dice Lucia.
—¿Aburrirme? ¿Está de broma? Ha sido de lo más emocionante. Hasta el más mínimo detalle. Gracias.
—Vuelve otro día y revisaremos las cajas. Tengo cosas encantadoras que creo que te gustarán. Un jarrón pintado a mano, otros de cristal, cucharillas de té esmaltadas.
—Gracias, Lucia. Me encantaría.
Kit baja la escalera en dirección a su apartamento, y por el camino la profunda compasión que siente por Lucia da paso a una sed de conocer la verdad. Entra en casa con un plan. Aunque le gustaría saber qué les sucedió a Delmarr, Ruth, Violet y Helen, lo que quiere averiguar es lo que fue de John Talbot. Permanece despierta hasta muy tarde haciendo una lista de todas las fechas, lugares y nombres que recuerda del relato de Lucia. Quizá mañana, antes de ponerse de nuevo a trabajar en la obra que está escribiendo, pueda hacer una excursión al Archivo General de Nueva York.
Los alias de John Talbot eran todos apellidos comunes, de manera que al buscar entre los archivos del951yl952 aparecen cientos de documentos. Tardaría una vida entera en seleccionarlos. Va hasta el mostrador de información de la oficina exterior y espera su turno en la fila.
Kit sigue al ayudante de investigación de nuevo a la biblioteca general, donde éste hace unas copias de todos los archivos policiales de Greenwich Village y del Upper East Side. Hay varias páginas que contienen referencias a John Talbot. Kit se lleva a casa el voluminoso material para leérselo.
Tras unas cuantas llamadas telefónicas, una larga sesión con Google.com y tres tandas de lectura en Starbuck's, Kit tiene en su poder el expediente de John Talbot.
El antiguo amor de Lucia Sartori continúa vivo. El problema es que John está otra vez en la cárcel. Tras una condena de doce años por diversas acusaciones de robo, pareció enderezarse. Cuando salió, buscó a los colegas que anteriormente le habían proporcionado trabajos, entre ellos Patsy Marotta, del Vesuvio, quien le encontró un empleo en Long Island con una empresa proveedora de restaurantes. Talbot pasó limpio una temporada, pero aproximadamente veinte años atrás recayó en sus antiguas costumbres. Se involucró en una operación de coches robados enviando piezas de Alemania a Estados Unidos. Kit calcula que su condena más reciente probablemente lo retendrá en prisión durante el resto de su vida.
Una vez que ha sacado a la luz todos los hechos, sabe que debe compartirlos con tía Lu. Se siente bastante contenta consigo misma por el éxito de su labor detectivesca y emocionada ante la perspectiva de ayudar a tía Lu a tomar una resolución, pero también teme el momento de tener que dar una noticia tan monumental y potencialmente turbadora. Al final llega a la conclusión de que Lucia lleva cincuenta años viviendo con el recuerdo de John Talbot y se merece saber qué ha sido de él.
Las barreras de las conversaciones han desaparecido tras el té que compartieron Lu y Kit. Kit se siente totalmente a gusto subiendo a toda prisa las escaleras hasta el quinto piso y llamando a la puerta de tía Lu.
—Lucia —la llama.
—¿Cómo estás, Kit? — responde Lucia abriendo la puerta vestida con un albornoz. También debe de tener la impresión de que aquella larga tarde ha creado cierta familiaridad entre ambas.
—Estupendamente, gracias. Pero ocupada, ocupada de verdad. Vamos a ver. Antes de nada quiero saber si le gustaría salir a cenar esta noche conmigo y con mi amigo Michael. A un chino, sencillamente. El Ma Ma Buddha.
—Me encantaría, querida. Gracias. — Lucia muestra una sonrisa radiante.
—Muy bien, vendré a buscarla alrededor de las siete. — Kit da media vuelta con intención de marcharse.
—Kit, has dicho «antes de nada».
—Ah, sí, eso significa que hay una segunda cosa. También quería mencionar que he dado con John Talbot.
Tía Lu la mira unos instantes y a continuación regresa a la habitación y toma asiento en la silla más cercana.
—Lucia, ¿se encuentra bien? ¿Está molesta conmigo? Necesitaba saber de él y quería contarle a usted lo que he descubierto, pero si eso la disgusta, no...
Lucia no contesta.
—¡Lucia! — insiste Kit nerviosa.
Por fin Lucia respira hondo y cierra los ojos.
—¿Dónde está?
—Oh, Lucia, no sabe cuánto lo siento. No era mi intención...
—¿Dónde está?
—En chirona —responde Kit muy seria.
La forma en que Kit dice «chirona» hace sonreír a Lucia.
—En fin, siempre tuvo dificultades con los asuntos legales.
—No es broma. Lo pillé en Google..., quiero decir que entré en internet y hallé toda clase de artículos acerca de él. Y también he obtenido algunos de sus antecedentes penales. Se encuentra en Sing Sing. La prisión estatal que hay en Ossining, remontando el Hudson.
—Kit, espero que no te ofendas si te pido que te marches. Quisiera estar sola. Necesito pensar.
—Desde luego.
Kit cierra la puerta de la casa de Lucia y baja las escaleras con pesar. ¿Por qué le habría dado a ella por escarbar en la tumba de los amores perdidos de Lucia? Debería haber sabido que Lucia no era de las mujeres que buscan poner fin a una situación. Si lo fuera, ella misma habría buscado a John Talbot.
Sentada frente a su ordenador portátil, intentando avanzar algo en su obra de teatro, Kit oye que llaman a la puerta. Se sorprende al ver a tía Lu, todavía vestida con el albornoz.
—Entre.
Kit le deja paso y cierra la puerta, sabiendo que en circunstancias normales Lucia sería demasiado correcta y modesta para estar en albornoz fuera de casa. «No es propio de ella —piensa Kit—, y la culpable de eso soy yo.»
Lucia la mira fijamente.
—Quiero verle. Pero no puedo hacer el viaje sola. ¿Querrías venir conmigo?
—Naturalmente—responde Kit—. Yo me encargo de organizar lo todo, y podemos ir este fin de semana.
—¿Este fin de semana? — Tía Lu se toca el pelo.
—Sí, el sábado es día de visita. Pero podemos salir alrededor de la hora de almorzar, para que usted tenga tiempo de ir a la peluquería como de costumbre. — Kit conoce los rituales sabatinos de tía Lu tan bien como los suyos propios; tras la visita de Lucia a Village Coiffu—res siempre queda flotando en el pasillo un aroma a Aqua Net.
—Eso estaría bien —dice Lucia—. Quisiera estar lo más guapa posible.
Kit aguarda a Lucia en el zaguán antes de ir a tomar el metro que las llevará a la estación. Contempla el viejo banco y se imagina a Lucia y John Talbot despidiéndose el uno del otro. Observa los vidrios de color rosa de la puerta y le parece ver a la joven Lucia asomándose tras ellos, aguardando a que llegue su novio. Kit nunca ha prestado atención al edificio con tanto detalle como ahora. Se fija en el techo y ve una complicada lámpara araña; al estudiarla más detenidamente, repara en que los cristales multicolores tienen forma de frutas.
Lucia exclama desde el rellano de la escalera:
—¡Ya voy, Kit!
—¡No hay prisa! — responde Kit en tono alegre, y continúa paseando la mirada por el vestíbulo con nuevos ojos hasta que llega Lucia.
—Lucia —señala Kit—, ¿esta araña es la suya?
—Pues sí —contesta la aludida con sencillez, encogiéndose de hombros—. No tenía sentido dejarla guardada en una caja. Es para disfrutarla.
El paisaje desde el tren que las lleva a Ossining es tan sereno que Kit no se sorprende cuando Lucia le comenta que en pintura hay todo un movimiento artístico denominado Escuela del río Hudson. Resulta que Lucia recibió clases de arte en la Nueva Escuela de Investigaciones Sociales, con el estímulo de Arabel Dresken. Las quebradas entre las colinas, el ancho río de color peltre y las casas victorianas producen en Kit la sensación de estar atravesando una época distinta. Necesita todos los relajantes visuales que sean posibles, porque tiene calambres en el estómago debido al temor de que el reencuentro de Lucia y John Talbot sea un completo desastre.
—¿Por qué estás tan inquieta? — le pregunta Lucia.
—Me da un miedo de muerte que John Talbot sea un canalla.
—Nada más lejos. Será lo que ha sido siempre, impecable y seguro de sí mismo, y muy vivo de genio.
—¿Cómo lo sabe? — se maravilla Kit.
—Ya soy vieja y he vivido mucho tiempo. Existe una sola regla que sirve para todo el mundo, desde el nacimiento hasta la muerte: la gente no cambia. Puede que de un modo superficial, pero nunca en profundidad. Somos lo que somos, supongo. Y me alegro de que sea así, porque tengo un montón de cosas que preguntarle a John.
—Yo también tengo más preguntas. Pero no para él, sino para usted —dice Kit aprovechando un momento oportuno.
—Bien, pues adelante. Pregúntame. — Lucia se incorpora un poco y se alisa la falda.
—¿Qué les sucedió a las otras chicas que trabajaban en Altman, como Helen Gannon?
—Mi querida Helen... Tuvo otro hijo, Albert. Y a su marido le fue muy bien en Wall Street. Se mudaron a Scarsdale. Yo solía tomar el tren para ir a verla y pasar el fin de semana con ellos. Todavía hablamos por teléfono con bastante frecuencia.
—¿Y Violet?
—Violet murió hace dos años. Estuvo casada con el agente Cassidy hasta el final. Él ha vuelto a casarse —añade en tono escéptico.
—Vaya prisa.
—Eso es lo que pensamos nosotras.
—¿Llegaron a tener hijos?
—No.
—¿Y qué fue de Ruth?
—Ruth Kaspian Goldfarb —recita Lucia con ternura—. Ella y Harvey se mudaron a Florida. Tienen tres hijas, y a todas les va bastante bien. Una enseña diseño de moda en el FIT. A Ruth la veo una vez al año, cuando viene a celebrar el Rosh Hashaná con su hermana. Y todavía charlo con ella por lo menos una vez a la semana.
—Ah... ¡y Delmarr! ¿Cómo le fue a él?
—Alcanzó el éxito en Hollywood. Hizo vestuario para televisión, todos los grandes especiales con música y baile. Cada vez que venía a Nueva York me hacía una visita y me decía: «Pequeña, ¿cuándo te vas a venir al oeste a trabajar a lo grande?» Pero no podía ser. Jamás se casó, y siempre se lo pasó estupendamente. Dejó una lista de mujeres con el corazón destrozado que abarcaba de costa a costa. Nunca he sabido de nadie que se niegue a someterse como hizo Delmarr. Hasta el final fue un hombre solitario dentro de un negocio de muchas relaciones sociales. Falleció el año pasado. Fue un trago muy difícil para mí.
—¿Y sus hermanos?
—De Roberto ya te he hablado. Angelo ingresó en la Orden de Maryknoll. Orlando se casó con una bonita chica judía, Rachel, y tuvieron una hija, Rafaella. Y mi querido Exodus tuvo siete hijos con Orsola, cuatro chicas y tres chicos; todos siguen en Italia y les va bien. He hecho muchos viajes al Véneto para estar con ellos. A los pequeños les encantaba que zia Lucia les llevase guantes de béisbol de los Yankees y chocolate de Hershey. Por desgracia, los hombres de mi familia no llegaron a vivir mucho. Ninguno de los chicos rebasó poco más que la edad de papá.
—Tía Lu, ¿usted se ha casado alguna vez?
—No. Pero hubo un hombre en mi vida durante mucho tiempo.
Ya era viudo cuando lo conocí, aunque sólo tenía cuarenta y tantos años. Él y su esposa nunca tuvieron hijos. Yo no fui el amor de su vida, y él tampoco el de la mía, pero vivimos una relación maravillosa y sin complicaciones. Nos amamos el uno al otro a nuestro modo. Fue un compañero maravilloso.
Cuando el tren entra en la estación, Kit observa a las esposas y los hijos de los reclusos, vestidos con sus trajes de domingo, desembarcar y dirigirse hacia la entrada de las visitas. El estado de ánimo de esa gente es sorprendentemente alegre, aun cuando los viajeros entran en un lugar deprimente.
Lucia extrae su polvera del bolso y se pasa la esponjita por toda la cara. Acto seguido se retoca el lápiz de labios. Ofrece a Kit un caramelo de menta y luego se mete ella otro en la boca.
—¿Qué tal estoy? — pregunta.
—Preciosa —contesta Kit.
Lucia viste una falda negra y una blusa blanca con un largo pañuelo de cuello de color verde. Lleva puesto el abrigo de visón. Ha ido a la peluquería.
—Vamos a ver que tiene que decir de sí mismo John Talbot —declara.
Las dos siguen a los demás pasajeros por una acera marcada con flechas y la palabra «VISITAS» para mostrar el camino. El nerviosismo de Kit se multiplica por diez. Por su mente pasan ideas horribles, ¿Y si John Talbot es un lunático? ¿Y si se ven atrapadas en un tumulto en la cárcel? ¿Y si le ocurre algo terrible a tía Lu y ella se ve obligada a explicárselo a Tony, el rey de la cinta aislante?
Ambas son cacheadas y las obligan a pasar por detectores de metales («algo que no difiere demasiado de asistir a un partido de los Knicks en el Madison Square Garden», opina Kit). Por desgracia, un guardia confisca la lata de galletas de Lucia. Después les dicen que esperen. Al cabo de casi media hora, la conducen a una gran sala llena de visitantes y rodeada de guardias.
—¿Cómo vamos a reconocerlo? — pregunta Kit mientras buscan un lugar donde sentarse.
—Lo reconoceré yo —dice Lucia.
Se abren unas puertas que se extienden desde el suelo hasta el techo y que hacen pensar en el caballo de Troya trasponiendo los portones de la fortaleza en todas esas películas de serie B. Cuando el metal roza el hormigón, se oye un grave rumor seguido por la entrada de una multitud de reclusos vestidos con monos anaranjados que inundan la amplia zona de encuentro. Lucia recorre la muchedumbre con la mirada por espacio de unos instantes.
—Ahí está —señala.
Kit ve un hombre alto de cabello blanco y tupido de pie junto a las puertas, separado de los demás reclusos.
—Espere aquí —ordena a Lucia. Se abre paso rápidamente por entre el gentío y se aproxima a él—. ¿Es usted John Talbot?
—Sí. ¿Es usted la señorita Zanetti?
—Sí, señor. — Kit se sonroja. Nadie la llama nunca señorita Zanetti, y le resulta un tanto provocativo.
—¿Dónde está la señorita Sartori? — Se le quiebra la voz. Luego se aclara la garganta y se apoya en su bastón.
—Está justo ahí. — Kit hace una seña a Lucia para que se acerque—. Voy a llevarlo hasta ella.
Da media vuelta y echa andar, pero entonces cae en la cuenta de que está yendo muy deprisa. Aminora el paso y toma a John del brazo. Él puede perfectamente caminar solo, pero es muy lento.
—Ya la veo —dice John.
Lucia se pone de pie. Kit se da cuenta de que está intentando no revelar emoción alguna. Cuando John y Lucia intercambian los saludos, ésta parece enternecerse. John toma las manos de Lucia entre las suyas y se miran el uno al otro con esa complicidad que sólo pueden compartir los antiguos amantes. Por un instante parecen derretirse los años que se han acumulado sobre ellos, casi como si un vapor hubiera eliminado el presente y dejado al descubierto su juventud, la época en que los hombres eran caballeros y las mujeres eran muchachas, y en que conforme se iba alargando el día, lo mismo les ocurría a los guantes de una dama.
—Lucia, tan hermosa como siempre —dice John en tono solemne.
—Gracias, John.
—Los dejo a los dos para que charlen —dice Kit.
—No, no, siéntate aquí.
Lucia señala una silla próxima. Kit toma asiento sin hacer ruido, un poco avergonzada por estar tan deseosa como Lucia de oír a John Talbot. Éste ayuda a Lucia a tomar asiento en una silla y a continuación se acomoda frente a ella en otra. Lucia se mantiene erguida, con la espalda recta como una barra de acero, y John se inclina hacia ella apoyando la mano en la empuñadura de su bastón.
John le pregunta:
—¿Cómo está tu familia?
Mientras Lucia se lo cuenta, Kit no puede evitar sonreír. La última vez que él vio a los Sartori, Roberto le asestó un puñetazo.
—¿Te has casado, Lucia? — inquiere John.
—No. — Aspira profundamente y pregunta a su vez—: ¿Y tú?
—Cuatro veces —contesta él. Lucia sonríe cuando John se golpea el cráneo con el puño como queriendo meterse un mensaje en el cerebro—. Dos veces con la misma mujer, pero cuatro en total.
—¿Tienes hijos?
—Ninguno.
Kit se percata de que la expresión de Lucia es casi de perplejidad, como si intentara relacionar a este viejo con el deslumbrante prometido que conoció en su juventud. Él, probablemente, está pensando lo mismo.
—John, he venido a darte las gracias —dice Lucia, para gran sorpresa de John—. En 1979 me enviaste una carta. Era una carta encantadora, y en ella incluiste un cheque por un importe de siete mil quinientos dólares.
John asiente despacio.
—Pensé —continúa ella— que fue muy valiente por tu parte ponerte en contacto conmigo para satisfacer tu deuda después de todo ese tiempo. Y he querido darte las gracias en persona.
—Me sentía molesto por haberte quitado tu dinero. Ya sé que resulta gracioso, viniendo de un hombre cuya dirección actual es la penitenciaría del estado. — John ríe—. Pero sabía que aquel dinero te pertenecía a ti. Siempre fui consciente de que lo que había hecho estaba muy mal. Una mujer buena puede conseguir que un hombre haga lo correcto. Y a lo largo de toda mi vida, esa mujer has sido tú.
Lucia inclina la cabeza.
—Gracias —dice. Ambos guardan silencio durante unos segundos, luego Lucia vuelve a levantar la vista—. John, hay unas cuantas cosas que debemos aclarar. Siempre me he preguntado por qué viniste a mi casa aquella Navidad. ¿Qué querías decirme?
John mira fijamente hacia la ventana mientras estudia la pregunta.
—Muy sencillo, Lucia. Fui a decirte que te quería. — Se estira el cuello de su uniforme carcelario—. Ya sé que probablemente no te lo creerás, pero nunca fue mi intención hacerte daño.
—Oh, John, pero si me tenías fichada desde el momento mismo en que me viste —dice Lucia—. ¿No es así?
—Sí, al principio pensé que podrías serme de ayuda. Supongo que mi idea inicial fue siempre aprovecharme de alguna manera. Pero tú eras tan encantadora y tan triunfadora que en realidad me enamoré de ti. Por eso se complicaron tanto las cosas. Nunca me había encontrado en una situación semejante, créeme. Incluso traté de convencer a tu padre, que estaba totalmente en contra de mí, de que lo comprendiera. Me ofreció diez de los grandes para que desapareciera, pero yo los rechacé.
—¿Mi padre te ofreció dinero? — Lucia está estupefacta.
—Se sorprendió cuando yo los rechacé. Quería casarme contigo. Tú deseabas las mismas cosas que yo. Pero entonces tuve una mala racha, la peor de mi vida.
—¿Una mala racha? — Lucia pronuncia despacio esas palabras, al parecer no muy segura de qué pensar de un hombre que desprecia el mejor año de la vida de ella por considerarlo una mala racha.
—Cuando estuve contigo las cosas salían mal una tras otra. Todo lo que tocaba fracasaba sin remedio. Jim Laurel se echó atrás del trato respecto a Huntington. Y Daniel Parker supuso mi ruina en el Upper East Side; se le metió en la cabeza que mi negocio no era legal. Y tu padre nunca iba a fiarse de mí. Vi que nunca iba a permitirme formar parte de tu familia aunque lo ayudase a ampliar la Groceria. La gota que colmó el vaso fue Sylvia, que falleció una semana antes de nuestra boda. Por muchas cosas que te haya contado la policía, Lucia, para mí era como una madre. Quiso que yo tuviera aquel dinero. Y yo cuidé bien de ella, me lo merecía, nos lo merecíamos los dos. Pero esa corrupta hija suya se lo llevó todo.
Lucia observa cómo John va desgranando su fábula, una extraña versión de la verdad. Kit se da cuenta de que le gustaría hacerlo callar, pero él tiene una expresión especial en los ojos; debió de tener una expresión similar en 1951, cuando pintó la deslumbrante imagen del futuro que los aguardaba a ambos. Es la mirada de un maníaco, de una persona audaz y de tremenda resolución, pero también es el rostro de un vendedor. John resulta tan convincente que es casi irresistible. Pero Kit comprende que Lucia está en lo cierto: John Talbot no ha cambiado. Es capaz de justificar todos los delitos que lo han llevado a la cárcel. La única cosa de que es culpable, según él, es haber intentado superarse, convertirse en un hombre de negocios importante.
—Para decirte la verdad, me sentí abrumado. Y luego estabas tú, y la boda, y la vida con tu familia. No pude enfrentarme a todo eso. No pude continuar fingiendo ni un minuto más que iba a ser capaz de llevar una vida tradicional, con mis suegros y los niños correteando a mi alrededor. Necesitaba una racha de buena suerte, y no llegaba. Era como si pesara sobre mí una maldición; no encontraba respiro. Así que elegí la salida de los cobardes, y huí.
Kit observa que la mirada de Lucia revela el dolor sufrido tanto tiempo atrás. Esas excusas deben de parecerle débiles, muy propias de la personalidad del hombre con el que iba a casarse.
Lucia alza una mano para interrumpir la historia:
—John, ya me has dicho bastante —dice, y él parece sorprendido. Evidentemente, no hay muchas personas que sean capaces de frenar en seco a John Talbot—. Sólo hay una cosa más que necesito saber. — Respira hondo—. El día anterior a la boda, cuando fuimos en coche hasta Huntington para ver la casa, ¿cómo demonios pensabas salir de aquel atolladero? No existía ninguna casa.
John sacude ligeramente la cabeza en un gesto negativo.
—Aquélla fue mi única pizca de buena suerte en mucho tiempo. Tú me proporcionaste una salida, Lucia. Y creo que además eras consciente de que me la estabas proporcionando. Me pusiste muy fácil escapar. Si me hubieras obligado a enseñarte la casa, habría tenido que contarte la verdad. Pero me diste veinticuatro horas extras para calcular lo que iba a hacer. No encontré ninguna solución, de modo que me fui.
Lucia se queda reflexionando durante unos instantes.
—Y pensar que yo te habría seguido hasta el fin del mundo.
John hurga en su uniforme en busca de cigarrillos y le ofrece uno a Lucia, pero ella lo rechaza.
—Pero ya ves que no tenía necesidad alguna de preocuparme por ti, Lucia. No me necesitabas.
—¿De qué estás hablando? — Lucia se inclina hacia delante en la silla.
—Ya tenías una vida sin mí. Te encantaba tu trabajo. Tenías un hogar, una familia. Eras una mujer profesional e independiente. Ibas a continuar tu vida sin problemas. Créeme, he conocido mujeres que necesitan que un hombre cuide de ellas. A ésas no las puedes dejar plantadas ante el altar.
El estruendo de voces en la sala aumenta sin cesar. Como no se dispone de mucho tiempo para las visitas, la gente habla a gritos, como si lo que se dicen unos a otros tuviera más importancia. En ese momento suena una estridente y aterradora sirena que marca el fin de la visita.
Lucia, John Talbot y Kit se ponen de pie. Él susurra algo al oído de Lucia, la besa en ambas mejillas y luego le deposita un tenue beso en los labios. La abraza cerrando los ojos con fuerza como si intentara ver esa imagen en su memoria de forma más vivida. Después se vuelve y cruza las enormes puertas metálicas sin mirar atrás.
—¿Se encuentra usted bien? — pregunta Kit.
—Perfectamente —contesta Lucia en voz baja.
Antes de unirse a las hordas de visitantes que regresan al tren, Lucia se detiene para contemplar la prisión en su conjunto, al lado del río Hudson.
—¿Qué ocurre? — pregunta Kit.
—John me ha dicho que todas las noches, al acostarse, me imagina con un vestido de algodón blanco de pie en un portal. Estamos solos, y él me toma de la mano y me dice: «Sal a ver el mar, Lucia. Es lo único que puedo ofrecerte.» ¿Y sabes qué es lo curioso?
—¿Qué?
—Que tengo setenta y ocho años y jamás he poseído una casa cerca del agua, pero John sí. Se encuentra recluido en una celda sin ventanas, pero aun así está junto al agua.
Kit ayuda a Lucia a acomodarse en el asiento de la ventanilla y a continuación ella ocupa el del pasillo. Permanecen unos minutos en silencio, cada una pensando en el distinguido caballero de cabellos blancos que en otro tiempo fue el hombre más deslumbrante que había en el cotillón de primavera del hotel Plaza de Nueva York.
Kit se vuelve hacia Lucia y le pregunta:
—¿Se arrepiente de alguna cosa? Ya sabe, con todo lo que le ha pasado, los giros que ha dado su vida, ¿no le gustaría que las cosas hubieran sido diferentes?
—No se puede evitar que sucedan cosas desagradables —responde Lucia—. Y las buenas..., no creo que podamos atribuirnos el mérito de ellas. Se deben a la suerte.
—Eso es un no. No se arrepiente de nada —dice Kit reclinándose en su asiento.
—No me arrepiento de nada de lo que me ha ocurrido porque de algún modo eran cosas que tenían que ocurrir. Lo único que quisiera es haber reaccionado de forma distinta ante algunas de ellas. Yo dejo que las cosas me hundan y luego me quedo hundida, a veces demasiado tiempo. Estaba convencida de que era capaz de controlar las cosas malas, lo cual fue una gran equivocación. Las cosas suceden cuando tienen que suceder. No se puede forzar el destino.
Cuando llegan de nuevo a Commerce Street, Lucia invita a Kit a subir a su apartamento.
—No será más que un minuto —le promete al tiempo que abre la puerta—. Quiero darte una cosa.
Va hasta el otro extremo de la habitación y regresa con una funda para trajes. Kit la abre y saca de ella el vestido de lamé dorado que llevó Lucia en el Waldorf en la fiesta de Nochevieja.
—De todas las prendas que he usado en mi vida, ésta es mi favorita.
—Oh, Lucia —exclama Kit abrazándola—. Lo conservaré con cariño toda la vida. — Levanta el vestido y lo pega contra su cuerpo—. Y si hay algo que me ayude a mantener mi peso, sin duda será este vestido.
Después de la visita a John Talbot, Lucia y Kit regresan a sus actividades de costumbre, con una diferencia: ahora Kit va a ver a Lucia con frecuencia y la saca a comer fuera una vez por semana. Ha sido un lunes muy difícil. Los recortes en Wall Street indican que la plantilla de trabajadores temporales ha sido reducida a la mitad, de modo que Kit está haciendo el trabajo de dos personas. Nada de escribir obras de teatro, sólo trabajo de oficina.
Kit sube despacio las escaleras. Para cuando llega a su apartamento ya ha abierto todo el correo. Hay una carta del teatro Cherry Lane. «Qué irónico —piensa—, que los teatros soliciten donaciones a dramaturgos pobres.» Las cosas no pueden empeorar más. Abre la carta de todas formas porque podría contener alguna buena noticia para algún dramaturgo afortunado, información sobre próximas producciones y seminarios de teatro. Pero al leerla ve que no es dinero lo que quieren. Y tampoco hace mención alguna de otro dramaturgo ni otra obra. La carta es de la directora artística, Angelina Fiordellisi, sobre la obra de Kit titulada Cosas que se dicen al bailar. A la directora artística le ha gustado mucho y quiere que Kit vaya a trabajar sobre la obra al Cherry Lane. Le pregunta si está dispuesta a ello y le ruega que, en ese caso, la llame a su oficina lo antes que le sea posible.
Kit abre la puerta y arroja el resto de la correspondencia sobre el sofá, y sin detenerse siquiera a beber un poco de agua, sale disparada escaleras arriba y llama con urgencia a la puerta de Lucia, pues sabe que esta noticia la va a emocionar muchísimo.
—¡Lucia! ¡Soy yo, Kit!
—Ya voy —se oye una voz dentro del apartamento.
—¡Dese prisa, tengo buenas noticias!
Lucia abre la puerta. Está fabulosa con un traje rosa adornado con un enorme broche en forma de rosa amarilla esmaltada.
Kit le dice:
—¡Está increíble! Tengo noticias. Por fin alguien del teatro americano quiere trabajar conmigo. ¡El Cherry Lane quiere sacar una de mis obras!
—¡Eso es fantástico! — exclama Lucia sonriente, pero no invita a Kit apasar al apartamento. De hecho bloquea la puerta con su cuerpo.
—Lo siento. ¿Está acompañada?
—Así es —contesta Lucia intentando hacerse entender con los ojos.
—Oh. ¿Quién es? — susurra Kit—. ¿Un hombre? — Al ver que Lucia asiente con la cabeza, exclama—: ¡Oh, vaya!
—No, no, pasa —dice Lucia al tiempo que abre la puerta de par en par.
Hay un caballero de aspecto sereno, vestido con una clásica cazadora azul marino y pantalones negros, sentado en uno de los sillones de cretona. Lleva el pelo gris pulcramente peinado, y su fino bigote es como un recuerdo de otra época.
—Kit, éste es el señor Dante DeMartino.
—¡Oh, Dios mío! Lucia me ha contado todo acerca de usted. — Cuando él se levanta para saludarla, Kit se fija en que tiene en la mano la foto de Lucia en Nochevieja—. Estaba despampanante, ¿verdad?
Dante mira directamente a Lucia, y Kit no puede evitar comparar su mirada con la forma en que John Talbot cerró los ojos, prefiriendo al parecer una imagen contenida en su recuerdo.
—Por más hermosa que esté en esta fotografía, lo era todavía más por dentro —dice Dante—. Y aún lo es.
Kit decide quitarle gravedad al momento.
—Y usted ciertamente se parece a Don Ameche. Tengo en mi casa el DVD de Medianoche.
—Aparte de mi impresionante parecido con el señor Ameche, ¿qué más le ha contado de mí Lucia?
—Sólo relatos maravillosos de cómo era la vida cuando usted tenía mi edad. Cómo era el Village. Cómo vivían ustedes. Me ha contado que uno no tenía que acudir al Festival de San Genaro llevando una pistola en el bolsillo, y que las chicas usaban guantes y los hombres trabajaban en el negocio familiar, y que todo el mundo era feliz.
—Entonces te ha contado la verdad —sonríe Dante.
—Al menos en lo que respecta a los italianos, ¿no? Bueno, y ¿qué piensan hacer esta noche?
—Voy a llevar a Lucia a cenar.
—¿Una cita? — Kit sonríe de oreja a oreja.
—Eso espero. — Dante le guiña un ojo a Lucia.
Lo hace de una manera sexy, en opinión de Kit, y para ésta supone una pequeña revelación. ¿Cómo es posible que sea sexy un hombre de la edad de su abuelo?
—En fin, los dejo solos —dice Kit—. Que lo disfruten mucho.
Lucia acompaña a Kit hasta la puerta y sale con ella al pasillo. Kit le hace en silencio el gesto de pulgares arriba.
—Enhorabuena por la obra, Kit. Estoy orgullosa de ti. — Luego baja la voz—: Y gracias. Dante lleva tres años viudo, pero nunca he tenido el valor suficiente para llamarle. El viaje a Sing Sing lo dejó todo en el pasado, donde tiene que estar. Y eso he de agradecértelo a ti.
Kit baja de nuevo a su apartamento y coge una Coca—Cola sin calorías. Acto seguido toma la carta de la señorita Fiordellisi y la lee otra vez hasta grabársela en la memoria. Luego llama a todos sus amigos y les deja un mensaje idéntico en el contestador, proporcionándoles todos los detalles. Se sienta en la ventana a observar Com merce Street; se inclina hacia fuera a fin de ver las puertas color rojo vivo del teatro Cherry Lane, un lugar donde ha soñado llevar al escenario algún día una de sus obras. Contempla su calle, con sus galerías, sus escaparates y sus cubos de basura, y recuerda el motivo por el que se vino a vivir a Nueva York. Lo que la trajo aquí fue su pasión por narrar historias; lo que la retiene es el deseo de llevar una vida de artista en un lugar que la inspira para hacerlo. Dedica unos instantes a mostrar agradecimiento y a recordar que tal vez el talento sea un don, pero la perseverancia es su propia recompensa.
Oye un portazo en el piso de abajo y se asoma para ver quién sale del edificio. Últimamente ha apostado consigo misma acerca de la calva de Tony Sartori, la cual, desde el cuarto piso, parece empeorar cada mes. Con el ego que tiene Tony, Kit está segura de que antes de Navidad aparecerá con un bisoñé. Pero no se trata de él.
Dante DeMartino y Lucia Sartori bajan por Commerce Street cogidos de la mano, en dirección al restaurante. Allí donde la acera se estrecha, él le apoya la mano en la parte baja de la espalda para guiarla. Ella se vuelve hacia él y le sonríe. Otra pareja, aproximadamente de la edad de Kit, aparece por la esquina; una vez que han dejando atrás a Dante y Lucia, la joven da un leve codazo a su novio como diciendo: «Fíjate, así seremos nosotros algún día.» Kit siente deseos de gritar por la ventana: «¡Sólo si tienen esa suerte! Ésa no es sencillamente una chica cualquiera que sale con un novio, ésa es la mujer más hermosa de todo Greenwich Village. Y algún día pienso escribir una obra acerca de ella.»
FIN


















































































































 )
)
 - 1
- 1 - 18
- 18 - 10
- 10 - 8
- 8 - 13
- 13 - 16
- 16 - 29
- 29 - 11
- 11 - 15
- 15 - 5
- 5 - 6
- 6 - 30
- 30 - 36
- 36 - 34
- 34 - 4
- 4 - 4
- 4 - 1
- 1 - 31
- 31 - 1
- 1 - 3
- 3 - 2
- 2 - 30
- 30 - 28
- 28 - 14
- 14 - 17
- 17 - 20
- 20 - 28
- 28 - 10
- 10 - 29
- 29 - 5
- 5 - 4
- 4 - 60
- 60 - 15
- 15 - 12
- 12 - 4
- 4