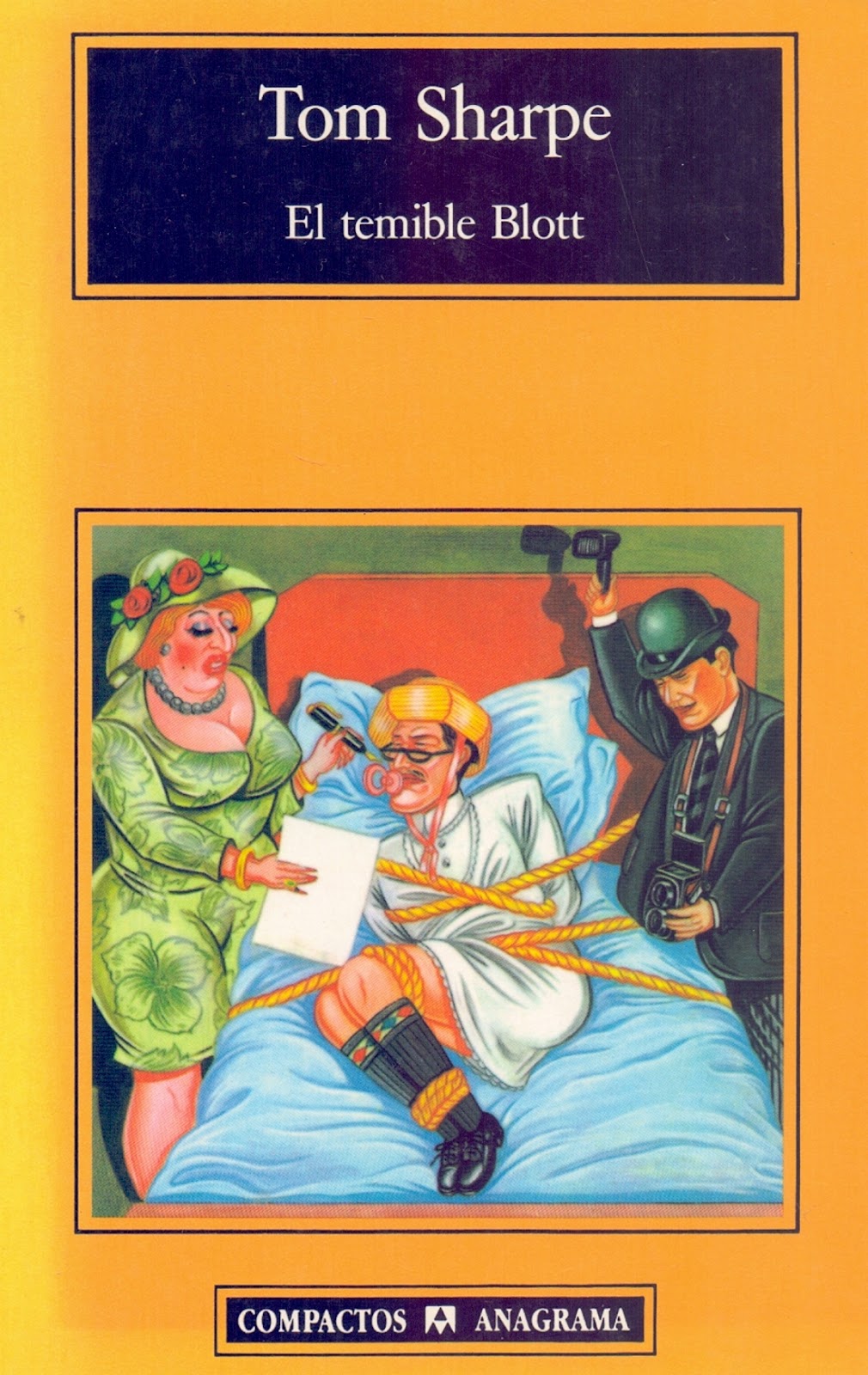Publicado en
diciembre 21, 2021
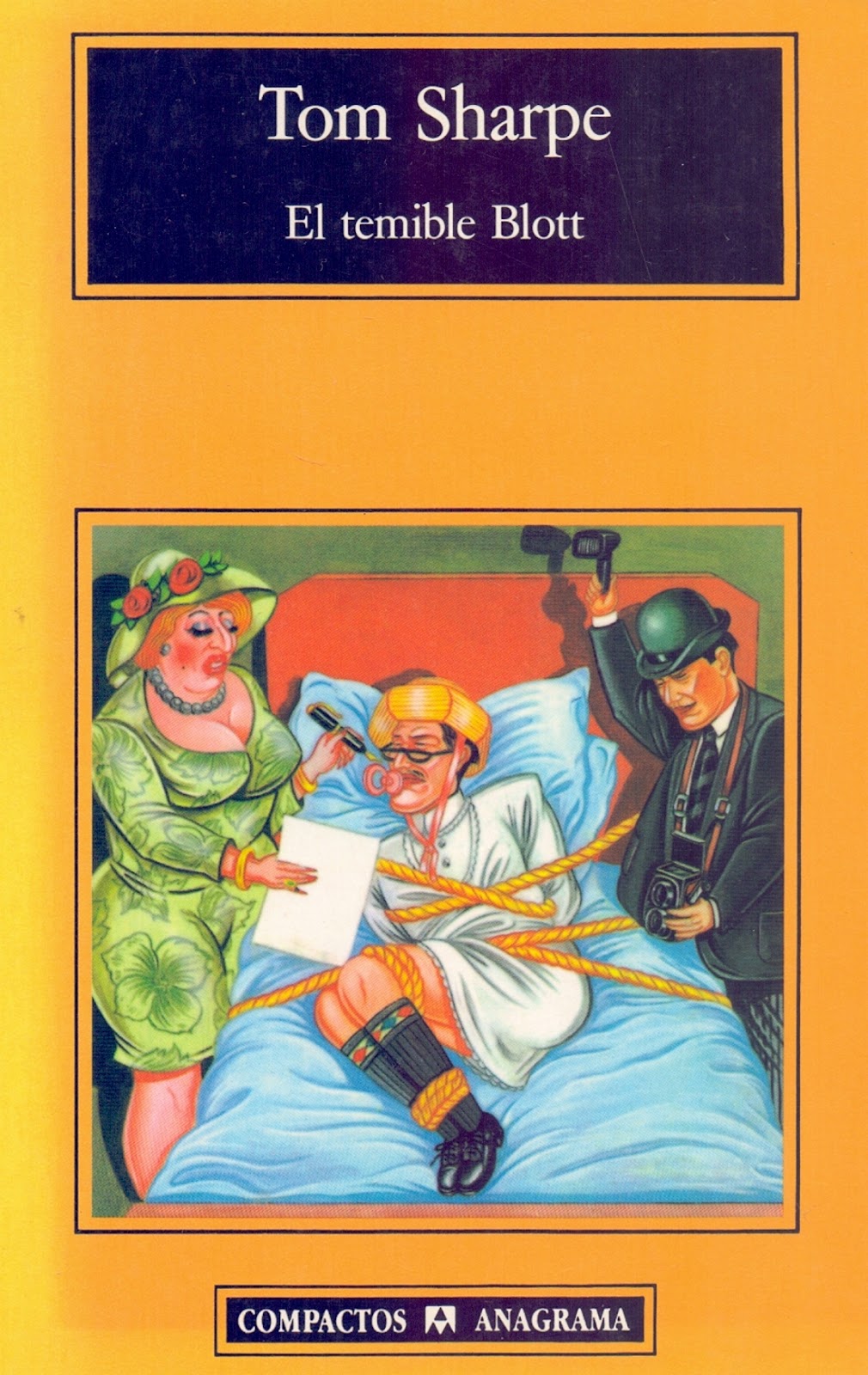
A Geoff Millard.
1
Sir Giles Lynchwood, diputado por South Worfordshire, se sentó en su despacho y encendió un cigarro. Al otro lado de su ventana florecían tulipanes y primaveras, un zorzal picoteaba el césped, y el sol brillaba desde un cielo completamente despejado. A lo lejos pudo contemplar los riscos de la Garganta del Cleene elevándose por encima del río.
Pero Sir Giles no pensaba en la belleza del paisaje. Tenía la cabeza ocupada en otras cosas: en el dinero y en Mrs. Forthby, y en la diferencia entre cómo habían sido las cosas y cómo hubieran podido ser. Tampoco es que la vista que dominaba desde su ventana no ofreciera más que belleza. Pues contenía a Lady Maud, y, fueran cuales fuesen sus cualidades en otros terrenos, nadie que estuviera en sus cabales habría dicho que era una mujer bella. Era grandota y pesada y tenía unas formas que alguien calificó una vez, con gran acierto, de rodinescas; y no hay duda de que Sir Giles, que la miraba con todo el desapasionamiento que proporciona la perspectiva de seis años de matrimonio, la encontraba monumentalmente horrenda. Sir Giles no era quisquilloso en lo que se refiere a las apariencias. Había reunido su fortuna gracias a su habilidad para adivinar los beneficios que podían obtenerse de ciertos inmuebles más bien horrendos, y podía con justicia alardear de que había desahuciado a más inquilinos indigentes que ningún otro casero de Londres. El aspecto de Maud era el menor de sus problemas matrimoniales. Lo que le ponía furioso era más bien el temperamento de su mujer, su abierta confianza en sí misma. Eso, y el hecho de que por primera vez en su vida tuviera que cargar con una esposa a la que no podía abandonar y una casa que no podía vender.
Maud era una Handyman, y Handyman Hall había sido desde siempre la residencia de su familia. Un enorme y laberíntico edificio con veinte dormitorios, un salón de baile abovedado, un sistema de fontanería capaz de fascinar a los estudiosos de la arqueología industrial, pero que mantenía despierto toda la noche a Sir Giles, y una calefacción central diseñada para que consumiera coque a toneladas, y que ahora parecía tragar fueloil a hectolitros: Handyman Hall fue construido en mil ochocientos noventa y nueve con la pretensión de que, con sus ladrillos, su mortero y los más espantosos adornos de la época, fuera el símbolo de la familia Handyman. Una familia que sólo vivió una breve temporada de éxito social. Eduardo VII había visitado la casa en dos ocasiones, y en cada una de ellas había seducido a Mrs. Handyman confundiéndola con una doncella (consecuencia de la timidez que la dejaba sin habla en presencia de miembros de la Familia Real) A modo de compensación para esta real metedura de pata, y por los servicios rendidos a la Corona, su esposo, Bulstrode, fue honrado con un título nobiliario. A partir de aquel fugaz momento de triunfo social, los Handyman había descendido hasta su actual oscuridad. Tras haber ascendido hasta puestos importantes montados en la cresta de una ola de cerveza —la Handyman Pale, la Handyman Triple XXX y la Handyman West Country fueron famosas en su época— sucumbieron a la pasión por el coñac. El primer conde de Handyman, marido receloso y, es comprensible, fervoroso republicano, obtuvo fama póstuma porque a su muerte se convirtió en el primer cadáver que se cobraron los desorbitados derechos reales sobre la herencia fijados por Lloyd George. Casi inmediatamente le siguió su primogénito, Bartholomew, que cuando fue convocado por el inspector de hacienda decidió matarse bebiéndose enteras dos botellas del Trois Six de Montpellier que le había dejado su padre.
El estallido de la Primera Guerra Mundial completó la decadencia de la fortuna familiar. Boothroy, el segundo hijo, regresó de Francia con sus papilas gustativas tan irreparablemente deterioradas, debido a que se había tomado un trago de una botella de ácido de batería para calmar sus nervios antes de salir de la trinchera, que sus esfuerzos por devolver a la cerveza Handyman su calidad y aceptación de antes de la guerra tuvieron precisamente el efecto contrario. El título de «Cerveceros Extraordinarios de su Majestad el Rey» no se correspondía ya con la pócima que se vendía en las botellas de la marca Handyman. Durante los años veinte y treinta las ventas fueron reduciéndose hasta que se limitaron a una docena de tabernas de Worfordshire cuyos dueños se vieron forzados a seguir sirviendo espantosos brebajes por puro sentido de lealtad a la familia, y por la negativa de los magistrados locales (entre los que se encontraba Boothroyd) a conceder permisos de venta de bebidas espirituosas a los demás fabricantes. Para entonces los Handyman se habían visto obligados a habitar solamente un ala del gran edificio, y celebraron el estallido de la Segunda Guerra Mundial ofreciendo el solaz de su hogar al ministerio de la Guerra. Boothroyd murió cumpliendo sus deberes como miembro de la defensa civil, y fue sucedido por su hermano Busby, padre de Maud, mientras que Handyman Hall servía primero como residencia para el jefe de Estado Mayor del general De Gaulle y todo el resto del Ejército Libre francés del momento, y más tarde como campo de concentración para prisioneros de guerra italianos. El cuarto duque hizo cuanto estuvo en su mano por devolver su antigua popularidad a la cerveza Handyman, a base de utilizar de nuevo la fórmula primitiva, e intentó restaurar la fortuna familiar utilizando su influencia para que el ministerio de la Guerra pagase un alquiler desproporcionadamente elevado por un edificio que no necesitaba.
Fue esta influencia, la influencia de los Handyman, lo que convenció a Sir Giles de que quizá fuera aconsejable casarse con Lady Maud, para conseguir por medio de ella un escaño parlamentario. Volviendo la vista atrás, Sir Giles solía pensar que había pagado un precio excesivo por la casa y la aceptación social. En aquel momento lo llamó matrimonio de conveniencia, pero el tiempo había demostrado que este calificativo no era nada apropiado a su caso. Ningún detalle del aspecto de Maud insinuaba que pudiera tener una actitud especialmente recatada con respecto a la vida sexual, y Sir Giles quedó sorprendido, además de dolorido, cuando, durante la luna de miel, ella interpretó de forma exageradamente literal su sugerencia de que le atara a la cama y le pegara. Los gritos de Sir Giles se oyeron en un radio de un kilómetro por toda la Costa Brava, y le forzaron a sostener una embarazosa entrevista con el director del hotel. Sir Giles tuvo que hacer de pie todo el trayecto de regreso a Inglaterra, y desde aquel momento buscó refugio en un dormitorio separado y en Mrs. Forthby, en cuyo apartamento de St. John's Wood podía al menos estar seguro de que sería tratado con moderación. Para empeorar las cosas, el divorcio era imposible. El contrato matrimonial incluía una cláusula de reversión por la cual tanto Handyman Hall como la finca, por los cuales había tenido que pagarle a Maud la suma de cien mil libras, revertirían a ella en caso de que él muriese sin herederos, y también si la mala conducta del marido forzaba un divorcio. Sir Giles era rico, pero cien mil libras era un precio exagerado por la libertad.
Suspiró y miró por la ventana. Lady Maud se había ido, pero su desaparición no mejoró la panorámica. Su lugar había sido ocupado por Blott,* el jardinero, que caminaba lentamente por el césped en dirección al huerto. Sir Giles estudió con repugnancia su chata figura. Aunque no era más que un jardinero, un jardinero italiano y, encima, ex prisionero de guerra, Blott mostraba siempre unos aires de satisfacción que irritaban sobremanera a Sir Giles. Le gustaba que sus criados fueran obsequiosos, y no había nadie menos obsequioso que Blott. El muy desdichado parecía estar convencido de que el dueño de la mansión era él. Sir Giles le vio desaparecer por la puerta del muro que cercaba el huerto y pensó en algún medio de librarse de Blott, de Lady Maud y de Handyman Hall. Acababa de ocurrírsele una idea.
Lo mismo le había pasado a Lady Maud. Mientras caminaba pesadamente por el jardín, arrancando un diente de león aquí y una mala hierba allí, por su cabeza rondaba la idea de la maternidad.
* Apellido de curiosa semejanza con «blot», borrón, que en la frase hecha «blot on the landscape» significa «un engendro que afea el paisaje». (N. del T.)
—Ahora o nunca —murmuró al agacharse para aplastar una babosa. Entre sus piernas pudo ver a Sir Giles sentado en su despacho, y volvió a preguntarse cómo había podido casarse con un hombre tan carente de todo sentido del deber. No existía, para ella, ninguna virtud más importante. Si se había casado con él era porque se lo debía a su familia. De haber podido elegir libremente, hubiese tomado por esposo a un hombre más joven y atractivo, pero en Worfordshire no abundaban los hombres jóvenes y atractivos, y Maud era demasiado fea para ir a buscarlos a Londres.
—¿Que me presente en sociedad? — le gritó a su madre cuando Lady Handyman le sugirió que se dejara ver en la corte—. ¿Que me presente en sociedad? ¡Pero si ya lo he hecho!
Y era cierto. Para Lady Maud, la belleza fue un fugaz y prematuro momento. A los quince años era una chica encantadora. A los veintiuno, los rasgos de los Handyman, sobre todo esa nariz tan prominente, salieron a relucir, y a deslucirla notoriamente. A los treinta y cinco años ya era una Handyman de pies a cabeza, y sólo resultaba aceptable para una persona de gustos depravados y buen ojo para las ventajas ocultas como Sir Giles. Maud aceptó su proposición sin hacerse ilusiones, y sólo para descubrir, cuando ya era demasiado tarde, que su prolongada soltería le había dejado un legado de costumbres y fantasías que le incapacitaban para cumplir con su parte del trato. Sir Giles podía estar bien dotado para muchas cosas, pero la paternidad no era una de ellas. Después de la desafortunada experiencia de la luna de miel, Maud buscó la reconciliación, pero sin éxito. A partir de entonces recurrió a la bebida, a la comida picante, a las ostras y el champagne, a los huevos duros, pero Sir Giles siguió mostrándose obstinadamente impotente. Ahora, en este luminoso día de primavera en el que a su alrededor todo florecía y brotaba y proclamaba las alegrías de la generación, Lady Maud se sintió palpablemente lasciva. Haría un esfuerzo más por hacer entrar en razón a Sir Giles. Enderezó la espalda y cruzó el césped en dirección a la casa, y luego recorrió toda la extensión del pasillo.
—Giles —dijo, entrando en su despacho sin llamar—, ya es hora de que aireemos este asunto.
Sir Giles levantó la vista de su Times.
—¿Qué asunto? — preguntó.
—Sabes muy bien de qué estoy hablando. No hace falta que te andes por las ramas.
Sir Giles dobló el periódico.
—¿Qué ramas? — preguntó, no muy seguro.
—No prevariques —dijo Lady Maud.
—No estoy prevaricando —protestó Sir Giles—. Sencillamente, no sé a qué te refieres.
Lady Maud apoyó las manos en el escritorio y se inclinó amenazadoramente hacia él.
—A la cama —gruñó.
A Sir Giles se le heló la sangre en las venas.
—Ah, eso —murmuró—. ¿Qué pasa?
—Que cada día soy menos joven.
Sir Giles hizo un alegre gesto de asentimiento. Era una de las pocas cosas por las que le estaba agradecido.
—Dentro de uno o dos años ya será demasiado tarde.
Gracias a Dios, pensó Sir Giles, pero no llegó a articular estas palabras. En lugar de hablar, eligió un Ramón Aliones de su caja de puros. Fue un impulso desdichado. Lady Maud se adelantó y se lo arrebató de entre los dedos.
—Escúchame bien, Giles Lynchwood —dijo—. No me casé contigo para terminar siendo una viuda sin hijos.
—¿Viuda? — dijo, muy acobardado, Sir Giles.
—Lo que importa es el final de la frase: «Sin hijos». Que vivas o mueras me da lo mismo. Lo que me interesa es tener un heredero. Cuando me casé contigo fue dejando bien sentado que serías padre de mis hijos. Llevamos seis años casados. Ya es hora de que cumplas con tu deber.
Sir Giles cruzó desafiantemente las piernas.
—Hemos atendido este asunto demasiadas veces —murmuró.
—Más bien dirás que no lo has atendido nunca. De eso me quejo, precisamente. Te has negado de la forma más testaruda a actuar como un marido normal. Has...
—Todo el mundo tiene algún problema, cariño —dijo Sir Giles.
—Exacto —dijo Lady Maud—. Y nosotros también. Por desgracia, mi problema es bastante más apremiante que el tuyo. Tengo más de cuarenta años y, tal como ya te he indicado, dentro de uno o dos años ya no podré tener hijos. Mi familia ha vivido en la Garganta desde hace cinco siglos, y no tengo intención de irme a la tumba sabiendo que soy la última Handyman.
—Pase lo que pase, tampoco podrás evitar esa circunstancia —dijo Sir Giles—. Al fin y al cabo, en el improbable caso de que tuviéramos algún hijo, se apellidaría Lynchwood.
—Siempre he tenido intención —dijo Lady Maud— de cambiarle el apellido por escritura legal.
—¿Ah, sí? Pues permíteme que te informe de que no hará ninguna falta —dijo Sir Giles—. No saldrá ningún hijo de nuestro matrimonio, y no hay más que hablar.
—En tal caso —dijo Lady Maud—, tomaré las medidas necesarias para solicitar el divorcio. Pronto tendrás noticias de mis abogados.
Salió del despacho cerrando de un portazo. Sir Giles se quedó sentado en su silla, tembloroso pero satisfecho. Habían terminado sus años de infelicidad. Obtendría el divorcio y se quedaría con la finca. No tenía motivos de preocupación. Tomó otro cigarro y lo encendió. Oyó que, en el primer piso, su esposa armaba mucho ruido en su habitación. Sin duda, se disponía a visitar a Mr. Turnbull, del bufete Ganglion, Turnbull y Shrine, que llevaba en Worford los asuntos de la familia. Sir Giles abrió el Times y volvió a leer la carta sobre los cuchillos.
2
Mr. Turnbull, de Ganglion, Turnbull y Shrine, simpatizó con la situación de Lady Maud, pero se mostró inerme.
—Si inicia usted el proceso basándose en pruebas tan evidentemente insustanciales como las que ha esbozado aquí de forma tan estremecedora —le dijo a Lady Maud—, la cláusula de reversión resultaría nula y vacía de contenido. Podría muy bien acabar quedándose sin la mansión y sin la finca.
—¿Pretende quedarse ahí sentado y decirme que no puedo divorciarme de mi marido sin perder la casa de mi familia? — preguntó Lady Maud.
—Sería suficiente —dijo Mr. Turnbull, haciendo un gesto de asentimiento— con que Sir Giles negase sus acusaciones. Y, francamente, no creo que un hombre en su situación las admita. Lo siento, pero opino que el Tribunal resolvería a favor de él. Lo malo de esta clase de acusaciones es que no hay modo de presentar pruebas convincentes.
—Yo creía que mi virginidad era prueba suficiente —le dijo secamente Lady Maud. Mr. Turnbull reprimió un estremecimiento. La posibilidad de que Lady Maud presentara su propia virginidad como prueba número uno no le resultaba muy atractiva.
—Me parece que necesitaremos alguna acusación un poco más ortodoxa. Al fin y al cabo, Sir Giles podría afirmar que usted se negó a otorgarle el débito conyugal. Sería su palabra contra la de usted. Naturalmente, obtendría el divorcio, pero la mansión sería legalmente de él.
—Por fuerza tiene que haber alguna solución —protestó Lady Maud. Mr. Turnbull la miró, dudando que así fuera, pero tuvo el suficiente tacto como para no afirmarlo.
—¿Y dice usted que ha intentado la reconciliación?
—Le he dicho a Giles que tiene que cumplir con su deber.
—No me refería exactamente a eso —le dijo Mr. Turnbull—. El matrimonio siempre es una relación difícil, incluso cuando las cosas van bien. Quizá un poco de ternura por parte de usted...
—¿Ternura? — dijo Lady Maud—. ¿Ternura? Parece que olvida que mi marido es un perverso. ¿Se imagina a un hombre que encuentra placer en el hecho de que le...?
—No, no —dijo apresuradamente Mr. Turnbull—. Lo comprendo perfectamente. Quizá ternura no sea la palabra adecuada. Lo que yo quería decir era..., bueno..., un poco de comprensión.
Lady Maud le dirigió una mirada desdeñosa.
—Al fin y al cabo, tout comprendre c'est tout pardonner —prosiguió Mr. Turnbull, recurriendo al idioma que relacionaba con la sofisticación en los asuntos del corazón.
—¿Cómo dice? — dijo Lady Maud.
—Decía solamente que comprender es perdonar —explicó Mr. Turnbull.
—Teniendo en cuenta que lo ha pronunciado un hombre de leyes, me parece que su comentario es francamente pasmoso —dijo Lady Maud—, y, en cualquier caso, a mí no me interesa ni la comprensión ni el perdón. Sólo me interesa dar a luz a un hijo. Mi familia vive en la Garganta desde hace cinco siglos, y no tengo intención de ser la responsable de que no siga viviendo allí otros cinco. Quizá crea que mi empeño en hablar de la importancia de mi familia es un poco romántico. Lo único que puedo decir es que creo que tengo el deber de tener un heredero. Si mi marido se niega a cumplir con su deber, ya encontraré a otro que le sustituya.
—Querida Lady Maud, por Dios —dijo Mr. Turnbull, consciente por primera vez de que podía estar corriendo el riesgo de convertirse en el primer objeto de las atenciones extraconyugales de aquella dama—, le ruego que no tome ninguna medida precipitada. Un acto de adulterio por su parte permitiría a Sir Giles obtener el divorcio basándose en acusaciones que invalidarían la cláusula de reversión. ¿No sería mejor que yo tuviera una charla con él? A veces es muy útil que un tercero, alguien completamente imparcial, trate de lograr la reconciliación.
Lady Maud hizo un gesto negativo. Estaba decidida al adulterio.
—Si Giles cometiera adulterio —dijo por fin—, ¿revertiría hacia mí tanto la finca como la mansión?
Mr. Turnbull puso una expresión resplandeciente.
—En ese caso no habría la menor dificultad. Tendría usted un derecho indiscutible a esos bienes. Ni la menor dificultad.
—Bien —dijo Lady Maud, y se puso en pie. Bajó, dejando a Mr. Turnbull convencido de que Sir Giles Lynchwood estaba a punto de recibir una desagradable sorpresa, y, es más, que el despacho Ganglion, Turnbull y Shrine tendría entre manos un caso de divorcio de esos tan prolongados y que proporcionan pingües dietas.
Blott aguardaba afuera junto al coche.
—Blott —dijo Lady Maud dejándose caer en el asiento de atrás—, ¿sabe cómo se montan las escuchas telefónicas?
Blott sonrió y puso el motor en marcha.
—Es muy fácil —dijo—. Basta un poco de cable y unos auriculares.
—En ese caso, pare en la primera tienda de radio que encuentre y compre todo lo necesario.
Cuando llegaron a Handyman Hall, Lady Maud ya había trazado su plan.
Y lo mismo Sir Giles. El primer momento de júbilo ante la perspectiva del divorcio había pasado y Sir Giles, sopesando la cuestión mentalmente, había comprendido que cabían ciertas posibilidades desagradables. Para empezar, no le gustaba la idea de ser interrogado por un famoso abogado acerca de su vida íntima. Los periódicos, especialmente algunos dominicales, disfrutarían de lo lindo con la descripción de su luna de miel por parte de Lady Maud. Peor aun, no podría acusarles de libelo. La declaración podía ser confirmada por el director del hotel, y aunque Sir Giles ganara el proceso de divorcio y se quedase con Handyman Hall, perdería sin duda su reputación. No, habría que manejar el caso de algún modo menos conspicuo. Sir Giles cogió un lápiz y empezó a hacer dibujitos.
Era un problema sencillo. El divorcio, en caso de que lo hubiera y cuando lo hubiera, tendría que estar basado en los motivos elegidos por él. Debía librarse de toda posibilidad de escándalo. Era exagerado confiar en que Lady Maud podía por sí sola encontrar un amante, pero la desesperación podía conducirla a cometer una locura. Sir Giles, sin embargo, lo dudó. Además, tanto su edad como su tipo y actitud hacían que nada pareciese más imposible. Y había que pensar también en la finca y las cien mil libras que había pagado por ella. Dibujó un gato, y estaba pensando que, además de venderla o arrasarla con un incendio, había otros modos de sacar beneficio de una finca, cuando la forma de su dibujo, un ocho con orejas y cola, le hizo pensar en una cosa que había visto una vez desde el aire. Un trébol, un cruce de autopista.
Al cabo de un momento desplegó un mapa del Estado Mayor y lo estudió con el mayor interés. Claro. ¿Cómo no se le había ocurrido antes? La Garganta del Cleene era la ruta ideal. Quedaba justo en el camino de Sheffingham a Knighton. Y las autopistas traían consigo expropiaciones forzosas y grandes sumas de indemnización. La solución perfecta. Bastaba con susurrar un par de palabras en los oídos adecuados. Sir Giles cogió el teléfono y marcó un número. Cuando Lady Maud regresó de Worford, su esposo se encontraba de un humor excelente. Hoskins, funcionario de la delegación de Obras Públicas del condado de Worfordshire, se había mostrado muy servicial. Porque le resultaba provechoso y porque le servía para pagar una casa mucho mejor que la que hubiera podido sostener con su solo salario. Sir Giles sonrió para sí. No había nada tan maravilloso como ser una persona influyente.
—Esta tarde bajaré a Londres —le dijo a Lady Maud cuando se sentaron a almorzar—. Tengo que arreglar un par de asuntos. Creo que no podré regresar hasta dentro de dos o tres días.
—No me sorprendería en absoluto —dijo Lady Maud.
—Si me necesitaras para alguna cosa, déjale el recado a mi secretaria.
Lady Maud se sirvió una porción de cottage pie. Estaba de buen humor. No le cabía la menor duda de que Sir Giles disfrutaba de su preferencia por ciertas prácticas sexuales con alguna mujer de Londres. Quizá le costaría algún tiempo localizar el nombre de su amante, pero Lady Maud estaba dispuesta a esperar.
—Extraordinaria mujer, esa Lady Maud —le dijo Mr. Turnbull a Mr. Ganglion, con quien estaba sentado a una mesa del Cuatro Plumas de Worford.
—Extraordinaria familia —asintió Mr. Ganglion—. No creo que recuerdes a su abuela, la vieja condesa. No, imposible. Hace demasiados años. Aún me acuerdo de cuando redacté su testamentó en..., vamos a ver, qué año pudo ser..., sí, tuvo que ser en marzo de mil novecientos treinta y seis. Veamos, ella murió en junio de ese año, de modo que tuvo que ser en marzo. Se empeñó en que subrayara el hecho de que su hijo, Busby, tenía parentesco con la familia real. Le dije que, en ese caso, no tendría derecho a la herencia, pero ella no quiso ceder. «Sangre azul», decía una y otra vez. Al final le hice firmar varios ejemplares del testamento, pero sólo se mencionaba el detalle de la existencia de un bastardo real en el primero.
—Santo Dios —dijo Mr. Turnbull—. ¿Crees que era cierto?
Mr. Ganglion le miró por encima de las gafas.
—Entre nosotros, tengo que admitir que no es absolutamente imposible. Las fechas coincidían. Busby nació en mil novecientos cinco y la visita Real se produjo el año anterior. Eduardo VII tenía fama de hacer esta clase de cosas.
—Y esto explicaría los rasgos de Lady Maud —admitió Mr. Turnbull—. Y su arrogancia, si vamos a eso.
—Es mejor olvidar estas cosas —dijo con tristeza Mr. Ganglion—. ¿De qué quería hablarte?
—Quiere divorciarse. Yo la he disuadido, al menos de momento. Parece que a Lynchwood le apasiona la flagelación.
—Qué gustos tan increíbles tiene alguna gente —dijo Mr. Ganglion—. Yo creía que esa perversión sólo la tenían los alumnos de los internados de pago. Qué curioso. De todos modos, supongo que Lady Maud podría haberle satisfecho tan bien como cualquier otra mujer. Tiene un antebrazo de camionero.
—Tengo la impresión de que, cuando lo probaron, se pasó de la raya —dijo Mr. Turnbull.
—Espléndido, espléndido.
—El principal problema parece ser la no consumación. Lady Maud quiere tener un heredero antes de que sea demasiado tarde.
—La perenne obsesión de estas familias tan antiguas. ¿Qué le has aconsejado, inseminación artificial?
Mr. Turnbull apuró su copa.
—Desde luego que no —dijo—. Al parecer, todavía es virgen.
Mr. Ganglion rió disimuladamente.
—Recuerdo a una virgen cuarentona que tenía unas costumbres de lo más atrevidas. No sé si era con la espantosa risa de una jiraba que tenía en su jardín..., o con la rueca...
Se fueron a comer.
Blott terminó su almuerzo en el invernadero que estaba al final del huerto. A su alrededor, los primeros geranios y crisantemos, rojos y rosas, hacían juego con el color de su tez. Este era el sancta santorum del mundo de Blott, el rincón donde podía instalarse rodeado de flores cuya belleza le decía que la vida no carecía completamente de sentido. A través de los cristales contemplaba el huerto con sus lechugas, sus guisantes y judías, con aquellas matas de grosella y uva espina de las que tan orgulloso se sentía. Más allá, el viejo muro de ladrillo le separaba del mundo que tanta desconfianza le inspiraba. Sobre su cabeza podía distinguir los cables telefónicos que salían de la casa. Cogió una escalera y poco después empezó a conectar sus cables a la línea de teléfonos. Todavía estaba atareado cuando Sir Giles se fue en su Bentley. Blott le vio pasar sin el menor interés. Sentía por Sir Giles una profunda antipatía, y una de las ventajas de trabajar en el huerto era que no coincidían casi nunca. Terminó su trabajo y colocó los auriculares y el timbre. Luego entró en la casa. Lady Maud estaba en la cocina, lavando los platos.
—Ya está listo —dijo Blott—. Podemos probarlo.
Lady Maud se secó las manos.
—¿Qué tengo que hacer?
—Cuando suene el timbre, póngase los auriculares —explicó Blott.
—Vaya usted al despacho y llame a cualquier número. Yo escucharé —dijo Lady Maud.
Blott entró en el despacho y se sentó al escritorio. Cogió el teléfono y pensó a quién llamar. Finalmente su mirada se posó en un número que estaba escrito a lápiz en un bloc que tenía delante. Al lado había algunos garabatos y el dibujo de un gato. Blott marcó el número. Era bastante largo, y empezaba con el prefijo de Londres, y tuvo que esperar un rato antes de que descolgaran.
—Felicia Forthby, dígame —dijo una voz de mujer.
Blott trató de encontrar alguna cosa que decir.
—Aquí Blott —dijo por fin.
—¿Blott? — dijo Mrs. Forthby—. ¿Le conozco?
—No —dijo Blott.
—¿Puedo ayudarle en algo?
—No —dijo Blott.
—¿Puedo ayudarle en algo?
—No —dijo Blott.
Hubo un silencio tenso, y luego Mrs. Forthby habló otra vez.
—¿Qué quiere?
Blott se esforzó por pensar alguna de las cosas que necesitaba.
—Quiero una tonelada de estiércol.
—Me parece que se equivoca de número.
—Sí —dijo Blott, y colgó.
En el invernadero, Lady Maud estaba encantada con el experimento. «Pronto averiguaré quién le da ahora las palizas», pensó, y se quitó los auriculares. Luego regresó a la casa.
—Nos ocuparemos por turnos de controlar todas las llamadas que haga mi esposo —le dijo a Blott—. Quiero averiguar a quién va a ver cuando está en Londres. Tendrá que tomar nota de todas las personas con las que hable. ¿Entendido?
—Sí —dijo Blott, y regresó contento al huerto. En la cocina, Lady Maud terminó de lavar los platos. Había pensado preguntarle a Blott con quién había hablado. Daba igual, no tenía importancia.
3
Sir Giles regresó de Londres bastante antes de lo previsto. La regla de Mrs. Forthby la había puesto de mal humor, y Sir Giles ya tenía bastantes líos como para encima tener que cargar con los efectos secundarios de la tensión menstrual de Mrs. Forthby. Y, además, Mrs, Forthby no era en la práctica ni la mitad de atrevida de lo que él imaginaba en sus fantasías. En éstas Sir Giles la veía dotada de una serie de inclinaciones perversas, que se correspondían exactamente con los desdichados requisitos del propio Sir Giles, y demostraba además una discreción que hubiera honrado a una monja trapense. En la realidad resultaba decepcionantemente diferente. Parecía estar convencida, y desde el punto de vista de Sir Giles éste era el mayor defecto en que podía incurrir una mujer, de que él la amaba por sí misma. Cuando se lo oía decir, un estremecimiento recorría la espina dorsal de Sir Giles. Si la amaba, y sólo cuando la tenía lejos llegaba su corazón a sentir por ella cierto aprecio, no era por sí misma. Sino que precisamente se había sentido atraído por ella al principio debido a que, hasta donde pudo colegir, era un ser carente de toda personalidad.
Externamente Mrs. Forthby poseía todos los atributos de la hembra atractiva, quizás en grado excesivo para gente de gusto más refinado, y todos ellos contenidos por corsés, bragas, suspensorios y sostenes que inflamaban la imaginación de Sir Giles y le recordaban los anuncios de las revistas femeninas que le habían introducido en el mundo de la sexualidad cuando era adolescente. Interiormente Mrs. Forthby era un vacío absoluto a juzgar por su conversación anodina, y era este vacío lo que Sir Giles, que siempre había confiado en encontrar una amante con necesidades tan depravadas como las suyas, trataba de llenar. Y llegados a este punto tenía que admitir que Mrs. Forthby distaba mucho de haber satisfecho sus expectativas. Aunque fuera una persona de mentalidad tolerante, suponiendo —que era mucho suponer— que tuviera mentalidad dado que carecía de mente, carecía del imprescindible entusiasmo por las contorsiones y esclavitudes que Sir Giles necesitaba para entrar en calor. Y además tenía la desdichada manía de ponerse a reír como una tonta en los momentos en que más se concentraba él, y también la de hacer comentarios surgidos de sus recuerdos de la época de Exploradora cuando apretaba los gruesos nudos que él exigía. Lo peor de todo era su facilidad para tener la cabeza a pájaros. Alguna vez le había dejado atado a la cama y amordazado durante varias horas mientras tomaba el té con sus amistades en la salita contigua. Era en estos momentos de contemplación forzosa cuando mayor conciencia tenía Sir Giles de la falta de armonía existente entre sus actitudes pública y privada, y cuando más deseaba, hasta la desesperación, que nadie pudiera llegar a vincular la una con la otra, especialmente si se trataba de alguna maldita dama que pudiese abrir la puerta buscando el lavabo. Y no es que no le gustara la idea de introducir alguna intervención imprevista en sus fantasías, pero sólo en caso de estar seguro de que no iba a convertirse luego en el hazmerreír de Westminster. Tras uno de estos episodios amenazó a Mrs. Forthby con asesinarla, y sólo se lo impidió su incapacidad para mantenerse en pie después de que ella le desatara.
—¿Dónde diablos te habías metido? — gritó cuando ella regresó, a la una de la mañana.
—En Covent Garden —dijo Mrs. Forthby—. La flauta mágica. Una interpretación magnífica.
—Hubieses podido decírmelo. He pasado seis horas angustiosas.
—Creía que era lo que más te gustaba —dijo Mrs. Forthby—. Creía que es lo que querías.
—¿Quererlo? — dijo él—. ¿Seis horas? Nadie que esté en su sano juicio quiere que le tengan atado así durante seis horas.
—Claro, claro —dijo Mrs. Forthby amablemente—. Pero se me olvidó. ¿Quieres que te ponga ahora la lavativa?
—Desde luego que no —gritó Sir Giles, al que el confinamiento había conducido a sentir cierto grado de aprecio por la propia dignidad—. Y deja de manosearme la pierna.
—Pero, es que no la tienes bien puesta. No está en donde debería estar.
Sir Giles miró por el rabillo del ojo su torcida pierna.
—Ya lo sé —chilló—. Y no lo estaría si tú no fueses tan condenadamente despistada.
Mrs. Forthby había recogido las correas y hebillas y había preparado un té.
—La próxima vez me haré un nudo en el pañuelo —dijo, con la mayor falta de tacto, mientras colocaba unas almohadas bajo la espalda de Sir Giles para que se tomara su taza de té.
—No habrá próxima vez —gruñó él, y se pasó la noche insomne, tratando de encontrar una postura menos retorcida. Pero no fue fiel a su palabra. Siempre había una próxima vez. La forma ausente de Mrs. Forthby y su predisposición a aceptar las repugnantes manías de su amante compensaban los lapsus de su caprichosa memoria, y Sir Giles volvía a su casa cada vez que iba a Londres, siempre rezando interiormente para que en esta ocasión no le dejara atado y amordazado para irse a pasar un mes a las Bahamas.
Pero si Sir Giles tenía bastantes problemas en el asunto de Mrs. Forthby, no los hubo en relación con su plan de la autopista. Ya empezaban a dibujarse los planes.
—Se llamará la Autopista Axial del País de Gales, la A 101 —le dijeron cuando hizo discretas averiguaciones en el ministerio del Medio Ambiente—. El plan ha sido enviado al ministro para su aprobación. Creo que quedan algunas dudas, por cuestiones referentes a la conservación de ciertos monumentos. Pero, por Dios, no diga que se lo he contado yo.
Sir Giles colgó el teléfono y estudió la táctica que debía seguir. Tendría que oponerse públicamente al plan, aunque sólo fuera para conservar su escaño parlamentario en South Worfordshire, pero hay formas y formas de oponerse. Invirtió fuertes sumas en acciones de la Compañía Imperial de Cementos, que probablemente se beneficiaría con el aumento de la demanda de cemento. Almorzó con el presidente de Automóviles Imperiales S. A., cenó con el director general de Constructora de Autopistas S. L., tomó unas copas con el secretario general del Sindicato de Obreros de la Construcción de Caminos y Carreteras, y le recordó al jefe de disciplina de su partido que había que hacer algo para aliviar el problema del paro en su circunscripción.
En pocas palabras, fue el catalizador del proceso químico del progreso. Y sin necesidad de hacer que corriese el dinero. Sir Giles era un gato demasiado viejo para cometer esta clase de errores. Lo que sí hizo circular fue información. Qué empresas estaban en puertas de obtener grandes beneficios, qué acciones había que comprar, cuáles era mejor vender: tales eran las monedas con que compraba su influencia. Para asegurarse de que se libraba de toda futura sospecha, pronunció un discurso en la cena anual de la Liga para la Conservación del Paisaje y los Monumentos, y exigió de la nación una actitud permanente de vigilancia contra el afán predador de los especuladores inmobiliarios. Y regresó a Handyman Hall a tiempo para mostrarse escandalizado ante la noticia del plan de construcción de la autopista.
—Exigiré ahora mismo que se investigue este asunto —le dijo a Lady Maud cuando llegó la orden de expropiación.
En el invernadero, Blott se veía interrumpido a veces por la necesidad de escuchar las conversaciones telefónicas de Sir Giles. Apenas se había puesto a luchar contra los áfidos que infestaban los manzanos ornamentales que crecían junto a la casa, cuando sonó el timbre. Blott corrió al invernadero y oyó al general Burnett lanzando un ataque fulminante desde Grange contra los canallas de Whitehall y otras víctimas de su ira que Blott no consiguió localizar del todo. Volvió a sus áfidos, pero el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Mr. Bullett—Finch que quería saber qué haría Sir Giles para frenar el proyecto de la autopista.
—Se me llevará la mitad del jardín —dijo—. Nos hemos pasado los seis últimos años esforzándonos por adecentarlo, y ahora nos vienen con éstas. Es intolerable. No creo que el sistema nervioso de Ivy pueda resistirlo.
Sir Giles mostró su aduladora simpatía por tal situación. Le dijo que estaba organizando un comité de protesta. Por fuerza tenía que haber una investigación parlamentaria. Garantizó a Mr. Bullett—Finch que no dejaría piedra por remover. Bastante desconcertado, Blott regresó a sus áfidos. El inglés era un idioma que todavía conservaba su capacidad para dejarle pasmado, y de vez en cuando determinadas frases excedían su capacidad de comprensión. ¿Por qué tenía Sir Giles que ir a remover las piedras del jardín de Mr. Bullett—Finch, si es que se trataba de esas piedras? Pero, por otro lado, Blott tenía que admitir que los propios ingleses seguían envueltos para él en un velo de auténtico misterio. Pagaban más a los obreros cuando estaban en paro que cuando tenían trabajo. Pagaban a los albañiles más que a los maestros. Hacían grandes colectas para las víctimas de los terremotos de Turquía mientras sus propios ancianos sobrevivían a duras penas con pensiones de hambre. Negaban el visado de entrada en su país a los australianos, pero invitaban a los rusos a vivir en Inglaterra. Y finalmente parecían encontrar un extraño placer en dejarse acribillar por los irlandeses. En conjunto, suponían para él una causa permanente de asombro y de consuelo. Sólo eran felices cuando les ocurrían desgracias, tanto si se trataba de inundaciones o incendios como de guerras u otros desastres, y Blott, cuya vida había empezado con una serie de capítulos desastrosos, se tranquilizaba pensando en que ahora vivía rodeado por una comunidad que disfrutaba con los infortunios.
No tenía ni la menor idea de cuándo, ni dónde ni de quién había nacido. El día de su descubrimiento en el lavabo de señoras de la estación ferroviaria de Dresde era lo más aproximado a una fecha de nacimiento que podía recordar, y como la encargada de la limpieza se negó a admitir ninguna responsabilidad personal por su presencia en aquel lugar, a pesar de que las autoridades la apremiaron a que lo hiciera, Blott no tenía idea de quién era su madre, y mucho menos su padre. Ni siquiera estaba seguro de que sus padres fueran alemanes. Es más, por los datos que tenían él y las autoridades, hubiera podido ser incluso judío, aunque el director general de Clasificación Racial tuvo el ilógico detalle de admitir que los judíos no tenían por costumbre abandonar a sus hijos en los lavabos de las estaciones. Fuera como fuese, esta posibilidad no hizo sino contribuir a que se acentuara la incertidumbre que rodeó la adolescencia de Blott en el Tercer Reich, y la aparición de este fenómeno no supuso para él ninguna ayuda. Había numerosos arios puros de pelo moreno y nariz aguileña, pero Blott, que adquirió un interés obsesivo por este asunto, no encontró a muchos que estuvieran dispuestos a explicarle su pedigrí. Y, desde luego, no hubo nadie que quisiera adoptarle, y hasta en el orfanato solían empujarle hacia las filas del fondo cuando había visitas. En cuanto a las Juventudes Hitlerianas..., Blott prefería olvidar su adolescencia, e incluso el recuerdo de su llegada a Inglaterra le llenaba de inquietud.
Fue en una noche oscura y Blott, que había sido introducido en el avión a fin de que reforzara la resolución de los tripulantes de aquel bombardero italiano, aprovechó la oportunidad para emigrar. Además, tenía la sospecha de que el jefe de su escuadrilla le había ordenado que se presentara voluntario para esa misión y ocupara el puesto de navegante junto a los italianos con la esperanza de que no regresara jamás a la base. Esta parecía ser la única explicación plausible para el hecho de que le hubieran elegido para este puesto y Blott, cuya anterior experiencia como artillero de cola —su única contribución, hasta ese momento, al esfuerzo bélico— le había permitido derribar únicamente a un par de Messerschmidt 109 que formaban parte de la escolta de su propia escuadrilla de bombarderos, cumplió plenamente con las expectativas de su jefe. Hasta los propios aviadores italianos, a cual más pusilánime, se quedaron de piedra cuando Blott se empeñó en asegurar que Márgate se encontraba en el centro de Worcestershire. Tras una acalorada discusión, dejaron caer sus bombas sobre Exmoor y enfilaron de nuevo hacia el Pas de Calais vía Canal de Bristol, para quedarse sin combustible cuando sobrevolaban las montañas del norte de Gales. Fue aquí cuando los italianos decidieron lanzarse en paracaídas, pero cuando trataban de explicarle a Blott que su situación era desesperada toparon con el escaso conocimiento que del italiano poseía Blott. Justo entonces les salvó la intervención de una montaña que, según la extraña idea que el navegante tenía del mundo, no debía estar ahí. Blott fue el único superviviente del holocausto que se produjo a continuación, y como le descubrieran desnudo en medio de los restos del avión italiano, los miembros del grupo de rescate dieron por supuesto que era de origen italiano. El hecho de que no hablara ni media palabra de su idioma materno no bastó para engañar a nadie, y tampoco sirvió, sobre todo, para despistar al comandante del campo de prisioneros al que Blott fue enviado, por la sencilla razón de que tampoco él hablaba italiano y Blott era su primer prisionero. Sólo mucho más tarde, con la llegada de algunos prisioneros auténticamente italianos capturados en el norte de África, empezó a dudarse de su nacionalidad. Sin embargo, para entonces Blott había demostrado palpablemente su buena fe mostrando un absoluto desinterés por el curso de la guerra y una resuelta negativa a escaparse, y ambos datos confirmaron que era un auténtico italiano. Además, cuando afirmó que era hijo de un pastor del Tirol, todo el mundo comprendió por qué no sabía italiano.
En mil novecientos cuarenta y dos, el campo de prisioneros fue trasladado a Handyman Hall, y Blott se instaló allí como en su propia casa. Tanto la mansión como la familia Handyman le cayeron bien. Ambos eran el epítome de lo inglés, y ésta era, según Blott, la mayor alabanza que pudiera hacérseles. Ser inglés era la virtud suprema, y ser prisionero en Inglaterra era mejor que ser libre en ningún otro país. Si las cosas hubieran ido tal como él deseaba, la guerra hubiera proseguido indefinidamente. Vivía en una casa enorme, tenía un parque por el que pasear, un río en el que pescar, un huerto donde cultivar diversas cosas, y la posibilidad de hacer excursiones por un idílico paisaje campestre salpicado de bosques y colinas, y bellas mujeres cuyos maridos luchaban lejos de allí en una guerra con la que pretendían librar al mundo de personas como Blott. Incluso de noche, cuando cerraban las puertas del campo de prisioneros, no había nada más fácil que saltar los muros e ir a donde le diera la gana. No había ataques aéreos ni alarmas repentinas, y no hacía falta preocuparse por ganarse la vida. Incluso la comida era buena, teniendo en cuenta que disfrutaba de los complementos obtenidos gracias a la caza furtiva y a su huerto. Para Blott aquel lugar era el paraíso y lo único que le preocupaba era el temor de que los alemanes ganaran la guerra. Esto sí que le producía auténtico pánico. Ya había sido bastante malo ser alemán en Alemania. Le resultaba inimaginable lo que podía llegar a suponer ser un italiano pero que era alemán que parecía judío en una Gran Bretaña conquistada, y la sola idea de verse forzado a explicar por qué estaba donde estaba ante las autoridades alemanas de ocupación le inspiraba pánico. Uno de los aspectos más agradables de los ingleses era que no parecían sentir el menor interés por esta clase de detalles. Pero Blott conocía demasiado bien a sus compatriotas como para confiar en que ellos se conformaran con sus evasivas. Los alemanes irían desmenuzando una a una sus respuestas hasta que la nada que constituía la verdadera esencia de Blott quedara desvelada en toda su desnudez, momento en el cual fusilarían lo que quedara de él acusándole de deserción. Blott estaba seguro de cuál sería su destino, y lo peor era que, hasta donde él podía saber, los británicos parecían completamente incapaces de ganar la guerra. Parecían olvidarse casi siempre de que se estaba librando una guerra, y cuando lo recordaban, la conducían con una ineficacia que le dejaba atónito. Poco después de su llegada a Handyman Hall, el Mando Occidental realizó unas maniobras en el Bosque del Cleene, y Blott pudo contemplar horrorizado el caos que consiguieron armar. Si su cautividad tenía que estar garantizada por la capacidad combativa de aquellos soldados, mejor sería que empezara a depositar sus esperanzas en algún otro lado. Y encontró esa otra posibilidad cuando descubrió un depósito de municiones que estaba, esto era lo más típico, desprovisto de toda vigilancia. Si los británicos no pensaban defenderle, él sí lo haría. De modo que adquirió poco a poco un pequeño arsenal que fue enterrando en el bosque. Morteros de quinientos milímetros, ametralladoras, rifles, cajas de municiones, etc., desaparecieron sin que nadie lo notase y quedaron, cuidadosamente engrasados y protegidos contra la humedad, bajo los helechos de las colinas situadas detrás de la casa. En mil novecientos cuarenta y cinco Blott estaba pertrechado como para librar una auténtica guerra de guerrillas en South Worfordshire. Pero entonces terminó la guerra y surgieron nuevos problemas.
No le atraía en absoluto la perspectiva de que le repatriasen a Italia, y después de aquellos años tan agradables en Inglaterra no se veía instalándose de repente en Nápoles. Por otro lado, no tenía intención de regresar a las ruinas de Dresde. La ciudad se encontraba en la zona rusa y Blott no tenía intención de abandonar los placeres y comodidades de la vida en Worfordshire para ir a sufrir los rigores de Siberia. Además, dudaba que ni siquiera la Patria derrotada estuviera dispuesta a recibir con los brazos abiertos a quien había vivido cinco años haciéndose pasar por un prisionero de guerra italiano. Parecía mucho más prudente quedarse donde estaba, y en esto su devoción a la familia Handyman le rindió un gran beneficio.
Lord Handyman era un hombre entusiasta. Mucho antes de que el tema se pusiera de moda, afirmaba que los recursos mundiales estaban próximos a su agotamiento, y trató de evitar que esta circunstancia le perjudicara ahorrando de todo. Especialmente ahorrando abonos orgánicos, y Blott tuvo que cavar en el huerto enormes pozos a los que fueron a parar todos los desperdicios de la casa.
—No hay que malgastar nada —declaró el conde, y así se hizo. De acuerdo con sus instrucciones, el sistema de aguas residuales de la mansión fue desviado a fin de que depositara su contenido en los pozos de Blott, y éste y el conde se pasaron muchas horas felices viendo las sucesivas capas de tallos de col, pieles de patata y excrementos que iban enriqueciendo sus almacenes. A medida que se llenaba cada pozo, Blott cavaba otro, y el proceso empezaba otra vez. Los resultados fueron asombrosos. En el huerto proliferaron las coles gigantes, los calabacines del tamaño más alarmante, y los pepinos más enormes del mundo. También proliferaron, en verano, las moscas, hasta que la situación llegó a ser insoportable y Lady Handyman, que empezó a perder el apetito en cuanto se puso en marcha este proceso de reciclaje, se plantó por las buenas y dijo que o desaparecían las moscas o desaparecía ella. Blott desvió los conductos de aguas residuales a su canalización original, mientras que el conde, inspirado sin duda por la tasa reproductiva de las moscas, desvió su atención hacia los conejos. Blott construyó varias docenas de conejeras, las unas encima de las otras —como si fueran bloques de pisos—, y el conde instaló en ellas los conejos más grandes que encontró en el mercado, una raza llamada Gigante Flamenco. Como todos los demás proyectos del conde, el de los conejos no obtuvo un éxito rotundo. Los bichos consumían una tremenda cantidad de vegetación, y la familia Handyman acabó adquiriendo una marcada antipatía contra el guisado de conejo, el conejo asado, el pastel de conejo y el lapin a l'orange, mientras que Blott se las veía y deseaba para hacer frente al voraz apetito de sus conejos. Para complicar la situación, Maud, que por aquel entonces tenía diez años, llegó a la conclusión de que su padre era un torturador de animalitos, y puso a los conejos en libertad. Cuando estalló la paz en Europa, la Garganta estaba infestada de Gigantes Flamencos. Para entonces el entusiasmo de Lord Handyman se había calmado. Se pasó a los patos, y en especial a los Campbell Kaki, una especie que presentaba una gran ventaja: sabía autoabastecerse, y proporcionaba grandes cantidades de huevos.
—Los patos no pueden fallar —dijo muy animado cuando la familia pasaba de una dieta basada exclusivamente en la carne de conejos a otra en la que lo esencial eran los huevos de pato. Como solía ocurrir con sus profecías, también ésta resultó errónea. Los patos también fallan, y la familia lo comprobó el día en que el conde sucumbió, víctima de un huevo letal que había sido incubado demasiado cerca de sus viejos pozos de estiércol. Tras fallecer todo lo pacíficamente que puede hacerlo quien ha sufrido un envenenamiento ptomaínico, dejó que Maud y su madre se las arreglaran solas. Fue en buena parte gracias a su muerte como Blott consiguió quedarse en Handyman Hall.
4
Durante las siguientes semanas Lady Maud se mostró intensamente activa. Cada día iba a pedir consejos legales a Mr. Turnbull. Fomentó la oposición al proyecto de la autopista en todos los sectores de South Worfordshire y estuvo presente en las sesiones de los diversos comités. Su presencia se hizo notar especialmente en el comité para la Conservación de la Garganta del Cleene. Fue elegido presidente del mismo el general Burnett, pero la fuerza impulsora de este comité fue en realidad su secretaria, Lady Maud. Organizó campañas de firmas, manifestaciones de protesta, presentación de mociones, captación de fondos e impresión de carteles.
—El precio de la justicia es una incesante publicidad —dijo con una originalidad que dejó sorprendidos a sus oyentes, aunque de hecho había copiado la frase de un diccionario de citas—. No basta con protestar, debemos conseguir que nuestra protesta sea conocida. No salvaremos la Garganta solamente con palabras. Hará falta pasar a la acción.
En el estrado, Sir Giles hacía gestos de supuesto asentimiento y aprobación, pero por dentro se sentía alarmado. Estaba muy bien la publicidad, y le parecía muy sensato que se aplicara la justicia a los demás, pero no quería que la opinión pública se concentrara excesivamente en el papel que estaba desempeñando en todo aquel asunto. Aunque ya se temió que la autopista enfureciera a Lady Maud, no había previsto que su esposa fuera a convertirse en un huracán humano. Y no había imaginado que su escaño peligraría por el escándalo que ella parecía dispuesta a organizar.
—Como no consigas salvar nuestra casa —le dijo Lady Maud—, yo conseguiré que no ganes el escaño de South Worfordshire en las próximas elecciones.
Sir Giles se tomó en serio esta amenaza, y consultó a Hoskins, de la delegación de Obras Públicas de Worford.
—Yo tenía entendido que usted quería que la autopista pasara por la Garganta —le dijo Hoskins mientras tomaban una copa en el Handyman Arms.
—Y así es —asintió entristecido Sir Giles—, pero Maud se ha desbocado. Me amenaza con... En fin, no importa.
Hoskins le tranquilizó:
—Lo olvidará tarde o temprano. Siempre lo olvidan. Hay que darles tiempo para que se acostumbren a la idea.
—Para usted es muy fácil decir eso, pero yo tengo que vivir con esa salvaje. Se pasa la mitad de las noches en pie, armando jaleo por toda la casa, y tengo que prepararme yo mismo mi propia comida. Además, no me gusta nada eso de que se entretenga limpiando la escopeta de su padre en la cocina.
—La semana pasada le disparó un tiro con postas a uno de los topógrafos —dijo Hoskins.
—¿Podría denunciarla y llevarla a los tribunales? — preguntó ansiosamente Sir Giles—. Así se calmaría un poco. Y le haría perder prestigio ante los magistrados locales.
—Parece que olvida usted que también ella es una magistrada local —observó Hoskins—, y de todos modos no hay pruebas contra ella. Podría declarar que estaba cazando conejos.
—Esta es otra. Ahora ha llenado la casa de un montón de condenados alsacianos. Se los ha alquilado a no sé qué empresa de seguridad. No puedo salir de mi habitación para echar una meada a media noche sin correr el riesgo de que me muerdan. — Pidió dos whiskies más y estudió el problema—: Tendrá que haber una investigación en toda regla —dijo por fin—. Prométales una investigación, y se calmarán un poco. Luego, ofrezca a la comisión investigadora una alternativa que resulte absolutamente inaceptable. Como lo hicimos en aquel lío del bloque de pisos en Shrewton.
—¿Quiere decir que autoricemos la construcción de una depuradora de aguas residuales?
—Eso fue lo que hicimos allí. Y funcionó a la perfección —dijo Sir Giles—. En este otro caso, si lográsemos proyectar una ruta alternativa que ninguna persona sensata pudiera aceptar...
—Siempre queda lo de Ottertown —dijo Hoskins.
—¿Qué es lo de Ottertown?
—Está a quince kilómetros de la ruta proyectada, y la autopista tendría que pasar por donde ahora están unas viviendas municipales.
—¿Justo por en medio? — sonrió Sir Giles.
—Justo por en medio.
—Parece prometedor —dijo Sir Giles—. Creo que me convertiré en el primer defensor de la vía Ottertown. ¿Está completamente seguro de que sería del todo inaceptable?
—Completamente. Y, por cierto, cobraré mi comisión por adelantado Sir Giles miró a uno y otro lado.
—Le aconsejo que compre... —empezó.
—Esta vez necesito dinero en metálico. Con lo de los Petróleos Unidos salí perdiendo...
Sir Giles regresó a Handyman Hall de bastante buen humor. No le gustaba desprenderse de su dinero, pero Hoskins era muy eficaz y la idea de Ottertown era la clase de táctica que más le gustaba. Maud se olvidaría muy pronto de su campaña de publicidad permanente. Los ánimos se apaciguarían y la comisión investigadora optaría por la ruta de la Garganta. Y entonces ya sería demasiado tarde para volver a inflamar a la opinión pública. No había mejor somnífero que una buena investigación oficial. Sorteó el acoso de los perros guardianes y se pasó la tarde en el despacho escribiendo una carta al ministro del Medio Ambiente en la que le pedía que crease una comisión investigadora. Nadie podría decir que el diputado por South Worfordshire no cuidaba con todas sus fuerzas de los intereses de sus electores.
Mientras Sir Giles confabulaba y Lady Maud organizaba comités, Blott veía interrumpido su trabajo en el huerto por sus nuevas actividades de espía. Cuando se consagraba a quitar las malas hierbas de las lechugas le interrumpía el timbre que sonaba en el invernadero. Se pasaba horas escuchando largas conversaciones entre Sir Giles y diversos funcionarios de los ministerios, entre Sir Giles y sus electores o su agente de bolsa o sus socios en los diversos negocios, pero nunca entre Sir Giles y Mrs. Forthby. Sir Giles estaba sobreaviso. Mrs. Forthby le comunicó que había recibido una llamada de un tal Blott que había encargado una tonelada de estiércol, y Sir Giles se había alarmado. Seguro que había alguna confusión de por medio, pero seguía sin poder imaginar cómo logró Blott obtener ese número. No lo tenía en su libreta del escritorio, sino que sólo estaba anotado en su agenda personal, que siempre llevaba en el bolsillo. Sir Giles se aprendió el número de memoria y lo tachó de la agenda. Y no volvería a llamar a Mrs. Forthby desde su casa.
Cuando no era Sir Giles quien usaba el teléfono, Lady Maud le sustituía: dando órdenes, buscando apoyos o hablando en tono desafiante con las autoridades, y demostrando un aplomo que desconcertaba y maravillaba a Blott. Con ella nadie podía llamarse a engaño, y Blott, que valoraba la certeza por encima de todo lo demás, emergía del invernadero después de haber estado escuchándola convencido de que el mundo estaba en orden, y seguiría estándolo. Tanto Handyman Hall como el Parque, la Casa del Guarda —el gran arco triunfal que se encontraba al final de la avenida y que era el hogar de Blott—, el huerto, y todo aquello donde él había refugiado su anonimato en relación con el mundo exterior, seguirían a salvo de toda eventualidad mientras Lady Maud estuviera allí para defenderlo. Las llamadas de Sir Giles le producían una impresión diferente. Sus protestas eran demasiado asordinadas, demasiado corteses y equívocas para tranquilizar a Blott, de modo que siempre acababa teniendo la sensación de que se estaba cociendo algún lío. No podía decir cuál exactamente, pero siempre que se quitaba los auriculares tras haber escuchado a Sir Giles se sentía inquieto. Se hablaba demasiado de dinero para el gusto de Blott, sobre todo cuando se referían a la fuerte indemnización que se recibiría por Handyman Hall. La suma mencionada con mayor frecuencia era de un cuarto de millón de libras. Cuando caminaba por entre las hileras de lechugas armado de su azada, Blott meneaba negativamente la cabeza. Además Sir Giles hablaba de un Poderoso Caballero cuya personalidad escapaba a las luces de Blott. En el vocabulario de Sir Giles había otras palabras no menos altisonantes. Por otro lado, después de tantas horas escuchando a Sir Giles, el acento de Blott estaba mejorando a ojos vista. Con los auriculares puestos, Blott practicaba imitaciones de la pronunciación de Sir Giles. En su despacho, Sir Giles iba diciendo: «Naturalmente, amigo. Estoy absolutamente de acuerdo con usted...» Y en el invernadero Blott repetía sus palabras. Al cabo de una semana sus imitaciones eran tan magníficas que cuando Lady Maud salió al huerto para coger unos rábanos y cebollas para el almuerzo, se quedó pasmada al oír la voz de su esposo saliendo de detrás de unos geranios.
—En conjunto me pareció que el asunto infringía la normativa vigente —decía—. Querido general, le aseguro que haré todo lo posible por asegurarme de que esta cuestión se plantee en la Cámara.
Lady Maud se enderezó y se quedó mirando hacia el invernadero, y estaba casi convencida de que Blott había decidido por su cuenta instalar un altavoz contactado a los hilos telefónicos cuando le vio aparecer, sonriendo triunfalmente.
—¿Le gusta mi acento? — preguntó Blott.
—Santo cielo, ¿era usted? Menudo susto me ha dado —dijo Lady Maud.
Blott hizo una mueca orgullosa:
—Últimamente practico mucho la pronunciación correcta.
—Pero si ya habla inglés a la perfección.
—No es cierto. Me falta el acento de los ingleses auténticos.
—Bueno, pues me alegraría mucho si dejara de andar por ahí hablando como mi marido —dijo Lady Maud—. Ya basta y sobra con oírle a él.
Blott sonrió. El pensaba lo mismo que la señora.
—Por cierto, esto me recuerda —prosiguió Lady Maud— que tengo que conseguir que la televisión informe sobre el comité investigador. Necesitamos obtener la mayor publicidad posible.
Blott tomó la azada y regresó a sus lechugas mientras Lady Maud, tras haber cogido sus rábanos, se iba a la cocina. Blott estaba bastante satisfecho de sí mismo. Pocas veces tenía oportunidad de demostrar lo bien que le salían las imitaciones. Era un truco que aprendió en sus días del orfanato. Como no sabía quién era, Blott trató de asumir la personalidad de los otros. También le fue muy útil cuando se dedicaba a la caza furtiva. Más de un guardabosques se había llevado un susto al oír la voz del amo diciéndole que no siguiera metiendo la pata hasta el culo, momento que aprovechaba Blott para largarse pitando. Ahora, mientras arrancaba malas hierbas, volvió a pensar en Sir Giles:
—Exijo —dijo— que un comité investigue este endemoniado asunto.
Blott sonrió para sí. Sonaba muy auténtico. Y habría una investigación. Lo había dicho también Lady Maud.
5
El comité investigador celebró sus sesiones en el edificio de los Viejos Juzgados de Worford. Todo el mundo estaba presente; mejor dicho, todo el mundo cuya propiedad se encontraba en la zona por la que, según el primer proyecto, debía pasar la autopista. El general Burnett, Mr. y Mrs. Bullett—Finch, el coronel Chapman y su esposa, Miss Percival, Mrs. Thomas, los Dickinson, que se presentaron en pleno (y eran siete), y los Fullbrook, que cultivaban las tierras de una granja del general. También se encontraban presentes varias familias influyentes a las que la autopista no afectaba pero que habían acudido para apoyar a Lady Maud. Esta se encontraba en primera fila con Sir Giles y Mr. Turnbull, y no quedaba ni un asiento libre en el resto de la mitad de la sala que quedaba a su espalda. La otra mitad estaba vacía, con la sola excepción de un abogado que representaba al ayuntamiento de Ottertown. Era evidente que no había nadie que creyera en serio que el dictamen de la comisión presidida por Lord Leakham sería favorable a la vía Ottertown. Todo estaba decidido antes de que empezaran las sesiones, o lo hubiera estado si no llega a ser por la intervención de Lady Maud y la intransigencia de Lord Leakham, cuya experiencia legal anterior se limitaba a su carrera como juez de un tribunal superior. También fue desafortunada la elección del escenario. La sala de los Viejos Juzgados recordaba demasiado a los tribunales en los que había discurrido la juventud de Lord Leakham para que el viejo se mostrara moderado ante las excesivamente frecuentes interrupciones por parte de Lady Maud.
—Señora, está usted poniendo a prueba la paciencia de este tribunal —le dijo cuando ella se puso en pie por décima vez para protestar diciendo que el plan trazado por Mr. Hoskins para la dirección general de Obras Públicas suponía una violación de la libertad individual y del derecho a la propiedad. Lady Maud parecía, en su traje de tweed, un felino con el pelo erizado.
—Mi familia posee las propiedades de la Garganta del Cleene desde mil cuatrocientos setenta y dos —gritó—. Nos las confió Eduardo IV, que encargó a la familia Handyman la custodia de la Garganta...
—En relación con las pruebas que está presentando Mr. Hoskins, lo que hiciera o dejase de hacer Eduardo IV en mil cuatrocientos setenta y dos carece por completo de relevancia —dijo Lord Leakham—. Tenga la bondad de sentarse. Lady Maud se sentó.
—¿Por qué no intervienen ustedes, los hombres? — gritó, dirigiéndose a Mr. Turnbull y Sir Giles, que permanecían incómodamente sentados en sus asientos.
—Puede usted proseguir, Mr. Hoskins —dijo el juez. Mr. Hoskins se volvió hacia una gran maqueta en relieve del condado.
—Tal como puede ver usted mismo en la maqueta, South Worfordshire es un condado muy bonito —empezó a decir.
—Hasta el más tonto puede verlo —comentó Lady Maud en voz alta—. Para eso no hacía falta traer esa condenada maqueta. — Prosiga, Mr. Hoskins, prosiga —dijo Lord Leakham en un tono contenido que dejaba entrever que su intención consistía en darle a Lady Maud la suficiente cuerda como para que se ahorcase a sí misma.
—Teniendo en cuenta este factor, el ministerio ha tratado de conservar las bellezas naturales de la zona en el mayor grado posible...
—¡Naranjas de la china! — dijo Lady Maud. — Aquí tenemos —continuó Mr. Hoskins, señalando una cadena montañosa que corría paralelamente a la garganta— el Bosque de Cleene, un área de gran interés natural que conserva una enorme variedad de vida salvaje...
—Me gustaría saber —le preguntó Lady Maud a Mr. Turnbull— por qué razón la única especie que nadie protege es la humana.
Cuando la sesión quedó suspendida para el almuerzo, Mr. Hoskins había concluido su exposición de los argumentos del ministerio. Mientras bajaban a la calle, Mr. Turnbull tuvo que admitir que no se sentía optimista.
—En mi opinión, el mayor obstáculo es el de esas setenta y cinco casas de propiedad municipal que hay en Ottertown. Sin ellas, creo que tendríamos bastantes probabilidades de vencer, pero, francamente, no creo que el comité investigador tome la decisión de demolerlas. El costo sería astronómico y, por otro lado, sigue quedando el problema de los quince kilómetros adicionales. Con franqueza, no tengo muchas esperanzas.
En Worford era día de mercado y la ciudad se encontraba atestada de gente. Dos cámaras de televisión habían sido dispuestas ante la fachada de los Juzgados.
—No tengo intención de permitir que me echen de mi casa —le dijo Lady Maud al entrevistador de la BBC—. Mi familia lleva quinientos años viviendo en la Garganta del Cleene y...
Mr. Turnbull miró cariacontecido hacia otro lado. No serviría de nada. Lady Maud podía seguir diciendo lo que le diera la gana, que no cambiaría las cosas. La autopista acabaría atravesando la Garganta. En cualquier caso, Lady Maud le había causado muy mala impresión a Lord Leakham. Mr. Turnbull esperó a que terminara sus declaraciones y luego se dirigió con ella a través de los tenderetes del mercado hacia el Handyman Arms.
—Me gustaría saber dónde se ha metido Giles —dijo ella cuando entraban en el local.
—Me parece que ha ido con Lord Leakham al Cuatro Plumas —le dijo Mr. Turnbull—. Creo que tenía intención de aplacar un poco al juez.
Lady Maud le miró enfurecida:
—¿Ah, sí? Pues me parece que yo misma voy a encargarme de eso —dijo secamente, y dejó a Mr. Turnbull plantado en el vestíbulo, y entró en la oficina del director del hotel para telefonear al Cuatro Plumas. Cuando regresó, un destello de malicia brillaba en sus ojos.
Pasaron al comedor y se sentaron.
En el Cuatro Plumas, Sir Giles pidió que les sirvieran dos whiskies dobles en el bar antes de pedir la carta.
Lord Leakham tomó su vaso de whisky con cierta vacilación.
—En realidad no debería beber tan temprano —dijo—. Es por mi úlcera péptica, sabe. En fin, como ha sido una mañana bastante agotadora... ¿Quién era esa mujer tan espantosa de la primera fila que no hacía más que interrumpir?
—Creo que como entrante tomaré unas gambas —dijo Sir Giles apresuradamente.
—Me recordó las sesiones del tribunal de Newbury el año veintiocho —continuó Lord Leakham—. Tuve muchos problemas allí con una mujer. Estaba todo el rato poniéndose en pie y gritando desde el banquillo de los acusados. ¿Cómo demonios se llamaba? — Y se rascó la cabeza con su pecosa mano.
—Lady Maud no suele guardar sus opiniones para sí —dijo Sir Giles, de acuerdo con el juez—. En esta zona tiene fama de no tener pelos en la lengua.
—No lo dudo —dijo Lord Leakham.
—Es una Handyman...
—¿Ah sí? — dijo el juez con la mayor indiferencia.
—La familia Handyman se ha distinguido siempre por la influencia que ejerce por aquí —le explicó Sir Giles—. Son los dueños de la destilería de cerveza y de unos cuantos bares. De hecho, este local en el que nos encontramos es de los Handyman.
—Ahora me acuerdo —dijo bruscamente Lord Leakham—. Elsie Watson. Así se llamaba.
Sir Giles le miró sin saber a qué atenerse.
—Envenenó a su marido. No paraba de lanzar insultos desde el banquillo. Pero no le sirvió absolutamente de nada. De todos modos la hice ahorcar. — Y sonrió al recordarlo.
Sir Giles estudió la carta pensativamente, y trató de buscar algún plato tolerable para una persona con úlcera. ¿Sopa de rabo de buey a la Handyman, o consomé? Por otro lado, estaba encantado de la marcha de la investigación. La exhibición de Maud había inclinado la balanza. Al final pidió un tournedó a la Handyman para él, y Lord Leakham prefirió un plato de pescado.
—De pescado, nada —dijo el maitre.
—¿Cómo dice? — preguntó irritado Sir Giles.
—Que no hay —explicó el hombre.
—¿Y qué diablos es eso de Bal de Boeuf a la Handyman? — preguntó el juez.
—¿Eso? Restos de carne.
—¿Cómo?
—Albóndigas.
—¿Y Brandade de Handyman? — preguntó Lord Leakham.
—Bacalao.
—¿Bacalao? Entonces, está bien. Sí, creo que pediré eso.
—De bacalao, nada —dijo el maitre.
Lord Leakham miró la carta con desesperación.
—Pues, ¿qué hay?
—Puedo recomendarle Poule au Pot Eduardo IV —dijo Sir Giles.
—Muy apropiado —comentó sombríamente Lord Leakham—. Bueno, supongo que lo mejor será que pida esto.
—Y una botella de Chambertin —dijo Sir Giles. Por su parte, el juez pidió dos whiskies más para ocultar su fastidio.
En la cocina, el chef tomó nota del pedido. — De pollo, nada —dijo—. Que tome estofado de Lancashire, o albóndigas de la casa.
—Pero, es Lord Leakham, y ha pedido pollo —protestó el maitre—. ¿No podrías arreglarlo?
El chef tomó un tarro de chili en polvo de un estante.
—De acuerdo, le arreglaré alguna cosa.
Entretanto, el sommelier no conseguía encontrar ninguna botella de Chambertin. Al final cogió la botella más vieja que pudo localizar en la bodega.
—¿Seguro que pretende que les sirva esto? — le preguntó al director del local, mientras le enseñaba una botella llena de un fluido de tono purpúreo y aspecto turbio, que parecía un espécimen post—mortem.
—Eso es lo que nos ha ordenado Lady Maud —dijo el director—. Bueno, quizá será mejor que cambies la etiqueta.
—Caray, qué raro.
—A mí no me mires —murmuró el director tras soltar un suspiro—. Si quiere envenenar al cabrón ese, allá ella. A mí me pagan por cumplir sus órdenes. Por cierto, ¿qué hay en esta botella?
El sommelier limpió la etiqueta de polvo.
—Aquí dice que es oporto «crusted»* —dijo, con expresión de duda.
—«Crusted». Me parece muy bien —dijo el director, y regresó a la cocina, donde el chef mascullaba mientras iba desmenuzando unos restos de carne de albóndigas encima de un pedazo de pollo medio frito.
—Por Dios, que ningún otro cliente pruebe eso que estás preparando —dijo el director del restaurante.
—Se lo tiene merecido, por meter las narices en nuestros asuntos —dijo el chef, y vertió salsa del estofado de Lancashire en el plato. El director subió al bar y llamó por señas al maitre. Sir Giles y Lord Leakham terminaron sus whiskies y pasaron al comedor.
En el Handyman Arms, Lady Maud terminó su almuerzo y pidió café.
—No hay que confiar más de la cuenta en las leyes —dijo—. No crea que mi familia llegó tan arriba recurriendo precisamente a los tribunales.
—Pero, querida Lady Maud —dijo Mr. Turnbull—, le imploro que no haga ninguna locura. La situación ya es de por sí muy complicada, y, la verdad, sus interrupciones de esta mañana nos han perjudicado. Me temo que ahora Lord Leakham tenga prejuicios contra nosotros.
—Pues si no los tiene aún —gruñó Lady Maud—, pronto los tendrá. ¿No me dirá que espera que yo acepte el juicio de ese bufón, verdad?
—Bueno, es un juez retirado que tiene mucha fama —dijo Mr. Turnbull.
—¿Fama? Espere y verá. La que ahora tiene no es nada en comparación con la que acabará teniendo —contestó Lady Maud—. Desde el primer momento ha resultado evidente que va a recomendar que el trazado de la autopista pase por la Garganta. La ruta de Ottertown no es una alternativa, sino una cortina de humo. Y yo al menos no pienso aceptar resignadamente esa decisión.
* Variedad de oporto muy añejo, en el que se forma una costra que se pega a la botella, (N. del T.)
—Pues, la verdad, no sé qué puede hacer.
—Eso, Mr. Turnbull, se debe a que usted es un abogado y le tiene mucho respeto a la ley. Lo que no es mi caso. Y como este representante de la ley es un imbécil, pienso conseguir que todo el mundo se entere.
—Ojalá se me ocurriese algún modo de salir de este aprieto —dijo entristecido Mr. Turnbull.
Lady Maud se puso en pie.
—Ya se le ocurrirá —dijo—. Para matar a un gato no hace falta ahogarlo en su plato de leche... Hay otros medios.
Y, dejando que Mr. Turnbull meditara acerca del sentido de esta frase, Lady Maud salió a grandes zancadas del comedor.
En el Cuatro Plumas Lord Leakham lo hubiera adivinado inmediatamente, aunque, en caso de que le hubieran dejado elegir, seguro que hubiese preferido el plato de leche. El cóctel de gambas que no había pedido pero que el camarero le había plantado en la mesa parecía haber sido condimentado con tabasco. Aun así, era delicioso en comparación con el siguiente plato, su Poule au Pot Eduardo IV. El primer bocado le dejó sin habla y absolutamente convencido de que acababa de ingerir una sustancia corrosiva, algo así como sosa cáustica.
—Ese pollo tiene buen aspecto —dijo Sir Giles mientras el juez trataba a duras penas de recuperar el aliento—. Es la especialidad de la casa, ¿sabe?
Lord Leakham no lo sabía. Con los ojos saliéndosele de las órbitas, cogió el vaso de vino y dio un buen trago. Durante un momento acarició la idea de que el vino le aliviaría. Su esperanza agonizó rápidamente. Aunque tenía el paladar cauterizado por el Poule au Pot, todavía conservaba el suficiente grado de sensibilidad como para comprobar que lo que se estaba tragando era cualquier cosa menos un Chambertin del sesenta y cuatro. Para empezar, porque daba la sensación de que le hubiesen echado una especie de gravilla, como si aquel líquido llevara en suspensión cristal desmenuzado; y en segundo lugar porque, hasta donde pudo saber en su estado, aquella porquería tenía un sabor repugnantemente dulzón. Contuvo a duras penas sus deseos de vomitar, alzó el vaso hacia la luz y observó sus opacas profundidades.
—¿Ocurre algo? — preguntó Sir Giles.
—¿Qué había dicho que era esto? — preguntó el juez.
Sir Giles miró la etiqueta de la botella.
—Chambertin del sesenta y cuatro —murmuró—. ¿Qué ocurre? ¿Tiene corcho, o algo?
—Algo hay, desde luego —dijo Lord Leakham, que deseó que aquel líquido jamás hubiera sido descorchado.
—Pediré otra botella —dijo Sir Giles, y llamó por señas al camarero de los vinos.
—Por mí no hace falta.
Pero ya era demasiado tarde. Cuando el camarero se alejaba apresuradamente de su mesa, Lord Leakham, distraído por el extraño residuo que le había quedado bajo sus dientes superiores, tomó sin fijarse otro bocado de Poule au Pot.
—A mí me había parecido demasiado oscuro, la verdad —dijo Sir Giles ignorando la mirada de desesperación que asomó a los enrojecidos ojos de Lord Leakham—. Aunque, no crea, tengo que admitir que no soy un experto en vinos.
Boqueando todavía, semiasfixiado, Lord Leakham apartó el plato a un lado. Durante un instante reprimió la tentación de sofocar las llamas con otro trago de oporto, pero la absoluta convicción de que si no hacía algo aprisa jamás sería capaz de volver a hablar barrió todas las consideraciones relativas al gusto. Y cometió el error de tomarse de un trago el resto de vino que le quedaba en el vaso.
En el bar del Handyman Arms, Lady Maud anunció que invitaba la casa. Luego atravesó la plaza del Mercado, entró en La cabra y la copa y repitió su invitación para luego dirigirse al Vaca roja. A sus espaldas, los bares fueron llenándose de sedientos campesinos, y a las dos de la tarde todo Worford bebía a la salud le Lady Maud y por la condenación de la autopista. Frente al edificio de los Viejos Tribunales Lady Maud se detuvo a charlar con los equipos de la televisión. Se había congregado allí una muchedumbre que vitoreó a Lady Maud cuando ésta entró.
—Tengo que admitir que parece que el pueblo esté de nuestro lado —dijo el general Burnett mientras subían la escalera—. Aunque esta mañana he tenido la sensación de que teníamos pocas posibilidades.
—Ya verá —dijo Lady Maud sonriendo para sí— cómo esta tarde aumentan. — Y entró mayestáticamente en la sala. El coronel y Mrs. Chapman estaban charlando con los Bullett—Finch.
—Leakham tiene una gran reputación como juez —estaba diciendo el coronel Chapman—. Creo que podemos confiar en que será capaz de comprender nuestro punto de vista.
Cuando terminó su almuerzo, Lord Leakham era incapaz de comprender ningún punto de vista que no fuera el suyo propio. La tarea que habían iniciado las gambas al tabasco y el Poule au Pot, quedó completada por la acción del Chambertin del sesenta y cuatro, más un vinagre refinado que Sir Giles decidió imaginar que era un Chablis. Y finalmente el Peche a la Maud con el que Lord Leakham intentó contener los espasmos de su úlcera péptica. El melocotón al natural no estaba mal, pero el helado que lo acompañaba había sido aderezado con clavo de especia y nuez moscada, y en cuanto al café...
Cuando bajó cojeando la escalera del Cuatro Plumas confiaba en encontrar su coche esperándole. Sin embargo, se lo había llevado la grúa municipal. Cuando subía casi sin fuerzas por la calle del Hurón y el pasaje de la Abadía acompañado de su detestable anfitrión, los órganos internos de Lord Leakham anunciaban el fin del escaso autodominio que había demostrado antes del almuerzo. Para el momento en que llegó a los Viejos Juzgados y fue allí abucheado por una multitud de campesinos y campesinas, no era tanto un juez retirado como una bomba incendiaria a punto de estallar.
—Que se lleven de aquí a todos esos haraganes —le gruñó a Sir Giles—. No pienso permitir todo ese gamberrismo en mi presencia.
Sir Giles telefoneó a la comisaría de policía y pidió que enviaran algunos agentes hacia allí. Mientras se sentaba junto a Lady Maud comprendió que las cosas no marchaban tal como él había esperado. La tez de Lord Leakham estaba espantosamente moteada, y cuando pidió silencio con el martillo, su mano temblaba de la forma más horrible.
—Se abre la sesión —dijo en voz ronca—. Silencio en la sala.
Pero la sala estaba atestada y el presidente tuvo que usar de nuevo su martillo para conseguir que todo el mundo callase.
—El siguiente testigo —dijo Lord Leakham.
Lady Maud se puso en pie.
—Quiero hacer una declaración —dijo.
Lord Leakham la miró enfurecido. Lady Maud era una imagen que ciertos estómagos encontraban francamente indigesta. Era grandita, y sus movimientos hacían pensar en un plato mal cocinado.
—No hemos venido aquí a escuchar declaraciones ni opiniones —dijo el juez— sino a tomar nota de las pruebas que presenten los testigos.
Mr. Turnbull se puso en pie.
—Señoría —dijo con deferencia—, la opinión de mi cliente debe ser considerada como una prueba de cara a la investigación.
—Una cosa es una opinión, y otra cosa una prueba —dijo Lord Leakham—. Quienquiera que sea su cliente...
—Lady Maud Lynchwood de Handyman Hall, señoría —le informó Mr. Turnbull.
—...tiene derecho a mantener las opiniones que desee —continuó Lord Leakham, mirando a la autora del Poule au Pot Eduardo IV con indisimulado odio—, pero no puede expresarlas ante este tribunal con la esperanza de que sean aceptadas como pruebas. Debería usted conocer las reglas que delimitan lo que es una prueba y lo que no lo es.
Mr. Turnbull se ajustó las gafas con un ademán desafiante.
—Con la debida deferencia para con la opinión de su señoría, esas reglas no se aplican en las circunstancias presentes. Mi cliente no está bajo juramento y...
—Silencio en la sala —dijo el juez, dirigiéndose a un campesino borracho que hablaba acaloradamente de la peste porcina con su vecino. Mr. Turnbull lanzó una mirada patética a Lady Maud y tomó asiento.
—El siguiente testigo —dijo Lord Leakham.
Lady Maud insistió:
—Protesto —dijo con una voz tan rebosante de autoridad que consiguió que se hiciera silencio en la sala—. Esta investigación es una parodia...
—Silencio en la sala —gritó el juez.
—No permitiré que me hagan callar —gritó a su vez Lady Maud—. Esto no es una sala de justicia...
—Desde luego que sí —rezongó el juez.
Lady Maud dudó. Evidentemente, aquella sala era una sala de justicia. Eso no podía negarlo.
—Lo que quería decir... —empezó.
—¡Silencio en la sala! — chilló Lord Leakham, cuya úlcera péptica se estaba preparando para lanzar un nuevo ataque.
Lady Maud se hizo eco de lo que Lord Leakham estaba pensando en aquel preciso momento:
—Usted no está en condiciones de dirigir esta investigación —gritó, y encontró el apoyo de varios miembros del público—. Usted es un viejo chiflado. Tengo derecho a que se me escuche.
La moteada mano de Lord Leakham adquirió una tonalidad verdosa cuando trataba de coger el martillo.
—Esto es un desacato a la autoridad de este tribunal —gritó, acompañando sus palabras de una serie de insistentes martillazos. Lady Maud avanzó amenazadoramente hacia él—. Agente, detenga a esta mujer.
—Señoría —dijo Mr. Turnbull—. Le suplico que...
Pero ya era demasiado tarde. Mientras Lady Maud se acercaba al juez, dos agentes de policía, que evidentemente daban por supuesto que un ex juez del Tribunal Supremo sabía de leyes más que ellos, la cogieron por los brazos. Fue una terrible equivocación. Incluso Sir Giles supo comprenderlo. A su lado Mr. Turnbull gritaba que aquella detención era ilegal, y a su espalda había estallado el escándalo pues los miembros del público se habían puesto en pie y corrían hacia el estrado. Mientras su esposa era arrastrada en volandas fuera de la sala sin dejar de gritar insultos, y mientras Lord Leakham aullaba en vano pidiendo que la sala fuera desalojada, y mientras empezaba la pelea a puñetazos y la gente rompía los cristales de las ventanas, Sir Giles permaneció hundido en su asiento, contemplando el fracaso de sus planes.
Abajo, los cámaras de televisión, advertidos por los gritos y fragmentos de cristales que les llovían desde las ventanas del primer piso, dirigieron sus objetivos hacia la puerta del edificio, por donde, de repente, emergió Lady Maud desmelenada, y sorprendentemente recatada, entre dos altos policías. En algún lugar del recorrido que mediaba entre la sala y la posición de las cámaras, su blusa había sido obscenamente tironeada, uno de sus zapatos debía de haberse perdido, su falda había sido sugerentemente desgarrada, y, además, parecía que le hubiesen hecho saltar un par de dientes. Haciendo un valeroso esfuerzo por sonreír, Lady Maud se dejó caer en la acera y fue filmada cuando los dos agentes la arrastraban en dirección a la comisaría.
—¡Socorro! — gritó mientras la multitud se hacía a un lado—. Socorro, por favor.
Y pronto obtuvo el socorro que solicitaba. Una pequeña y oscura figura saltó desde las escaleras de los Viejos Tribunales y se precipitó sobre el más alto de los agentes. Inspirados por el ejemplo de Blott, varios testigos se sumaron a la refriega. Aprovechando que la muchedumbre la ocultaba de las cámaras, Lady Maud recobró su autoridad.
—Blott —dijo con firmeza—, suéltale las orejas al agente.
Blott obedeció y el resto de la gente se apartó.
—Agentes —dijo Lady Maud—, cumplan con su deber.
Y ella misma emprendió el camino hacia la comisaría.
A su espalda la multitud volvió su atención hacia el Rolls—Royce de Lord Leakham. Manzanas y tomates empezaron a llover sobre los Viejos Tribunales. Ante el rugido aprobador de los testigos presenciales, Blott intentó volcar él solo el coche, y fue inmediatamente ayudado por varias docenas de campesinos. Cuando Lord Leakham, escoltado por un grupo de policías, salió del edificio, encontró el Rolls volcado sobre uno de sus lados. Fueron necesarias varias cargas con las porras en ristre para apartar a la gente, y las cámaras siguieron registrando todo el rato la reacción popular ante el proyecto de hacer pasar la autopista por la Garganta del Cleene. En la calle del Hurón no quedó un solo cristal de escaparate entero. Delante de La cabra y la copa, Lord Leakham recibió de repente todo el contenido de un balde de agua fría. En el pasaje de la Abadía fue golpeado por un fragmento de lápida, y cuando finalmente llegó al Cuatro Plumas fue necesario llamar a los bomberos para que con sus mangueras dispersaran al gentío que rodeaba el hotel. A esas alturas el Rolls—Royce ya había sido incendiado y grupos de jóvenes borrachos recorrían vandálicamente las calles, demostrando su fidelidad a la familia Handyman mediante la sistemática rotura de las farolas de alumbrado público.
En su celda de la comisaría, Lady Maud se quitó los dientes postizos del bolsillo y sonrió escuchando los ecos del tumulto. Si el precio que había que pagar por conseguir justicia era una publicidad constante, no cabía la menor duda de que el juicio sería justo. Había logrado su propósito.
6
En Londres, el gobierno, que estaba celebrando un consejo de ministros especial para estudiar el nuevo empeoramiento de la crisis de la balanza de pagos, recibió las noticias de los disturbios de Worford con mucho menos entusiasmo. La prensa vespertina había publicado con grandes titulares la noticia de la detención de la esposa de un diputado. Pero los noticiarios de televisión transmitieron a todos los hogares la impresión de que Lady Maud había sido víctima de una intervención escandalosamente brutal de la policía.
—Dios mío —dijo el primer ministro cuando la vio en la pantalla—. ¿Qué diablos creían esos agentes que estaban haciendo?
—Se diría que ha perdido dos dientes —dijo el ministro de Asuntos Exteriores—. Y eso que cuelga ahí, ¿no es una teta?
Lady Maud sonrió con valentía y se desplomó sobre la acera.
—Ordenaré inmediatamente una investigación a fondo —dijo el ministro del Interior.
—Me gustaría saber, para empezar, quién cojones nombró a Lord Leakham —gruñó el primer ministro.
—Cuando tomé esa decisión me pareció que era un nombramiento bastante imparcial —murmuró el ministro del Medio Ambiente—. Si no recuerdo mal, todo el mundo creía que la investigación serviría para dejar satisfecha a la opinión pública de la zona.
—¿Satisfecha...? — empezó a decir el primer ministro, pero le interrumpió una llamada telefónica del presidente de la Cámara de los Lores, que se quejó de que el imperio de la ley estaba siendo amenazado, pero que cuando le explicaron que Lord Leakham era un juez retirado murmuró misteriosamente que la ley era indivisible.
El primer ministro colgó y se volvió al ministro del Medio Ambiente.
—Usted es el responsable. Usted nos ha metido en este jaleo. Y usted nos sacará de él. A juzgar por cómo maneja sus asuntos, cualquiera diría que gobernamos con mayoría absoluta.
—Veré lo que puedo hacer —dijo el ministro.
—Resuélvalo, y pronto —dijo el primer ministro en tono sombrío. En la pantalla brillaban las llamas del incendiado Rolls de Lord Leakham.
El ministro del Medio Ambiente salió a toda prisa de la habitación y telefoneó a casa de su subsecretario.
—Quiero que envíe a Worford a alguien capaz de arreglar este jaleo —le dijo a Mr. Rees. Pero éste se encontraba en cama con gripe y a cuarenta grados de temperatura, y no estaba en condiciones de hacer frente a las exigencias de su ministro.
—Tiene que ser alguien que domine las relaciones públicas.
—¿Relaciones públicas? — dijo Mr. Rees, tratando de recordar a algún subordinado que cumpliese con esa condición—. ¿Le parece bien que le comunique mi elección el miércoles?
—Me parece muy mal —dijo el ministro—. Necesito poder decirle al primer ministro que hemos controlado la situación. Quiero que mande usted a alguien mañana por la mañana a lo más tardar. Necesitamos a una persona en Worford para que se encargue de las negociaciones. Quiero que elija a alguien con mucha iniciativa. No me vale ninguno de esos anticuados tontorrones a los que suele recurrir usted normalmente. Tiene que ser un tipo diferente.
Mr. Rees suspiró y colgó.
—Un tipo diferente, desde luego —murmuró. Se sentía ofendido. No le gustaba que le telefoneasen a su casa. No le gustaba que le obligasen a tomar decisiones apresuradas. No le gustaba el ministro. Y, sobre todo, no le gustaba en absoluto que le dijeran que su departamento estaba formado por un grupo de anticuados tontorrones.
Se tomó otra cucharada de jarabe para la tos y pensó quién podía ser un candidato adecuado para enviar a Worford. Harrison estaba de vacaciones. Beard estaba ocupado con el puerto para petroleros de Scunthorpe. Quedaba Dundridge. Evidentemente, no era una persona adecuada. Pero el ministro había pedido un tipo diferente, y Dundridge era diferente. Eso sí que no podía negarse. Mr. Rees se recostó en la cama, con la mente aturdida por la fiebre, y recordó algunas de las iniciativas de Dundridge. El sistema de circulación en una sola dirección para todas las calles del centro de Londres, aplicado de forma tan inflexible que para ir de Hyde Park Córner a Picadilly no había más remedio que dar un rodeo por Tower Bridge y Fleet Street. Y luego su plan piloto para instalar semáforos transistorizados en Clapham, que consiguió dejar el barrio aislado del resto de Londres durante una semana. Desde el punto de vista práctico, Dundridge era un auténtico desastre. Por otro lado, sin embargo, era un experto en relaciones públicas. Sus planes siempre eran aparentemente magníficos, y cada año había conseguido ascender en el escalafón, impulsado hacia la cumbre por una imparable ola de falta de eficiencia y por la necesidad de salvar al contribuyente de las consecuencias prácticas de cada una de sus grandes ideas, hasta que por fin llegó a esa zona estratosférica de la administración en la que, gracias a la inercia de sus subordinados, los proyectos que concebía no llegaban nunca a ser aplicados.
Mr. Rees, semidelirante y drogado por el jarabe para la tos, decidió elegir a Dundridge. Bajó a su despacho y dictó por teléfono sus instrucciones al contestador automático de su secretario del ministerio. Luego se sirvió un whisky doble y bebió a la salud de los vecinos de Worford, que no sabían lo que se les venía encima. Después volvió a la cama.
Dundridge iba al trabajo en metro. En su opinión, era la forma más racional de hacer estos desplazamientos, y además le permitía librarse de contemplar la áspera confusión de la realidad. Sentado en el vagón, tenía tiempo para concentrarse en las cosas esenciales y hallar cierto sentido y orden en el mundo que bullía encima de los túneles subterráneos, gracias a que solía dedicarse a estudiar el plano de la línea Northern que estaba pegado en la pared de enfrente. Arriba, muy por encima de donde él se encontraba, reinaba el caos. Calles, casas, tiendas, bloques de pisos, puentes, coches, gente, una ingente cantidad de fenómenos disparatados y perversos que no resultaba fácil clasificar en categorías bien definidas. Pero mirando el plano conseguía olvidar esa confusión. Después de Belsize Park venía Chalk Farm, a la que seguía Camelen Town: una secuencia perfectamente lógica que le permitía saber siempre en dónde estaba y a dónde se dirigía. Además, el plano situaba cada estación en un punto equidistantes de sus estaciones vecinas, y aunque él sabía que eso no se correspondía con la realidad, esta disposición esquemática sugería que las cosas deberían ser así. Si a Dundridge le hubiesen dejado meterle mano a este asunto, las estaciones estarían realmente equidistantes. Se había pasado toda la vida persiguiendo el orden, un orden abstracto capaz de suplantar las perplejidades que trae consigo la experiencia. Para él, la variedad no constituía la sal y la pimienta de la vida, sino que le daba un sabor muy amargo. Según la filosofía de Dundridge, todo tenía que adecuarse a las normas. Por un lado estaba el azar, la naturaleza enseñando sus dientes y garras, un mundo disparatadamente desordenado. Por otro, la ciencia, la lógica y la enumeración.
A Dundridge le gustaba especialmente la enumeración, y su piso de Hendon estaba dispuesto de acuerdo con ese ideal. Todas sus posesiones tenían su número y ocupaban su lugar en el diagrama que colgaba encima de la cama. Así, por ejemplo, los calcetines eran el 01/7; el 01 correspondía al propio Dundridge, y el 7 a los calcetines, que, por lo tanto, se encontraban en el cajón superior izquierdo (1) de su cómoda (23), que estaba apoyada contra la pared (4) de su dormitorio (3). Mirando el diagrama y buscando 01/7/1/23/4/3 podía localizarlos casi inmediatamente. Fuera de su piso no era tan fácil organizar las cosas, y sus intentos de introducir un sistema similar en su oficina del ministerio habían chocado con una resistencia considerable —grado 10 en la escala Dundridge—, aparte de contribuir a sus frecuentes cambios de departamento.
No le sorprendió por tanto en absoluto encontrarse con que Mr. Joyson quería verle en su despacho a las 9.15. Dundridge se presentó a las 9.25.
—Me, he retrasado por culpa del metro —explicó con amargura—. Es de lo más fastidioso. Tendría que haber llegado aquí a las 9.10, pero el metro no ha seguido el horario preestablecido. Nunca lo sigue.
—Ya lo he notado —dijo Mr. Joyson.
—Todo es a causa de la irregularidad de las paradas en las estaciones —dijo Dundridge—. En algunas se detiene medio minuto y en otras un minuto y medio. En realidad, sabe usted, creo que ya es hora de que el ministerio estudie seriamente la forma de implantar un flujo más continuo del transporte subterráneo.
—No creo que eso cambiara las cosas —dijo con cansancio Mr. Joyson—. ¿Por qué no se le ocurre tomar un metro que salga un poco antes?
—Llegaría demasiado temprano.
—Me encantaría que así fuera. De todos modos, no le he pedido que venga a verme para discutir sobre las deficiencias del metro.
Hizo una pausa y estudió de nuevo las instrucciones de Mr. Rees. Aparte de lo terriblemente increíble que era la elección de Dundridge para arreglar una situación que exigía inteligencia, flexibilidad y capacidad de persuasión, la sintaxis utilizada por su jefe le sorprendió por su carácter extrañamente elíptico. En fin, al menos sería muy saludable saber que Dundridge pasaba una temporada lejos de Londres, y, por otro lado, nadie podría responsabilizarle a él por su elección.
—Tengo aquí —dijo por fin— detalles acerca de su nuevo trabajo. Mr. Rees quiere que usted...
—¿Nuevo trabajo? — dijo Dundridge—. Pero si estoy en el departamento de Ocio.
—Nada más apropiado —dijo Mr. Joyson—. Pero a partir de ahora estará en el de Autopistas de los Midlands. Y me atrevería a asegurar que el mes próximo le encontraré un chollo en Parques y Jardines.
—La verdad, tantos cambios me molestan mucho. No comprendo que se espere de mí una labor constructiva si siguen empeñados en cambiarme de departamento cada dos por tres.
—Ese sí que me parece un buen argumento para justificarlos —dijo Mr. Joyson—. Sin embargo, en este caso no tiene usted que hacer ninguna labor constructiva. Se le pide simplemente que ejerza una influencia moderadora.
—¿Una influencia moderadora? — dijo Dundridge, repentinamente animado.
Mr. Joyson asintió con un gesto.
—Una influencia moderadora —dijo, y volvió a consultar sus instrucciones—. El ministro le ha nombrado Pacificador de Worford.
—¿Cómo? — dijo Dundridge, que ahora estaba verdaderamente alarmado—. Pero si en Worford hubo disturbios ayer noche.
Mr. Joyson sonrió. Empezaba a divertirse.
—Exactamente —dijo—. Dicen que es una pequeña y encantadora ciudad.
—Pues en el telediario de ayer noche no parecía encantadora.
—Bueno, no debemos dejarnos engañar por las apariencias. Tome, su carta de nombramiento. Como verá, le da plenos poderes para organizar las negociaciones...
—Pues yo tenía entendido que Lord Lekham estaba dirigiendo una investigación —dijo Dundridge.
—Bueno, es cierto. Pero creo que se encuentra un poco indispuesto de momento, y, por otro lado, parece que no acabó de entender exactamente en qué consistía su papel.
—¿Indispuesto? Quiere decir que está hospitalizado, ¿no?
Mr. Joyson ignoró la pregunta. Se volvió hacia un mapa que tenía en la pared de su espalda.
—El problema que tiene que estudiar es, en realidad, muy simple —dijo—. La A 101, como puede ver ahí, puede seguir una de estas dos rutas. La que pasa por aquí, por la Garganta del Cleene, y la que atraviesa Ottertown. Debido a diversos motivos, esta segunda ruta ha quedado descartada. Tiene que conseguir que Lord Leakham decida finalmente elegir la que pasa por la Garganta del Cleene.
—¿No es él quien tiene que tomar la decisión? — dijo Dundridge.
—Querido Dundridge —suspiró Mr. Joyson—, cuando lleve usted en la administración pública tanto tiempo como yo sabrá que todas las investigaciones, reales comisiones y comisiones de arbitraje sólo se constituyen a fin de que recomienden aquello que previamente ya han decidido los expertos. Su tarea consiste en conseguir que Lord Leakham tome la decisión adecuada.
—¿Y qué ocurriría si no fuera así?
—Sólo Dios lo sabe. Dado el actual clima de opinión, supongo que tendríamos que claudicar y hacer que la maldita autopista pase por Ottertown, en cuyo caso nos costaría un riñón. Evitarlo está en sus manos. Tiene plenos poderes para negociar con todas las partes, y estoy seguro de que Leakham estará dispuesto a colaborar con usted.
—No comprendo cómo voy a poder negociar sin nada que ofrecer a cambio —observó Dundridge en tono quejumbroso—. ¿Cuál es exactamente mi papel?
—El que usted decida —dijo Mr. Joyson.
Dundridge se llevó el fichero sobre la A 101 a su oficina.
—Me han nombrado mediador del ministro para la zona de Midlands —anunció con cierta arrogancia a su secretario, y luego pidió un coche del ministerio. Cuando volvió a leer la carta en la que se le designaba para aquella labor negociadora pensó que resultaba evidente que en las altas esferas habían comprendido por fin que era un hombre muy dotado. Dundridge sabía que disponía de poder, y estaba dispuesto a ejercerlo.
Lady Maud se felicitó a sí misma por la habilidad que había demostrado en su logrado intento de interrumpir el desarrollo de la investigación. Puesta de nuevo en libertad contra sus deseos, por orden expresa del jefe de policía, se encontró, a su regreso a Handyman Hall, ante un diluvio de mensajes de apoyo. El general Burnett fue a visitarla para felicitarla personalmente. Mrs. Bullett—Finch la telefoneó para averiguar si necesitaba alguna cosa tras la ordalía que tenía que haber supuesto su detención. Incluso Mrs. Thomas le había escrito una carta para darle las gracias en nombre del pueblo llano. Lady Maud aceptó con sequedad estos tributos. A ella le parecieron innecesarios. Al fin y al cabo, se había limitado a cumplir con su deber. Tal como declaró ante un periodista del Observer, «Sólo las autoridades locales pueden defender correctamente los intereses locales», expresión lo suficientemente ambigua como para dejar contento al periodista y, al mismo tiempo, definir con toda claridad la opinión que Lady Maud tenía respecto al papel que ella desempeñaba en South Worfordshire.
—¿Tiene usted intención de demandar a la policía por detención ilegal? — preguntó el reportero.
—Desde luego que no. Siento un gran respeto por la policía. La policía hace una labor magnífica. El único responsable es Lord Leakham. Y consultaré a mis abogados para saber qué clase de acción legal debo emprender contra él.
En el Hospital de Worford, Lord Leakham se mostró indiferente cuando le llegó la noticia de que Lady Maud pensaba demandarle. Tenía otros problemas más inmediatos que atender, como el del deplorable estado de su aparato digestivo, por ejemplo, más el de los seis puntos que habían tenido que darle en la cabeza, así como las consecuencias de su conmoción cerebral. En sus momentos de lucidez le suplicaba a Dios una pronta muerte, y en los de delirio gritaba palabras obscenas.
Pero si Lord Leakham estaba demasiado preocupado por sus propios problemas como para pensar con claridad sobre la interrupción de la labor que había empezado a realizar, Sir Giles apenas si podía pensar en otra cosa.
—La situación en conjunto es bastante complicada —le dijo a Hoskins cuando a la mañana siguiente discutieron el asunto en la delegación de Obras Públicas—. Esa condenada mujer ha metido los perros en danza, y de qué manera. Este asunto se ha convertido en una noticia para todo el país. He recibido llamadas de los grupos y asociaciones ecologistas, gente de todas partes, apoyando nuestra defensa de la Garganta. Me ponen a parir. ¿Por qué no se ocupan de sus propios asuntos?
Hoskins encendió su pipa con expresión entristecida.
—Y eso no es todo —dijo—. Van a mandar a un personajillo del ministerio para que se encargue de las negociaciones.
—Justo lo que nos hacía falta. Algún arrogante burócrata que querrá meter las narices en nuestros asuntos.
—Exacto —dijo Hoskins—. De modo que, a partir de ahora, no vuelva a llamarme por teléfono aquí. Corro un gran riesgo si me relacionan con usted.
—¿Cree que ese funcionario elegirá la ruta de Ottertown?
—Ni idea —dijo Hoskins encogiéndose de hombros—. Lo único que sé es que si estuviera en su lugar por nada del mundo recomendaría la ruta de la Garganta.
—Infórmeme de lo que sugiere ese gilipollas —dijo Sir Giles, y se fue.
7
Mientras viajaba hacia el norte por la A1, Dundridge permanecía completamente ignorante de las ocultas complejidades de la situación de South Worfordshire. Por primera vez en su vida se sentía armado de autoridad, y pretendía utilizarla para un buen fin. De ésta se haría famoso. Se habían acabado los años de frustración. Cuando regresara a Londres habría conquistado una reputación de hombre capaz de actuar con firmeza y rapidez.
Se detuvo en Warwirck para almorzar, y mientras comía estudió la documentación del asunto de la autopista. Vio el mapa de la zona, el perfil de las dos rutas propuestas, y una lista de las personas cuyas propiedades serían atravesadas por la autopista en cada caso, junto con las cifras de dinero con que se les indemnizaría por la expropiación. Dundridge concentró su atención en las cifras. Le bastó una ojeada para comprender la urgencia con que había sido nombrado así como la importancia de su misión. La lista de personas afectadas parecía más bien la de los miembros de la clase alta de la región. Sir Giles Lynchwood, general Burnett, coronel Chapman, Mr. Bullett—Finch, Miss Percival. Dundridge leyó inquieto las increíbles sumas que les ofrecían. Un cuarto de millón de libras para Sir Giles. Ciento cincuenta mil para el general Burnett. Ciento veinte mil para el coronel Chapman. Incluso Miss Percival, que en la lista aparecía como «maestra», recibía una oferta de cincuenta y cinco mil libras. Dundridge comparó estas cifras con la de sus ingresos y sintió una tremenda envidia. El mundo era injusto y Dundridge (cuyo socialismo estaba simbolizado por la máxima: «A cada cual según su capacidad, de cada cual según sus necesidades», en donde los dos «su» se referían al propio Dundridge) empezó a pensar sin darse cuenta en el dinero. Fue la madre del ahora funcionario quien le metió en la cabeza aquella idea: «No te cases por dinero; hazte amigo de alguna mujer adinerada». Y como esta máxima es más fácil de decir que de practicar, la vida sexual de Dundridge había sido casi exclusivamente imaginaria. Era en su imaginación, lejos de las complejidades de la vida, donde se había permitido entregarse a sus diversas pasiones. En su imaginación Dundridge era rico, Dundridge era poderoso y Dundridge vivía rodeado de un harén de inmaculadas mujeres, o, más exactamente, de una sola mujer, una criatura formada de fragmentos y partes de diversas mujeres reales por las que alguna vez se había sentido atraído, pero libre de todas sus desventajas. Pero ahora, por primera vez en su vida, estaba dirigiéndose a donde estaba el dinero. La perspectiva no podía ser más fascinante. Terminó el almuerzo y volvió a la carretera.
Mientras conducía fue tomando conciencia de que el paisaje había cambiado. Había salido de la autopista y el coche avanzaba por una serpenteante carretera secundaria. Los setos eran más altos y exuberantes. Las colinas se elevaban para caer en desiertos valles y los bosques tenían un aire más asilvestrado. Incluso las casas habían perdido la agradable homogeneidad que tenían en los barrios residenciales del norte de Londres. O bien eran grandes y aisladas, rodeadas de enormes fincas, o aparecían en forma de aglomeraciones de casas y cobertizos y cuadras. De vez en cuando atravesaba algún pueblo, extraños amontonamientos de casas y tiendas, edificios ominosos que pendían sobre la carretera como a punto de desplomarse sobre ella, seguidos de otros apartados de la calzada por jardines con adornos tan excéntricos que Dundridge empezó a sentirse hasta inquieto. Lo peor eran, sin embargo, las iglesias. Le recordaban la muerte y la sepultura, la culpa, el pecado y el más allá. Eran arcaicos recordatorios de un pasado de superstición. Y como Dundridge vivía si no para el presente sí al menos para el futuro más inmediato, estos memento morí no le atraían en lo más mínimo. Porque proyectaban espantosas sombras sobre la naturaleza racional de la existencia. Y no es que Dundridge creyera en la razón. Su fe estaba depositada más bien en la ciencia y la enumeración.
A medida que se alejaba hacia el norte tuvo que admitir que estaba penetrando en un mundo muy apartado de su ideal. Hasta el cielo había cambiado con el paisaje, y las sombras de enormes nubarrones se deslizaban desordenadamente por los campos y colinas. Cuando llegó a South Worfordshire se sentía notablemente inquieto. Si Worford era como el paisaje que la rodeaba, seguro que sería una ciudad horripilante en la que pulularían seres violentos e irracionales impulsados por las más extrañas emociones. Y así era. Cuando cruzó el puente del Cleene tuvo la sensación de haber dejado el siglo xx para entrar en una era más antigua. Las casas que había al pie de las puertas de la ciudad estaban apretujadas y amontonadas irregularmente, y sólo sus limpios y restregados umbrales daban una nota de uniformidad. La puerta en sí, que era una gran torre estucada con una estrecha y oscura entrada, era atemorizadora. Condujo su coche a través del hueco, presa de gran nerviosismo, y desembocó en una calle de casas dieciochescas. Durante unos momentos se sintió un poco más a gusto, pero su alivio se esfumó en cuanto llegó al centro de la ciudad. Estrechas callejas oscuras, casas medievales parcialmente enmaderadas que asomaban por encima de la calzada, calles enguijarradas, y tiendas que parecían arrancadas de siglos antiguos. En las ferreterías colgaban de la entrada ollas y cazos, palas y hoces. En las tiendas de ropa, también colgaban de la fachada trenkas y pantalones de pana y calzones. Sobre el mármol de una pescadería brillaba una caballa, y un fabricante de sillas de montar exhibía en plena calle sus bridas y guarniciones. Por decirlo en pocas palabras, Worford era una ciudad—mercado como todas las demás, pero Dundridge, acostumbrado al consolador anonimato de los supermercados, la encontró arcaica y perturbadora. Entró en la plaza del Mercado y preguntó al encargado del aparcamiento por la delegación de Obras Públicas. El encargado no sabía dónde estaba, o, si lo sabía, Dundridge no logró arrancarle la información. En South Worfordshire coincidían los acentos gales e inglés, para fundirse y confundirse en una mezcla incomprensible. Después de aparcar el coche, Dundridge se dirigió a la cabina del teléfono. Buscó en la guía y encontró las señas que buscaba: la delegación estaba en la plaza del Matarife de Caballos.
—¿Dónde está la plaza del Matarife de Caballos? — preguntó al encargado del aparcamiento.
—Bajando por el paseo de los Menudillos.
—Sigo sin enterarme —dijo Dundridge con un estremecimiento—. ¿Y dónde está el paseo de los Menudillos?
—Bueno, vamos a ver. Puede ir por La cabra y la copa, o bien atajar por Matanza —dijo el viejo, y lanzó un escupitajo a la alcantarilla.
Ninguno de los caminos resultaba atractivo.
—¿Dónde está Matanza? — preguntó por fin Dundridge.
—Ahí detrás.
Dundridge se dio media vuelta y contempló las tinieblas de una calleja estrechísima. Estaba enguijarrada y bajaba en pendiente y trazando una curva hasta desaparecer tras un muro. Se encaminó por allí, muy incómodo. Algunas de las casas estaban cerradas con tablas y un par de ellas se habían derrumbado del todo. La calleja tenía un olor característico que a Dundridge le recordaba el de los pasadizos del metro y el de los túneles que pasan bajo las vías férreas. Dundridge contuvo el aliento y caminó apresuradamente hasta llegar a la plaza del Matarife de Caballos. Una vez allí vio un cartel en la fachada de un gran edificio de ladrillo visto de color rojo. Era la delegación de Obras Públicas. Abrió la verja de hierro y se acercó a la puerta.
—La delegación está en el segundo piso —le dijo una ayudante de dentista que emergió de una habitación con una escudilla metálica en la mano. Un par de dientes postizos reposaban mansamente en el fondo de la escudilla—. Pero dudo que esté abierta. ¿Busca usted a alguna persona en concreto?
—A Mr. Hoskins —dijo Dundridge.
—Pruebe en el Club —dijo la mujer—. A esta hora suele estar allí. Es en el primer piso.
—Gracias —dijo Dundridge, y subió.
En el primer rellano había una puerta con una placa que decía Club Gladstone. Dundridge vaciló y subió al segundo piso. Tal como le había dicho la mujer, la delegación de Obras Públicas estaba cerrada. Dundridge bajó y se quedó plantado en el rellano dudando un momento. Pero luego, tras haberse recordado a sí mismo que era el plenipotenciario del ministro, abrió la puerta y miró.
—¿A quién busca? — le dijo un hombretón alto y coloradote que estaba junto a una mesa de billar.
—A Mr. Hoskins, de la delegación de Obras Públicas —dijo Dundridge. El hombre coloradote dejó el taco y se adelantó un paso.
—Entonces ha tenido suerte —dijo—. Bob, aquí hay un tipo que te busca.
Otro hombre de rostro sonrojado y que estaba sentado junto a la barra que había al fondo se volvió y miró a Dundridge.
—¿Qué desea? — le preguntó.
—Soy del ministerio del Medio Ambiente —dijo Dundridge.
—Joder —dijo Mr. Hoskins y se bajó del taburete—. Pues sí que ha venido pronto. No le esperaba hasta mañana.
—El ministro insistió en que me pusiera a trabajar lo antes posible.
—Buena idea —dijo Mr. Hoskins, tranquilizándose al comprobar que el alto funcionario no era un sesentón, que no llevaba gafas con montura dorada y que no tenía aspecto de persona de gran autoridad—. ¿Qué quiere tomar?
Dundridge dudó. No acostumbraba a beber a media tarde.
—Una caña —dijo finalmente.
—Que sean dos jarras —le dijo Hoskins al camarero.
Se llevaron sus cervezas hacia una mesita de un rincón, y se sentaron. Los del billar siguieron jugando.
—Un asunto complicado —dijo Mr. Hoskins—. No le envidio su trabajo. Los ánimos están bastante exacerbados.
—Ya lo he notado —dijo Dundridge tomando un sorbo de cerveza. Tal como se esperaba, era muy fuerte y desagradablemente orgánica. En la pared de enfrente, un retrato de Gladstone lanzaba su mirada implacable contra aquel olvido de las leyes de regulación de la venta de bebidas alcohólicas. Acicateado por su ejemplo, Dundridge se dispuso a explicar su misión.
—El ministro quiere sobre todo que las negociaciones se lleven a cabo con el mayor tacto. Me ha enviado a mí para garantizar que el resultado cuente con el respaldo de todas las partes.
—¿Sí? — dijo Mr. Hoskins—. Bueno, lo único que puedo decirle es que va a resultar bastante difícil.
—En mi opinión, lo mejor sería proponer una ruta alternativa —continuó Dundridge.
—Ya lo hemos hecho. La ruta de Ottertown.
—Esa queda descartada.
—Estoy completamente de acuerdo —dijo Mr. Hoskins—. O sea, que sólo queda la que pasa por la Garganta del Cleene.
—¿Y por las colinas que quedan un poco más al sur? — sugirió Dundridge esperanzadamente.
—Imposible. El Bosque del Cleene es una reserva natural de gran belleza. Está protegido legalmente.
—Entonces, apenas tenemos alternativas, ¿no?
—No tenemos más que una —dijo Mr. Hoskins.
Dundridge bebió un poco más de cerveza. El optimismo con que inició su misión le había abandonado. Estaba muy bien que el ministro hablara de encontrar una solución negociada, pero en realidad no parecía haber modo de negociar. Se enfrentaba a la nada envidiable tarea de conseguir que una decisión tremendamente impopular fuese aceptada por un grupo de terratenientes tan hostiles como influyentes. La perspectiva no le hacía la menor gracia.
—Supongo que no habrá manera de lograr que Sir Giles Lynchwood y el general Burnett abandonen su oposición a esa ruta —dijo, sin apenas esperanzas de que fuera así.
—Totalmente imposible —le dijo Hoskins—. Y, de todos modos, aun en el caso de que lo consiguiéramos no serviría de nada. La persona que más problemas le creará es Lady Maud. Y Lady Maud no piensa cambiar de opinión.
—La verdad es que pinta usted las cosas de la forma más deprimente que se pudiera imaginar —dijo Dundridge, y terminó su cerveza.
Cuando salió del Gladstone Club se había hecho una imagen bastante clara de la situación. El principal obstáculo era Handyman Hall, y Lady Maud. A la mañana siguiente exploraría más a fondo las posibilidades que había por ese lado. Subió de nuevo por Matanzas y llegó a la Plaza del Marcado, y fue a alojarse al Handyman Arms.
En Handyman Hall Sir Giles se pasó el día secuestrado en su despacho. Esta reclusión sólo quedaba parcialmente explicada por la presencia en la casa y los jardines de media docena de perros guardianes que parecían creer que él era un intruso, aunque estuviera en su propia casa. Pero la verdadera razón era que Lady Maud se había expresado con gran elocuencia cuando discutieron sobre el almuerzo de Sir Giles con Lord Leakham. Si el juez lamentaba aquella comida, y las informaciones procedentes del hospital confirmaban que así era, Sir Giles también tenía motivos para adoptar la misma actitud.
—Sólo pretendía ayudar a nuestra causa —le dijo Sir Giles a Lady Maud a fin de justificarse ante ella—. Me pareció que si le invitaba a una buena comida quizá se mostrara más dispuesto a aceptar nuestros puntos de vista.
—¿Nuestros puntos de vista? — gruñó Lady Maud—. Es evidente que ese juez no tenía intención de hacerlo. Es evidente que pensaba recomendar la ruta de la Garganta del Cleene.
—Pero queda la alternativa de Ottertown —dijo Sir Giles.
—Y una mierda de alternativa —dijo Lady Maud—. Si no has sido capaz de comprender que lo de Ottertown es una pista falsa que han inventado para despistarnos, tendré que pensar que eres más tonto de lo que creía.
Sir Giles se retiró a su despacho maldiciendo la perspicacia de su esposa. En cuanto oyó nombrar Ottertown su mirada había adquirido un brillo malévolo, y este hecho, unido a las dos o tres frases despectivas que había dejado caer durante el desayuno sobre los que se dedican a la especulación inmobiliaria y los métodos sucios que utilizan, condujeron a Sir Giles a preguntarse si no sería que se había enterado de lo de la nueva casa de Hoskins. Y encima ahora tendría que hacer frente al funcionario de Whitehall, que pretendería meter las narices en el asunto. Finalmente, y esto era lo que más le preocupaba, estaba lo de las voces. O, mejor dicho, lo de la voz: la suya propia. Cuando, antes del almuerzo, estaba retirando el coche, pudo oírse claramente a sí mismo garantizándole aparentemente a nadie en particular que podía estar tranquilo porque ya se encargaría él de evitar que ocurriese nada que pudiera poner en peligro... Sir Giles dio bruscamente media vuelta, asustado por una terrible sospecha. Durante un instante creyó que había estado hablando consigo mismo en voz alta, pero esta explicación quedó anulada cuando comprobó que todavía llevaba el habano entre los labios. Además, la voz había sonado con la mayor claridad. Fue una experiencia muy inquietante, y no consiguió encontrarle ninguna explicación racional. Necesitó dos whiskies solos para convencerse de que habían sido simples imaginaciones suyas. Ahora, tratando de olvidar lo ocurrido, estaba sentado ante su despacho estudiando el asunto de la autopista.
—Me gustaría saber —murmuró para sí— qué habría dicho ella si Leakham hubiese tomado una decisión en favor de la ruta de Ottertown.
Era una idea muy tonta y que, además, estaba excluida de antemano. Jamás harían pasar una autopista por Ottertown. Francis Puckerington tendría otro infarto. Francis Puckerington... Sir Giles se interrumpió un momento, pasmado ante la brillantez de su intuición. Francis Puckerington, diputado por Ottertown, estaba a un paso de la muerte. ¿Qué era lo que habían dicho los médicos? Que podía considerarse afortunado si seguía vivo cuando se celebrasen las próximas elecciones. Según algunos rumores, pensaba dimitir de su escaño. Y en las últimas elecciones había ganado por una diferencia pequeñísima, unos cincuenta votos. Si Leakham hubiese decidido que la autopista tenía que pasar por Ottertown, el viejo Puckerington habría fallecido al oír la noticia. Y a continuación se habrían celebrado elecciones parciales en esa circunscripción. El malévolo Sir Giles calculó las consecuencias. Una elección parcial en la que se debatiría solamente el asunto de la autopista y la demolición de setenta y cinco casas de propiedad municipal, y con una mayoría previa de sólo cincuenta votos. Impensable. El jefe del grupo parlamentario se subiría por las paredes. Habría que revocar la decisión de Leakham. De todos modos, la autopista acabaría pasando por la Garganta. Y, si la decisión se tomara para evitar ese problema, no recaería sobre Sir Giles ni la menor sospecha. Era una estratagema muy brillante. El podría lavarse las manos del asunto. Estaba a punto de coger el teléfono para llamar a Hoskins cuando se le ocurrió que sería mejor esperar a saber qué había dicho el enviado del ministerio. Ya no valía la pena precipitarse. Iría a ver a Hoskins a la mañana siguiente. Imbuido de un espíritu desafiante, salió del despacho, eligió un bastón de los que tenía en el vestíbulo, y salió a pasear por el jardín.
Hacía una tarde preciosa. El sol brillaba en lo alto de un cielo despejado. Cantaban los pájaros. El cerezo que había junto al huerto estaba en flor y el propio Sir Giles florecía de orgullo. Se había detenido un instante para admirar los peces de colores que nadaban en el estanque ornamental, y había empezado a considerar la posibilidad de exigir una indemnización de trescientas mil libras, cuando por segunda vez en el mismo día se oyó hablar a sí mismo.
—No pienso permitir que ninguna autopista estropee el paisaje. Aprovecharé la primera oportunidad que se me presente para plantear la cuestión en el Parlamento.
Sir Giles, presa de pánico, miró a su alrededor. No había nadie. Se volvió y miró la casa, pero todas las ventanas estaban cerradas. A su derecha se encontraba la tapia del huerto. Sir Giles se acercó allí apresuradamente y abrió la puerta. Blott estaba muy atareado cuidando las matas de pepinos.
—¿Ha dicho usted algo? — le preguntó Sir Giles.
—¿Yo? — dijo Blott—. Yo no he dicho nada. ¿Y usted?
Sir Giles regresó precipitadamente a la casa. La tarde había dejado de ser espléndida. Era una tarde espantosa. Se metió en su despacho y cerró la puerta.
8
Dundridge pasó una noche absolutamente horrible en el Handyman Arms. Le dieron una habitación con el piso en declive, el techo pintado de amarillo, una cómoda ocre y un armario cuya puerta se abría por su propia cuenta y riesgo unos diez minutos después de que él la hubiera cerrado. Y lo hacía con un horrible chirrido, seguido de un suave crujido que no cesaba hasta que se levantaba de la cama y volvía a cerrarla. Se pasó la mitad de la noche tratando de inventar un método que la mantuviera cerrada y la otra mitad oyendo los ruidos que procedían de la habitación de al lado. Eran unos ruidos especialmente molestos, y como sonaban a una activa pareja de dimensiones y temperamentos contrapuestos, estuvieron a punto de enloquecer su imaginación. A las dos en punto consiguió dormirse, pero sólo para ser despertado a las tres por la repentina erupción de la cañería de desagüe de su lavabo, que estaba al parecer antihigiénicamente conectada con la del lavabo contiguo. A las tres y media la brisa del amanecer hizo traquetear el cartel con el nombre del establecimiento, que colgaba justo debajo de su ventana. A las cuatro, el ocupante de la habitación de al lado preguntó a voz en grito: «¿Qué? ¿Repetimos?». Dundridge pensó para sí, «Santo cielo», y sepultó la cabeza debajo de la almohada para ignorar en la medida de lo posible aquellos indicios de excesos sexuales. A las cuatro y diez la puerta del armario, en respuesta a los temblores sísmicos que se producían al otro lado de la pared, se abrió otra vez y empezó a crujir suavemente. Dundridge la dejó crujir y trató de encontrar consuelo pensando en su mujer imaginaria. Con ayuda de ella logró dormirse otra vez, para despertar a las siete debido a la llegada de una muchacha de aspecto repulsivo que se presentó con la bandeja del té.
—¿Le apetece alguna cosa más? — preguntó con cierta coquetería.
—Desde luego que no —dijo Dundridge, preguntándose por qué razón las únicas mujeres que le ofrecían sus servicios venéreos eran las más repulsivas. Se levantó y se dirigió al baño, donde estuvo peleándose con un complicado geyser a gas que parecía dispuesto a asfixiarle o hacerle volar por los aires. Al final se duchó con agua fría.
Cuando terminó su desayuno estaba de pésimo humor. No había podido formular una estrategia coherente y no tenía ni idea de qué era lo que podía hacer. Hoskins le aconsejó el día anterior que hablara con Sir Giles Lynchwood, pero Dundridge lo dejó para más adelante. Lo primero sería visitar a Lord Leakham en el hospital.
Después de caminar por estrechas callejas y subir unas escaleras que se encaramaban por la pendiente detrás del Museo, encontró el hospital, un sombrío edificio de piedra que parecía haber sido antiguamente un asilo o algo así. Su fachada daba a la Abadía de Worford, y en el pequeño jardín de la entrada Dundridge se cruzó con varios pacientes de la sección de geriatría, todos ellos envueltos en sus batines y sentados en los bancos. Contuvo su asco, entró y preguntó por Lord Leakham.
—Las horas de visita son de dos a tres —dijo la enfermera de la oficina de ingresos.
—Soy un delegado del gobierno y he venido para llevar a cabo tareas oficiales —dijo Dundridge, pensando que ya era hora de que alguien comprendiera que no se le podía tratar así como así.
—Tendré que consultar con la enfermera jefe. Dundridge salió a esperar al jardín. No le gustaban los hospitales. No eran su fuerte, sobre todo los hospitales que, como éste, no sólo olían a desinfectante sino que, encima, estaban junto a un cementerio. Estaba empezando a considerar lo horrorosa que sería la perspectiva de tener que ser atendido como paciente de alguna afección grave en un agujero tan sórdido como aquél, cuando apareció la enfermera jefe. Era una persona de aspecto adusto, canoso y sombrío.
—Parece que quiere usted ver a Lord Leakham —le dijo.
—Por un asunto del gobierno —dijo pomposamente Dundridge.
—Le concedo cinco minutos —dijo la enfermera jefe, y le condujo hacia una habitación privada—. Todavía padece conmoción cerebral y shock traumático —añadió abriendo la puerta—. No hable con él de temas polémicos. Hay que evitar una recaída a toda costa.
Desde la cama, demacrado y pálido, y con la cabeza envuelta en vendajes, Lord Leakham dirigió una mirada asesina a la enfermera jefe.
—Lo único que me pasa es que me envenenaron la comida —dijo.
Dundridge se sentó junto a su cama.
—Me llamo Dundridge —dijo—. El ministro del Medio Ambiente me ha pedido que venga a ver si puedo contribuir a..., bueno..., a negociar algún tipo de acuerdo en relación con la autopista.
Lord Leakham le miró con resentimiento por encima de sus gafas.
—Con que sí, ¿en? Pues permítame decirle primero lo que pienso hacer sobre el asunto de la autopista, y luego podrá usted ir a ver al ministro para contárselo. — Lord Leakham se enderezó sobre las almohadas y se inclinó hacia Dundridge—. Me pidieron que dirigiera la investigación sobre la autopista, y no pienso renunciar a mi autoridad.
—Desde luego —dijo Dundridge.
—Es más —siguió el juez—, no tengo ni la más mínima intención de permitir que el gamberrismo influya sobre mi decisión. Ningún disturbio conseguirá que deje de llevar a cabo mi misión tal como yo la entiendo.
—Naturalmente —dijo Dundridge.
—En cuanto estos condenados médicos se metan en su cabezota que lo único que me pasa es que tengo una úlcera péptica pienso reanudar las sesiones de la investigación y anunciar la decisión que he tomado.
—Pues claro que sí —dijo Dundridge haciendo gestos de asentimiento—. ¿Y cuál es esa decisión? ¿Es todavía pronto para preguntárselo?
—Desde luego que no lo es —gritó Lord Leakham—. Pienso recomendar que la autopista pase por la Garganta del Cleene, justo por en medio de la Garganta, ¿entiende? Voy a asegurarme de que la casa de esa mujer sea arrasada hasta que no quede un solo ladrillo en pie. Voy a... —y se dejó caer en la cama, agotado por su estallido de furia.
—Comprendo —dijo Dundridge, preguntándose al mismo tiempo qué sentido podía tener su esfuerzo por negociar una solución de compromiso entre una fuerza irresistible y un objeto inamovible.
—Qué va a comprender —dijo Lord Leakham—. Esa mujer me envió deliberadamente a su marido con intención de envenenarme. Y además estuvo interrumpiendo las sesiones. Me insultó en mi propio tribunal. Incitó a las masas y provocó los disturbios. Se tomó los procedimientos legales a chirigota. Haré que se arrepienta de su actitud. Nadie puede tomarse la ley a chirigota.
—Desde luego —dijo Dundridge.
—De modo que ya puede irse por ahí a negociar todo lo que le dé la gana, pero recuerde que quien tiene que tomar la decisión soy yo, y que tengo intención de dictaminar que la autopista debe pasar por la Garganta, y que ni por un momento pienso perderme el placer que significará tomar esa decisión.
Dundridge salió al pasillo y habló con la enfermera jefe.
—Parece estar convencido de que hay alguien que ha tratado de envenenarle —dijo Dundridge, sorteando hábilmente lo prescrito por las leyes contra la difamación y la calumnia. La enfermera jefe sonrió.
—No es más que el resultado de la conmoción cerebral —dijo—. Dentro de un par de días ya estará bien.
Dundridge salió, caminó por entre los pacientes de la sección de geriatría, bajó desconsoladamente la escalera y salió a la calle del Mercado. No le parecía probable que Lord Leakham abandonara su convicción de que Lady Maud había intentado envenenarle, y tenía la sospecha de que el juez había gozado perversamente de los contratiempos surgidos durante las sesiones y tenía intención de llevar a cabo su proyecto de venganza en cuanto volviera a tenerse en pie. Había empezado a meditar sobre cuál podía ser su siguiente paso cuando vio su imagen reflejada en el cristal de un escaparate. No era la imagen de un hombre de gran autoridad. Su aspecto era más bien abatido, un aire que no se correspondía en absoluto con su papel de enviado del ministro. Había llegado el momento de tomar el toro por los cuernos. Se enderezó, cruzó la calle en dirección a la oficina de correos, y telefoneó a Handyman Hall. Se puso Lady Maud. Dundridge le dijo que quería ver a Sir Giles.
—Lo siento, pero Sir Giles no está en casa —dijo ella, modulando su entonación para que la confundieran con una secretaria—. Regresará pronto, sin embargo. ¿Le iría bien a las once en punto?
Dundridge contestó que sí. Salió de correos y pasó por entre los tenderetes del mercado, camino del aparcamiento.
En Handyman Hall, Lady Maud se felicitó mientras por su magnífica interpretación. Tenía muchas ganas de sostener una charla con el enviado del ministerio. Había dicho que se llamaba Dundridge. Del ministerio del Medio Ambiente. Sir Giles había mencionado de pasada que Londres iba a enviar a algún funcionario con la misión de recoger datos. Y como Giles había dicho que no iba a regresar hasta media tarde, parecía que acababa de encontrarse con una buena oportunidad para proporcionarle a mister Dundridge los datos necesarios para que comprendiera el punto de vista de la dueña de Handyman Hall. Lady Maud subió al primer piso para cambiarse y meditar sobre la táctica a emplear. Había inutilizado los cañones de Lord Leakham con un ataque frontal, pero Dundridge le había parecido por teléfono menos arrogante de lo que hubiera podido esperarse. Quizá fuera mejor intentar una maniobra persuasiva, hasta incluso usar un poco de coquetería. Eso serviría para crear confusión. Lady Maud eligió un vestido de algodón y se dio un toque de lavanda detrás de las orejas. A mister Dundridge le estaba reservado un trato especial; haría el papel de pobre niñita desamparada. En caso de que eso no funcionara, siempre estaría a tiempo de recurrir a tácticas más severas.
Blott dejó los auriculares en el invernadero y volvió a sus judías. ¿Así que un funcionario iba a visitar a Sir Giles, eh? Un funcionario. Blott tenía una opinión clara y contundente de los funcionarios. Le habían hecho la vida imposible, y no merecían compasión. De todos modos, Lady Maud había invitado a este funcionario a que viniera a Handyman Hall, y su señora sabía lo que se hacía. Qué lástima. A Blott le hubiera encantado que le hubiesen ordenado dar a este tal Dundridge el recibimiento que se merecía, y estaba precisamente pensando en qué clase de recibimiento hubiera podido darle cuando Lady Maud se presentó en el huerto. Blott se enderezó y la miró. Llevaba un vestido de algodón y, al menos desde el punto de vista de Blott, estaba guapísima. Seguramente, nadie en el mundo hubiera compartido su opinión, pero los criterios estéticos de Blott no estaban determinados por las modas. Los pechos grandes, los muslos enormes y las caderas anchas eran atributos propios de una gran y generosa madre, y como Blott no había conocido a su madre, ni grande y generosa ni de las otras, siempre daba la mayor importancia a estos signos exteriores de maternidad en potencia. Ahora, entre las hileras de judías, sintió un repentino y apremiante deseo. Con aquel vestido de algodón estampado a flores, Lady Maud era una combinación perfecta de botánica y biología. A Blott se le salieron los ojos de las órbitas.
—Blott —dijo Lady Maud, ignorando el efecto que estaba produciendo—. Hoy vendrá a almorzar un funcionario del ministerio del Medio Ambiente. Quiero adornar la casa con algunos ramos de flores. Tengo que causarle una buena impresión.
Blott entró en el invernadero y buscó algunas especies adecuadas para la ocasión; Lady Maud por su parte se encargó de escoger una lechuga para la comida. Mientras ella estaba ocupada en esta labor, Blott se asomó a mirar por la puerta del invernadero. Aquél era un momento decisivo de su vida. La silenciosa devoción que había sentido por la familia Handyman, manantial pasivo de su existencia durante tantísimos años, acababa de esfumarse para ser reemplazado por un sentimiento de carácter mucho más apremiante y activo.
Blott estaba enamorado.
9
Dundridge salió de Worford por la puerta de la antigua muralla, cruzó luego el puente y tomó la carretera de Ottertown. A su izquierda el Cleene serpenteaba a través de unos prados, mientras que a su derecha las colinas del Cleene se elevaban en fuerte pendiente hasta quedar coronadas por boscosas crestas. A los cinco kilómetros torció por una carretera secundaria señalada por un cartel que decía Guildstead Carbonell, y en seguida se encontró en territorio hostil. En cada granero habían pintado con cal la frase «Salvad la Garganta», y en la misma carretera habían expresado con pintura sentimientos semejantes. «No queremos autopistas», rezaban las letras pintadas en una avenida de hayas. Y, mientras avanzaba con su coche a través de las dos filas de altos árboles, Dundridge comprendió claramente que los vecinos de la zona se oponían al proyecto.
Pero no hubieran hecho falta las pintadas para que Dundridge se sintiera alarmado. El bosque del Cleene era naturaleza pura, sin domesticar. Faltaba allí la pulcritud que tan tranquilizadora le parecía cuando recorría las comarcas del sur. Los setos eran aquí hirsutos, las escasas granjas que iba dejando a los lados parecían medievales, y el bosque en sí era muy denso, con árboles altísimos y nudosos y retorcidos, y una densa vegetación de helechos al pie. Sintió, pues, alivio cuando la carretera penetró en un valle abierto con pequeños sembrados con cercas. El respiro fue breve. Al llegar a lo alto de la siguiente colina se encontró en un cruce sin más indicadores que una horca medio podrida.
Dundridge paró el coche y consultó el mapa. Según sus cálculos, Guildstead Carbonell quedaba a la izquierda. Delante de él estaban la Garganta y Handyman Hall. Ojalá, pensó, no fuera así. Porque lo que se extendía delante de él era un bosque más espeso incluso que el anterior, y una carretera menos cuidada, con musgo y hierba creciendo por entre el agrietado asfalto. Siguió adelante y al cabo de un par de kilómetros, cuando empezaba a preguntarse si no sería que el mapa le había confundido, notó que empezaba a haber menos árboles, y finalmente se encontró contemplando la panorámica de la Garganta.
Frenó y salió del coche. A sus pies, el Cleene brincaba entre cantiles sobre cuya superficie crecían frondosos zarzales, hiedra y diversas trepadoras. Frente a él vio Handyman Hall. Era una amalgama de piedra y ladrillo, madera y azulejo, torreones y muros, un monumento representativo de todos los elementos más eclécticos y desagradables de la arquitectura inglesa. Para Dundridge, devoto de lo funcional, amante de la sencillez, aquello era una pesadilla. Allí se encontraban, por no citar más que algunas, las influencias de Ruskin y Morris, de Gilbert Scott, Vanbrugh, Iñigo Jones y Wren, entremezcladas en un edificio en el que se combinaban la utilidad de una alcubilla con la fealdad de un engendro. Estaba rodeada de algunas hectáreas de parque cercado por un muro y, más allá del muro, un círculo de montes muy boscosos. Aquella imagen daba una sensación de profunda soledad y aislamiento. Seguramente había por el lado oeste, aunque fueran invisibles, aldeas y casas y tiendas y calles y autobuses, pero a Dundridge le pareció que estaba en la frontera misma de la civilización, o quizá más allá de ese límite. Deprimido por la sensación de penetrar en lo desconocido, volvió al coche e inició el descenso hacia la Garganta. Poco después llegó a un pequeño puente colgante de hierro que golpeteó mientras lo atravesaba por encima de la corriente. A lo lejos asomaba por entre los árboles una cosa grande y extraña. Era la caseta del guarda. Dundridge detuvo el coche y contempló el edificio sin apearse.
Construido en mil novecientos cuatro para conmemorar la visita de Eduardo VII, y en deferencia a la francofilia del monarca, era una imitación del Arc de Triomphe. Con algunas diferencias. Este edificio era ligeramente más pequeño, y su friso no representaba escenas de batalla, pero a pesar de todo la semejanza era notable, y su aparición en pleno South Worfordshire fue para Dundridge la demostración definitiva de que quienquiera que hubiese diseñado Handyman Hall era un cleptómano de la arquitectura. La edificación denotaba por encima de todo una altanera arrogancia que, tras el reciente estallido de violencia verbal de Lord Leakham, contribuyó a convencerle de que lo mejor sería actuar con el mayor tacto posible. Pero, mientras miraba aquel engendro, Dundridge se acordó de su tarea. Evidentemente, había que conseguir alguna solución de compromiso para evitar que le embrollaran en aquel asunto tan complicado. Si no se podía ni siquiera soñar en la ruta alternativa de Ottertown —y la más alta autoridad le había dicho que estaba absolutamente descartada—, y si la Garganta... Bueno, por la Garganta tampoco había modo. Dundridge había visto lo suficiente como para convencerse de ello. Así que era imperativo encontrar una tercera vía. Dundridge puso en marcha el coche y pasó por debajo del enorme arco, y en ese preciso momento se le ocurrió cuál podía ser esa tercera ruta. Un túnel. Un túnel perforado en las colinas del Cleene. Un túnel tenía las virtudes propias de una solución sencilla, y además significaba una línea recta y, sobre todo, permitiría dejar en paz este espantoso paisaje que tan inexplicablemente admiraba aquel montón de gente tan iracunda como influyente. Con el túnel se acabarían las peleas sobre los derechos de propiedad, las indemnizaciones por expropiación, los problemas en general. Dundridge acababa de descubrir la solución ideal.
En el vestíbulo principal Lady Maud, más radiante que nunca, asomaba la cabeza por entre los helechos. En lo alto, la luz que se filtraba a través de los vitrales daba una coloración purpúrea a la escalinata de mármol e imprimía un aire apoplético a los sonrojados rostros de los antepasados cuyos retratos colgaban de las paredes. Lady Maud se arregló un poco el cabello. Ya había trazado su plan. Trataría a mister Dundridge con la mayor gentileza, como mínimo al principio. Luego, vería cuál era su reacción. Cuando su coche hizo crujir la gravilla Lady Maud se ajustó los panties y ensayó su sonrisa ante un jarrón con un ramo de cabezas de dragón. Luego se fue hacia la puerta y la abrió.
—¿Un subnormal? ¿Ha dicho usted un subnormal? — dijo Sir Giles. En el despacho que había instalado en Worford como diputado local, muy cerca, naturalmente, de la delegación de Hoskins, aquella palabra sonaba muy tranquilizadora.
—Un auténtico subnormal —dijo Hoskins.
—¿Está seguro?
—Completamente. Un subnormal profundo.
—Es tan maravilloso que parece imposible —dijo Sir Giles en tono vacilante—. Pero no hay que fiarse de las apariencias. He conocido a lo largo de mi experiencia a muchos clientes peligrosos que tenían aspecto de imbéciles.
—No estoy fiándome de las apariencias —dijo Hoskins—. No tiene cara de imbécil. Lo es. Sabe tanto de autopistas como yo.
—Entonces —dijo Sir Giles haciendo un puchero con los labios—, ¿cómo es que, si es tan tonto, nos lo ha mandado el ministro? Le ha dado plenos poderes para negociar.
—¿Sabe que le digo? A caballo regalado no le mires el diente.
—Seguramente tiene usted razón —dijo Sir Giles—. Así que, en su opinión, no hay por qué preocuparse, ¿no?
—En absoluto —sonrió Hoskins—. Meterá las narices por todas partes durante unos días, y al final hará lo que nosotros queramos. Es más tonto que un zapato. Le aseguro que éste no ha inventado la pólvora.
A Sir Giles le satisfizo oír estas imágenes.
—Tengo entendido que Lord Leakham está todavía rabioso.
—Arde en deseos de reanudar la investigación. Dice que va a conseguir que la autopista pase por la Garganta, aunque sea lo último que haga en su vida.
—Probablemente lo será, como Maud siga en sus trece —dijo Sir Giles—. Está dispuesta a hacer cualquier barbaridad.
—De todos modos, una vez tomada la decisión ya no podrá hacer nada —dijo Hoskins.
—No estoy muy seguro de que sea así.
Sir Giles se puso en pie, miró por la ventana y reflexionó sobre su plan alternativo.
—¿Cree que ese Dundridge no aconsejará que se abandone la ruta de la Garganta? — preguntó por fin.
—Aunque lo hiciera, Lord Leakham no querría ni oír hablar de eso. Está convencido de que usted intentó envenenarle —dijo Hoskins, y regresó a su oficina.
Sir Giles se quedó meditando sobre cuál sería el mejor plan. Nada más fácil para Hoskins que mostrarse tan tranquilo en relación con el subnormal del ministerio. Al fin y al cabo, él no tenía nada que perder. Pero Sir Giles sí podía perder muchísimo. Para empezar, su escaño parlamentario. Aunque, suponiendo que ocurriera lo peor y Maud cumpliera con su amenaza, siempre podía conseguir otro escaño. Valía la pena correr el riesgo. Tranquilizado por la idea de que la autopista pasara por la Garganta, Sir Giles se fue a comer.
En Handyman Hall, la táctica coqueta de Lady Maud había obrado maravillas. Al igual que una planta delicada y necesitada de agua, Dundridge había florecido. Había ido hasta allí con la esperanza de entrevistarse con Sir Giles, pero, una vez superada la conmoción que le produjo encontrarse en una casa tan grande con una mujer tan grande, Dundridge había empezado a divertirse. Por primera vez desde su llegada a Worfordshire, había encontrado a alguien que se lo tomaba en serio. Lady Maud le trataba como a todo un personaje.
—No sabe cuánto me alegra saber que ha venido usted a sustituir a Lord Leakham —dijo Lady Maud mientras le conducía por un pasillo hacia el salón.
Dundridge le explicó que no tenía exactamente que sustituirle.
—Estoy aquí sencillamente como consejero —dijo con la mayor modestia.
Lady Maud le dirigió una sonrisa de complicidad.
—Claro, claro. Pero todo el mundo sabe qué significa eso, ¿verdad? — murmuró mirando a Dundridge con una picardía que encantó al funcionario.
Dundridge se relajó en el sofá.
—El ministro desea fervientemente que el proyecto de la autopista armonice en el mayor grado posible con las necesidades de los vecinos de la zona.
Maud disimuló un gruñido de fastidio esbozando una sonrisa. Que la tratasen de simple vecina de la zona era un insulto, pero estaba dispuesta a poner de buen humor a este tristón funcionario, y nada iba a impedírselo.
—También hay que pensar en el paisaje —dijo—. El bosque del Cleene es uno de los pocos ejemplos de bosque virgen que quedan en toda Inglaterra. Sería una verdadera lástima que una autopista lo malograse, ¿no le parece?
Dundridge pensaba precisamente todo lo contrario, pero supo que lo mejor sería callarse su opinión. Por otro lado, ésta parecía una buena oportunidad para empezar a poner a prueba su teoría del túnel.
—Creo que he encontrado una solución para el problema —dijo—. Naturalmente, se trata sólo de una sugerencia, sin respaldo oficial, ¿comprende? Pero creo que cabe la posibilidad de perforar un túnel por debajo de las Colinas del Cleene. — Se interrumpió. Lady Maud le miraba fijamente—. Naturalmente, le repito que no es más que una sugerencia...
Lady Maud se había puesto en pie y durante un terrible instante Dundridge creyó que iba a atacarle. Pero se adelantó hacia él y le tomó de la mano.
—Oh, qué idea tan maravillosa —dijo—. Increíblemente brillante. Es usted un hombre asombroso —y se sentó en el sofá al lado de él, y se quedó contemplando en éxtasis el rostro de Dundridge. Este se sonrojó y se miró los zapatos. No estaba acostumbrado a que las mujeres casadas le cogieran la mano, le mirasen arrobadas y le dijeran que era un hombre asombroso.
—No tiene importancia. Es sólo una sugerencia.
—Una espléndida sugerencia —dijo Lady Maud, envolviéndole en un maremoto de lavanda. Por el rabillo del ojo Dundridge se fijó en el pecho de la dama, que latía agitadamente bajo un ramillete de margaritas. Quedó electrizado.
—Naturalmente, lo primero que habría que hacer sería llevar a cabo un estudio técnico... —empezó a decir, pero Lady Maud le interrumpió.
—Sí, claro, pero ese estudio requeriría mucho tiempo, ¿no?
—Meses —dijo Dundridge.
—¡Meses!
—Como mínimo, seis meses.
—¡Seis meses! — Lady Maud liberó su mano exhalando un suspiro y contemplando la magnífica perspectiva de un aplazamiento de seis meses. En seis meses podían ocurrir muchas cosas, y ya se encargaría ella de que ocurrieran. Giles tendría que dar todo su apoyo a la idea del túnel, o de lo contrario acabaría por quedar desenmascarado. Conseguiría el apoyo para su causa de todos los ecologistas del país. En seis meses era capaz de hacer maravillas. Y todo se lo debía a aquel hombrecillo insustancial con zapatos de plástico. Ahora que lo miró con más detenimiento, pensó que quizá no había sabido juzgarle bien. Su vulnerabilidad resultaba casi seductora.
—Espero que se quede a comer —le dijo.
—Bueno..., no sé... La verdad es que...
—Naturalmente que sí —dijo Lady Maud—. Insisto en ello. Y esta tarde, cuando Giles regrese, podrá explicarle usted su idea del túnel.
Se puso en pie y, dejando a Dundridge meditando perplejo sobre los motivos por los cuales Sir Giles había dicho que estaría de vuelta a las once pero ahora resultaba que no regresaría hasta por la tarde, Lady Maud abandonó la habitación.
Una vez solo, Dundridge se quedó aturdido ante el entusiasmo que había desatado su idea. Si la reacción de Sir Giles era tan favorable como la de su esposa, lo cierto es que habría conseguido fácilmente la amistad de unas personalidades muy influyentes. Y ricas. Pasó los dedos por las bellas molduras de una mesita baja. De modo que así es como vive la otra mitad, pensó, antes de comprender que la frase era inexacta. Así es como vive el otro dos por ciento, sería más correcto. Un dos por ciento de gente cuya amistad podía resultarle muy útil.
Sir Giles regresó de Worford a las cuatro, y encontró a Lady Maud de magnífico humor.
—Me ha visitado un joven muy raro —le dijo ella en respuesta a su pregunta.
—¿Ah, sí?
—Un tal Dundridge. Viene del ministerio del...
—¿Dundridge? ¿Has dicho Dundridge?
—Sí. Un hombre interesantísimo...
—¿Interesantísimo? Tenía entendido que era un subnor... Bueno, no importa. ¿Y qué quería decirte?
—Oh, no sé, muchas cosas —dijo Lady Maud, satisfecha al contemplar la agitación de su marido.
—¿Qué quieres decir con «muchas cosas»?
—Hemos hablado de lo absurdo que sería hacer que la autopista atravesara la Garganta.
—Así que es partidario de la ruta de Ottertown.
Lady Maud negó con la cabeza.
—No. No lo es.
—¿Que no lo es? — dijo Sir Giles, que ahora ya estaba completamente alarmado—. Entonces, ¿de qué diablos es partidario?
Lady Maud saboreó la preocupación de su esposo.
—Se le ha ocurrido una tercera ruta —dijo—. Una ruta que no pasa por Ottertown ni por la Garganta.
—¿Una tercera ruta? — dijo Sir Giles empalideciendo—. Pero si no la hay. Es imposible. ¿No me dirás que se le ha ocurrido hacer que la autopista pase a través del bosque, no? Es una reserva natural protegida por la ley.
—No «a través», sino por debajo —dijo Lady Maud triunfalmente.
—¿Por debajo?
—Un túnel. Un túnel que pasará por debajo de las colinas del Cleene. ¿No te parece una idea maravillosa?
Sir Giles pugnó por recobrar el control de sí mismo.
—Esto... Pues... Oh, sí..., espléndida —murmuró—. Absolutamente espléndida.
—No pareces muy entusiasmado —dijo Lady Maud.
—Sólo porque pensaba que quizá no sea una solución viable desde el punto de vista económico —dijo Sir Giles—. El costo sería enorme. No creo que el ministerio esté muy predispuesto a aceptar una idea así.
—Yo sí lo creo —dijo Lady Maud—, pero a condición de que pinchemos un poco al ministro.
Salió a la terraza y dirigió una mirada de cariño al amplio parque. Con la ayuda de Dundridge, acababa de resolver un problema. Había salvado la casa. Quedaba el problema del heredero, y acababa de ocurrírsele que también en este terreno la ayuda de Dundridge podía ser valiosísima. Mientras almorzaba con ella, el funcionario había estado hablándole de algunos aspectos de su trabajo. En un par de ocasiones pronunció la palabra cimentación. Y esta palabra había traído a su mente otra palabra parecida. Ahora, apoyada en la balaustrada y contemplando el profundo bosque de coniferas, volvía a sonar con insistencia.
—Sementación —murmuró—. Sementación.
Era una palabra nueva, y sonaba extrañamente técnica para referirse a un acto tan íntimo, pero Lady Maud no estaba de humor para sutilezas.
Sir Giles sí lo estaba. Se dirigió tambaleándose a su despacho y llamó a Hoskins.
—¿Se puede saber a qué viene tanto decir que Dundridge es un subnormal? — gruñó—. ¿Sabe con qué nos ha salido ahora? ¡Con un túnel! Sí, me ha oído bien. Un puñetero túnel que pasará por debajo de las colinas del Cleene.
—¿Un túnel? — dijo Hoskins—. Imposible. No se puede hacer un túnel por debajo del bosque del Cleene.
—¿Y por qué no? ¿No piensan hacer un túnel por debajo del jodido Canal de la Mancha? Últimamente son capaces de hacer túneles donde les da la gana.
—Ya lo sé. Pero el costo sería prohibitivo —dijo Hoskins.
—Y una mierda. Como ese cabrón ande por ahí hablando de túneles, todos los estúpidos ecologistas del país se pondrán a su favor. Hay que frenarlo.
—Haré todo lo que esté en mi mano —dijo Hoskins, no muy convencido.
—Todo lo que esté en su mano y mucho más —gruñó Sir Giles—. Convénzale de que lo mejor es que la autopista pase por Ottertown.
—¿Y esas setenta y cinco casas...?
—Que les den por el culo a esas casas. Haga que se olvide de su jodido túnel.
Sir Giles colgó y se quedó mirando por la ventana con expresión vengativa. Como no diera algún paso drástico, no le quedaría otro remedio que cargar con Handyman Hall. Y, encima, con Lady Maud. Se puso en pie y de una patada mandó la papelera a un rincón.
10
Dundridge regresó en su coche a Worford sin dedicar ni un momento de atención al paisaje. Su encuentro con Lady Maud le había dejado atónito, y había servido para fomentar su convicción de la importancia de su persona. El almuerzo había sido sumamente agradable, y Dundridge, con un par de ginebras en el estómago, había encontrado en Lady Maud a una persona dispuesta a escucharle embelesada. Por ejemplo, cuando le expuso su teoría del transporte público de flujo constante. El fervor con que apreció la importancia de su plan y el entusiasmo con que lo acogió resultaron para Dundridge tan infrecuentes como estimulantes. Además, aquella dama exudaba confianza, una suprema confianza en sí misma que era contagiosa y que ejerció sobre él una enorme fascinación. Aunque fuera una mujer carente tanto de simetría como de belleza, aunque hubiera una palpable falta de armonía entre su físico y el de la mujer ideal de su imaginación, tuvo que admitir que ejercía un indudable magnetismo sobre él. Después de comer Lady Maud le había enseñado la casa y el jardín, y Dundridge, siguiéndola de habitación en habitación, notó que era presa de una excitación inexplicable. Hubo un momento, cuando tropezó con unas piedras ornamentales del jardín, en que ella le cogió del brazo y Dundridge creyó que estaba a punto de derretirse de placer. Y luego, cuando al entrar por la puerta del baño al mismo tiempo que rozó con su cuerpo los volúmenes del de Lady Maud, notó cierta deliciosa pasividad por parte de aquella mujer. Cuando se fue de Handyman Hall se sentía infantilmente feliz. Por fin le apreciaba alguien. ¡Qué diferencia!
Cuando entró en el hotel, Hoskins estaba esperándole.
—Se me ha ocurrido venir a ver qué tal le iban las cosas.
—Bien. Bien. Muy bien —dijo Dundridge.
—¿Se ha entendido con Leakham?
La expresión animada de Dundridge se ensombreció.
—La verdad es que su actitud no acaba de gustarme —dijo—. Parece decidido a proponer la ruta de la Garganta. Es evidente que odia a Lady Maud de la forma más irracional. Y su actitud la encuentro incomprensible. A mí me ha parecido una dama encantadora.
Hoskins le miró con incredulidad:
—¿De veras?
—Es deliciosa —dijo Dundridge, recobrando poco a poco su buen humor.
—¿Deliciosa?
—Encantadora —dijo Dundridge en tono arrobado.
—Santo Dios —dijo Hoskins, incapaz de reprimir su asombro. Le parecía imposible que alguien pudiera encontrar deliciosa y encantadora a Lady Maud. Volvió a mirar a Dundridge con un interés renovado.
—¿No le ha parecido demasiado grandota?
—Más bien la encuentro gentil, muy gentil —dijo Dundridge.
Hoskins se estremeció, y cambió de tema.
—En cuanto a lo del túnel... —empezó a decir. Dundridge le miró sorprendido.
—¿Cómo se ha enterado usted de eso?
—En esta comarca, las noticias vuelan.
—Sin duda —dijo Dundridge—. Es una idea que he sugerido esta mañana por primera vez.
—Supongo que no estará usted proponiendo en serio eso de construir un túnel por debajo de las colinas del Cleene, ¿no?
—No veo por qué no —dijo Dundridge—. Creo que es una buena solución de compromiso.
—Y condenadamente cara —dijo Hoskins—. Costaría millones, y un montón de años de trabajo.
—Pero como mínimo serviría para evitar que se reprodujeran los disturbios. He venido aquí con la intención de buscar un arreglo que satisfaga a todas las partes. Y a mí me parece que el túnel es una buena alternativa. En cualquier caso, mi plan se encuentra todavía en sus prolegómenos.
—Ya, pero... —empezó a decir Hoskins, pero Dundridge se había puesto en pie y, tras comentar que hacía falta imaginación para resolver esta clase de problemas, subió a su habitación. Hoskins regresó a la delegación de Obras Públicas. Estaba pensativo. Se había equivocado al juzgar a Dundridge. Después de todo, resultaba que el tipo no era tan subnormal. Por otro lado, había encontrado deliciosa y encantadora a Lady Maud.
—Maldito perverso —murmuró Hoskins mientras cogía el teléfono. A Sir Giles no iba a gustarle nada todo esto.
Tampoco le gustaba a Blott. Se había pasado el día en el huerto, sin que el teléfono le molestase apenas. Tras la llamada de Dundridge por la mañana, le habían dejado casi completamente en paz. A las cuatro y media oyó la conversación de Sir Giles con Hoskins, en la que le mencionó lo del túnel. A las cinco y media, estaba regando los tomates cuando Hoskins llamó a Sir Giles para decirle que Dundridge se tomaba lo del túnel en serio.
—No puede ser —dijo Sir Giles—. Me parece una idea escandalosamente absurda. Una auténtica dilapidación del dinero de los contribuyentes.
Blott sacudió la cabeza. A él le parecía muy bien que construyesen el túnel.
—Ya, pero no hay modo de que lo acepte —dijo Hoskins.
—¿Y qué me dice de Leakham? — preguntó Sir Giles—. ¿Verdad que al juez no le hará ninguna gracia?
—No estoy seguro. Todo depende del peso que tenga este Dundridge en Londres. Es posible que el ministerio trate de ejercer presión sobre Leakham.
Hubo un silencio mientras Sir Giles consideraba esta posibilidad. En el invernadero, Blott luchaba por comprender aquel complicado lenguaje que seguía sonándole a chino. ¿Por qué tenía que reírse Lord Leakham del túnel? ¿Dónde estaba la gracia? ¿Qué diferencia de peso podía tener una misma persona según estuviera en Worford o en Londres? Y, finalmente, ¿por qué a Sir Giles no le gustaba el plan de construir un túnel? Todo aquello era francamente raro.
—Tengo otra noticia que darle —dijo por fin Hoskins—. A Dundridge le gusta su esposa.
Sir Giles emitió un sonido extraño, como de asfixia.
—¿Cómo dice? — exclamó.
—Que le gusta su esposa —dijo Hoskins—. Me ha dicho que la encuentra deliciosa y encantadora.
—¿Deliciosa y encantadora? — repitió Sir Giles—. ¿Maud?
—Y gentil.
—Santo Dios. No me extraña que ande por ahí dándose los mismos aires que un gato que acabara de comerse al canario.
—Me ha parecido que tenía el deber de informarle —dijo Hoskins—. Es un dato que podría permitirnos contar con cierta ventaja.
—¿Es posible que sea un perverso?
—Es posible.
—Reúnase conmigo a las nueve, en el club —dijo Sir Giles, tomando una decisión rápida—. Tengo que meditar este asunto. — Y colgó.
En el invernadero Blott se quedó mirando los geranios. Si Sir Giles se había llevado una sorpresa, la reacción de Blott había sido incluso más intensa. El repentino descubrimiento de su amor por Lady Maud había dado un tono especial a su jornada. Y se puso furioso al pensar que Dundridge sentía lo mismo que él. Sir Giles no contaba. Era evidente que Lady Maud despreciaba a su marido, y, a juzgar por los comentarios de ella, había otra mujer en Londres. Pero lo de Dundridge era otra cuestión. Blott salió del invernadero, se adecentó y se fue a su casa. El hogar de Blott era la caseta del guarda. El arquitecto que diseñó el arco había conseguido combinar la monumentalidad con la utilidad, y hubo épocas en las que se habían alojado allí, en condiciones precarias y poco saludables, varias familias de jornaleros de la finca. Blott vivía solo allí, y se encontraba muy cómodo. El arco tenía algún que otro inconveniente. Sus ventanas eran extraordinariamente pequeñas, para quedar ocultas entre los adornos del exterior; sólo había una puerta, de modo que para ir de un lado del arco al otro era necesario subir la escalera hasta arriba, cruzar su anchura y bajar de nuevo por el otro lado, pero Blott se había instalado bastante bien en la amplia habitación que ocupaba la parte superior del arco. Por la ventana circular que había a uno de los lados podía vigilar la mansión señorial, mientras que la de enfrente le permitía controlar la llegada de las visitas. Había transformado una habitación pequeña en baño, y otra en cocina, y guardaba manzanas en otra, de modo que en conjunto el lugar olía muy bien. Estaba por fin la biblioteca de Blott, llena de libros comprados en los tenderetes del mercado de Worford o en la librería de segunda mano que había en la calle del Hurón. En la biblioteca de Blott no había novelas ni lecturas de entretenimiento, solamente libros sobre la historia de Inglaterra. A su modo, había llegado a convertirse en un erudito gracias a la intensa curiosidad que le inspiraba su país adoptivo. Suponiendo que el secreto de la naturaleza inglesa pudiese ser localizado en algún sitio, ese sitio tenía que ser su pasado, pensó Blott. Durante las largas veladas del invierno, se sentaba frente al fuego absorto en la Inglaterra antigua. Algunas figuras adquirían enormes proporciones en su imaginación, sobre todo Enrique VIII, Drake, Cromwell y Eduardo I, y trataba de identificar, ya que no su propia persona, sí al menos otras que conocía, con los héroes y los malos de la historia. A pesar de su matrimonio, Lady Maud era para él la reina Virgen, mientras que a Sir Giles lo comparaba con los aspectos más desagradables de Sir Robert Walpole. Pero ésta era una actividad invernal. Durante el verano prefería el aire libre. Dos veces a la semana se iba en bicicleta hasta Guildstead Carbonell, se sentaba en el bar y se quedaba allí aguardando la hora de irse a la cama. La cama en cuestión era la de Mrs. Wynn, la encargada del bar Rey Jorge, cuyo esposo había tenido la delicadeza de dejarla viuda como consecuencia de la acción del enemigo en el curso del Día D. Mrs. Wynn era la única cliente de la época de la guerra que aún le quedaba a Blott, y si su relación había continuado se debía no tanto al cariño como a la costumbre. Para Mrs. Wynn, Blott era una persona útil. Le secaba los vasos y le acarreaba las cajas de botellas. Para Blott, Mrs. Wynn era una solución tan cómoda y poco exigente como satisfactoria en lo que se refería a la cerveza. A Blott le gustaba la Handyman Brown.
Pero mientras ahora se lavaba el cuello —era viernes y Mrs. Wynn estaba esperándole—, tomó conciencia de que ya no sentía por ella lo mismo que hasta entonces. Y no porque antes hubiese tenido sentimientos muy efusivos, sino porque los pocos que tenía habían sido barridos por la repentina aparición de aquella pasión por Maud. Era un hombre lo suficientemente sensato como para no hacerse ilusiones al respecto. Pero ya no le parecía bien seguir yendo a visitar a Mrs. Wynn. En cualquier caso, la situación era muy extraña. Siempre había sentido debilidad por Lady Maud, pero lo de ahora era diferente, y se le ocurrió que a lo mejor se trataba de alguna enfermedad. Sacó la lengua y la estudió en el espejo del baño. Parecía normal. Quizá fuera el tiempo. Una vez había oído decir a alguien no sé qué sobre la primavera y las pasiones juveniles, pero Blott ya no era joven. Tenía cincuenta años. Cincuentón y enamorado. ¡Qué imbécil!
Bajó, montó en su bicicleta y pedaleó hacia el puente para dirigirse a Guildstead Carbonell. Acababa de llegar al cruce cuando oyó el ruido de un coche que se aproximaba a gran velocidad. Bajó de la bicicleta para dejarlo pasar. Era Sir Giles, en el Bentley. «Debe de ir al club para ver a Hoskins —pensó, y miró recelosamente hacia el coche—. Seguro que trama alguna cosa.» Volvió a montar en bicicleta y dejó que su vehículo se deslizara sin pedalear por la pendiente que le conduciría al Rey Jorge y a Mrs. Wynn. Quizá estaba en la obligación de contarle a Maud lo que había oído. Pero no le pareció adecuado, y, además, no pensaba explicarle que le había gustado a Dundridge. «Cada uno arrima el ascua a su sardina», pensó, satisfecho de su dominio del lenguaje figurado.
En el club de golf de Worford, Sir Giles y Hoskins hablaban de táctica.
—Alguna debilidad ha de tener —dijo Sir Giles—. Todos los hombres tienen su precio.
—¿Maud? — dijo Hoskins.
—Sea razonable —dijo Sir Giles—. Maud no va a mojarse el culo saliendo por ahí con un funcionario de mierda y olvidándose de la cláusula de reversión. Además, no me lo creo.
—Le oí claramente decir que la encontraba encantadora. Y gentil.
—De acuerdo, le gustan las gordas. ¿Qué más le gusta? ¿El dinero?
—Es difícil de decir —dijo Hoskins encogiéndose de hombros—. Para averiguarlo hace falta tiempo.
—Y tiempo es lo que no tenemos. Apenas acaba de mencionar lo del túnel, y ya nos ha armado un buen jaleo. No, debemos actuar lo antes posible.
Hoskins le miró recelosamente:
—¿Qué quiere decir eso de «debemos»? — preguntó—. Yo no tengo ningún problema. Sólo usted.
Sir Giles se puso a roerse una uña en actitud reflexiva.
—¿Cuánto?
—Cinco mil.
—¿A cambio de qué?
—De lo que usted diga.
—Digamos..., un cinco por ciento de la indemnización. Cuando me la paguen.
Hoskins hizo un rápido cálculo. Le salían doce mil quinientas. — Prefiero esa cantidad en metálico, y a tocateja —dijo. — Es usted un hombre de trato difícil, Hoskins, muy difícil. — Bien. ¿Qué quiere que haga? ¿Le sondeo? Sir Giles hizo un gesto negativo. Sus ojillos brillaron un instante.
—Perverso —dijo—. Perverso. ¿Por qué lo dijo? — No lo sé. Se me ocurrió de repente —dijo Hoskins. — ¿Jovencitos, quizá?
—Es difícil saberlo —dijo Hoskins—. Para averiguar esta clase de cosas hace falta tiempo.
—Bebida, drogas, jovencitos, mujeres, dinero. Tiene que haber alguna cosa que desee fervientemente.
—Podríamos incriminarle con alguna estratagema. No sería la primera vez que se intenta —dijo Hoskins.
—Un regalo no solicitado —dijo Sir Giles asintiendo—. Un donante anónimo. No sería la primera vez, ciertamente, pero es muy arriesgado. ¿Y si va directamente a la policía?
—El que no se arriesga no cruza el mar —dijo Hoskins—. En cualquier caso, sería imposible que averiguaran la procedencia del regalo. Apostaría cualquier cosa a que muerde el anzuelo.
—Pero si no lo muerde ya no habrá modo. No, tiene que ser una fórmula infalible.
Permanecieron en silencio y estudiaron fórmulas que comprometieran el futuro de Dundridge.
—¿Diría usted que es un tipo ambicioso? — preguntó finalmente Sir Giles. Hoskins hizo un gesto de asentimiento. — Muy ambicioso. — ¿Conoce alguna buscona?
—¿De Worford? Supongo que no lo dice en serio, ¿no? — dijo Hoskins. — De donde sea. Hoskins hizo un gesto negativo. — Si piensa usted lo mismo que yo... —Así es. — ¿Fotos?
—Fotos —asintió Sir Giles—. Unas maravillosas fotos comprometedoras.
Hoskins meditó un momento la cuestión.
—Está Bessie Williams —dijo—. Esa tía trabajaba de modelo, ya me entiende. Se casó con un fotógrafo de Bridgeminster. Y estaría dispuesta a hacerlo con tal de que la suma fuera elevada. — Sonrió recordando alguna escena del pasado—. Podría hablar con ella.
—Hágalo —dijo Sir Giles—. Pagaré quinientas libras por unas cuantas fotos como Dios manda.
—Déjelo de mi mano —le dijo Hoskins—. Bien, hablemos del otro dinero.
Cuando Sir Giles salió del club para regresar a su casa el asunto estaba arreglado. Había bebido bastante whisky.
—Primero el palo y luego la zanahoria —murmuró para sí. A la mañana siguiente iría a Londres y visitaría a Mrs. Forthby. Lo mejor sería estar muy lejos cuando empezara el jaleo.
11
Dundridge se pasó la mañana siguiente en la delegación de Obras Públicas con Hoskins, estudiando mapas y discutiendo la idea del túnel. Le sorprendió notablemente comprobar que Hoskins había cambiado de opinión de la noche a la mañana. Ahora parecía partidario de la tercera vía.
—Es una idea brillante. Qué lástima que no se nos ocurriera antes. Nos habríamos ahorrado un montón de problemas —dijo, y aunque Dundridge se sintió adulado, no por ello se libró de sus propias dudas. No estaba seguro de que su plan fuera factible. Al ministerio no le entusiasmaría precisamente un proyecto tan carísimo. Además, habría un retraso considerable, y, por otro lado, quedaba el problema de convencer a Lord Leakham.
—¿No podríamos encontrar alguna otra ruta?
Hoskins hizo un gesto negativo.
—Por la Garganta, por Ottertown, o por su túnel, no hay más —dijo Hoskins.
Tras haber visto los mapas, Dundridge tuvo que admitir que era cierto. Las colinas del Cleene se extendían en una línea ininterrumpida, y el único paso era la Garganta por la que el Cleene hacía el recorrido de Worford a Ottertown.
—Es increíble que la gente arme tanto alboroto por un pedazo de bosque —se quejó Dundridge—. Total, unos cuantos árboles. ¿Qué tienen los árboles de especial?
Almorzaron juntos en un restaurante de la calle del Río. En la mesa de al lado había un matrimonio de treintañeros que parecía fascinado por Dundridge. En más de una ocasión, al levantar la vista, Dundridge se encontró con que la mujer estaba mirándole fijamente, y le sonreía. Era bastante atractiva, con los ojos almendrados.
Por la tarde Hoskins le llevó a ver la ruta de Ottertown. Fueron en coche hasta esa población e inspeccionaron las casas del ayuntamiento y luego regresaron pasando por Guildstead Carbonell. De vez en cuando Hoskins detenía el coche y se empeñaba en hacerle subir hasta la cumbre de alguna colina desde la que se divisaba mejor la ruta propuesta. Cuando llegaron de regreso a Worford, Dundridge estaba agotado. Y también bastante borracho. Se habían parado en varios bares por el camino y, gracias a la insistencia de Hoskins, según el cual los muchachos bebían cañas y los hombres tomaban jarras —por cierto que, al decir «muchachos», pronunciaba esa palabra con especial picardía—, Dundridge había consumido una cantidad de Handyman Triple XXX mucho mayor de la que tenía por costumbre.
—Esta noche celebraremos una pequeña fiesta en el club de golf —le dijo Hoskins cuando entraban en la ciudad—. Si le apetece ir...
—Creo que esta noche me acostaré temprano —dijo Dundridge.
—Qué pena —dijo Hoskins—. Podría conocer a unas cuantas personas muy influyentes de la comarca. Así la gente de por aquí no podrá pensar que, por ser de Londres, les desprecia.
—Bueno, bueno —dijo Dundridge a regañadientes—. Me daré un baño, comeré un poco y supongo que con eso me habré recuperado.
—Entonces, hasta luego, amigo —dijo Hoskins mientras Dundridge se apeaba del coche.
Cuando se dirigía a su habitación del Handyman Arms pensó que un baño y un poco de comida le ayudarían a sentirse mejor. Cogió una toalla y se fue por el pasillo que conducía al baño. Cuando regresó, tras haberse sumergido brevemente en agua tan sólo templada —el geiser seguía negándose a funcionar bien—, empezaba a encontrarse menos exhausto y mareado. Cenó y mientras lo hacía pensó que seguramente Hoskins tenía razón. Quizá le resultara útil conocer a las personalidades de Worford y sus contornos. Fue a buscar su coche y se dirigió al club de golf.
—Me alegro de que haya decidido venir —le dijo Hoskins, cuando Dundridge se abrió camino entre la gente para saludarle—. ¿Qué toma?
Dundridge dijo que tomaría un gin—tonic. Había bebido tanta cerveza que no le apetecía repetir. A su alrededor, fuertes hombretones hablaban de jugadas de golf. Dundridge se sintió muy desplazado. Hoskins le dio su copa y le presentó a un tal mister Snell.
—Encantado de conocerle, caballero —dijo Mr. Snell en tono francote y enérgico, agitando su enorme bigote—. ¿Qué handicap tiene?
Dundridge tuvo que reprimir su primer impulso de decirle que no se metiera en donde no le llamaban. Luego contestó que no tenía ninguno.
—Principiante, ¿eh? Bueno, no importa. Con un poco de tiempo... Todo el mundo tiene que empezar algún día.
Se fue, y Dundridge huyó en dirección contraria. Mientras observaba las rojas venas de los rostros que le circundaban y el cabello teñido de las mujeres que les acompañaban, Dundridge se maldijo a sí mismo por haber querido acudir a la fiesta. Si esta gentuza era lo que Hoskins llamaba personas influyentes, podía guardárselas todas para él. Al cabo de un rato salió a la terraza y lanzó una mirada llena de resentimiento hacia el decimoctavo hoyo. Pensó terminar la copa y regresar al hotel. Apuró el vaso y estaba a punto de volver a entrar cuando una voz dijo a su lado:
—Si va al bar, ¿le importaría traerme otra copa?
Era una voz seductora y suave. Dundridge se volvió y contempló un par de ojos almendrados. E inmediatamente decidió que se quedaría un rato más. Entró, se dirigió al bar y regresó a la terraza con dos nuevas copas.
—Estas fiestas son un rollo —dijo la mujer—. ¿Es usted muy aficionado al golf?
Dundridge contestó que no había jugado nunca.
—Yo tampoco. Es un deporte aburridísimo. — La mujer se sentó y cruzó las piernas. Eran unas piernas realmente bonitas—. Y no me gustan los deportistas. Prefiero los intelectuales. — Sonrió mirando a Dundridge— Me llamo Sally Boles. ¿Y usted?
—Dundridge —dijo Dundridge, y se sentó de modo que alcanzara a ver un buen pedazo más de esas piernas. Diez minutos más tarde había ido por otro par de copas. Veinte minutos más tarde, otro par. Por fin se estaba divirtiendo.
Averiguó que miss Boles estaba de paso allí para visitar a su tío. También era de Londres. Trabajaba para una empresa de estética femenina. Dundridge comentó que eso saltaba a la vista. Ella dijo que el campo le parecía aburridísimo. Dundridge dijo que a él también se lo parecía. Entonó un canto lírico a las ventajas de la vida en Londres, y todo el rato los ojos almendrados de Miss Boles le sonreían seductoramente, y sus piernas se cruzaban, descruzaban y volvían a cruzar en el anochecer. Cuando Dundridge sugirió ir por otras dos copas, Miss Boles se empeñó en encargarse ella.
—Me toca a mí —dijo—, y, además, quiero empolvarme la nariz.
Y dejó a Dundridge sentado en la terraza, sumido en un feliz estupor. Cuando regresó con las copas, Miss Boles estaba pensativa.
—Mi tío se ha ido sin esperarme —dijo—. Imagino que habrá pensado que ya me había ido a casa. ¿Sería mucha molestia para usted llevarme a casa en su coche?
—Desde luego que no. Me encantará —dijo Dundridge, y tomó un sorbo. El sabor era extrañamente amargo.
—Lo siento muchísimo. Le he traído un Campari —dijo Miss Boles a modo de explicación. Dundridge dijo que no importaba. Terminó su Campari y se fueron hacia el aparcamiento.
—Ha sido una velada maravillosa —dijo Miss Boles al subir al coche de Dundridge—. Tiene que venir a verme cuando regrese a Londres.
—Me encantaría —dijo Dundridge—. Me gustaría verla muy a menudo.
—Eso está hecho —dijo Miss Boles.
—¿En serio?
—Llámeme Sally —dijo Miss Boles, y se apoyó en su hombro.
—Oh, Sally... —empezó a decir Dundridge. Y de repente se sintió extraordinariamente agotado—. Me encantaría verte más.
—Verás todo lo que quieras, cariño, todo lo que quieras —dijo Miss Boles, y tomó las llaves que él seguía sosteniendo en sus dedos inertes. Dundridge acababa de desmayarse.
En Londres, Sir Giles estaba tendido boca abajo en la cama, mientras Mrs. Forthby tensaba las correas. De vez en cuando él se resistía un poco, por guardar las apariencias, y soltaba roncos gemidos, pero Mrs. Forthby era, al menos aparentemente, implacable. Sir Giles necesitaba una implacabilidad brutal, y mistress Forthby hacía cuanto estaba en su mano por fingir lo que le pedían. De hecho no lo hacía demasiado bien, pues era un alma cándida poco aficionada a atar y azotar a la gente. En realidad, no era en absoluto partidaria de los castigos corporales. «Pero qué le voy a hacer si a este pobre hombre le da gusto», pensaba. Y muchas veces tenía que negarse a complacer algunas de las peticiones que Sir Giles le hacía en medio de las angustias del ritual exigido por él. Pero si Mrs. Forthby no era de natural una persona cruel, con las luces casi apagadas Sir Giles podía creer que lo era. Por otro lado, contaba con la ventaja de ser una mujer fuerte y de llevar sus disfraces —había varios— de la forma más convincente. Esta noche era la Mujer—Gata, Miss Drácula, el Ama Cruel que Hace Experimentos con su Impotente Víctima.
—No, no —gemía Sir Giles.
—Sí, sí —insistía Mrs. Forthby.
—No, no.
—Sí, sí.
Los dedos de Mrs. Forthby le obligaron a abrir la boca e insertaron la mordaza.
—No... —Ya era demasiado tarde. Mrs. Forthby apretó la mordaza y le dirigió una sonrisa maliciosa. Sus pechos amenazadores parecían estar a punto de aplastarle. Sus manos enfundadas en guantes...
Mrs. Forthby se fue a la cocina y preparó un té. Mientras esperaba a que el agua rompiera a hervir, se comió una galleta con expresión reflexiva. A veces se cansaba de las irregulares relaciones que tenía con Sir Giles y soñaba con algo más estable. Tendría que decírselo. Calentó la tetera, metió dos bolsitas de té y otra para la tetera, y vertió el agua hirviendo. Al fin y al cabo, nada le gustaría más que convertirse en Lady Lynchwood. Miró a su alrededor. ¿Dónde había metido la tapa de la tetera?
En la cama, Sir Giles peleaba con sus ataduras. Permanecía tendido y felizmente exhausto, y esperaba a su cruel amante. Tuvo que esperar mucho tiempo. Entre espasmos de excitación, se acordó otra vez de Dundridge. Ojalá, pensó, Hoskins no hubiera armado ningún embrollo. Eso era lo malo de los subordinados: no se podía confiar en ellos. Sir Giles prefería encargarse personalmente de todo, pero si le relacionaban directamente con los detalles de esta operación corría un riesgo excesivo. Primero el palo y luego la zanahoria. Se preguntó cuánto le costaría la zanahoria. ¿Dos, tres, cuatro mil libras? Muy caro. Y, encima, las cinco mil de Hoskins. De todos modos, valía la pena. Un beneficio de ciento cincuenta mil libras merecía esa pequeña inversión. Y también lo merecía el espectáculo que daría Maud cuando comprendiera que la autopista pasaría al final por la Garganta. La mala puta, así aprendería. Pero, ¿dónde estaba Mrs. Forthby? ¿Por qué no regresaba?
Mrs. Forthby se terminó su taza de té y se sirvió otra. Con aquel vestido tan ajustado sentía mucho calor. Lo mejor sería darse un baño. Se fue al baño y abrió el grifo, pero luego recordó que tenía que hacer una cosa.
—Seré tonta... ¿Cómo puedo haberme olvidado? — se dijo a sí misma, y cogió el bastón de aluminio. El Ama Cruel, Miss Drácula, entró en el dormitorio y cerró la puerta.
En su biblioteca, Blott se había sentado a leer un libro sobre Sir Arthur Bryant, pero no estaba de humor para eso en aquellos momentos. Sus pensamientos se iban una y otra vez hacia Maud, Mrs. Wynn, Dundridge y Sir Giles. Además, el príncipe Regente no le interesaba lo más mínimo. Menudo pícaro, pensaba Blott. Ninguno de los Jorges le gustaba. Prefería a los jacobitas. La causa perdida y el príncipe Carlos. La romántica devoción que le embargaba en estos momentos le impulsaba a salir corriendo para ponerse de rodillas ante Lady Maud y confesarle su amor. Era una idea absurda. Se enfurecería. O, peor incluso, podía reírse de él. De sólo pensar en su risa despectiva, cerró el libro y bajó. Hacía una tarde preciosa. El sol acababa de ponerse tras las colinas pero el cielo aún estaba resplandeciente. Blott sintió deseos de tomarse una cerveza. Pero para una sola no valía la pena recorrer todo el camino hasta Guildstead Carbonell. Si iba, Mrs. Wynn se empeñaría en que se quedase toda la noche, y Blott no tenía ganas de pasar otra noche con ella. Había estado la velada anterior luchando interiormente consigo mismo y tratando de reunir fuerzas para decirle que todo había terminado. Al final prevaleció su realismo. Lady Maud no era para gente como Blott. Tendría que conformarse soñando con ella. Eso era lo que había hecho mientras se acostaba con Mrs. Wynn, que quedó sorprendida ante su renovado fervor.
—Como en los viejos tiempos —dijo encantada, mientras Blott se vestía para regresar en bicicleta a su casa.
No, la verdad era que no le apetecía pasar otra noche en el Rey Jorge. Daría un paseo. En la arboleda de coniferas rondaban ahora algunos conejos. Cogió su escopeta y empezó a atravesar el parque. A su lado el río murmuraba suavemente, y el aire olía ya a verano. Un mirlo lanzó su llamada desde un matorral. Blott no hizo ningún caso de todo aquello. Soñaba con otra situación: Lady Maud estaba en peligro, y él la salvaba heroicamente y demostraba así lo enamorado que estaba de ella. Aquella hazaña les unía para toda una vida de amor y felicidad. Cuando llegó a la zona de las coniferas era ya tan de noche que hubiera sido imposible distinguir a ningún conejo. Pero a Blott ya no le interesaban los conejos. Se había encendido la luz en el dormitorio de Maud. Cautelosamente, Blott atravesó el césped y se quedó mirando esa luz hasta que se apagó. Luego volvió a su casa y se acostó.
12
Dundridge despertó en un apartadero de la carretera de Londres. Tenía una jaqueca tremenda, sentía mucho frío y tenía la palanca del cambio clavada en las costillas. Se enderezó, sacó a duras penas las piernas de debajo del volante, y se preguntó dónde diablos se encontraba, cómo había llegado hasta allí y qué demonios había ocurrido. Tenía un vivo recuerdo de la fiesta en el club de golf. Se acordaba de su charla con Miss Boles en la terraza. Incluso del momento en que iban los dos hacia el coche. Pero después de eso, nada de nada.
Se apeó del coche e intentó conseguir que la sangre volviera a circularle por las piernas, pero descubrió que tenía el pantalón desabrochado. Se lo abrochó apresuradamente y alzó la mano para ajustarse el nudo de la corbata en un acto reflejo de timidez, pero comprobó que no llevaba corbata. Sólo tocó la camisa, abierta, y, debajo, la camiseta. Tenía la camiseta mal puesta. Palpó, y notó la etiqueta por la parte del pecho. Tiró un poco y la leyó. St. Michael. Algodón peinado. Evidentemente, la llevaba mal puesta. Pensándolo bien, ahora recordó que había notado alguna cosa extraña en los braslips. Dio un paso, y tropezó con el cordón del zapato. Llevaba los dos desatados. Seriamente alarmado, Dundridge se apoyó en el coche. Estaba perdido en algún lugar remoto, a las... Miró el reloj. Las seis de la mañana. Y llevaba los zapatos desatados, la camiseta y los calzoncillos del revés, los pantalones desabrochados, y lo único que conseguía recordar era que había subido al coche con una mujer de ojos almendrados y piernas muy bonitas.
Y de repente Dundridge vio la terrible imagen de los acontecimientos de aquella noche. A lo peor, había violado a esa mujer. Un repentino ataque de locura. Eso explicaba la terrible jaqueca. Después de permitirse, durante tantos años, todas aquellas escenas imaginarias con su mujer imaginaria, ahora había perdido todo control. Había violado a Miss Boles, quizá incluso la había asesinado. Se miró las manos. Por suerte, no estaban manchadas de sangre. Pero eso podía ser porque la había estrangulado. Quedaba esta posibilidad. Esta, y otras muchas, todas ellas igualmente horribles. Dundridge se agachó penosamente y se ató los zapatos. Luego, tras observar la cuneta para asegurarse de que no hubiera allí ningún cadáver, subió al coche y pensó un rato qué podía hacer. Quedarse allí no serviría de nada. Puso el motor en marcha y siguió carretera adelante hasta encontrar un indicador que le informó que estaba yendo en dirección a Londres. Dio media vuelta y regresó a Worford, aparcó junto al hotel y subió silenciosamente a su habitación. Estaba tendido en la cama cuando entró la camarera con el té.
—¿Qué hora es? — preguntó medio dormido. La chica le sonrió aviesamente.
—¿No lo sabe? Pero si acaba de regresar. Le he visto colarse por la escalera. ¿Qué, ha echado una canita al aire, eh?
Dejó la bandeja y se fue, dejando a Dundridge hundido y maldiciéndose por ser tan estúpido. Tomó un sorbo de té y se sintió peor incluso. No valía la pena hacer nada hasta que se encontrara mejor. Se volvió hacia un lado e intentó dormir. Cuando se despertó ya era mediodía. Se lavó y afeitó, buscando entretanto algún signo en su cara de la perversión sexual que temía padecer. La cara que le miraba desde el espejo era una cara completamente normal, pero eso no bastó para que Dundridge se tranquilizara. Los asesinos solían tener caras normales. A lo mejor sólo había padecido una leve amnesia. Pero eso no servía para explicar que llevara la camiseta y los calzoncillos del revés. En algún momento de aquella noche se había desnudado. Y lo que es peor, luego había vuelto a vestirse tan apresuradamente que ni se había fijado en cómo lo hacía. Lo cual suponía que había sentido pánico o una urgencia extraordinaria. Bajó a comer. Cuando terminara buscaría el nombre de Boles en el listín de teléfonos. Era posible que el tío de aquella mujer no se llamara Boles, claro, pero valía la pena probarlo. Suponiendo que esto no le diera ninguna pista, podía llamar a Hoskins o al club de golf. Pensándolo bien, quizá ésta fuera una mala táctica. Mejor sería evitar que la gente supiera que había llevado a Miss Boles a su casa. En caso de que la hubiera llevado...
Luego no hizo falta mirar el listín. Cuando pasaba delante de la recepción del hotel, un joven le entregó un sobre muy grande. Estaba dirigido a su nombre, y ponía que era «Privado» y «Confidencial». Dundridge subió a su habitación antes de abrirlo, y una vez allí se sintió aliviado de no haberlo abierto en el vestíbulo. Por fin sabía qué había hecho durante la noche.
Dejó caer las fotos sobre la cama y se desplomó en una silla. Al cabo de unos momentos se levantó para cerrar la puerta con llave. Luego se acercó a la cama y se quedó mirando perplejo aquellas fotos. Eran unas copias de diez por ocho, esmaltadas y repugnantes. Las habían sacado con flash, eran clarísimas, y en ellas aparecía Dundridge, desnudo y sin sentir la menor vergüenza, entregado a una serie de asquerosas actividades. Jamás hubiera imaginado que era capaz de cosas así. La mujer era Miss Boles. O eso fue lo que él supuso. La identificación era imposible debido a que llevaba puesta una máscara, una especie de capucha sobre el rostro. Dundridge volvió a mirar las fotos y después las guardó apresuradamente en el sobre y se quedó sentado al borde de la cama. Estaba sudando. Alguien había intentado hacerle un chantaje.
¿Intentado? Lo habían conseguido, quienes fueran, pero Dundridge no era rico. No podría pagar nada. Abrió el sobre otra vez y contempló aquellas pruebas de su depravación. ¿Miss Boles? ¿Miss Boles? Era, evidentemente, un nombre falso. Le sonaba el nombre. Sally Boles..., claro, la protagonista de I am a Camera. Dundridge lo recordaba perfectamente. No hacía falta que nadie se lo dijera. Le habían tomado el pelo.
Estaba preguntándose qué hacer, cuando sonó el teléfono. Dundridge lo cogió.
—Diga.
—¿Mister Dundridge? — dijo una voz de mujer.
—Soy yo —dijo Dundridge con voz temblorosa.
—Supongo que le han gustado las pruebas.
—¿Pruebas, so ramera? — gruñó Dundridge.
—Llámame Sally —dijo la voz—. A estas alturas creo que deberías dejarte de formalidades.
—¿Qué quieres?
—Mil libras... para empezar.
—¿Mil libras? Pero si no las tengo.
—Entonces, mejor será que las consigas. ¿No te parece, encanto?
—Lo que me parece es que voy a ir inmediatamente a la policía —gritó Dundridge.
—Ve a la policía —dijo una voz de hombre secamente— y te arrancaré la piel a tiras. No creas que somos unos aficionados. Vamos en serio, ¿entiendes?
Dundridge lo entendió muy bien. La voz de la mujer volvió a intervenir:
—Antes de ir a la policía, recuerda que tenemos allí un par de clientes. Nos enteraríamos. Así que, ya puedes ponerte a buscar tus mil libras.
—No puedo...
—No intentes ponerte en contacto con nosotros. Ya te llamaremos —dijo Miss Boles, y colgó. Dundridge colgó lentamente. Luego se inclinó hacia adelante y apoyó la cabeza en las manos.
Sir Giles regresó de Londres de muy buen humor. Mrs. Forthby se había superado a sí misma, y todavía le hormigueaba de placer todo el cuerpo. Pero lo mejor había sido el críptico mensaje que le había transmitido Hoskins por teléfono.
—El pez ha picado —dijo. Ahora no hacía falta más que una red en la que coger a Mr. Dundridge. Sir Giles aparcó el coche, subió a su despacho de diputado y mandó llamar a Hoskins.
—Aquí las tienes. Unas fotos magníficas —dijo Hoskins, dejando las copias encima de la mesa. Sir Giles las estudió con mirada de experto.
—Magníficas —dijo—. Verdaderamente magníficas. ¿Y qué dice ahora este apasionado amante?
—Le han pedido mil libras. Y dice que no las tiene.
—Las tendrá, las tendrá —dijo Sir Giles—. El tendrá sus mil libras, y nosotros le tendremos a él en nuestras manos. Y nadie volverá a hablar nunca más de túneles. A partir de ahora sólo se hablará de Ottertown.
—¿Ottertown? — dijo Hoskins, completamente pasmado—. Pero, yo creía que usted quería que pasara por la Garganta...
—Lo malo de usted, Hoskins —dijo Sir Giles, metiendo las fotos en el sobre y el sobre en su cartera—, es que no ve más allá de la punta de sus narices. ¿No creerá que quiero perder mi encantadora esposa y mi bella casa, verdad? ¿No creerá que me olvido de los intereses de mis electores, de personas como el general Burnett o Mr. Bullett—Finch, verdad? Soy Sir Giles el honesto, el amigo de los pobres. — Y se fue, dejando a Hoskins absolutamente confundido ante este viraje político.
No hay nada como despistar a la gente. Matar dos pájaros de un tiro, pensó mientras se sentaba al volante del Bentley. No cabía la menor duda de que la decisión de hacer pasar la autopista por Ottertown supondría la muerte de Puckerington. Sir Giles disfrutó anticipadamente la desaparición de su colega. Puckerington no era amigo suyo. El muy esnob, el muy hijo de puta. El era el pájaro número uno. Luego se celebrarían elecciones parciales en Ottertown, tras lo cual tendrían que cambiar de actitud y hacer que la autopista pasara por la Garganta y se llevara Handyman Hall por delante. Pájaro número dos. Para entonces, Sir Giles podría pedir una indemnización mucho más elevada, y nadie, ni siquiera Maud, podría decir que no había hecho todo lo posible por evitarlo. Sólo había una pega. Ese viejo chiflado de Leakham podía empeñarse todavía en la ruta de la Garganta. Pero era una pega de poca monta. Maud sería quizá un estorbo más grave. Puede que él perdiera su escaño parlamentario, pero acabaría con ciento cincuenta mil libras más en el bolsillo, y siempre tendría a Mrs. Forthby esperándole. Pasara lo que pasase, Sir Giles no saldría perdiendo en ningún caso. Lo principal era asegurarse de que se abandonara por el momento el plan de utilizar la ruta de la Garganta. Sir Giles aparcó delante del Handyman Arms, entró en el hotel y mandó recado a la habitación de Dundridge diciendo que Sir Giles Lynchwood deseaba verle y le esperaba en el bar.
Dundridge se encontraba muy deprimido cuando bajó. La última persona del mundo con la que quería hablar en estos momentos era el diputado de South Worfordshire. ¿Acaso podía consultarle a él sobre qué hacer ante este intento de chantaje? Sir Giles le saludó con una cordialidad que a Dundridge ya no le parecía adecuada para su categoría.
—Queridísimo amigo, encantado de verle —dijo Sir Giles estrechando vigorosamente la mano de Dundridge—. Ardía en deseos de charlar con usted sobre todas esas tonterías que se dicen por ahí sobre la autopista. Por desgracia, he tenido que ir a Londres. ¿Le cuidan bien aquí? Es uno de nuestros cuatro hoteles, ¿sabe? Si tiene alguna queja, dígamelo a mí y yo lo arreglaré todo. Vamos a tomar el té en el salón privado.
Y le condujo por una escalera a una salita con un televisor. Sir Giles se instaló en un sillón y sacó un habano.
—¿Fuma?
Dundridge hizo un gesto negativo.
—Bien hecho. De todos modos, dicen que los puros no hacen daño, y creo que todos tenemos derecho a algún vicio que otro, ¿verdad? — dijo Sir Giles, y cortó un extremo del puro. Dundridge dio un respingo. El habano le recordó una cosa que había desempeñado un importante papel en sus actividades con miss Boles. En cuanto a lo de los vicios...
—Bien, por lo que se refiere a ese asunto de la autopista —dijo Sir Giles—, creo que lo mejor será poner nuestras cartas sobre la mesa. Le aseguro que soy una persona que nunca se anda con rodeos. Al pan, pan y al vino, vino. Sí señor. — Hizo una breve pausa para permitir que Dundridge saboreara sus imágenes y se tragara la bola de su supuesta honradez—. No me importa declarar de entrada que esa idea suya de hacer que la autopista pase justo por mi maldita finca no me entusiasma en absoluto.
—La idea no fue mía —dijo Dundridge.
—No será personalmente suya —dijo Sir Giles—, pero la verdad es que ustedes, los funcionarios del ministerio, se han empeñado en meternos la jodida autopista justo por la Garganta. No puede negarlo.
—Bueno, de hecho... —empezó a decir Dundridge.
—Lo ve. ¿No se lo decía yo? Naturalmente. No permitiré que me dé gato por liebre.
—De hecho, yo estoy en contra de la ruta de la Garganta —dijo Dundridge aprovechando la primera oportunidad. Sir Giles le miró con escepticismo.
—¿Con que sí, eh? — dijo—. Pues me alegro de saberlo. Imagino que usted será partidario de la ruta de Ottertown. Y lo apruebo, de verdad. Es, con diferencia, la mejor alternativa.
—No —dijo Dundridge—. Yo he pensado que no tiene que pasar por Ottertown. Mi idea es que un túnel por debajo de las colinas del Cleene...
Sir Giles fingió sorprenderse.
—Oiga, un momento —dijo—. Las colinas del Cleene son una reserva natural que está legalmente protegida. No crea que podrá estropearla impunemente.
—No se trata de estropearla... —empezó a decir Dundridge, pero Sir Giles se inclinó hacia él y le miró con expresión furibunda.
—Desde luego —dijo, empujando con el dedo índice el pecho de Dundridge—. Escúcheme bien, joven. Olvídese de los túneles y de todo lo que se le parezca. Quiero una decisión rápida. No pienso permitir que me mantengan en la incertidumbre usted y una pandilla de chupatintas como usted, sólo porque tienen ganas de perder el tiempo hablando de túneles y monsergas. Podrán engañar a mi mujer, que es muy crédula, contándole todas estas historias, pero yo no pienso tolerarlo. Quiero una respuesta clara. O sí o no. Sí por Ottertown. No por la Garganta —Y se recostó en el respaldo para dar una chupada al puro.
—Si es así —dijo Dundridge—, será mejor que hable con Lord Leakham. El es quien tiene la última palabra.
—¿Leakham? ¿Leakham? ¿Que él tiene la última palabra? — dijo Sir Giles—. No trate de tomarme el pelo, joven. El ministro no le mandó aquí para que ese viejales tomara la decisión que le diera la gana. Le mandó aquí para que usted le explicara qué es lo que tiene que decir. A mí no me engaña, joven. Ya sé que usted es un experto. Leakham hará lo que usted le diga.
Dundridge se sintió un poco mejor. Por fin había una persona que reconocía sus méritos.
—Bien, es cierto que poseo cierta influencia —admitió.
—¿No se lo decía yo? — dijo Sir Giles con una ancha sonrisa—. Tengo mucho olfato para descubrir a la gente de talento. Bien, al final acabará teniendo que admitir que soy una persona muy generosa. Vaya a charlar con Lord Leakham, y luego pase a visitarme. Verá cómo queda satisfecho.
A Dundridge se le salieron los ojos de las órbitas.
—No insinuará usted...
—Basta con que me diga la obra benéfica que más le gusta —dijo Sir Giles guiñándole un ojo—. Aunque..., yo siempre digo que la caridad bien entendida empieza por uno mismo. ¿No es cierto? No soy en absoluto mezquino. Siempre pago bien.
Volvió a darle una chupada al puro y observó a Dundridge a través de una nube de humo. Este era el momento de la verdad. Dundridge, muy nervioso, tragó saliva.
—Es usted muy amable... —empezó a decir.
—Ni una palabra más —dijo Sir Giles—. Ni una palabra más. Si me necesita, puede encontrarme en mi despacho de diputado aquí en Worford, o en Handyman Hall. Lo más fácil es por la mañana, en mi despacho.
—Pero, ¿qué tengo que decirle a Lord Leakham? — dijo Dundridge—. El está empeñado en la ruta de la Garganta.
—Dígale de mi parte que mi querida esposa está dispuesta a meterle en un buen lío y acusarle de detención ilegal..., a no ser que su decisión sea favorable a la ruta de Ottertown. Dígaselo.
—Me parece que a Lord Leakham no le gustará que le diga eso —dijo Dundridge con evidente nerviosismo. No se sentía a gusto pensando que iba a tener que amenazar a un juez.
—Dígale que pienso demandarle hasta su último penique. Y tengo testigos. Testigos influyentes que estarán dispuestos a contarle al juez que Leakham presidió la investigación en estado de embriaguez, y que usó un lenguaje inadecuado y que provocó los mayores desórdenes. Dígale que para cuando yo haya terminado con él no le quedará ni un gramo de reputación ni tampoco un solo céntimo. Que yo me encargaré de que así sea.
—Creo que no le va a gustar —dijo Dundridge. A él, desde luego, todo aquello no le gustaba en absoluto.
—Seguro que no —dijo Sir Giles—. No le recomiendo a nadie que se las tenga conmigo.
Dundridge estuvo interiormente de acuerdo con esta última afirmación. Cuando Sir Giles se fue, Dundridge ya estaba convencido de que era un tipo peligroso. Mientras Sir Giles se iba en su coche, Dundridge volvió a subir a su habitación y a mirar las fotografías. Alentado por su obscenidad, se tomó una aspirina y se fue andando al hospital, dispuesto a conseguir que Lord Leakham diera su brazo a torcer. Sir Giles había manifestado su disposición a pagar por los servicios que se le hicieran, y Dundridge se había propuesto hacerle un favor por el que el diputado tuviera que pagar. Ya no le quedaba otra elección. O eso, o la ruina.
Cuando regresaba a Handyman Hall, Sir Giles paró el coche para abrir la cartera y echar una ojeada a las fotos. Eran verdaderamente interesantes. Mrs. Williams había demostrado poseer una tremenda imaginación. Sin la menor duda. Y era atractiva. Muy atractiva. Quizá un día fuera a visitarla. Guardó las fotos y continuó su camino.
13
Una vez en el hospital, a Dundridge le costó bastante localizar a Lord Leakham. No se encontraba en su habitación.
—Es un pillín. ¿A quién se le ocurre andar por ahí? — comentó la enfermera jefe—. Seguramente habrá salido para ir a la iglesia. Ahora le ha dado por visitar el cementerio. Dice que le gusta mirar las lápidas. La verdad, me parece muy morboso.
—¿Quiere usted decir que la conmoción ha afectado sus facultades mentales? — dijo, esperanzadamente, Dundridge.
—No tanto como para que se le note. Por otro lado, en mi opinión todos los lores están como cabras —dijo la enfermera jefe.
Dundridge encontró por fin al juez en el jardín, comentando las ventajas de los azotes con nueve ramales ante un veterinario retirado, que tenía la suerte de ser sordo.
—¿Se puede saber qué quiere ahora? — le dijo fastidiado Lord Leakham a Dundridge cuando éste le interrumpió.
—Sólo quería hablar un momentito con usted.
—Y bien, ¿de qué se trata? — dijo Lord Leakham.
—De la autopista —explicó Dundridge.
—¿Qué pasa con la autopista? El lunes abriré de nuevo la investigación. ¿No puede esperar hasta ese momento?
—Lo siento, pero no —dijo Dundridge—. La cuestión es que después de un estudio en profundidad realizado sobre el terreno y que ha tenido en cuenta no sólo los factores medioambientales sino también las perspectivas geognósticas y sociopoliticoeconómicas...
—¿No ha dicho que sólo sería un momentito? — dijo Lord Leakham—. ¡Santo Dios!
—...Hemos llegado a la conclusión —prosiguió Dundridge recurriendo valientemente a una jerga adecuada para su interlocutor— de que, dados...
—¿Qué habrá que decir, Ottertown o la Garganta? Suéltelo de una vez.
—Ottertown —dijo Dundridge.
—Tendrán que pasar sobre mi cadáver —dijo Lord Leakham.
—Espero que no sea así —dijo Dundridge, ocultando sus verdaderos sentimientos—. Hay otra cosa que creo que debería saber usted. Probablemente ya ha comprendido que el gobierno quiere evitar a toda costa que el asunto de la autopista siga llamando la atención de la opinión pública...
—Pues nadie podrá evitar que la demolición de setenta y cinco viviendas municipales recién construidas provoque un escándalo —señaló Lord Leakham.
—Por otro lado —continuó Dundridge—, la demanda civil por daños y perjuicios que piensa interponer Lady Lynchwood contra usted...
—¿Contra mí? — gritó el juez—. ¿Que esa mujer pretende...?
—Acusándole de detención ilegal —dijo Dundridge.
—Eso fue cosa de la policía. Si tiene alguna queja, que se meta con los responsables de la detención. En cualquier caso, ningún juez que esté en sus cabales fallaría a favor de la demandante en un caso así.
—Tengo entendido que piensa pedir que den testimonio algunas personas muy influyentes —dijo Dundridge—. Todos ellos afirmarán que usted estaba bebido.
Lord Leakham empezó a ponerse rojo de furia.
—Y que la ofendió con sus insultos —dijo Dundridge, temblando de miedo—. Y que provocó desórdenes. En resumen, que no se hallaba usted en condiciones de...
—¿CÓMO? — chilló el juez tan violentamente que varios pacientes fueron a esconderse y un grupo de palomas que tomaba el sol en el tejado del hospital emprendió el vuelo.
—En pocas palabras —dijo Dundridge cuando el eco del grito dejó de retumbar—, que Lady Lynchwood tiene intención de impugnar su reputación. Y, naturalmente, el ministro no tendrá más remedio que tener en cuenta todos estos factores. ¿Comprende?
Pero seguramente Lord Leakham ya no podía comprender nada. Se había dejado caer sin fuerzas en un banco y miraba fijamente sus zapatillas.
—Además —añadió Dundridge, aprovechándose de la ventaja obtenida—, la opinión pública cree en general que tenía usted prejuicios contra ella y que por eso era partidario de la Garganta.
—¿Prejuicios? — murmuró Lord Leakham—. La ruta más lógica es la de la Garganta.
—Pero cuando se sepa que ella interpone esa demanda todos creerán que su decisión es tendenciosa. Ahora bien, si usted llegara a la conclusión de que la alternativa de Ottertown... —Y Dundridge dejó que las consecuencias flotaran unos instantes en el aire.
—¿Cree que si fuera así esa mujer podría cambiar de actitud?
—Estoy seguro de que lo haría —dijo Dundridge—. Completamente seguro.
Cuando regresó al Handyman Arms, Dundridge se sentía muy satisfecho de su comportamiento. La desesperación le había proporcionado una elocuencia inesperada y sin precedentes. A la mañana siguiente iría a ver a Sir Giles para hablar de las mil libras. Cenó temprano y subió a su habitación. Cerró la puerta con llave y examinó otra vez las fotos. Luego apagó la luz y pensó en unas cuantas cosas que no había llegado a hacerle a Miss Boles y que, en realidad, le hubiese gustado llevar a la práctica. Por ejemplo, estrangular a esa mala puta.
Sir Giles y Lady Maud cenaron solos en Handyman Hall. Su conversación casi nunca cobraba animación y en general se limitaba a una serie de ásperos comentarios, pero esta noche estaban los dos de buen humor al mismo tiempo. Y la causa, en ambos casos, era Dundridge.
—Qué joven tan juicioso —dijo Lady Maud mientras se servía unos espárragos—. Estoy segura de que ese túnel es la solución más acertada.
Sir Giles no era de la misma opinión. — Apuesto a que al final apoyará la ruta de Ottertown —dijo.
Lady Maud dijo que esperaba que no fuera así.
—Es una pena echar a toda esa gente de su casa. No me extrañaría que se defendieran tan rabiosamente como yo he tenido que defender Handyman Hall.
—Les harán casas nuevas —dijo Sir Giles—. No es como si les dejaran en la calle. De todos modos, la gente que vive en casas municipales no se merece otra cosa. Lo único que pretenden es gorrear de la hacienda pública.
Lady Maud dijo que había personas que, por mucho que se empeñasen, no tenían más remedio que ser pobres. Estaban hechas así, como Blott.
—El encantador Blott —dijo Lady Maud—. Esta mañana ha hecho una cosa curiosísima. Ha venido a traerme un regalo. Una figurita que él mismo ha tallado en madera.
Pero Sir Giles no estaba prestándole atención. Seguía pensando en la gente que vive en casas municipales.
—Lo que el ciudadano de a pie no es capaz de meter en su dura mollera es que la sociedad no le debe nada.
—Me ha parecido un detalle conmovedor —dijo Lady Maud.
Sir Giles se sirvió un poco de souflé de queso.
—La gente no comprende que no somos más que animales —dijo—. El mundo es una selva. No hay que llamarse a engaño, en esta vida el pez gordo se come al chico.
Lady Maud salió por un momento de sus ensoñaciones. — Por cierto —dijo—, supongo que ahora ya podré devolver esos perros. Una pena, porque empezaba a encariñarme con ellos. ¿Estás completamente seguro de que Mr. Dundridge aconsejará la ruta de Ottertown?
—Completamente —dijo Sir Giles—. Apostaría cualquier cosa. — Caramba —dijo Lady Maud—. No comprendo cómo puedes estar tan seguro. ¿Has hablado con él? Por un momento, Sir Giles vaciló.
—Mi fuente es la más alta autoridad en la materia —dijo al fin.
—Ah, Hoskins —dijo Lady Maud—. Qué tipo tan repulsivo. No me fiaría ni lo más mínimo de él. Es capaz de decir cualquier cosa.
—También dice que le gustas a Dundridge —afirmó Sir Giles—. Al parecer, le has producido un efecto impresionante. Lady Maud meditó sobre esta frase, y le pareció intrigante. — Estoy segura de que no es verdad. Hoskins se lo está inventando todo.
—Quizá este último detalle explique los motivos por los que es partidario de la ruta de Ottertown —dijo Sir Giles—. Tus encantos le han hecho cambiar de opinión. — Muy gracioso —dijo Lady Maud.
Pero más tarde, cuando lavaba los platos, se sorprendió a sí misma pensando en Dundridge, si no con cariño, sí al menos con renovado interés. Aquel hombrecillo tenía algún aspecto atractivo, una vulnerabilidad que a Lady Maud le resultaba mucho más agradable que la asquerosa presunción de Sir Giles. Y, además, Dundridge estaba cautivado por ella. Este era un dato muy útil. Tendría que cultivar la amistad del funcionario. Lady Maud sonrió. Si Sir Giles tenía sus líos en Londres, no había motivos para que ella no los tuviera aquí, aprovechándose de sus ausencias. Pero lo que más le atraía de Dundridge era su anonimato. «Servirá», se dijo, y se secó las manos.
A las once de la mañana siguiente, Dundridge pasó por el despacho de Sir Giles.
—He hablado con Lord Leakham y creo que su docilidad está garantizada —dijo.
—Espléndido, querido amigo, espléndido. Una gran noticia. Sabía que no me decepcionaría usted. Le aseguro que me ha quitado un gran peso de encima. Bien, ¿cómo podría devolverle el favor? — Sir Giles se recostó en el respaldo de su silla, en actitud generosa—. Al fin y al cabo, las buenas acciones merecen una recompensa.
Dundridge reunió fuerzas para la petición que iba a hacer.
—De hecho, sí hay un favor que podría hacerme —dijo. Pero le faltó decisión para continuar.
—Mire, le diré lo que pienso hacer —dijo Sir Giles, acudiendo en su ayuda—. No sé si es usted jugador, pero yo sí lo soy. Le apuesto mil libras contra un penique a que el viejo Lord Leakham acaba diciendo que la autopista tiene que pasar por Ottertown. ¿Qué le parece? Creo que es justo, ¿no?
—¿Mil libras contra un penique? — dijo Dundridge, incapaz de dar crédito a sus oídos.
—Exacto. Mil libras contra un penique. ¿Lo toma o lo deja?
—Lo tomo —dijo Dundridge.
—Así me gusta. Estaba seguro de que iba a aceptar —dijo Sir Giles—. Y como prueba de mi buena fe, ahora mismo le entregaré la cantidad que apuesto. — Abrió un cajón del escritorio y sacó un sobre—. Puede contarlo —dijo, depositando el sobre en la mesa—. No hace falta que me firme ningún recibo. Pero no se lo gaste hasta que Lord Leakham haga pública su decisión.
—Desde luego —dijo Dundridge guardándose el sobre en el bolsillo.
—Adiós. Encantado —dijo Sir Giles.
Dundridge salió del despacho y bajó lentamente la escalera. Acababa de aceptar un soborno descarado. Por primera vez en su vida. En el despacho, Sir Giles desconectó el magnetofón. Era lo mismo que un recibo. Cuando terminara la investigación de Lord Leakham quemaría la cinta, pero entretanto lo mejor sería no correr riesgos.
14
Cuando Lord Leakham anunció que había decidido recomendar al gobierno la ruta de Ottertown, las reacciones fueron de diverso tipo. El júbilo de Worford fue inconfundible. Los bares Handyman sirvieron cerveza gratis. En Ottertown, el diputado local, Francis Puckerington, se vio inundado de llamadas telefónicas y cartas de protesta, y la consecuencia de todo ello fue que tuvo una recaída. El primer ministro, aliviado al ver que no tenía que hacer frente a nuevos disturbios en Worford, felicitó al ministro del Medio Ambiente por la destreza con que había sabido llevar el asunto, y el ministro felicitó a Mr. Rees por su elección del funcionario encargado de encontrar una solución para el problema. Pero ningún otro miembro del personal del ministerio compartió su entusiasmo.
—Ese idiota de Dundridge nos ha metido esta vez en un buen lío —dijo Mr. Joyson—. Ya sabía que era un error enviarle a Worford. La ruta de Ottertown nos costará diez millones más que la otra.
—¿Qué más da, millón más, millón menos? — dijo Rees—. Como mínimo, nos hemos librado de él.
—¿Que nos hemos librado de él? Mañana mismo le tendremos aquí cacareando su éxito en Worford.
—Pues te equivocas —le dijo Rees—. Si Dundridge ha sido quien nos ha metido en este jaleo, él mismo tendrá que librarnos del embrollo. El ministro acaba de aprobar su nombramiento como Controlador de las Autopistas de los Midlands.
—¿Controlador de las Autopistas de los Midlands? Pero si no existe ese cargo.
—No existía. Ha sido creado especialmente para él. Y no me preguntes por qué. Lo único que sé es que Dundridge se ha ganado el apoyo de algunas personalidades muy influyentes de South Worfordshire. Entre bobos anda el juego —dijo Mr. Rees.
Dundridge recibió en Worford la noticia de su nombramiento con la mayor consternación. Se había pasado el fin de semana angustiado y encerrado en su habitación del Handyman Arms en parte porque temía no estar cuando telefoneara Miss Boles, pero también debido a que ni quería dejar el dinero que le había dado Sir Giles en la maleta ni tampoco salir llevándolo encima. Pero no se produjo la llamada telefónica. Y, encima, tuvo que soportar la mala conciencia que sentía por haber aceptado un soborno. Trató de persuadirse de que simplemente había aceptado una apuesta, pero no le sirvió de nada.
«Podrían condenarme a tres años por esto», se decía a sí mismo, y meditó en serio la posibilidad de devolver el dinero. Las fotos, sin embargo, le disuadieron. Era incapaz de imaginar la cantidad de años a la que le condenarían por haber hecho lo que esas imágenes demostraban.
Cuando el lunes se abrieron de nuevo las sesiones de la investigación, el sistema nervioso de Dundridge estaba a punto de estallar. Tomó asiento al fondo de la sala y prácticamente no prestó atención a lo que se decía. La presencia de un gran número de policías, que debían garantizar que no se produjeran nuevas escenas violentas, no contribuyó en absoluto a tranquilizarle. Dundridge creyó que estaban allí por él, y al final salió de la sala antes de que Lord Leakham anunciara su decisión. Se encontraba en el vestíbulo de los Viejos Juzgados cuando una salva de aplausos indicó que la investigación había terminado.
Sir Giles y Lady Maud fueron los primeros en felicitarle. Salieron de la sala y bajaron la escalera seguidos del general Burnett y de Mrs. Bullett—Finch.
—Una noticia maravillosa —dijo Sir Giles.
Lady Maud estrechó la mano de Dundridge y, dirigiéndole una significativa mirada a los ojos, le dijo:
—Tenemos para con usted una enorme deuda de gratitud.
—No ha sido nada —contestó Dundridge con modestia.
—Pero, qué dice —dijo Lady Maud—. Me ha hecho usted muy feliz. Venga a visitarnos antes de irse.
Sir Giles le guiñó un ojo aparatosamente —a estas alturas Dundridge detestaba esos guiños con. toda su alma— y susurró algo así como que «una apuesta es una apuesta», mientras que Hoskins, por su parte, se empeñó en que fueran a tomar una copa juntos para celebrarlo. Dundridge no tenía, sin embargo, nada que celebrar, y así lo manifestó.
—Tiene usted amigos en la corte —le explicó Hoskins.
—¿Amigos en la corte? — dijo Dundridge—. ¿Qué insinúa?
—Un pajarito me ha dicho que alguien ha hablado en favor de usted. Ya verá, ya verá...
Dundridge había estado esperando en vano la llamada de Miss Boles, pero en lugar de su voz exigiendo el pago de mil libras había recibido una carta con su nombramiento de «Controlador de Autopistas de los Midlands», responsable de la «coordinación»... «¡Santo Cielo!», exclamó mentalmente al leerlo. Luego llamó por teléfono al ministerio amenazando con dimitir a no ser que fuera llamado de regreso a Londres, pero el entusiasmo con que Mr. Rees confirmó su nombramiento bastó para forzarle a retractarse.
Incluso Hoskins, de quien se podía esperar que encajara mal el nombramiento de Dundridge como superior suyo, parecía aliviado.
—¿No se lo dije? — comentó cuando Dundridge le dio la noticia—. Tiene usted amigos en la corte, sí, señor.
—Lo malo es que no sé absolutamente nada acerca de la construcción de autopistas. No soy ingeniero, sino administrador.
—Lo único que tendrá que hacer es vigilar que la empresa constructora cumpla los plazos —le explicó Hoskins—. Ninguna dificultad. Y deje todo lo demás en mis manos. El suyo es un cargo de relaciones públicas, esencialmente.
—Pero aquí dice que soy el responsable de la marcha de la construcción —insistió Dundridge agitando en el aire su carta de nombramiento—: «y particularmente de todos los problemas derivados de los factores ambientales y de ecología humana». Imagino que esto quiere decir que tendré que habérmelas con los que viven en esas casas municipales de Ottertown.
—Ah, eso —dijo Hoskins—. Si yo estuviese en su lugar no me preocuparía mucho. ¿Sabe cuál es mi lema? Cuando llegue ese puente, ya lo cruzaremos.
—De todos modos, me parece que no me queda más remedio que ir acostumbrándome a la idea.
—Le instalare un despacho. Y usted, por su parte, tendrá que buscarse un sitio para vivir.
Dundridge se pasó dos días viendo pisos por todo Worford hasta que se conformó con uno que daba al Castillo. No era una perspectiva especialmente agradable para él, pero el piso tenía la ventaja de ser relativamente moderno y mucho mejor que las escuálidas habitaciones que había encontrado en otras zonas. Además, tenía teléfono y estaba parcialmente amueblado. A Dundridge le parecía especialmente importante lo del teléfono. No quería que Miss Boles pudiese imaginar que no estaba dispuesto a pagar las mil libras por las fotos. Pero como empezaron a transcurrir los días sin que aquella mujer se pusiera en contacto con él, acabó por tranquilizarse pensando que a lo mejor todo aquello no había sido más que una broma, aunque de estilo repugnante. Incluso le preguntó a Hoskins si sabía algo de la mujer de la fiesta, pero Hoskins dijo que no recordaba casi nada de aquella fiesta y que no conocía a muchas de las personas que se reunieron allí.
—Siempre que trato de recordar esa velada se me queda la mente en blanco, amigo —dijo—. Pero sé que lo pasé muy bien. Eso sí que lo recuerdo. ¿Por qué me lo pregunta? ¿Tiene ganas de volver a verla?
—Simplemente me preguntaba quién podía ser —dijo Dundridge, y regresó a su despacho para seguir elaborando los planes para la ceremonia de colocación de la primera piedra de la autopista. Dundridge quería que fuese todo un acontecimiento.
Lady Maud también pensaba organizar un gran acontecimiento, pero de otra clase. Cuando por fin Sir Giles le dijo que iba a pasar dos semanas enteras en Londres, invitó a Dundridge a cenar.
Debido al carácter ceremonioso de la invitación, Dundridge alquiló un frac y supuso que sería una velada con mucha gente importante. Se sentía extraordinariamente nervioso y, antes de ir, se preparó tomándose un par de ginebras dobles. Luego resultó que no valía la pena tanta precaución. Cuando llegó a Handyman Hall encontró a Lady Maud en plan arrebatador. Lo difícil era discernir si el arrebato que podía producir era de éxtasis o de pánico.
—No sabe cuánto me alegro de que haya venido —le dijo cogiéndole del brazo en cuanto cruzó el umbral—. Lo siento, pero mi marido ha tenido que ir a Londres por asuntos de negocios. Espero que no le importe tener que conformarse con mi compañía.
—En absoluto —dijo Dundridge, que volvía a notar el mismo fenómeno que siempre le producía la presencia de Lady Maud, un inexplicable temblor de piernas.
Entraron en el salón y Lady Maud preparó unos combinados. — Pensé invitar también al general Burnett y a los Bullett—Finch, pero el general suele monopolizar la conversación, e Ivy Bullett—Finch es un poco aguafiestas.
Dundridge tomó un sorbo de su combinado y se preguntó qué diablos había mezclado allí aquella mujer. Aunque su aspecto fuera inocuo, en realidad no lo era en absoluto. El vestido de Lady Maud, por otro lado, no era en modo alguno engañoso. Era una prenda de seda diseñada de modo que subrayara las curvaturas femeninas, pero pensada sin duda para cuerpos más delgados que el suyo. A ella le marcaba convexidades en donde hubiese debido haber concavidades, y más que un frufrú producía extraños resuellos cuando Lady Maud se movía. Pero su característica más peculiar era que le iba tan increíblemente ajustadísimo que, viéndola jadear medio asfixiada, Dundridge acabó jadeando él también. Otra cosa extraña era que la voz de Lady Maud había experimentado un cambio. Ahora sonaba muy ronca.
—¿Qué tal le va en su nuevo piso? — le preguntó ella, sentándose a su lado con un movimiento subrayado por el chirrido de queja de la seda.
—Oh, bien. Es muy agradable.
—Un día tiene que permitirme que vaya a verlo —dijo Lady Maud—. A no ser que tema que mi visita le resulte comprometedora.
Lady Maud soltó un suspiro y su pecho se elevó como una ola a punto de batir contra la arena de la playa.
—¿Comprometedora? — dijo Dundridge, para el cual el hecho de estar a solas en su piso con Lady Maud apenas podía suscitar escándalo en comparación con el jaleo en el que le habían metido aquellas escenas de bestialidad reflejadas en las fotos—. Me encantaría que viniese.
Lady Maud soltó una risilla entre coqueta y tímida.
—Lo que más me preocupa es que eche usted de menos el ajetreo de la vida de Londres —murmuró—. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitar que se aburra aquí.
La posibilidad de aburrirse le pareció muy remota a Dundridge. Permaneció sentado rígidamente en el sofá y procuró apartar la vista de la incomprensible fascinación que sobre él ejercía aquel cuerpo.
—Voy a prepararle otra copa —susurró ella, y una vez más Dundridge tuvo la sensación de estar siendo derrotado por Lady Maud.
Lo que más le fascinaba, aparte de los efectos de la bebida y de las ráfagas de perfume que le llegaban, era la fuerza del aplomo de aquella dama. A pesar de su tamaño, a pesar de su energía, a pesar de los numerosos factores que hacían de ella una mujer casi contrapuesta a su ideal, Lady Maud parecía completamente segura de sí misma. Dundridge, en cambio, no lo estaba en absoluto (o, como mucho, sólo parcialmente, y sabía que para sentirse del todo seguro de sí mismo necesitaba triunfos sociales y dinero, cosas ambas que quedaban todavía en el futuro), y la presencia de Lady Maud ejercía efectos intoxicadores sobre él. Y si el pasado podía otorgar ese aplomo, Dundridge tendría que admitir que tenía más importancia de la que él había creído. Ahora tomó otro sorbo de su combinado y sonrió a su anfitriona. Esta le devolvió la sonrisa.
Cuando negó la hora de ir a cenar, Dundridge se encontraba exageradamente contento. Se adelantó a Lady Maud y le abrió la puerta; la tomó del brazo; le apartó la silla y luego la empujó contra los muslos de ella en un gesto significativo; descorchó el champagne con una despreocupación que insinuaba que jamás bebía otra cosa, y rió con elegantes carcajadas cuando el tapón hizo tintinear los cristales del candelabro. Y mientras echaba, primero ostras y luego pato frío, Dundridge dejó de preocuparse por lo que la sociedad pudiera pensar de él. La elogiosa sonrisa de Lady Maud, mitad bostezo mitad abismo, le decía de forma radiante que fuese él mismo. Y Dundridge no rechazó esta invitación. Por primera vez en su vida estaba viviendo lo que hasta entonces sólo había soñado. El tapón del champagne voló por segunda vez hacia el techo del comedor, el pato desapareció para ser reemplazado por fresas con crema, y Dundridge perdió los últimos vestigios de inhibición y hasta de aprensión con respecto a la posibilidad de que hubiera algo de malo en cenar solo con una mujer casada cuyo marido había tenido que ausentarse por asuntos de negocios. Todas estas consideraciones se desvanecieron sumergidas entre burbujas de alegría y ante la aprobación de Lady Maud. La rodilla de ésta confirmaba por debajo de la mesa lo que por encima de su superficie insinuaban sus sonrisas; la mano de Lady Maud se apoyaba en la suya, o la seguía con un dedo; y cuando, terminado el café, ella le cogió del brazo y le sugirió que bailasen, Dundridge se oyó a sí mismo decir que le encantaría hacerlo. Cogidos del brazo se fueron por el pasillo que conducía al salón de baile. Sólo cuando ya se encontraban allí, con aquella estancia iluminada por los candelabros y un disco girando en el tocadiscos, recordó finalmente Dundridge que jamás en su vida había bailado.
Blott bajó del Castillo de Wilfrid a pie. Durante una semana había evitado tanto el bar como los favores de Mrs. Wynn. Ahora frecuentaba un pequeño bar situado en el camino que iba de la iglesia a la carretera de Ottertown. No era tan confortable como el Rey Jorge. No era más una pequeña habitación con bancos corridos en las paredes, con un barril de cerveza Handyman en una esquina, pero su ambiente depresivo armonizaba con el humor de Blott. Después de consumir en silencio cuatro litros de cerveza, se sintió con ganas de ir a acostarse. Bajó tambaleándose por el camino, dejó atrás la iglesia y se quedó mirando boquiabierto la mansión de los Handyman. Las luces del salón de baile estaban encendidas. Si no le fallaba la memoria, desde la boda de Lady Maud no habían vuelto a encenderse ni una sola vez. Las luces proyectaban rectángulos amarillos sobre el césped, y el invernadero a través del que se salía del salón al jardín resplandecía con los verdes de los helechos y las palmeras. Siguió avanzando por el camino a trancas y barrancas, y luego penetró en la arboleda de coniferas que empezaba al otro lado del puente. Aunque era noche cerrada, Blott encontró instintivamente el camino. Luego atravesó la extensión de césped que le separaba de la terraza. Cuando se acercaba, le llegó flotando una música anticuada. Blott rodeó la esquina y se asomó a mirar por la ventana.
En el salón, Lady Maud bailaba. O aprendía a bailar. O daba lecciones de baile a alguien. Blott no lograba decidirse por ninguna de esas alternativas. Lady Maud se movía bajo las arañas con un gracejo que le dejó sin aliento. Allá iba girando sin cesar, como si el suelo se moviese bajo sus pies, dando vueltas y más vueltas mientras sostenía en sus brazos a un hombre muy flaco en cuyo rostro se notaba un gesto de la mayor concentración. Blott le reconoció. Era el funcionario del ministerio que había venido a Handyman Hall la semana pasada. Ya entonces no le había gustado su aspecto, y ahora todavía le gustó menos. Y Sir Giles no estaba en casa. Con las tripas revueltas de asco, Blott sacó los pies del arriate y empezó a caminar por el césped. Por un momento estuvo a punto de entrar y manifestar su opinión. No hubiera servido de nada. Rodeó la casa con paso tambaleante hasta llegar a la fachada. Allí había un coche. Se acercó a mirarlo. Era el de aquel hombre. El muy hijo de puta. Le daría una lección. Le obligaría a regresar a su casa andando. Blott se arrodilló junto a una de las ruedas delanteras y desenroscó el tapón de la válvula del neumático. Después de soltar el aire, hizo lo mismo con la rueda de repuesto. Así aprendería aquel cerdo a no meterse con las esposas de los demás. Con paso vacilante, Blott bajó por la avenida y subió a su habitación del arco de triunfo. A través de la ventana circular del dormitorio podía ver todavía las luces de la casa. Seguían encendidas cuando se durmió, y en el aire nocturno flotaban las notas de unos trombones.
15
Todo lo que habían conseguido los combinados, la cena y la machacona coquetería de Lady Maud, lo echaron a perder los subguientes pasos de baile. Especialmente la interpretación que la dama hizo de lo que podría llamarse «el vals de la duda» —Dundridge pensó que quizá fuese un disco rayado—, así como su versión del tango, durante la cual el funcionario temió herniarse. Pero ella ignoró todos sus intentos de convencerla para que probase cosas menos complicadas.
—Está aprendiendo muy aprisa —dijo ella mientras le pisaba las puntas de los pies—. Con un poquito más de práctica, ya verá...
—¿Y si bailáramos alguna cosa más moderna? — dijo Dundridge.
—Los bailes modernos son muy poco románticos —dijo Maud, poniendo un disco de marchas militares—. Les falta intimidad.
No era intimidad precisamente lo que Dundridge necesitaba.
—Me gustaría sentarme a descansar mientras suena éste —dijo, desplomándose en una silla. Pero Lady Maud no le hizo caso. Le puso en pie llevándoselo en volandas y salió disparada con él firmemente sujeto contra su pecho y de tal forma que no admitía discusión, para dar unas cuantas vueltas vertiginosas. Cuando el disco terminó, Dundridge puso educadamente un pie en el suelo.
—Creo que ya es hora de que me vaya —dijo.
—¿Cómo? ¿Tan temprano? Tómese una copitita más de champagne —dijo Lady Maud, pasando antes de hora al trato infantil.
—Oh, bueno —dijo Dundridge, prefiriendo el mal de la bebida al tenebroso mar agitado de la sala de baile. Se llevaron sus copas al invernadero y durante unos momentos se quedaron entre los helechos.
—Hace una noche preciosa —dijo Lady Maud tomándole del brazo—. Salgamos a la terraza.
Se apoyaron en la balaustrada de piedra y miraron la arboleda de coniferas.
—Sólo nos falta la luna de los enamorados —murmuró Lady Maud volviéndose hacia él.
Dundridge alzó la vista. Hacía mucho rato que había pasado su hora normal de irse a la cama y, por otro lado, ni siquiera el champagne le ayudaba a olvidar que se encontraba en una situación ambigua. Y últimamente había vivido más situaciones ambiguas de las que se hubiera sentido capaz de soportar en toda su vida, y no disfrutaba desde luego pensando en un repentino regreso de Sir Giles para encontrarle bebiendo champagne con su esposa a la una de la mañana.
—Parece que amenaza lluvia —dijo, para ver si ella olvidaba el tema de la luna de los enamorados.
—Tontín, pero si hace una magnífica noche estrellada —canturreó Lady Maud.
—Sí. Bueno, creo que ahora sí que tendría que irme —insistió Dundridge—. Ha sido una velada encantadora.
—Bueno, si tiene que irse... —Y volvieron a entrar.
—¿Una copa más? — dijo Lady Maud, pero Dundridge hizo un gesto negativo y caminó con paso poco firme por el pasillo.
—Tiene que venir a verme otra vez —dijo Lady Maud mientras Dundridge subía al coche—. Cuanto antes mejor. Hace siglos que no me divertía tanto.
Agitó la mano en señal de despedida, y Dundridge puso el coche en marcha y giró hacia la avenida. No llegó muy lejos. El volante parecía empeñado en no responder. El coche se le iba constantemente hacia la izquierda, y se oían unos ruidos extraños. Dundridge frenó, se apeó y fue a mirar.
—Maldita sea —dijo Dundridge mientras palpaba el neumático deshinchado.
Retrocedió hasta el portaequipajes y sacó el gato. Cuando por fin consiguió elevar el coche con el gato y sacar la rueda delantera, las luces de la casa se habían apagado. Colocó la rueda de repuesto y la atornilló en sustitución de la otra. Bajó el coche, guardó la rueda deshinchada, subió otra vez y lo puso en marcha. Se oían los mismos ruidos extraños de antes, y el coche se desviaba hacia la izquierda. Soltando una maldición, Dundridge frenó de nuevo.
—Seguro que he puesto otra vez el deshinchado —murmuró, y fue por el gato.
Entristecida, Lady Maud apagó las luces del salón de baile. Había disfrutado de la velada y lamentaba que hubiese terminado con aquel final tan poco excitante. Hubo momentos, en el transcurso de aquellas horas, en los que pensó que Dundridge sucumbiría a sus limitados encantos.
—Hombres —dijo despectivamente mientras se desnudaba y se miraba desapasionadamente al espejo.
No era, y estaba dispuesta a admitirlo, una mujer guapa de acuerdo con los modernos criterios estéticos, pero ella no daba ningún crédito a los criterios modernos, fueran de la clase que fuesen. El mundo que ella añoraba tenía gustos más generosos: mujeres grandes, muebles pesados, apetitos saludables y sentimientos intensos. No le interesaba en lo más mínimo el presente, ni esa manía de hablar constantemente de la sexualidad, ni sus hombres afeminados y sus mujeres hombrunas, ni sus dietas de adelgazamiento. Ansiaba que llegase un hombre capaz de enamorarla violentamente, un hombre fuerte al que le gustaran la cama y la buena cocina y los hijos.
—Ese patito feo no sabe lo que se pierde —dijo, y se metió en cama.
No muy lejos de allí, el patito feo sabía muy bien lo que se había perdido. Lo que echaba de menos por encima de todas las cosas: un neumático hinchado. Había vuelto a cambiar la rueda, y cuando bajó del coche comprobó que también el neumático de repuesto estaba deshinchado. Se sentó al volante y pensó qué hacer. Cerca de donde él estaba, algún ser se desplazaba pesadamente por la hierba, y un ave nocturna hizo oír su llamada. Dundridge se apeó y cerró la puerta. No podía pasarse toda la noche allí. Empezó a arrastrar los pies de regreso hacia la casa. Cuando llegó, llamó al timbre.
Lady Maud, en su dormitorio del primer piso, se levantó y encendió la luz. Así que al final el patito feo había regresado. La había pillado sin estar preparada. Cogió una barra de labios y se los pintó apresuradamente, se empolvó la cara y se perfumó detrás de las orejas con Chanel. Finalmente se quitó el pijama y se puso un salto de cama transparente, bajó y abrió la puerta.
—Siento molestarla, pero creo que he tenido un pinchazo —dijo muy nervioso Dundridge. Lady Maud le dirigió una sonrisa maliciosa.
—¿Un pinchazo?
—Sí. De hecho, dos.
—¿Dos pinchazos?
—Sí. Dos —dijo Dundridge, consciente de lo improbable que era tener dos pinchazos a la vez.
—Será mejor que pase —dijo Lady Maud en tono vehemente.
Dundridge todavía vaciló.
—Si me permitiera telefonear a un taller...
Pero Lady Maud no le hizo ningún caso.
—No se lo permito, desde luego —dijo—. Es demasiado tarde para que encuentre a alguien que esté dispuesto a venir. — Le cogió del brazo, le hizo entrar y cerró la puerta.
—No sabe cuantísimo siento causarle tantas molestias —dijo Dundridge, pero Lady Maud le hizo callar.
—Ay, qué tontín es usted —canturreó—. Suba conmigo y le buscaremos una cama.
—Oh..., la verdad es que... —empezó a decir Dundridge. Pero de nada le sirvió. Lady Maud le condujo hacia la escalera, dejando en pos de sí un rastro de perfume. Sintiéndose muy desdichado, Dundridge la siguió.
—Puede quedarse esta habitación —dijo Lady Maud cuando llegaron al rellano y mientras encendía la luz—. Baje ahora al baño, lávese un poco y yo le iré preparando la cama.
—¿El baño? — dijo Dundridge mirándola pasmado.
A la tenue luz del vestíbulo Lady Maud no era más que una simple aunque considerable sombra, pero aquí, bajo una iluminación más intensa, mostraba en toda su generosa dimensión la abundancia de sus encantos. También su rostro era extraordinario. Lady Maud sonreía: una grieta perfilada de carmín. ¡Y el perfume!
—Está al final del pasillo, a la izquierda.
Dundridge recorrió el pasillo tropezando constantemente y probó varias puertas antes de encontrar la del baño. Entró y la cerró. Al salir resultó que el pasillo estaba completamente a oscuras. Palpó la pared en busca del interruptor, pero no estaba donde él se había imaginado.
—¿Hay alguien ahí? — susurró, pero nadie contestó—. Esta debe de ser mi habitación —murmuró, y cerró la puerta.
Avanzó en la oscuridad, tanteando, hasta que tocó la cama. Por la ventana penetraba una luz muy débil. Dundridge se desnudó y notó que todavía permanecía en el aire el perfume de Lady Maud. Se acercó a la ventana y la abrió. Luego, con pasos cautelosos para no hacerse daño en los pies al chocar contra los muebles, regresó a la cama y se acostó. Justo en ese momento comprendió que había cometido una tremenda equivocación. Una poderosa andanada de Chanel N.° 5 surgió de entre las sábanas rodeándole por todas partes. Lo mismo hizo Lady Maud. Sus brazos le enlazaron y, tras pronunciar un ronco «Pero, ¡qué pillo!», sus labios cayeron sobre los de Dundridge. Instantes después el funcionario quedó sumergido bajo un océano de cosas que parecían atraparle y rodearle por todas partes, cosas enormes, calientes, terribles, piernas, brazos, pechos, labios, narices, muslos, cosas que le enlazaban, que le estrujaban, que le aplastaban en un frenesí de pesada carne. Forcejeó inútilmente mientras seguían rompiendo contra él las sucesivas olas de la equivocadamente agradecida y apasionada Lady Maud. Mientras serpenteaba entre los brazos de aquella mujer, sus pensamientos se precipitaron a sacar unas cuantas conclusiones espeluznantes. Dundridge se había equivocado de habitación; Lady Maud estaba enamorada de él; estaba en la cama de una ninfomaníaca; ella estaba dándole a su esposo motivos de divorcio; Lady Maud estaba violándole. De esta última conclusión no cabía la menor duda. Sí, Lady Maud estaba violándole. La actividad de sus manos no dejaba ningún resquicio para la duda, sobre todo la de la mano izquierda. Y Dundridge, acostumbrado a los estímulos puramente abstractos de su imaginaria mujer ideal, tuvo dificultades para soportar la inexperiencia de una mujer real, y Lady Maud era tan real como inexperta.
—Todo ha sido una terr... —consiguió jadear aprovechando que Lady Maud salía un momento a superficie para tomar aire, pero al cabo de un momento cerró sus labios sobre los de él y, así, no sólo silenció su protesta sino que empezó a amenazarle con la asfixia.
Fue este último peligro lo que proporcionó a Dundridge la desesperación que necesitaba. Con repugnancia verdaderamente hercúlea consiguió revolcarse con ella, que seguía aferrada a su cuerpo como una lapa, hasta el suelo. Mientras la mesilla de noche caía estrepitosamente volcada, Dundridge consiguió recobrar la libertad y ponerse en pie de un salto. Momentos después cruzaba la puerta y empezaba a correr por el pasillo. En la habitación, Lady Maud logró subirse a la cama y encender la luz. Aturdida por la energía del rechazo de Dundridge y por el golpe en la sien que le había dado la mesilla al caer, salió al pasillo y encendió la luz, pero no había ni rastro de Dundridge.
—No seas tímido —dijo a voz en grito, pero no hubo respuesta.
Entró en la primera habitación. Dundridge no estaba. La siguiente también se encontraba vacía. Siguió mirando, habitación por habitación, encendiendo las luces y llamándole, pero Dundridge se había esfumado. Incluso el baño estaba abierto y vacío, y empezaba a preguntarse dónde podía buscar a continuación cuando un ruido procedente del rellano llamó su atención. Regresó hacia allí, encendió la luz, y le sorprendió en el momento en que, de puntillas, empezaba a bajar la escalera. Durante un instante Dundridge se quedó congelado sobre sus pasos, como un sátiro petrificado, y volvió hacia ella una mirada patética. Luego bajó corriendo la escalera y cruzó el piso de mármol de la planta baja. Sus flacas piernas y sus pálidos pies centelleaban sobre el suelo. Lady Maud se inclinó sobre la balaustrada y empezó a reír. Y seguía riendo cuando bajó por la escalera, agarrándose a la barandilla para no caer y soltando carcajadas que retumbaban en el vacío del vestíbulo y se filtraban por todos los pasillos.
En la oscuridad de la cocina, Dundridge se estremeció al oír aquella risa. No tenía ni idea de dónde estaba, y las carcajadas tenían un toque de locura que le produjo el mayor espanto. Estaba justo preguntándose qué podía hacer cuando, recortada en silueta contra la luz del vestíbulo al final del pasillo, vio su enorme figura. Había dejado de reír y escrutaba las tinieblas.
—No te preocupes, ya puedes salir —dijo ella, pero Dundridge sabía que no podía fiarse. Ahora comprendió por qué su coche tenía dos pinchazos, por qué había sido invitado a cenar en Handyman Hall precisamente en ausencia de Sir Giles. Lady Maud era una ninfomaníaca rampante. Y él se encontraba solo en una casa gigantesca situada en un auténtico desierto, y estaba desnudo, no tenía coche, y le perseguía una mujer también desnuda y absolutamente loca. Por nada del mundo saldría de su escondrijo. Cuando vio que Lady Maud avanzaba a tientas por el pasillo, Dundridge dio media vuelta y huyó, chocó contra una mesa, encontró una barandilla metálica y empezó a subir por la escalera de los criados. A su espalda se encendió una luz. En el rellano, volvió la cabeza y vio a Lady Maud mirándole. Aquello bastó para confirmar sus temores. El carmín corrido, el colorete aplicado disparatadamente, el pelo en el mayor desorden..., Lady Maud estaba como una cabra. Dundridge se largó corriendo por otro pasillo y a su espalda oyó una última y definitiva prueba de que Lady Maud no estaba en sus cabales, pues la oyó soltar el grito de la caza del zorro. Dundridge se largó como si en ello le fuera la vida.
Blott despertó en su habitación y miró por la ventana circular. Bajo el borde de las colinas distinguió el oscuro perfil de la mansión. Estaba a punto de darse media vuelta y seguir durmiendo cuando una luz se encendió en el primer piso, seguida casi inmediatamente por otra, y otra más. Blott se sentó en la cama y observó que las luces iban encendiéndose sucesivamente, de habitación en habitación. Miró el reloj. Eran las dos y diez. Volvió a mirar la casa. También se había encendido la lámpara del vestíbulo. Se puso en pie y abrió la ventana. Cuando estaba asomándose le llegó el sonido de una risa histérica. O de un llanto histérico. Lady Maud. Blott se puso unos pantalones y las zapatillas, cogió su escopeta y bajó corriendo. Allá arriba estaba ocurriendo algún desatino. Cuando subía a toda prisa por la avenida estuvo a punto de tropezar con el coche de Dundridge. Aquel hijo de puta rondaba todavía por allí. Probablemente estuviera persiguiéndola de habitación en habitación. Por eso se encendían las luces y se oían las risas histéricas. Pronto pondría punto final a aquellos excesos. Aferrado a su escopeta, cruzó el patio de las caballerizas y entró por la puerta de la cocina. La luz estaba encendida. Blott se fue hacia el pasillo y prestó atención. No se oía nada.
Recorrió todo el pasillo hasta el vestíbulo. Seguramente estaban arriba. Se encontraba a mitad de la escalera cuando Lady Maud emergió jadeante en el rellano procedente de uno de los pasillos del primer piso. Cruzó el rellano hasta la escalera y se quedó mirando a Blott, tan desnuda como el día en que nació. Blott se la quedó mirando boquiabierto. Allí arriba estaba la mujer a la que amaba. Vestida le había parecido espléndida. Desnuda era la perfección más absoluta. Sus grandes pechos, su estómago, sus magníficos muslos..., era todo cuanto había podido llegar a soñar Blott y, por si fuera poco, se encontraba muy perturbada. Por sus enrojecidas mejillas se deslizaban las lágrimas. Había llegado su oportunidad para conquistarla con un acto heroico.
—¿Se puede saber, Blott —dijo Lady Maud—, qué diablos hace usted aquí con esa escopeta?
—He venido para servirla —dijo Blott con caballerosidad tomada de sus libros de historia.
—¿Para servirme? — dijo Lady Maud, olvidando por un momento que no iba vestida adecuadamente para discutir con el jardinero sobre asuntos de servicio—. ¿Qué quiere decir? Usted está encargado del jardín y el huerto. Nadie le ha pedido que ronde, por la casa en plena noche armado con una escopeta.
Desde la escalera, Blott se inclinó ante aquella tormenta.
—He venido para proteger su honor —murmuró.
—¿Mi honor? ¿Que ha venido a proteger mi honor? ¿Con una escopeta? ¿Está chiflado?
Blott empezaba a preguntarse si no sería así. Había acudido hasta la casa convencido de que la encontraría violada y asesinada o, como mínimo, suplicando compasión y pidiendo socorro, pero de hecho había aparecido desnuda en lo alto de la escalera y muy enfadada con él. Aquello le pareció mal. Le pareció francamente mal, pensándolo bien, que Lady Maud mantuviera aquella actitud. Ella se dio media vuelta, entró en su dormitorio y se puso un batín.
—Y bien —dijo al salir, con un renovado sentido de su autoridad—, ¿qué es toda esa tontería de mi honor?
—Me había parecido que la oía pedir socorro —tartamudeó Blott.
—Seguro que pedía socorro, no te fastidia —gruñó ella—.
No ha oído nada de eso. Lo que pasa es que está borracho. Ya le he dicho otras veces lo que pienso de este asunto, y no pienso repetirlo. Es más, si alguna vez necesito que alguien proteja eso que usted llama mi honor, puede estar seguro que no voy a pedirle que venga armado con esa escopeta. Ahora, vuelva a su casa y métase en cama. No quiero que se hable más de este asunto, ¿comprendido?
Blott asintió con un gesto y bajó, hundido, la escalera.
—Y apague las luces al salir.
—Sí, señora —dijo Blott, y se fue hacia la cocina abrumado por un sentimiento de injusticia.
Apagó la luz de la cocina y luego hizo lo mismo en el salón de baile. Después salió a la terraza e iba a cerrar la puerta cuando entrevió un bulto que temblaba entre los helechos. Era el funcionario del ministerio que, al igual que Lady Maud, estaba desnudo. Blott cerró de un portazo y bajó la escalera de la terraza con la cabeza hirviéndole de sentimientos vengativos. Se había acercado a la mansión tratando de proteger a su amada señora de la depravación sexual de aquel hombrecito de bestiales instintos, pero se había visto acusado e insultado, y le habían llamado borracho. Qué injusticia. En mitad del parque se detuvo un momento, apuntó la escopeta al aire y disparó los dos cañones. Esa era la opinión que le merecía el asqueroso mundo. Eso era lo único que el mundo entendía. La fuerza. A grandes zancadas regresó a su casa y se encerró en su habitación.
A Dundridge, que seguía agachado en el invernadero, los estampidos que oyó le convencieron definitivamente de que Lady Maud tenía intenciones homicidas. Había sido atraído hasta Handyman Hall mediante engaños, le habían pinchado dos neumáticos, había sido víctima de un intento de violación, había sido perseguido en cueros por toda la casa por una mujer demente que encima no paraba de reír y le perseguía un loco armado de una escopeta. Finalmente, ahora corría el peligro de morir de frío. Se quedó allí durante veinte minutos, escuchando con ansiedad cualquier ruido que insinuara que la persecución se había reanudado, pero la casa permaneció en silencio. Salió reptando de su escondrijo, se dirigió a la puerta que daba a la terraza, y se asomó al exterior. No había señales del hombre de la escopeta. No le quedaba más remedio que arriesgarse. La parte oriental del cielo empezaba a aclararse ligeramente, y tenía que huir mientras todavía reinase la oscuridad. Atravesó corriendo la terraza y bajó en dirección al coche.
Al cabo de un par de minutos ya estaba sentado al volante y había puesto el motor en marcha. Condujo a la mayor velocidad que le permitía el neumático deshinchado, con la cabeza gacha y temiendo oír en cualquier momento el ruido de un disparo. Pero no sonó ninguno y cruzó bajo el arco y salió a las tinieblas del bosque. Luego encendió los faros, atravesó el puente colgante y empezó a subir la cuesta. Todo el rato la rueda delantera iba haciendo ruido contra el asfalto y el coche se le desviaba violentamente hacia la izquierda.
El bosque se fue cerrando sobre él y los faros del coche recortaban formas monstruosas y extrañas sombras, pero Dundridge ya no sentía terror ante los paisajes salvajes. Cualquier cosa era preferible a los horrores humanos que había dejado a su espalda, e incluso cuando, unos tres kilómetros más adelante, el neumático saltó de la llanta y tuvo que levantar el coche con el gato y sustituir esa rueda por la de repuesto, lo hizo sin la menor vacilación. A partir de ese momento condujo con mayor lentitud y llegó a Worford al amanecer. Aparcó en la doble raya amarilla que había delante de su piso, se aseguró de que no hubiera nadie por allí, y cruzó la acera y una calleja lateral en dirección a la escalera exterior por la que se subía a su piso. Pero hasta allí le persiguió su mala suerte. La llave del piso estaba en el bolsillo de su frac.
Desnudo, tembloroso y lívido, Dundridge se quedó plantado en el rellano. No le quedaban ya dignidad ni pretensiones ni autoridad ni razón, y, desprovisto de todo aquello, Dundridge resultaba casi humano. Tras dudar unos instantes, se lanzó con tremenda y repentina ferocidad contra la puerta. El cerrojo cedió al segundo intento. Entró y cerró de un portazo. Había tomado una decisión. Pasara lo que pasase, estaba dispuesto a conseguir que se cambiara la ruta que seguiría finalmente la autopista. Podían sobornarle y chantajearle, pero sabría resarcirse. Para cuando él hubiera terminado, aquella gorda furcia enloquecida habría perdido para siempre las ganas de reír.
16
Su oportunidad se presentó antes de lo previsto y por un inesperado medio. Abrumado por el volumen de las quejas que iban llegándole a su despacho de parte de los inquilinos de las casas municipales condenadas a la demolición, hostigado por el ayuntamiento de Ottertown, enfurecido por la negativa del ministro del Medio Ambiente a abrir de nuevo la investigación, y advertido por sus médicos de que a no ser que redujera sus actividades radicalmente su corazón pondría fin a todas ellas, Francis Puckerington dimitió de su escaño parlamentario. Sir Giles fue el primero en felicitarle por la prudencia que había demostrado retirándose de la vida pública.
—Ojalá pudiera yo también retirarme —dijo—. Pero ya sabe cómo son las cosas.
Y no es que Mr. Puckerington supiera cómo son las cosas, pero de lo que no dudó es de que detrás de la benévola preocupación de Sir Giles por su salud se ocultaba algún beneficio económico. Lady Maud sospechaba lo mismo. Desde el comienzo de la investigación Giles había cambiado, mostraba un aire de expectación y de excitación contenidas que a ella le pareció inquietante. Le había sorprendido varias veces mirándola sonriente, y cuando Sir Giles sonreía había que temer casi siempre que ocurriesen cosas desagradables. Pero era incapaz de adivinar qué era lo que se avecinaba, y como a Lady Maud no le interesaba la política no llegó a captar las consecuencias que podía tener la dimisión de Mr. Puckerington. Hoskins, como era de esperar, estaba mucho mejor informado. Inmediatamente comprendió los motivos por los cuales Sir Giles estuvo tan dispuesto a aceptar la ruta de Ottertown.
—Brillante —le dijo cuando se encontró con él en el club de golf. Sir Giles puso cara de no entender nada.
—No sé de qué me habla. No tenía ni idea de que ese pobre tipo estuviera tan enfermo. Una gran pérdida para el partido.
—Y una mierda —dijo Hoskins.
Sir Giles se relajó en seguida y preguntó a Hoskins por Bessie Williams.
—Se encuentra muy bien. Tengo entendido que ella y su marido se han ido de vacaciones a Mallorca.
—Me parece muy sensato por su parte —dijo Sir Giles—. Supongo que nuestro amigo Dundridge debe de estar bastante desconcertado. Podemos dejarle que siga así unos días más.
—Probablemente ya se haya gastado el dinero que usted le dio.
—¿Que yo le di? — dijo Sir Giles, que prefería que su mano derecha no se enterase de lo que hacía la izquierda.
—Comprendo, comprendo —dijo Hoskins—. Por cierto, ¿sabe una cosa? A Dundridge ya no le interesa su esposa.
—Qué lástima —suspiró Sir Giles—. Hubo un momento en el que creí que Dundridge... En fin, no se puede confiar en los milagros. Hubiera sido maravilloso.
—Ahora la tiene atragantada. La detesta con toda su alma.
—Me gustaría saber por qué —dijo Sir Giles en actitud meditativa—. En fin, a todos nos acaba pasando lo mismo. Y, por otro lado, su cambio de opinión ha llegado en el momento más oportuno.
—Eso pensaba yo —dijo Hoskins—. Por ahora, ya ha enviado al ministerio una nota pidiendo que se cambie la decisión y que se construya la autopista por la ruta de la Garganta.
—Menudo veleta. Imagino que usted trató de disuadirle.
—Varias veces. Varias veces.
—Pero sin demasiado empeño, ¿no?
Hoskins sonrió:
—En este asunto nunca intento forzar las cosas.
—Muy bien hecho —dijo Sir Giles—. No debe usted comprometerse. La verdad es que las cosas van por el buen camino.
La dimisión de Francis Puckerington provocó reacciones inmediatas en Londres.
—¿Setenta y cinco casas municipales pendientes de demolición en una circunscripción con elecciones parciales inminentes? — dijo el primer ministro—. ¿Y por qué mayoría dice usted que ganamos las últimas?
—Cuarenta y cinco votos —dijo el jefe de la mayoría.
—Un escaño perdido, vamos.
—Parece que sí —dijo el jefe de la mayoría—. Naturalmente, si se pudiera cambiar la decisión sobre la autopista...
El primer ministro cogió el teléfono.
Diez minutos más tarde Mr. Rees mandó llamar a Mr. Joyson.
—Ya está —dijo con una sonrisa deslumbrante.
—¿Qué es lo que ya está?
—Ya está arreglado el problema. El plan Ottertown está muerto y enterrado. La A 101 pasará por la Garganta del Cleene.
—Qué buena noticia —dijo Mr. Joyson—. ¿Cómo diablos lo ha conseguido?
—Con paciencia y capacidad de persuasión. Los ministros se van sucediendo los unos a los otros, pero al final suelen reconocer sus errores.
—Supongo que esto significa que hará regresar a Dundridge —dijo Mr. Joyson, que tenía por costumbre ver el lado malo de las cosas.
—Ni se me ha pasado por la imaginación —dijo Mr. Rees—. Dundridge se las está apañando muy bien. Creo que podemos confiar en que no regrese jamás.
Dundridge recibió la noticia con sentimientos encontrados. Por un lado, se le presentaba una oportunidad inmejorable para darle una lección a esa mala puta de Lady Maud. Por otro lado, le preocupaba saber que había aceptado un soborno de Sir Giles. Disfrutaba pensando en la cara que iba a poner Lady Maud cuando supiera que Handyman Hall acabaría siendo demolido, pero prefería no pensar en cuál sería la reacción de su marido. Su preocupación fue inútil. Sir Giles, que ardía en deseos de encontrarse lejos de allí cuando estallara la tormenta, había tomado la precaución de buscarse un compromiso en Londres antes de que se anunciara el cambio de decisión. Fuera como fuese, Hoskins le tranquilizó.
—No se preocupe por Sir Giles —le dijo a Dundridge—. La que va a pedir que corra la sangre es Lady Maud.
Dundridge sabía exactamente a qué se refería Hoskins.
—Si llama, no estoy —le dijo a la telefonista—. Recuérdelo. Para Lady Maud no estoy nunca.
Mientras Hoskins trabajaba en el estudio de los detalles concretos de la nueva ruta y organizaba el envío de las cartas de notificación de la expropiación forzosa, Dundridge dedicó la mayor parte del tiempo a permanecer encerrado en su piso y no contestar al teléfono. Para entretenerse un poco y dar cierta credibilidad a su cargo de Controlador de Autopistas de los Midlands, se entregó al estudio de una estrategia para hacer frente a la campaña en contra de la construcción que sin duda organizaría Lady Maud.
—Lo principal es el factor sorpresa —le dijo a Hoskins.
—No será la primera sorpresa que se lleve esa mujer —le comentó Hoskins. Tenía mucha experiencia en casos de desahucio de gente obstinada y no le atemorizaba la amenaza de Lady Maud. Por otro lado, confiaba en que Sir Giles supiera minar los esfuerzos de su esposa—. No nos creará grandes problemas. Ya lo verá. Cuando llegue el momento de la verdad, acabará cediendo. Siempre lo hace todo el mundo. La ley es la ley.
Dundridge no se sintió muy convencido. Sabía por experiencia propia lo poco que le importaba la ley a Lady Maud.
—Tendremos que actuar con rapidez —explicó.
—¿Rapidez? Es imposible actuar con rapidez en la construcción de una autopista. Se tarda muchísimo.
Dundridge hizo un ademán con la mano, quitando importancia a sus objeciones.
—Tenemos que atacar los objetivos clave. Capturar las cotas más elevadas. Mantener la iniciativa —dijo Dundridge en tono grandilocuente.
Hoskins le miró con expresión dubitativa. No estaba acostumbrado al lenguaje militar.
—Mire, comprendo muy bien cómo se siente, pero...
—Nada de peros —dijo Dundridge con vehemencia.
—Bueno, lo que quería decir es que no hace falta complicarse la vida. Basta con dejar que las cosas sigan su curso natural, y verá como todo el mundo se acaba acostumbrando a la idea. No se imagina la enorme capacidad de adaptación que tiene la gente.
—Eso es precisamente lo que me preocupa —dijo Dundridge—. Bien, mi plan consiste, esencialmente, en lanzar ataques al azar.
—¿Ataques al azar? — dijo Hoskins—. ¿Qué clase de ataques?
—Con excavadora —dijo Dundridge, y desplegó un mapa de la zona.
—¿Excavadoras? No se puede ir de excursión por ahí con excavadoras para lanzar ataques al azar —dijo Hoskins, que ahora estaba francamente alarmado—. ¿Y qué es lo que piensa atacar con ellas?
—Las zonas vitales de control —dijo Dundridge—, las líneas de comunicación. Cabezas de puente.
—¿Cabezas de puente? Pero...
—En mi opinión —prosiguió Dundridge implacablemente— el principal centro de resistencia estará aquí. — Señaló la Garganta del Cleene—. Desde el punto de vista estratégico, ésta es la zona más vital. Si la conquistamos, habremos vencido.
—¿Conquistarla? ¡No se puede conquistar la Garganta del Cleene así como así! — gritó Hoskins—. La autopista ha de construirse por fases. La empresa que se encargue tendrá que trabajar de acuerdo con el calendario previsto, y no le quedará más remedio que atenerse a él.
—En esto consiste precisamente su equivocación —dijo Dundridge—. Nuestra táctica consistirá en cambiar los planes cuando menos se lo espere el enemigo.
—Imposible —insistió Hoskins—. No se puede demoler la casa de alguien sin avisar con cierta antelación.
—¿Y quién habla de demoler casas? — dijo Dundridge indignado—. Yo no, desde luego. Lo que he pensado es una cosa completamente diferente. Lo que haremos es esto.
Durante la siguiente media hora esbozó su grandiosa estrategia ante Hoskins. Cuando terminó, Hoskins estaba impresionado a pesar suyo. Se había equivocado del todo cuando dijo que Dundridge era un subnormal. A su especialísimo modo, aquel hombre tenía talento.
—De todos modos, espero que al final no haga falta recurrir a esto —dijo cuando Dundridge concluyó su exposición.
—Verá como sí que hará falta. Esa furcia no se quedará esperando sentada a que le metamos la autopista en su casa. Se resistirá. Luchará hasta el final.
Hoskins estaba pensativo cuando entró de nuevo en su despacho. El plan de Dundridge, a pesar de la jerga militar, no era en modo alguno ilegal. En cierto modo era prodigiosamente astuto.
El Comité para la Conversación de la Garganta del Cleene se reunió en Handyman Hall bajo la presidencia del general Burnett. Lady Maud fue la primera en tomar la palabra.
—Voy a luchar contra este proyecto hasta el final —dijo, cumpliendo la predicción de Dundridge—. No tengo intención de permitir que me echen de mi propia casa sencillamente porque hay un montón de cabezotas y chupatintas de Londres a los que se les ha metido en su estúpido coco la idea de no hacer ningún caso de lo que recomendó la investigación llevada a cabo de forma perfectamente legal. Me parece escandaloso.
—E injusto —añadió Mrs. Bullett—Finch—, sobre todo después de haber oído lo que dijo Lord Leakham acerca de la necesidad de conservar las reservas ecológicas de la zona. No comprendo por qué han cambiado de opinión tan de repente.
—Mi parecer es que —dijo el general Burnett— ese cambio es consecuencia directa de la dimisión de Puckerington. Una fuente muy bien informada me ha contado que el gobierno temía que su nuevo candidato perdiese la elección parcial si no renunciaban a la ruta de Ottertown.
—¿Por qué dimitió Puckerington? — preguntó Miss Percival.
—Por motivos de salud —dijo el coronel Chapman—. Tiene el corazón muy débil.
Lady Maud se calló. Lo que acababa de oír explicaba muchas cosas e insinuaba muchas más. Ahora sabía por qué Sir Giles la había mirado tan sonriente y por qué parecía estar esperando algún acontecimiento importante. De repente todo encajaba. Supo por qué su marido se sintió tan alarmado ante la posibilidad de que hicieran un túnel, por qué había insistido en la ruta de Ottertown, y por qué se mostró tan satisfecho cuando Lord Leakham anunció su decisión. Y, sobre todo, comprendió por primera vez todo el alcance de su traición. El coronel Chapman, que había empezado a intervenir, tradujo estos pensamientos a cifras.
—Supongo que también tenemos que admitir que hay argumentos a favor del cambio de decisión. Según rumores que he oído, la indemnización que nos pagarán ha sido aumentada en un veinte por ciento. Esto supondría que usted, Lady Maud, cobraría unas trescientas mil libras.
Lady Maud permaneció rígida en su asiento. Trescientas mil libras. Pero no las cobraría ella. Handyman Hall pertenecía a Sir Giles. Y Sir Giles lo había puesto a la venta de la única forma legal que tenía a su alcance. Ante una traición semejante, Lady Maud no tenía nada que decir. Sacudió cansinamente la cabeza y se quedó mirando, mientras proseguían las discusiones, por la ventana, al otro lado de la cual Blott segaba el césped.
La reunión terminó sin que se hubieran tomado decisiones acerca de cuál debía ser el siguiente paso.
—La pobre Maud parece afectadísima por todo esto —le dijo el general Burnett a Mrs. Bullett—Finch cuando se dirigían cada uno a su coche—. Se ha quedado sin fuerzas. Mal asunto.
—No sabe cuánto la compadezco —dijo Mrs. Bullett—Finch.
Después de esperar a que se fueran, Lady Maud volvió a entrar en la casa para reflexionar. Ningún comité serviría ahora de nada. Discutirían, aprobarían resoluciones, pero cuando llegara el momento de actuar todavía estarían discutiendo. El coronel Chapman les había delatado cuando empezó a hablar de dinero. Por un poco más, todos se rendirían.
Se fue al despacho y se quedó plantada en el centro de la habitación, mirando a su alrededor. Aquí era donde Giles había concebido esta idea, aquí, en su refugio, en el mismo escritorio donde habían trabajado los Handyman, su propio padre y su propio abuelo, y aquí decidió instalarse ella también hasta encontrar algún modo de impedir que el plan siguiera adelante, algún modo de destruir a su esposo. Ambas cosas estaban para ella absolutamente interrelacionadas. Si Giles había pergeñado la idea de la autopista, esa misma idea acabaría por dejarle fuera de combate. A Lady Maud no le quedaba ni el menor resto de compasión. Había sido traicionada y burlada por el hombre al que más despreciaba. Ella se había vendido a Giles con el solo propósito de salvaguardar la finca y la familia, y la conciencia de su propia culpa la acicateaba hasta redoblar su determinación. En caso necesario, estaba dispuesta a venderse al diablo si de ese modo conseguía impedir que su marido se saliese con la suya. Lady Maud se sentó al escritorio y se quedó mirando la filigrana del tintero de plata de su abuelo en espera de que le llegase la inspiración. Tenía forma de cabeza de león. Al cabo de una hora ya había hallado la solución que buscaba. Cogió el teléfono, y estaba a punto de marcar un número cuando sonó una llamada. Era Sir Giles, desde Londres.
—Se me acaba de ocurrir que era mejor avisarte que no subiré a casa este fin de semana —le dijo él—. Ya sé que es un momento muy poco adecuado para estar lejos, sobre todo con ese jaleo de la autopista, pero, la verdad, no puedo irme de Londres.
—No importa —dijo Lady Maud, fingiendo la misma indiferencia de siempre—. Seguro que sabré arreglármelas sin ti.
—¿Cómo van las cosas?
—Acaba de terminar una reunión del comité. Hemos pensado que iría bien organizar mítines de protesta en todo el condado.
—Eso es precisamente lo más indicado —dijo Sir Giles—. Yo estoy haciendo los mayores esfuerzos por conseguir que el ministerio reconsidere su decisión. Seguid haciendo vosotros vuestra labor desde Worford.
Y colgó. Lady Maud sonrió sombríamente. Desde luego que ella seguiría con su labor desde Worford. Y ya podía él realizar los mayores esfuerzos en Londres o donde fuera. Cogió de nuevo el teléfono y marcó un número. Durante las siguientes dos horas estuvo hablando con el director de su banco, con el encargado del zoo de Whipsnade, con el administrador de la Reserva Natural Faunística de Woburn, con los directores de cinco pequeños zoológicos privados y con una empresa de Birmingham dedicada a la instalación de vallas. Después salió a buscar a Blott.
Desde la noche de la visita de Dundridge, Lady Maud estaba preocupada por la actitud de Blott. No era normal que se hubiese comportado de aquel modo, y luego se alarmó cuando oyó el disparo de la escopeta en el jardín. Por otro lado, lamentaba haber hablado en tono ofensivo y haberle acusado de beber más de la cuenta. En cualquier caso, sus palabras no habían producido el menor efecto. Lo cierto era que Blott iba al Rey Jorge más a menudo que antes, y que una noche, muy tarde ya, le había oído cantar en la arboleda de coniferas. «Es típico de los italianos», pensó, pero sólo porque lo que ella creyó que era La Traviata en realidad eran las notas del Wir Fabren Ge gen England. «Seguro que añora Nápoles», se dijo Lady Maud. En realidad, Blott recorría el jardín completamente borracho y añorando solamente la inocencia de Lady Maud, que él consideraba perdida desde la visita de Dundridge.
Tal como esperaba, Lady Maud le encontró en el huerto.
—Blott —le dijo—, quiero que me haga un favor.
—¿Cuál? — gruñó Blott sin entusiasmo.
—¿Recuerda esa caja fuerte que está empotrada en la pared del estudio? Quiero que la abra.
Blott sacudió la cabeza, sin dejar de arrancar malas hierbas de entre las cebollas.
—Sin la combinación, imposible —dijo.
—Si tuviera la combinación no se lo pediría a usted —dijo secamente Lady Maud. Blott se encogió de hombros. — ¿Y cómo quiere que la abra si no sé la combinación?
—Con explosivos.
—¿Con explosivos? — dijo Blott enderezándose y mirándola.
—Exacto. O bien con una de esas cosas que hacen una llama azul..., una oxi...
—¿Con un soplete de acetileno? — dijo Blott—. No serviría de nada.
—Mire, no me importa el método que vaya a utilizar. Por mí, como si la arranca de la pared y la arroja al suelo desde el último piso. Pero quiero que la abra. Necesito saber qué hay dentro.
Blott se echó el sombrero hacia la nuca y se rascó la cabeza. Lady Maud mostraba una actitud irreconocible.
—¿Por qué no le pide la combinación a él? — preguntó Blott.
—¿A él? — dijo Lady Maud en tono marcadamente despectivo—. Porque no quiero que él se entere, simplemente.
—Pues si la abrimos con explosivos se enterará —le hizo ver Blott.
Lady Maud se quedó un momento pensando.
—Bueno, podríamos decirle que han sido unos ladrones —dijo al fin.
Blott estudió el significado de esta frase, y le gustó.
—Sí, podríamos decirle eso. Bien, vamos a echarle una ojeada.
Entraron en la casa y estuvieron mirando un rato la caja fuerte, empotrada en la pared detrás de unos libros.
—Difícil —murmuró Blott. Fue a la habitación contigua, el comedor, y estudió la pared por ese lado—. Armaríamos un tremendo estropicio —dijo cuando regresó.
—Arme todo el estropicio que le parezca necesario. Como no hagamos alguna cosa, la casa entera acabará arrasada. ¿Qué más da que la estropeemos un poco ahora? Siempre se podría reparar lo que fuera.
—Ah —dijo Blott, que empezaba a comprender de qué se trataba—. En ese caso, usaré un mazo.
Se fue al taller y regresó con un mazo, una cuña metálica y una palanca.
—¿Está segura de que quiere que lo haga? — preguntó.
Lady Maud hizo un gesto de asentimiento. Blott empezó a darle con el mazo a la pared del comedor. Media hora después había extraído la caja fuerte. Entre los dos la sacaron al jardín y la dejaron en medio de la avenida. Era bastante pequeña. Mientras le daba vueltas a la rueda numerada, Blott pensó cuál debía ser el siguiente paso.
—Lo mejor será utilizar un explosivo de gran potencia —dijo—. Por ejemplo, dinamita.
—No tenemos dinamita —observó Lady Maud—. Y no se puede comprar en las tiendas. ¿No podría hacerle un agujero con un taladro e ir sacándolo todo con un alambre?
—La caja es demasiado gruesa, y el acero demasiado duro —dijo Blott—. Es como la chapa blindada de un tanque.
Se interrumpió. Entre las diversas armas que había ido coleccionando durante la guerra se encontraba un lanzagranadas. Estaba guardado en una caja de madera alargada. Según la marca que llevaba grabada en las tablas, se trataba de un lanzagranadas anti—tanque. Pero, ¿dónde lo había enterrado?
17
Cuando empezó a caer el ocaso sobre la Garganta del Cleene, Blott salió de su casa con una pala. Había cenado salchichas y puré de patatas y tenía el estómago lleno. Pero, sobre todo, se sentía feliz. Mientras seguía el muro que cerraba el parque en dirección oeste y buscaba el lugar exacto por donde lo había saltado cuando era un prisionero de guerra, se sentía tan excitado como un chiquillo. En aquella ocasión encontró un pedazo de valla metálica que apoyó contra el muro para ayudarse a trepar, y la valla todavía se encontraba en el mismo sitio, herrumbrosa y casi comida por las ortigas. Blott la sacó de allí, la apoyó como antaño en la pared y se encaramó hacia arriba. Aunque en lo alto ya no había alambradas, mientras subía y luego se dejaba caer al otro lado tuvo la misma sensación de libertad que había experimentado noche tras noche en aquella época que ya quedaba treinta años atrás. Y no porque le disgustara la vida que llevaba en el campo de prisioneros. Se había sentido más libre allí que en toda su vida anterior. Pero cuando se escapaba por la noche y rondaba a su aire por los bosques, era como si huyese del orfanato de Dresde y de todas las restricciones que le habían sido mezquinamente impuestas durante su horrible infancia. Era como hacer un obsceno ademán de burla hacia la autoridad, y ser, por fin, él mismo.
También se sentía así ahora, mientras abría los helechos y se colaba por entre los árboles. Volvía a hacer una cosa prohibida, y disfrutaba muchísimo. Después de ascender por la ladera del monte unos cuatrocientos metros llegó a un claro. Allí había que torcer a la izquierda. Blott torció a la izquierda, siguiendo su viejo instinto con la misma seguridad que si hubiese un camino, y salió a un lugar, todavía tornasolado por el ocaso, en el que un montón de piedras señalaba el lugar en donde había habido una casita. A continuación ascendió de nuevo ladera arriba, hasta encontrar el árbol que buscaba. Era un viejo roble muy grande. Rodeó el tronco y encontró la marca que había hecho en la corteza. Se alejó del árbol, contando los pasos. Luego se quitó la chaqueta y empezó a cavar. Necesitó toda una hora de trabajo, pero finalmente halló el escondrijo, exactamente donde lo recordaba. Sacó una caja, y con el martillo le desclavó la tapa. Contenía un mortero de dos pulgadas, engrasado y envuelto en una lona. Sacó otra caja. Bombas de mortero. Finalmente encontró la que quería. Una caja alargada y cuatro cajas de granadas antitanque. Se sentó encima de la caja y meditó unos momentos. Pensándolo bien, lo único que necesitaba eran las granadas. Bastaba con que atase una cuerda a la aleta de una granada y la dejase caer desde cierta altura contra la caja fuerte. El resultado sería el mismo que si disparase con el lanzagranadas.
De todos modos, y después de esta larga expedición, podía aprovechar la circunstancia para llevarse el lanzagranadas a casa y limpiarlo. Sería un bonito souvenir. Blott escondió otra vez el mortero y su munición, y lo cubrió con tierra. Luego se fue ladera abajo con el lanzagranadas. Pesaba mucho y tenía que descansar de vez en cuando. Cuando llegó a su casa, ya era de noche. Subió primero la caja alargada hasta su habitación, y después bajó por las granadas. Pero en lugar de subirlas también las guardó entre la hierba. No tenía humor para dormir junto a unas granadas que habían sido fabricadas hacía treinta años.
A la mañana siguiente se levantó muy temprano y estuvo muy atareado un buen rato en la Garganta. Tras recoger la caja fuerte y cargarla en una carretilla, la colocó en la base de uno de los acantilados. Luego cogió un bramante muy largo y lo anudó en el cerrojo de la combinación. Después, tomando el otro extremo del bramante, subió a lo alto del cantil y lo ató a una rama que se asomaba al precipicio, de modo que el bramante quedara en línea recta y perpendicular a la caja fuerte, que estaba unos quince metros por debajo de la posición que ocupaba ahora. Por fin, cogió un par de proyectiles y ató a la aleta de uno de ellos un pedazo no muy largo de cuerda. En el otro extremo de la cuerda hizo un lazo, desató el bramante, y pasó el lazo por él. Luego volvió a atar el bramante a la rama. Hecho esto, se tendió boca abajo sobre la roca, quitó el tapón del detonador de la punta de la granada y se asomó al precipicio. La caja fuerte estaba justo al pie. Cogió la granada antitanque, la sacó, la soltó, y la vio caer a plomo. Instantes después hubo un destello y un gran estruendo. Blott cerró los ojos y retiró la cabeza, casi al mismo tiempo que algún objeto subía volando por los aires. Alzó la vista. La aleta de la granada llegó al cénit de su ascensión, trazó una curva en el espacio y fue a caer a la carretera. Blott se puso en pie y bajó a ver la caja fuerte. La bomba no había dado en el cerrojo de la combinación, pero el objetivo estaba cumplido. En la cara anterior de la puerta había un agujero del tamaño de un lápiz, y la puerta colgaba, arrancada de sus goznes.
Lady Maud estaba desayunando cuando sonó la explosión. Durante un momento pensó que Blott había salido a cazar conejos, pero también había notado el leve temblor y el eco que acompañaron la explosión, y en seguida le pareció que aquello era mucho más potente que el disparo de una escopeta. Salió al jardín y vio a Blott que bajaba por el sendero del otro lado del río. Bajó corriendo por el césped y llegó al puente. Cuando le encontró, Blott estaba inclinado sobre la caja fuerte.
—¿Lo ha conseguido? — preguntó Lady Maud.
—Sí, ya está abierta —dijo Blott—, pero no contiene casi nada.
La propia Lady Maud pudo comprobarlo con sus propios ojos. El interior de la caja fuerte era mucho más pequeño de lo que ella se había imaginado, y parecía estar lleno de pedazos de papel chamuscado. Metió la mano y sacó uno de ellos. Era un pedazo de fotografía. Lo estudió. Parecían las piernas de un hombre desnudo. Metió otra vez la mano y sacó otro pedazo de la misma foto. Esta vez era un brazo, un brazo desnudo y otra cosa que parecía el pecho de una mujer. Volvió a meter la mano, pero daba la sensación de que en la caja fuerte no hubiera más que fragmentos de fotografías.
—Iré por un sobre —dijo Lady Maud—. No toque nada hasta que yo regrese.
Se encaminó pensativamente hacia la mansión y, mientras, Blott subió a lo alto del acantilado para recoger la granada que no había utilizado. Como mínimo, ahora ya sabía que aún funcionaban.
—A lo mejor me resulta útil —murmuró para sí, y se la llevó a su casa.
Una hora después la caja fuerte estaba enterrada entre unos matorrales de la base de la Garganta, y Blott trabajaba de nuevo en el huerto. En el despacho, Lady Maud se había sentado al escritorio y examinaba los fragmentos de fotografías, tratando de que encajaran unos con otros los diversos fragmentos de cuerpos desnudos. Era un trabajo difícil y poco edificante. Las fotografías estaban tan chamuscadas y desmenuzadas que costaba mucho reconstruirlas del todo. Por otro lado, la fuerza de la explosión había decapitado a los que participaban en aquella serie de actos extraordinariamente antinaturales. Pero lo que se veía bastaba para descartar a Sir Giles, porque el varón era muy flaco. Era una lástima. A Lady Maud le hubiera bastado con una sola prueba fotográfica de sus obscenos hábitos. Cogió otro fragmento e iba a buscarle su lugar en el complicado rompecabezas cuando de repente comprendió que no era la primera vez que veía aquellas piernas tan flacas y aquellos pies tan pálidos. Claro. Bajando la escalera de Handyman Hall, cruzando el piso de mármol del vestíbulo. Volvió a mirar un pedazo de pierna, un brazo. Ahora estaba segura: Dundridge. Dundridge dedicado a... Era incomprensible. Cuando trataba de asimilar esta inexplicable posibilidad sonó el timbre de la puerta. Salió y abrió. Era el director de la empresa que se dedicaba a construir vallas de alta seguridad.
—Ah, muy bien —dijo Lady Maud—. Pongámonos a trabajar. Le enseñaré qué es exactamente lo que quiero.
Le hizo pasar a la sala de billar y una vez allí desenrolló un plano de la finca.
—Quiero instalar un parque zoológico —le explicó—. Necesito una valla que cierre todo el perímetro del parque. Tiene que ser muy segura, a prueba de cualquier clase de animal.
—Pero yo tenía entendido que... —empezó a decir el hombre.
—No me importa lo que hubiera entendido —dijo Lady Maud—. Limítese a entender que voy a montar un parque zoológico en un plazo de tres semanas.
—¿Tres semanas? Imposible.
—Entonces —dijo Lady Maud enrollando otra vez el plano—, buscaré otra empresa. Seguro que habrá alguna con agilidad suficiente como para construir una valla...
—No encontrará ninguna que lo haga en tres semanas —dijo el ejecutivo—. A no ser que esté dispuesta a pagar una fortuna.
—Estoy dispuesta a pagar una fortuna —dijo Lady Maud.
El ejecutivo la miró y se frotó la mandíbula.
—¿Tres semanas? — dijo.
—Tres semanas.
El hombre sacó un cuaderno e hizo unos cálculos.
—Esto no es más que un cálculo muy aproximado —dijo por fin—, pero yo diría que le va a costar alrededor de veinticinco mil libras.
—Pongamos treinta, pero empiece ahora mismo —dijo Lady Maud—. Treinta mil libras para que la valla esté construida dentro de tres semanas contando a partir de hoy, más una prima de mil libras por cada día de antelación respecto a esas tres semanas, y una cláusula de penalización de dos mil libras por cada día que pase del plazo de tres semanas.
El ejecutivo la miró boquiabierto.
—Supongo que sabe lo que se hace —dijo.
—Sé muy bien lo que hago, muchas gracias —dijo Lady Maud—. Es más, quiero que trabajen ustedes de día y de noche. Tienen que traer el material por la noche. Ni un solo camión debe venir de día, y todos los obreros tendrán que alojarse aquí mismo. Yo les proporcionaré las camas. Usted se encargará de la ropa, mantas y alimentación. Todo el plan debe ser llevado a cabo en el más estricto secreto.
—Si no le importa... —dijo el ejecutivo, y se dejó caer en una silla. Lady Maud se sentó frente a él. — ¿Y bien?
—No sé —dijo el ejecutivo—. Quizá se puede hacer... —Se hará —le aseguró Lady Maud—. Si no lo hace usted, lo hará otro.
—Se da usted cuenta de que si termináramos la valla en dos semanas el coste subiría a treinta y siete mil libras...
—Me doy cuenta. Y me encantaría que así fuera. Y si lo termina en una semana estaré muy complacida de tener que pagarle cuarenta y dos mil libras —dijo—. ¿De acuerdo? — El ejecutivo asintió con la cabeza—. Bien, en ese caso, ahora mismo le extenderé un cheque por diez mil libras, y otros dos de esa misma cantidad con fecha para dentro de tres semanas. Supongo que con eso bastará como prueba de mi buena fe. — Se dirigió al despacho y preparó los cheques—. Espero que esta misma noche empiece a llegar el material, y que la construcción de la valla se ponga en marcha inmediatamente. Mañana puede traer el contrato para que se lo firme.
El ejecutivo salió de la casa y se sentó al volante de su coche completamente aturdido.
—Está más loca que una cabra —murmuró cuando lo puso en marcha.
A su espalda, Lady Maud dio vuelta y se fue al despacho. Le estaba saliendo más caro de lo que había calculado, pero valía la pena. Ahora tenía que contar con el precio de los animales. No se encontraban leones baratos. Ni mucho menos rinocerontes de saldo. Por otro lado, tenía que considerar el acertijo de las fotografías. ¿Qué hacían unas fotos obscenas de Dundridge en la caja fuerte de Sir Giles? Se levantó, salió al jardín y se puso a caminar arriba y abajo, junto al muro del huerto. Y de repente lo comprendió. Aquello lo explicaba todo, y sobre todo explicaba la razón por la cual Dundridge había abandonado su idea del túnel. Al pobre desgraciado le habían hecho chantaje. Bueno, también ella podía dedicarse al chantaje. Desde luego que sí. Entró en el huerto.
—¿Recuerda si alguna vez mi marido ha telefoneado a alguna mujer de Londres? — le preguntó a Blott.
—Sí, a su secretaria —dijo Blott.
Lady Maud hizo un gesto negativo con la cabeza. La secretaria de Sir Giles no parecía la clase de mujer dispuesta a atar a su jefe a una cama y luego azotarle, y además estaba casada y le iba bien.
—¿Alguna más?
—No.
—¿Se ha referido en alguna de sus conversaciones a una mujer?
Blott intentó recordar.
—Creo que no.
—En ese caso, Blott —le dijo Lady Maud—, usted y yo vamos a irnos mañana mismo a Londres.
Blott la miró pasmado. No había estado nunca en Londres.
—¿A Londres?
—A Londres. Nos quedaremos allí unos cuantos días.
—¿Y qué me pongo? — preguntó Blott.
—Un traje, naturalmente.
—No tengo ninguno.
—Entonces —dijo Lady Maud—, será mejor que vayamos a Worford y le compremos un traje. Y, de paso, podríamos comprar también una cámara fotográfica. Pasaré a recogerle dentro de diez minutos.
Volvió a la casa y metió las fotos en un sobre que escondió en una estantería. Ya que iba a Worford, pensó, podía además ir a visitar un momento a Dundridge.
18
Pero Dundridge no estaba en Worford. — Ha salido —dijo una oficinista de la delegación de Obras Públicas.
—¿A dónde?
—A inspeccionar unos terrenos —dijo la chica.
—Bien. Tenga la amabilidad de decirle cuando vuelva que me gustaría que inspeccionase también unas vistas muy interesantes que obran en mi poder.
La chica la miró.
—Le aseguro que no entiendo nada de lo que dice —comentó en tono marcadamente agrio. Lady Maud se contuvo y se negó a darle más explicaciones a aquella necia.
—Dígale a Mr. Dundridge que tengo unas cuantas fotos que van a resultarle muy interesantes, estoy segura. Tome nota por escrito, no se le vaya a olvidar. Dígale eso exactamente. Ya sabe dónde encontrarme.
Regresó a la tienda y encontró a Blott probándose un traje color rosa salmón de lana escocesa.
—Si cree que voy a permitir que me vean en Londres con usted vestido con este traje tan ridículo, ya puede empezar a cambiar de idea —gruñó Lady Maud. Pasó revista a una serie de trajes menos espectaculares y al final eligió un traje gris a rayas—. Este irá bien.
Cuando salieron de la tienda Blott estaba equipado con camisas, calcetines, ropa interior y corbatas. Pasaron por una zapatería y compraron unos zapatos negros.
—Y ahora ya sólo nos hace falta una cámara —dijo Lady Maud cuando dejaron toda la ropa de Blott en el Land—Rover. Y se dirigieron a una tienda de fotografía.
—Quiero una cámara que tenga una lente muy buena —le dijo Lady Maud al dependiente—, una cámara que pueda hacer funcionar una persona que sea completamente estúpida.
—En ese caso, lo mejor será una cámara automática —dijo el dependiente.
—No. Lo que la señora quiere es una Leica —dijo Blott, al que no le gustaba que dijeran que era completamente estúpido delante de desconocidos.
—¿Una Leica? — dijo el dependiente—. Las Leica no son para principiantes, sino...
—Blott —dijo Lady Maud, llevándoselo un momento a un rincón—, ¿quiere decir que sabe sacar fotografías?
—En la Luft..., antes de la guerra me enseñaron a sacar fotos. Estuve...
—Oh, Blott —dijo Lady Maud dirigiéndole una mirada resplandeciente—es usted un regalo caído del cielo. Compre usted mismo todo lo que necesite para sacar unas fotos lo más claras posible.
—Pero, ¿qué tendré que fotografiar? — preguntó Blott.
Lady Maud dudó un momento. Claro que tarde o temprano se enteraría. Decidió lanzarse.
—A él acostándose con otra mujer.
—¿El?
—Sí.
Esta vez fue Blott quien le dirigió una sonrisa resplandeciente a ella.
—Hará falta un flash y un gran angular.
Volvieron al mostrador y salieron luego de la tienda con una Leica de segunda mano, una ampliadora, líquidos y recipientes para el revelado, y un flash electrónico. Cuando conducía el coche de vuelta a Handyman Hall, Blott se encontraba en el séptimo cielo.
Dundridge no estaba exactamente en ese mismo lugar. La telefonista le llamó en cuanto se fue Lady Maud.
—Ha venido Lady Maud —le dijo—. Le ha dejado un recado.
—Ya —dijo Dundridge—. Supongo que no le ha dicho dónde estaba.
—Desde luego que no —dijo la chica—. Es un verdadero espantajo, ¿verdad? No le desearía su compañía ni a mi peor enemigo.
—Y que lo diga —dijo Dundridge—. ¿Qué recado era?
—Ha dicho que le dijera que tiene unas cuantas fotos que está segura de que van a resultarle a usted muy interesantes. Hasta me ha obligado a tomar nota por escrito. Eh, ¿sigue ahí? ¿Oiga? ¿Mr. Dundridge? ¿Oiga? ¿Oiga? — Pero no obtuvo contestación. La chica colgó.
Dundridge se sentó en una silla de su piso, absolutamente conmocionado. Seguía agarrado al teléfono, pero ya no oía nada.
Tenía los pensamientos concentrados en una espantosa noticia: Lady Maud tenía aquellas repugnantes fotos. Era capaz de destruirle. Y no podría hacer nada por evitarlo. Si se ponía en marcha el proyecto de la autopista, Lady Maud las utilizaría, y ahora no había modo de impedírselo. Era aquella mala puta la que lo había organizado todo. Primero las fotos; luego, el soborno; finalmente, el intento de asesinato. Esa mujer estaba loca de remate. Ya no cabía la menor duda. Dundridge colgó y trató desesperadamente de encontrar algún remedio para su situación. Ni siquiera podía recurrir a la policía. Porque, para empezar, no le creerían. Lady Maud era juez de paz, y una personalidad muy respetada en la zona. Además, ¿qué le había dicho Miss Boles? Se había referido claramente a que si él iba a la policía ellos se enterarían, que tenían clientes entre los policías. Y, por otro lado, carecía de pruebas que comprometieran a Lady Maud. Sólo lo que pudiese declarar la chica de su oficina, pero Lady Maud diría que se había referido a unas fotos de Handyman Hall o algo así. Necesitaba pruebas, pero sobre todo necesitaba consejos. Iría a ver a un buen abogado.
Cogió el listín de teléfonos y buscó en las páginas amarillas. Bajo el rótulo «Abogados», vio una firma: «Ganglion, Turnbull y Shrine». Telefoneó y pidió por Mr. Ganglion. Mr. Ganglion le citó para el día siguiente a las diez de la mañana. Dundridge se pasó el resto de la tarde y la mayor parte de la noche paseando de un extremo a otro de su dormitorio, sometido a los terribles tormentos de la duda y la incertidumbre. Varias veces cogió el teléfono para llamar a Lady Maud, pero siempre colgó inmediatamente. No podía decirle nada que tuviera el más mínimo efecto sobre ella, y le aterraba pensar en lo que ella podía decirle a él. Hacia el amanecer quedó postrado en un sueño intranquilo del que despertó, exhausto, a las siete.
También Lady Maud y Blott durmieron aguadamente en Handyman Hall; Blott debido a que los camiones estuvieron toda la noche pasando bajo su arco; y Lady Maud porque supervisó su llegada y lo dispuso todo para el comienzo de los trabajos de instalación.
—Los obreros pueden dormir en las habitaciones de la servidumbre —le dijo al ingeniero—. Yo pasaré una semana fuera de aquí. Tenga, la llave de la puerta de atrás.
Cuando por fin se fue a la cama a altas horas de la noche, Handyman Hall tenía el aspecto de un solar en el que estuvieran a punto de edificar una casa. Hormigón, postes, camiones, alambradas, sacos de cemento y gravilla quedaron dispuestos en el parque, y los trabajos empezaron esa misma noche a la luz de unos focos alimentados por un generador portátil.
En la cama, mientras escuchaba el ruido de voces y el fragor de las máquinas, se sintió satisfecha. Cuando el dinero no se escatimaba, todavía era posible conseguir que te hicieran las cosas rápidamente, incluso en Inglaterra. «Cuando el dinero no se escatima», pensó sonriente. Antes de que transcurriera mucho tiempo tendría que hacer algo con respecto al dinero. Pero prefirió no pensar en ello hasta la mañana siguiente.
A las siete ya se había levantado. Mientras terminaba el desayuno observó a través de la cocina que ya habían colocado varios postes de cemento, y que una extraña máquina que parecía un descorchador gigante seguía haciendo hoyos para colocar los siguientes. Se fue al despacho y estuvo una hora repasando los archivadores de Sir Giles. Prestó especial atención a un clasificador con un rótulo que decía «Inversiones», cogió la lista de sus paquetes de acciones, y estudió la correspondencia con su agente de bolsa. Después repasó detenidamente su correspondencia, pero no encontró en ella rastro alguno de una amante que sintiera predilección por los látigos y las mordazas.
A las nueve firmó el contrato, subió a su habitación, hizo las maletas y una hora más tarde, acompañada por Blott, que se había puesto su traje gris a rayas y una corbata azul a lunares, salió en el Land—Rover en dirección a Hereford, donde tomarían el tren de Londres. En el despacho de Handyman Hall, el teléfono había quedado descolgado. Por mucho que insistiera, Sir Giles no podría telefonear a su casa.
Dundridge se presentó puntualmente en las oficinas de Ganglion, Turnbull y Shrine, y tuvo que esperar durante diez minutos. Permaneció sentado en una salita, agarrado a su cartera y mirando entristecido las fotos que colgaban de las paredes. No eran fotos que insinuaran que en aquel despacho iba a encontrar a un abogado moderno capaz de reaccionar con agilidad al problema que iba a plantear. Y lo mismo pensó al ver a Mr. Ganglion, cuando finalmente éste se dignó a recibirle. Era un anciano con gafas de montura dorada por encima de las cuales miró a Dundridge con expresión crítica. Dundridge se instaló delante del escritorio y trató de pensar en el modo de iniciar su exposición.
—¿Sobre qué asunto quería consultarme, Mr. Dundridge? — preguntó Mr. Ganglion—. Creo que debería usted saber de antemano que si tiene que ver, por poco que sea, con la autopista, no estamos dispuestos a encargarnos del caso.
Dundridge negó con la cabeza.
—No tiene nada que ver con la autopista. Al menos, no de una forma directa —dijo—. La cuestión es que me han hecho un chantaje.
—¿Chantaje? — dijo Mr. Ganglion tras unir las manos por las puntas de los dedos y dar unos golpéenos—. Así que un chantaje, ¿eh? Pues no son frecuentes los chantajes en este rincón del mundo, ¿sabe? Ya no recuerdo cuándo fue la última vez que tuvimos un caso de chantaje. De todos modos, eso no cambia las cosas, debo admitirlo. Sí, chantaje. Su caso me interesa, Mr. Dundridge.
Dundridge tragó saliva. Estaba muy nervioso. No pretendía resultarle interesante a Mr. Ganglion, o al menos no de la manera que insinuaba su forma de sonreír.
—El asunto es el siguiente —dijo—. Fui a una fiesta del club de golf y conocí a una joven...
—Una joven, ¿eh? — dijo Mr. Ganglion acercando su asiento a la mesa—. Seguro que sería muy guapa.
—Sí —dijo Dundridge.
—Y supongo que la acompañó usted a su casa —dijo Mr. Ganglion. En sus ojos se notaba un destello de auténtico interés.
—No —dijo Dundridge—. Al menos, creo que no.
—¿Que cree que no? — dijo Mr. Ganglion—. No me dirá que no sabe lo que hizo, ¿no?
—Ese es el problema —dijo Dundridge—. No sé lo que hice.
—Se interrumpió. ¿Cómo podía decir que no sabía lo que había hecho? ¿Acaso no lo proclamaban, con excesiva claridad, aquellas fotos?— Bueno, en realidad... sí sé lo que hice...
—Siga, siga —dijo Mr. Ganglion.
—Pero no sé dónde lo hice.
—¿Quizá en el campo?
—No era en el campo.
—¿En el coche?
—No —dijo Dundridge—. Verá, yo estaba inconsciente.
—¿En serio? Extraordinario. ¿Inconsciente?
—Mire, antes de irme me tomé un Campari. Sabía amargo, pero el Campari siempre sabe amargo, ¿no?
—No tengo ni la más remota idea —dijo Mr. Ganglion— de cómo sabe el Campari, pero aceptaré su palabra.
—Muy amargo —dijo Dundridge—. Luego subimos al coche, y eso es lo último que recuerdo.
—Qué malísima suerte —dijo Mr. Ganglion, decepcionado al comprender que no iba a conocer más detalles del encuentro con la joven.
—Lo siguiente que recuerdo es que estaba sentado en mi coche, en un apartadero.
—Comprendo. ¿Y luego, qué?
Dundridge se agitó nervioso en su silla. Esta era la parte más difícil de contar.
—Me llegaron unas fotos.
El decaído interés de Mr. Ganglion se reavivó al instante.
—¿En serio? Espléndido. Unas fotos.
—Y me exigieron el pago de mil libras.
—¿Mil libras? ¿Las ha pagado?
—No —dijo Dundridge—. No las he pagado.
—¿Quiere decir que esas fotos no valían tanto dinero?
Dundridge se mordió el labio.
—No sé muy bien cuánto valen —dijo amargamente.
—Entonces, todavía las tiene —dijo Mr. Ganglion—. Bien, bien. Le diré en seguida qué pienso de ellas.
—La verdad, preferiría... —empezó a decir Dundridge, pero Mr. Ganglion insistió en verlas.
—Las pruebas —dijo—. Vamos a echarles una ojeada a esas pruebas del chantaje. Es importantísimo que las vea.
—Son horribles —dijo Dundridge.
—Lógico, ¿no? — dijo Mr. Ganglion—. Por mil libras, seguro que son repugnantes.
—Y lo son —dijo Dundridge. Animado por la tolerancia que estaba demostrando Mr. Ganglion, abrió la cartera y sacó el sobre—. Pero no olvide que en esos momentos yo permanecía inconsciente.
Mr. Ganglion hizo un gesto de asentimiento y comprensión.
—Claro, claro. Naturalmente. — Extendió la mano, cogió el sobre y lo abrió—. ¡Santo Dios! — murmuró cuando vio la primera.
Dundridge se agitó inquieto en su silla y se quedó mirando al techo mientras escuchaba las exclamaciones de Mr. Ganglion, que iba pasando las fotos entre escandalizado y asombrado.
—¿Y bien? — preguntó Dundridge cuando Mr. Ganglion, exhausto, se dejó caer contra el respaldo de su asiento. El abogado le miraba con expresión de incredulidad.
—¿Mil libras? ¿Le pidieron realmente mil libras? — dijo. Dundridge asintió con un gesto—. Bueno, lo único que puedo decirle es que le ha salido la broma condenadamente barata.
—Pero no las he pagado —le recordó Dundridge.
Mr. Ganglion le miró con los ojos saltándosele de las órbitas.
—¿No? ¿Pretende usted decirme que no se decidió a pagar mil libras después de haber...? — se interrumpió por falta de palabras con que expresarse, mientras su dedo apuntaba sañudamente a una foto especialmente asquerosa.
—No he podido pagarlas —dijo Dundridge, sintiéndose hostigado.
—¿Cómo?
—No volvieron a telefonearme. Me llamaron una primera vez, pero no han vuelto a hacerlo.
—Entiendo —dijo Mr. Ganglion. Miró de nuevo la foto—. ¿Y no tiene ni idea de quién es esta extraordinaria mujer?
—Ni la menor idea. Sólo la he visto una vez.
—Por lo que veo, con una vez basta —dijo Mr. Ganglion—. ¿Y no han vuelto a llamarle? ¿No le han mandado ninguna carta?
—No ha habido nada, hasta ayer tarde —dijo Dundridge—. La telefonista de la delegación de Obras Públicas me transmitió ayer un mensaje.
—La telefonista de la delegación de Obras Públicas —repitió Mr. Ganglion, cogiendo un lápiz—. ¿Cómo se llama?
—Ella no tiene nada que ver con este asunto —dijo Dundridge—. Sólo me telefoneó a casa para darme el recado. Lady Maud Lynchwood fue a verme a la oficina y le dijo que me dijera que tenía en su poder unas fotos que me interesarían mucho... —Se interrumpió. Mr. Ganglion se había levantado de su silla y le miraba enfurecido.
—¿Lady Maud? — aulló—. Primero me viene usted con estas fotos, las más repugnantes que he visto en mi vida, y ahora ¿tiene la audacia de decirme que Lady Maud Lynchwood tiene que ver con ellas? Dios mío, me vienen ganas de azotarle, ¿sabe? Lady Maud Lynchwood es una de nuestras clientes más importantes, una dama encantadora, una mujer que es un dechado de virtudes, y que pertenece a una de las mejores familias del condado... —Se derrumbó en su silla, sin habla.
—Pero... —empezó a decir Dundridge.
—No me venga con peros —dijo Mr. Ganglion temblando de rabia—. Salga de mi despacho. Como diga una palabra más, procederé inmediatamente a interponer una demanda por calumnia. ¿Me oye? Una sola palabra más, y nos veremos en los tribunales. Un solo rumor salido de sus labios, y no lo dudaré ni un instante, ¿me ha entendido?
Dundridge le oía aún gritar cuando bajaba precipitadamente la escalera agarrado a su cartera. Sólo cuando llegó a su piso comprendió que se había dejado las fotos en el despacho de Mr. Ganglion. Le daba igual. No tenía intención de regresar allí para recoger aquella porquería.
En su despacho, Mr. Ganglion se calmó poco a poco. Sobre su escritorio, Dundridge y la mujer enmascarada seguían congelados en sus contorsiones bidimensionales. Mr. Ganglion se ajustó las gafas bifocales, y estudió las imágenes con el mayor interés. Luego las guardó en el sobre y metió el sobre en su caja fuerte.
El buen nombre de los Handyman no correría el menor peligro. Aunque, pensándolo bien, aquella mujer era capaz de cualquier cosa. De cualquiera. Sí. Maud era una mujer fuera de lo común.
Cuando llegaron a Londres, Lady Maud ya le había explicado a Blott cuáles eran sus nuevos deberes.
—Tiene que alquilar un taxi y esperar frente a su piso hasta que salga. Entonces, sígale a donde quiera que vaya. Sobre todo, no se descuide por la noche. Quiero saber dónde pasa la noche. Si entra en algún bloque de pisos, sígale y apunte el piso en el que se detiene el ascensor. ¿Entendido?
—Entendido.
—Y que él no le vea por nada del mundo. — Lady Maud estudió críticamente a su criado.
Vestido con el traje gris, Blott estaba prácticamente irreconocible. Pero lo mejor sería adoptar todas las precauciones. Por si acaso, irían a Harrods y le compraría un sombrero hongo.
—Si le ve con una mujer, sígales a donde sea. Si luego se separan, siga a la mujer. Tenemos que averiguar quién es y dónde vive.
—Y entonces entraremos en el piso y sacaremos fotos de los dos, ¿no? — dijo Blott con la mayor vehemencia.
—Desde luego que no —dijo Lady Maud—. Cuando averigüemos quién es la mujer, reflexionaremos sobre cuál es el siguiente paso.
Fueron en taxi a un hotel de Kensington, deteniéndose en el camino para comprarle el hongo a Blott, y a las cinco en punto Blott ya estaba sentado en un taxi delante del piso que tenía Sir Giles en Victoria.
—Espero que sepa lo que se hace —dijo el taxista cuando ya llevaban una hora esperando allí, con el taxímetro en marcha—. Esto le está costando un pastón.
Blott, que llevaba cien libras en el bolsillo, le dijo que sabía muy bien lo que se hacía. Disfrutaba viendo pasar los coches y observando a los peatones. Estaba en Londres, la capital de Gran Bretaña, el corazón del que fuese el mayor imperio del mundo, el trono de aquellos grandes reyes y reinas sobre los que tanto había leído, y todo el romanticismo del alma de Blott se estremecía de sólo pensarlo. Y, todavía mejor, estaba persiguiéndole a él —Blott no se dignaba a llamarle de otro modo—, a él y a su amante. Y, además, estaba haciéndole un gran servicio a Lady Maud.
Sir Giles salió a las siete y se fue en coche a cenar a su club. Tras él, el taxi de Blott le siguió implacablemente. A las ocho salió del club y se fue en su coche a St. John's Wood, seguido por el taxi de Blott. Sir Giles aparcó en la calle del Olmo y entró en una casa. Blott miró desde el taxi y vio que pulsaba el segundo timbre. En cuanto Sir Giles entró en la casa, Blott cruzó la calzada y anotó el nombre que había junto al timbre. Era Mrs. Forthby. Blott subió otra vez al taxi.
—Mrs. Forthby, Mrs. Forthby —repitió Lady Maud cuando Blott le dio su informe—. La calle del Olmo. — Buscó el nombre en el listín de teléfonos—. Magnífico, Blott. Muy bien. ¿Y dice que no volvió a salir?
—No. Pero el taxista se negó a seguir esperando. Dijo que era su hora de cenar.
—No importa. Lo ha hecho usted muy bien. Lo que tenemos que hacer ahora es averiguar qué clase de mujer es esta Mrs. Forthby. Me gustaría conocerla un poco mejor. Pero no sé cómo conseguirlo.
—Si quiere, yo podría seguirla —dijo Blott.
—No sé de qué me serviría —dijo Lady Maud—. Además, ¿cómo la reconocería para poder seguirla?
—Es la única mujer que vive en esa casa —dijo Blott—. En el último piso vive un tal Mr. Sykes, y en la planta baja Mr. Billington.
—Excelente —dijo Lady Maud—. Es usted muy observador. Y ahora, ¿cómo podría conocerla? Tiene que haber algún modo de organizar una entrevista.
—Podría llamarla yo —dijo, imitando la voz de Sir Giles—, fingir que soy él y decirle que vaya a verme a algún sitio...
Lady Maud se quedó mirándole boquiabierta.
—Fantástico. Oh, Blott, ¿qué haría sin usted? — Blott se sonrojó—. Pero no. Esta treta no sirve. Ella se lo contaría —prosiguió Lady Maud—. Tenemos que inventar otra fórmula.
Blott subió a su habitación y se acostó. Estaba cansado y tenía hambre, pero estos pequeños inconvenientes no contaban teniendo en cuenta que Lady Maud estaba satisfecha de él. Blott se durmió en seguida, maravillosamente feliz.
Lo mismo hizo Lady Maud, aunque su felicidad era más práctica y estaba relacionada con la posibilidad de solucionar un problema que le había estado preocupando. Un problema de dinero. La valla de su parque zoológico iba a costarle como mínimo treinta mil libras, y los animales que había solicitado otras veinte mil. Cincuenta mil libras eran muchísimo dinero. Y aunque todo fuera por salvar Handyman Hall, no tenía ninguna garantía de que su plan fuera a ser eficaz. De todos modos, quien tenía que pagar esa suma era Sir Giles, el responsable de aquel embrollo. Y por fin había encontrado el modo de conseguir que pagase él. Podía incluso arruinarle.
A la mañana siguiente ella y Blott ya estaban a las ocho en punto sentados en el taxi, aparcado frente a la casa de mistress Forthby. A las nueve vieron salir a Sir Giles. Lady Maud pagó el taxi y se encaminó, seguida de Blott, al número seis.
—No se le olvide lo que tiene que decir —le dijo Lady Maud a Blott cuando pulsaba el timbre. Se oyó un zumbido.
—¿Quién es? — dijo la voz de Mrs. Forthby.
—Soy yo. Me he dejado las llaves del coche —dijo Blott con la voz de Sir Giles.
—Y yo que creía que la olvidadiza era yo —dijo Mrs. Forthby.
La puerta se abrió. Blott y Lady Maud subieron la escalera. Mrs. Forthby abrió la puerta de su piso. Llevaba un batín y sostenía un trapo del polvo en una mano.
—Buenos días —dijo Lady Maud entrando en el piso sin detenerse.
—Pero, ¿no era...? — empezó a decir Mrs. Forthby.
—Permítame que me presente —dijo Lady Maud—. Soy Lady Maud Lynchwood. Usted debe de ser Mrs. Forthby. — Tomó la mano de Mrs. Forthby—. Tenía muchas ganas de conocerla. No sabe cuántas cosas me ha contado Giles de usted.
—Oh —dijo Mrs. Forthby—. Qué situación tan embarazosa.
Blott entró y cerró la puerta. Lady Maud estudió el mobiliario, y también a Mrs. Forthby, y se sentó en una butaca.
—Un precioso nidito de amor —dijo por fin. Mrs. Forthby permaneció en pie, retorciendo el trapo.
—Oh, es horrible —dijo—. Horrible.
—Tonterías. Nada de eso. Y deje de retorcer ese trapo. Me pone nerviosa.
—Ay, lo siento muchísimo —dijo Mrs. Forthby—. Es que me siento..., bueno..., creo que le debo una disculpa.
—¿Disculpa? ¿Por qué? — dijo Lady Maud.
—Bueno..., ya sabe... —Mrs. Forthby era incapaz de explicarse.
—Si imagina que tengo alguna cosa contra usted, está muy equivocada. Por lo que a mí se refiere, ha sido usted como un regalo llovido del cielo.
—¿Un regalo llovido del cielo? — murmuró Mrs. Forthby, y se sentó en el sofá.
—Claro —dijo Lady Maud—. Siempre me ha parecido que mi esposo era un hombre repugnante con unos hábitos de lo más viles. El hecho de que parezca estar dispuesta, seguramente debido a que posee un corazón muy bondadoso, a satisfacer sus obscenas exigencias hace que me encuentre en deuda con usted.
—¿Ah, sí? — dijo Mrs. Forthby. Aquella extraordinaria mujer que se había aposentado en su butaca y le hablaba en su propia casa como si ella fuese una criada había conseguido en pocos instantes que el mundo entero se derrumbase ante sus propios ojos.
—Desde luego —continuó Lady Maud—. ¿Y dónde hacen todos esos absurdos? Supongo que en el dormitorio. — Mrs. Forthby asintió con un gesto—. Blott, vaya a echarle una ojeada a ese dormitorio.
—Sí señora —dijo Blott, y abrió la primera puerta, y luego otra. Mrs. Forthby se quedó mirando hipnotizada a Lady Maud.
—Bien, usted y yo vamos a charlar un poco —continuó Lady Maud—. Me da la impresión de que es usted una mujer razonable que sabe dónde tiene la cabeza. Seguro que podemos llegar a algún acuerdo ventajoso para las dos.
—¿Acuerdo?
—Sí —dijo Lady Maud—. Un acuerdo. Dígame, ¿se ha visto metida alguna vez en un caso de divorcio como amante del esposo?
—No, nunca —dijo Mrs. Forthby.
—Pues bien, querida —prosiguió Lady Maud—. Como no esté dispuesta a hacer exactamente lo que yo le diga hasta el último detalle, me temo que se va a ver usted metida en el caso de divorcio más sórdido que jamás se haya visto en este país.
—Madre mía —dijo Mrs. Forthby—, es horrible. ¿Qué pensaría Cedric de mí?
—¿Cedric?
—Mi primer marido. Mi fallecido esposo, mejor dicho. El pobrecillo se pondría furiosísimo. Jamás volvería a dirigirme la palabra. Era un hombre muy escrupuloso. Los médicos siempre lo son.
—Pues bien, no debemos molestar a Cedrid, ¿no le parece? — dijo Lady Maud—. Y no hará ninguna falta que él se moleste si usted hace lo que yo le diga.
—Bueno... —empezó a decir Mrs. Forthby, pero fue interrumpida por Blott, que emergió del dormitorio con el disfraz de Miss Drácula, el Ama Cruel.
—He encontrado esto —anunció.
—Madre mía, qué embarazoso —dijo Mrs. Forthby.
—Ni la mitad de embarazoso que cuando aparezca este vestido ante el tribunal como prueba del delito. Bien, cuénteme los detalles.
Mrs. Forthby se puso en pie.
—Lo tengo todo por escrito —dijo la pobre mujer—. Me lo da todo por escrito. Verá, soy muy desmemoriada y suelo equivocarme. Iré a buscarlo. — Se fue al dormitorio y regresó con un cuaderno—. Está todo aquí.
Lady Maud tomó el cuaderno y estudió la página.
—¿Y qué papel ha hecho usted la pasada noche? ¿Miss Catheter, la Enfermera Malvada, o la Hermana Florinda, la Monja Ninfomaníaca?
—Doris —dijo Mrs. Forthby, sonrojándose—, la Colegiala Cachonda.
Lady Maud la miró con escepticismo.
—Parece que mi esposo tiene una imaginación verdaderamente notable —dijo—, pero su retórica es bastante limitada desde el punto de vista literario. ¿Qué papel tiene que hacer hoy?
—Oh, esta noche no va a venir. Ha tenido que ir a Plymouth por negocios. Volverá pasado mañana. Tendré que hacer de Nodriza Azotes.
Lady Maud dejó el cuaderno.
—Bien, el acuerdo es el siguiente —dijo—. A cambio de su colaboración, me contentaré con un divorcio por motivos de incompatibilidad. Su nombre no será mencionado en ningún momento, y Sir Giles no tendrá por qué enterarse de la ayuda que usted me ha prestado. Lo único que pido es que, el jueves por la noche, se vaya usted a dar una vuelta por ahí, a fin de que yo pueda sostener una charla con él.
—Se va a poner furioso —dijo Mrs. Forthby vacilando todavía.
—Pero sólo contra mí —dijo Lady Maud para tranquilizarla—. No creo que le queden fuerzas para pensar en usted cuando yo termine de decir lo que tengo que decirle. Estará demasiado preocupado por otros asuntos.
—¿Verdad que no le hará ningún daño? — dijo Mrs. Forthby—. No me gustaría que acabase herido o algo así. Ya sé que no es una persona agradable, pero le tengo cariño.
—No pienso tocarle —dijo Lady Maud—. Le doy mi palabra de honor de que no voy a levantar ni un dedo contra él. Y permítame decirle que estos sentimientos que acaba de expresar la honran.
Mrs. Forthby empezó a sollozar.
—Es usted muy amable —dijo.
—En absoluto —dijo Lady Maud con la mayor sinceridad y poniéndose en pie—. Y ahora, si tiene la amabilidad de darme la llave de su piso, mandaré a Blott a que le hagan un duplicado.
Cuando se fueron de allí, Mrs. Forthby ya se había tranquilizado.
—Estoy encantada de haberla conocido y haber podido desenmarañar este enredo —dijo—. Me ha quitado un gran peso de encima. No sabe cuánto detesto los engaños.
—La creo —dijo Lady Maud—. Por desgracia, da la sensación de que los hombres viven en un mundo de fantasía, y que a los miembros del sexo débil no nos queda más remedio que aceptar la comedia.
—Eso es lo que siempre me digo a mí misma —dijo Mrs. Forthby—. Felicia, suelo decirme, por muy raro que te parezca a ti, si a él le hace feliz no puedes permitirte el lujo de andarte con remilgos.
—Exactamente lo mismo pienso yo —dijo Lady Maud. Ella y Blott bajaron a la calle. Tomaron un taxi para dirigirse al piso de Sir Giles en Victoria. De camino hacia allí, Lady Maud le explicó a Blott cuál sería el nuevo papel que tenía que representar.
19
En Worford, Dundridge se sentía más sereno. Pensándolo bien, en realidad no se había equivocado yendo a visitar a Mr. Ganglion. Aunque la reacción del anciano hubiera sido violenta, como mínimo tuvo autenticidad y parecía demostrar que aquel abogado era una persona demasiado respetable como para participar en un intento de chantaje realizado por uno de sus clientes, por influyente que fuera. Y Mr. Ganglion podía hacer ahora una de estas dos cosas: o comunicarle a Lady Maud que Dundridge había ido a visitarle para acusarla de chantaje, o bien, y esto era lo más probable, dado que sería poco ético hablar con un cliente de lo tratado con otro, guardar silencio. En cualquiera de estos casos, Dundridge no tenía nada que temer. Si Ganglion hablaba con Lady Maud, ésta no se atrevería a repetir su amenaza. Si se callaba... Dundridge trató de adivinar cuáles serían las consecuencias más probables. Sí, ella le enviaría otro mensaje. Dundridge se puso en pie, salió a la calle y se compró un magnetofón. Cuando volviera a visitar a Mr. Ganglion obtendría una prueba grabada, una prueba irrefutable de que Lady Maud estaba complicada en el asunto. Eso era lo que debía hacer.
En cuanto llegó a esta conclusión se sintió mejor. Le había mojado la pólvora a aquella mala puta. Su Operación Zarpazo podía empezar. Fue a la delegación de Obras Públicas y mandó llamar a Hoskins.
—Vamos a poner en marcha mi plan —le dijo.
—Naturalmente —dijo Hoskins—. Ya han empezado las obras en Bunnington.
—Olvídese de eso —dijo Dundridge—. Quiero que un comando especial se ponga a trabajar en la misma Garganta.
Hoskins consultó el plan de construcción.
—No está programado que trabajemos allí hasta octubre.
—Ya lo sé, pero de todos modos quiero que empecemos a trabajar allí ahora mismo. Actuaremos con una fuerza simbólica, ¿me entiende?
—¿En Handyman Hall? ¿Con una fuerza simbólica?
—No he dicho en Handyman Hall, sino en la Garganta.
—Pero si todavía no hemos remitido a los Lynchwood el aviso de expropiación forzosa...
—En tal caso, ya es hora de que lo hagamos. Quiero que envíe inmediatamente los avisos a Miss Percival, al general Burnett y a los Lynchwood. Hemos de acuciarles desde ahora mismo, ¿comprendido?
—Sí, lo comprendo —dijo Hoskins, a quien empezaba a no gustar el estilo autoritario de Dundridge—, pero, francamente, no veo a qué vienen tantas prisas.
—Ya lo sé —dijo Dundridge—, pero por mucho que usted no lo vea, si yo le digo que lo haga, hágalo. De todos modos, para la entrada de la Garganta no necesitamos ninguna orden de expropiación. Esos son terrenos públicos. Mañana mismo quiero que vayan allí unos cuantos obreros.
—¿Y qué puñetas espera que hagan allí? ¿Que tomen por asalto Handyman Hall aprovechándose de la oscuridad?
—Hoskins —dijo Dundridge—, su sarcasmo empieza a fastidiarme. Parece que olvida que soy el Controlador de Autopistas, y que nadie puede discutir mis decisiones.
—De acuerdo, de acuerdo —dijo Hoskins—. Pero recuerde que si alguna cosa sale mal, usted será el responsable. ¿Qué quiere que haga ese comando?
Dundridge estudió los planes de construcción.
—Aquí dice que hay que limpiar los acantilados y ensanchar la Garganta. Que empiecen por eso.
—Pero eso supone poner cargas de dinamita —observó Hoskins.
—Magnífico —dijo Dundridge—, así se enterará ese viejo espantajo de que vamos en serio.
—Seguro —dijo Hoskins—. Se nos presentará aquí como un rayo.
—Y yo estaré encantadísimo de verla —dijo Dundridge.
Hoskins regresó a su oficina con expresión desconcertada. De día en día, Dundridge le parecía cada vez más raro.
—Jamás pensé que se atrevería a enfrentarse de este modo a Lady Maud —murmuró—. Bueno, al menos no soy yo quien tiene que hacerlo.
En su despacho, Dundridge sonrió para sí. Dinamita. Eso serviría para que Lady Maud cayera en la trampa que le había tendido. Sacó el magnetofón de su cartera y lo probó. Funcionaba perfectamente.
En el piso de Sir Giles, Lady Maud y Blott se sentaron ante el escritorio. Delante de ella estaban los detalles de la cartera de acciones de Sir Giles. Delante de Blott estaban el teléfono y el guión del papel que tenía que interpretar.
—¿Preparado? — dijo Lady Maud.
—Preparado —dijo Blott, y empezó a marcar.
—Schaeffer, Blodger y Vaizey —dijo la telefonista de los agentes de bolsa.
—Mr. Blodger, por favor —dijo Blott.
—Mr. Blodger, Sir Giles Lynchwood le llama por teléfono —oyó decir a la telefonista.
—Ah, Lynchwood —dijo Blodger—. Buenos días.
—Buenos días, Blodger —dijo Blott—. Bien, quiero vender la lista que voy a darle al mejor precio posible. Cuatro mil de Presidente Rand. Mil quinientas de ICM. Diez mil de Río Pinto. Todas las que tengo de Zinc y Cobre...
Al otro lado del hilo telefónico se oyó un ruido como de asfixia. Era evidente que Mr. Blodger no acababa de comprender las órdenes de Sir Giles.
—Oiga, Lynchwood —dijo—, ¿se encuentra bien?
—¿Cómo que si me encuentro bien? Pues claro que sí —gruñó Blott.
—Es sólo que..., bueno..., quiero decir que en este momento el mercado está tocando fondo. ¿No sería mejor esperar...?
—Oiga, Blodger —dijo Blott—, sé lo que me hago, y si le digo que venda, venda. Y si quiere aceptar mi consejo, haga lo mismo que yo.
—¿Cree de verdad que...? — empezó Mr. Blodger.
—¿Que si lo creo? — dijo Blott—. Lo sé. Bien. Vea cuánto puede sacar de todo eso y llámeme inmediatamente. Estaré en el piso los próximos veinte minutos.
—Como usted diga.
Blott colgó.
—Magnífico, Blott, absolutamente magnífico. Por un momento, hasta yo misma creí que era Giles el que hablaba —dijo Lady Maud—. Muy bien, ya tenemos al gato en la ratonera. Y ahora, cuando vuelva a llamar le daremos la segunda lista.
En las oficinas de Schaeffer, Blodger y Vaizey reinaba la mayor consternación. Blodger consultó a Schaeffer y luego hicieron llamar a Vaizey.
—O se ha vuelto loco, o se ha enterado de algo —gritó Blodger—. Va a perder ochenta mil con las de Presidente Rand.
—¿Y qué me dices del paquete de Río Pinto? — gritó Schaeffer—. Las compró a veinticinco y las vende a diez.
—Generalmente acierta —dijo Vaizey—. Llevamos muchos años como agentes suyos, y nunca ha metido la pata.
—¿La pata? Lo que está metiendo ahora es todo el cuerpo.
—A no ser que se haya enterado de algo —dijo Vaizey.
Se miraron los unos a los otros.
—Seguro que sabe algo —dijo Schaeffer.
—¿Quieres hablar tú con él? — preguntó Blodger.
Schaeffer hizo un gesto negativo.
—Mi sistema nervioso no lo soportaría —murmuró.
Blodger cogió el teléfono.
—Póngame con Sir Giles Lynchwood —le dijo a la telefonista—. No, pensándolo bien, no lo haga. Usaré la línea directa. — Y marcó el número de Sir Giles.
Diez minutos más tarde entró tambaleándose en la oficina de Schaeffer. Estaba lívido.
—Quiere vender —dijo, desplomándose en una silla.
—Todo. Todo lo que tiene. Y hoy mismo. Seguro que sabe algo.
—Bien —dijo Lady Maud—, este asunto ya está listo. Será mejor que nos quedemos un par de horas más, por si vuelven a llamar. Es una pena que no podamos hacer lo mismo con sus terrenos e inmuebles. De todos modos, tampoco hay que pasarse.
A las dos en punto Blodger volvió a llamar para decir que ya habían sido cumplidas las órdenes de Sir Giles.
—Bien —dijo Blott—. Mande mañana las transferencias. Esta noche me voy a París. Y, por cierto, quiero que ponga el dinero en mi cuenta corriente del Westlands de Worford.
La tarde del día siguiente Sir Giles regresó en coche desde Plymouth. Estaba de buen humor. La conferencia había ido bien y tenía ganas de pasar una velada con Nodriza Azotes. Fue a su piso, se bañó, cenó en un restaurante y luego se dirigió a casa de Mrs. Forthby, que ya estaba disfrazada para interpretar su papel.
—Venga, travieso —dijo ella con ese tono ligeramente amenazador que tanto le conmovía—, desnúdate ahora mismo.
—No, no —dijo Sir Giles.
—Sí, sí —dijo Nodriza Azotes.
—No, no.
—Sí, sí.
Pero finalmente Sir Giles sucumbió a los encantos del delantal de Nodriza Azotes. Olía a infancia. El aliento de Nodriza Azotes, por su parte, recordaba más bien la madurez, pero Sir Giles se emborrachó de tal modo ante su insistencia que se portó bien, como un niño obediente, y se dejó poner los pañales sin rechistar. Sólo cuando ya estaba atado con las correas y ella estaba poniéndole el capillo notó con toda su fuerza el aroma que desprendía aquella boca. Era coñac.
—Has estado bebiendo —balbuceó.
—Sí, sí —dijo Mrs. Forthby, le metió un chupete en la boca y se lo ató en la nuca. Sir Giles la miró con incredulidad. Mrs. Forthby no tomaba nunca bebidas alcohólicas. Aquella condenada mujer pertenecía a la liga antialcohólica. Era uno de los detalles que más le gustaban de ella. Le salía barata. Podía ser muy distraída, pero... ¡Dios mío!, pensó, si estando sobria es despistada, ¿qué no será ahora que ha bebido? Sir Giles se retorció en la cama y notó que estaba atado más firmemente de lo que esperaba. Nodriza Azotes se había superado a sí misma. Apenas podía moverse.
—Bajaré un momento por un poco de pescado frito —dijo ella—. Ahora mismo vuelvo.
Sir Giles la miró, completamente lívido. Ella se quitó el gorro y se puso un abrigo encima del disfraz. ¿Para qué cojones pretendía comprar pescado frito la condenada mujer a estas horas de la noche? Sir Giles sabía lo que podía significar su «ahora mismo». Era muy posible que le dejara disfrazado de bebé y atado en la cama hasta bien entrada la madrugada, mientras ella escuchaba algún jodido concierto. Sir Giles intentó sacarse el chupete de la boca, pero se lo había atado muy fuerte.
—Pórtate bien mientras estoy fuera —dijo Nodriza Azotes—. Y no hagas ninguna cosa mala. Adiós, pequeñín.
Salió y cerró la puerta. Sir Giles se calmó. No valía la pena preocuparse. Lo mejor sería disfrutar de su impotencia mientras pudiera. Seguro que más tarde tendría tiempo de sobra para preocuparse de verdad. Le pidió a Dios —interiormente, ya que no podía emitir ningún sonido— que nadie le hubiese regalado una entrada para el ciclo del Anillo de los Nibelungos, y se dedicó a ser el Niño Travieso. Justo estaba empezando a meterse en su papel cuando sonó el timbre de la puerta. Sir Giles asumió una rigidez casi absoluta. Un momento después se quedó petrificado.
—¿Hay alguien aquí? — dijo una voz. Sir Giles conocía esa voz. Era la voz del diablo en persona. Era Lady Maud.
—Oh, no importa —la oyó decir—, la llave está puesta. Entremos y esperaremos sentados.
Sir Giles se sintió las palpitaciones. Que Lady Maud pudiera descubrirle en tan horripilante situación era de por sí espantoso, pero que encima fuese acompañada de alguna otra persona le pareció la mayor de las monstruosidades. Oyó los pasos de ambos en la habitación contigua. Ojalá se quedaran allí. Y, además, ¿qué coño estaba haciendo Lady Maud en esta casa? ¿Cómo cojones se había enterado de la existencia de Mrs. Forthby? Precisamente en este momento se abrió la puerta y Lady Maud quedó enmarcada en ella.
—Ah, estás ahí —dijo Lady Maud en tono muy animado—. Se me había ocurrido que quizás te encontraríamos aquí. Qué oportuno.
Bajo su capillo adornado de encajes, Sir Giles le dirigió una mirada asesina. Tenía la cara del mismo color que la sábana sobre la que estaba tendido, y sus piernas se agitaban convulsivamente en el aire. ¡Oportuno! ¡Oportuno! La muy condenada estaba loca. Sus siguientes palabras le convencieron de que así era.
—Puede pasar, Blott —dijo Lady Maud—, a Giles no le importará.
Blott entró en la habitación. Llevaba una cámara y un flash.
—Y ahora vamos a sostener una pequeña charla —dijo Lady Maud.
—¿Y las fotos? — dijo Blott—. ¿No sería mejor sacarlas ahora mismo?
—¿Crees que a él le gustaría que ante todo sacáramos las fotos? — preguntó ella. Blott hizo un gesto de asentimiento, mientras Sir Giles lo hacía de negación. Durante los siguientes cinco minutos Blott estuvo rondando por toda la habitación tomando fotos desde todos los ángulos imaginables. Luego cambió el rollo de película y tomó algunos primeros planos.
—De momento será suficiente —dijo por fin.
—Seguro —dijo Lady Maud, y acercó su silla a la cama—. Y ahora, cariño, vamos a charlar sobre nuestro futuro. — Se inclinó hacia él y le quitó el chupete.
—No me toques —chilló Sir Giles.
—No tengo intención de tocarte —dijo Lady Maud con evidente repugnancia—. Una de las escasas compensaciones que he tenido en nuestro desastroso matrimonio es que no he tenido que tocarte. Sólo he venido para estipular las condiciones.
—¿Condiciones? ¿Qué condiciones? — chilló Sir Giles.
Lady Maud rebuscó en el interior de su bolso.
—Las condiciones de nuestro divorcio —dijo, y sacó un documento—. Basta con que firmes aquí.
Sir Giles la miró inexpresivamente.
—Necesito las gafas —murmuró.
Lady Maud se las colgó de la nariz. Sir Giles leyó el documento.
—¿Y esperas de mí que firme eso? — chilló—. ¿Crees en serio que voy a...?
Lady Maud le volvió a tapar la boca con el chupete.
—Óyeme bien, monstruo —gruñó—, firmarás este documento aunque sea la última cosa que haces en esta vida. Y también firmarás éste —dijo agitando otro papel delante de sus narices—. Y éste —añadió, sacando otro papel.
Sir Giles se movió convulsivamente, tratando de librarse de las correas. Por nada del mundo firmaría un documento que era una confesión según la cual tenía por costumbre engañar sistemáticamente a su esposa, le había negado el débito conyugal, había cometido adulterio en innumerables ocasiones y la había sometido durante seis años a toda clase de actos de crueldad mental y física. Lady Maud leyó sus pensamientos.
—A cambio de tu firma, me abstendré de distribuir copias de las fotos que acabamos de sacarte. De lo contrario, se las enviaré al primer ministro, al jefe de tu grupo parlamentario, a los miembros del partido en tu circunscripción y a la prensa. Ahora firmarás este documento, Giles, y luego te encargarás de que, dentro del plazo de un mes, se interrumpa la construcción de la autopista. Un mes, ¿me oyes bien? Estas son mis condiciones. ¿Qué me dices? — Y le quitó el chupete.
—¡Repugnante furcia!
—¡Perfecto! — dijo Lady Maud—. ¿Firmas?
—No —chilló Sir Giles, pero inmediatamente le taparon la boca.
—No sé si has leído a Shakespeare —dijo Lady Maud—, pero en Eduardo II...
Sir Giles no había leído a Shakespeare, ni tampoco a Marlowe, si vamos a eso, pero sí estaba enterado de lo de Eduardo II.
—Blott —dijo Lady Maud—, ve a la cocina y mira a ver si encuentras...
Pero Sir Giles ya se había puesto a hacer gestos de asentimiento con la cabeza. Ahora estaba dispuesto a firmar lo que fuera.
Mientras Blott le desataba la mano derecha, Lady Maud sacó una estilográfica del bolso.
—Aquí —dijo señalando una línea de puntos. Sir Giles firmó—. Aquí..., y aquí. — Sir Giles siguió firmando en donde le decían. Una vez terminó, Blott firmó como testigo. Luego volvieron a atarle.
—Bien —dijo Lady Maud—. Iniciaré inmediatamente el proceso de divorcio, y tú interrumpirás las obras de la autopista, o tendrás que soportar las consecuencias. Y no te atrevas a volver a poner los pies en mis propiedades. Haré que te envíen tus cosas. — Le quitó el chupete—. ¿Tienes algo que decir?
—¿Me garantizas que si logro que la construcción quede suspendida me devolverás las fotos y los negativos?
—Naturalmente —dijo Lady Maud—. Los Handyman tenemos algunos defectos, pero no solemos quebrantar nuestra palabra. — Volvió a ponerle el chupete y se lo ató a la nuca. Luego, después de quitarle las gafas, le arregló el gorro y se fue.
En la escalera se encontraron con Mrs. Forthby, que estaba temblando.
—¿No le habrán hecho ningún daño, verdad? — preguntó.
—Claro que no —dijo Lady Maud—. Sólo le he hecho firmar un documento aceptando el divorcio.
—Madre mía, espero que no esté muy enfadado. A veces le cogen unos berrinches tremendos.
—Venga, venga, Nodriza Azotes, sea firme. Este es su papel, ¿no?
—Sí, tiene razón —dijo Mrs. Forthby—. Pero me cuesta mucho. Tengo un carácter muy amable.
—Antes de que se me olvide. Aquí tiene una pequeña gratificación por su ayuda. — Y Lady Maud sacó un cheque del bolso. Pero Mrs. Forthby lo rechazó.
—Quizá sea una mujer un poco tonta y no muy guapa, pero hay cosas por las que me niego a pasar —dijo—. Además, lo más probable es que se me olvidara ir a cobrarlo.
Y, con expresión de ansiedad, empezó a subir la escalera.
—Esa mujer —dijo Lady Maud cuando iban a Paddington para tomar el tren de Worford— es demasiado buena para un tipejo como Giles. Merece algo mejor.
Por el camino pararon un momento para remitir las órdenes de transferencia de las acciones a Schaeffer, Blodger y Vaizey.
20
Cuando llegaron a Handyman Hall ya eran las dos dé la mañana, pero el parque estaba muy iluminado. Bajo los focos, los obreros iban colocando los postes para las vallas, y uno de los lados ya estaba cercado. Lady Maud fue en coche a ver los avances de la instalación, y felicitó a Mr. Firkin, el ejecutivo, por su rapidez.
—Me parece que tendrá que pagar usted la prima —le dijo él—. A este ritmo, dentro de diez días habremos terminado.
—Mejor que sea dentro de una semana —dijo Lady Maud—. El dinero no importa.
Entró en casa y subió a acostarse. Estaba satisfecha. Ahora el dinero ya no importaba. A la mañana siguiente retiraría de la cuenta indistinta del Banco Westland de Worford todos los fondos para depositarlos en su cuenta particular del Banco del Norte. Sir Giles sentiría deseos asesinos, pero no podría hacer nada. Había firmado las órdenes de transferencia de las acciones, si no libre y voluntariamente, sí al menos en circunstancias que no le permitían afirmar lo contrario. Además, ella seguía teniendo guardada otra carta en la manga, las fotos de Dundridge. Llamaría al patito feo y le forzaría a admitir que Giles le había hecho chantaje. En cuanto tuviera esta prueba, no habría modo de que la construcción de la autopista siguiera adelante. Ni siquiera tendría que utilizar las horribles fotos que ella le había hecho a Giles. Este acabaría en la cárcel, perdería su escaño parlamentario, se celebraría una elección parcial, y aquel condenado asunto terminaría de una vez por todas.
Pasara lo que pasase, ella y Handyman Hall estaban seguros. Y permaneció en la cama pensando en la extraña serie de circunstancias que habían hecho que, de no ser más que una mujer corriente y sencilla, amante de su hogar, juez de paz y respetable miembro de su comunidad, hubiese tenido que transformarse en una chantajista que sacaba partido de fotos obscenas y que obtenía firmas bajo amenazas de tortura. Era evidente que la sangre de aquellos antepasados suyos que habían conservado la posesión de la Garganta del Cleene (por métodos limpios y también sucios) frente a todos los invasores, también corría por sus propias venas.
—No se pueden hacer tortillas sin romper huevos —murmuró, y se quedó dormida.
En el piso de Mrs. Forthby, uno de esos huevos trataba de encontrar desesperadamente, y bajo un gorro de encaje, algún modo de salir de sus múltiples aprietos, y se prometía a sí mismo que la jodida Nodriza Azotes moriría en sus manos en cuanto consiguiese soltarse. Aunque, la verdad, no creía que esto pudiera ocurrir antes de la mañana siguiente. La Nodriza Azotes roncaba sonoramente en el sofá de la salita. Le bastó echar una ojeada al enrojecido rostro de Sir Giles para quedar convencida de que durante su ausencia el Niño Travieso no había perdido ni un ápice de su mala leche. Lo más apropiado, pensó la Nodriza Azotes, era no soltarle de momento. De modo que lo que hizo fue irse a la cocina y agarrar la botella de coñac que usaba para cocinar. «Una gotita me dará el valor que necesito», pensó, y se sirvió un buen vaso. Cuando lo terminó, ya no recordaba para qué se lo había tomado. «A veces no hay nada mejor que concederse algún capricho», pensó, y cayó sobre el sofá.
Sir Giles, que había empezado la noche concediéndose un capricho, no estaba obteniendo sin embargo ningún beneficio de él. Además, ocho horas seguidas de capricho era una dosis excesiva. Mientras el reloj de la repisa iba dando las horas, los pensamientos de Sir Giles abandonaron la primera idea, el asesinato, para imaginar formas más terribles de tormento, y, entretanto, tuvo tiempo para pensar también qué diablos podía hacer con Maud. En realidad, no parecía tener otra alternativa que abandonar su escaño parlamentario, dimitir en todos sus clubs, hacer efectivas todas sus acciones, y largarse rápidamente a Brasil, un país sin acuerdo de extradición con Gran Bretaña. Pero ni siquiera estaba seguro de que le quedasen acciones. Alrededor de las cuatro de la mañana comprendió que algunos de los papeles que había tenido que firmar parecían ser órdenes de transferencia de acciones. En aquel momento no había estado en condiciones de estudiarlos detenidamente. Y ahora no estaba tampoco en condiciones de casi nada, pero, como mínimo, ya no pesaba sobre él la amenaza de morir como había muerto Eduardo II. Agotado finalmente por aquella ordalía, cayó en un estado de semicoma, del que despertó de vez en cuando para dedicarse a estudiar nuevas y más espantosas formas de atormentar a la distraída necia que dormía en la habitación de al lado.
Mrs. Forthby despertó con resaca. Se levantó tambaleándose del sofá, se preparó un baño, y sólo cuando ya estaba secándose se acordó de Sir Giles.
—Madre mía, seguro que se habrá enfadado —murmuró, y se fue a la cocina a preparar un té. Se llevó la bandeja al dormitorio y la dejó en la mesilla de noche.
—Despierta, despierta, que ya ha amanecido —dijo en tono animado mientras iba desabrochando las correas. Sir Giles escupió por fin el chupete. Hacía doce horas que esperaba este momento, pero su despertar no fue muy ágil. Se dejó caer lateralmente al suelo, y empezó a arrastrarse hacia Mrs. Forthby como un cangrejo artrítico.
—Quieto ahí, pillo, más que pillo. Eres un niño muy travieso —dijo Mrs. Forthby, y corrió a encerrarse en el baño. Pero no hubiera necesitado apresurarse tanto. Sir Giles se había atascado en la puerta del dormitorio, y tenía una pierna inextricablemente liada en una lámpara de pie.
En su oficina de la delegación de Obras Públicas, el Controlador de Autopistas de los Midlands estaba reconsiderando su plan de hacer un intento de demostrar públicamente que Lady Maud era una chantajista. Aquella condenada mujer le había dicho a la telefonista que iba a pasar por Worford y quería hablar con él. Dundridge comprendió que prefiriese charlar en secreto, pero no compartía ese deseo. Ya había visto en privado a Lady Maud más de la cuenta, y no quería repetir la experiencia nunca más. Por otro lado, era imposible que ella fuese a amenazarle con un chantaje ante un público numeroso. Dundridge se puso a caminar de un extremo a otro de su despacho pensando en algún modo de salir de aquella encerrona. Al final decidió utilizar a Hoskins como guardaespaldas. Mandó llamarle.
—Nuestra dinamita ha enfurecido a esa vieja vaca —dijo Dundridge.
—¿Cómo? — dijo Hoskins.
—Esta mañana vendrá a verme. Quiero que usted esté presente.
—No veo por qué —dijo Hoskins, a quien la idea no le gustó en absoluto—. Además, todavía no hemos empezado a dinamitar nada.
—Pero el comando ya ha ocupado su posición, ¿no?
—Sí, pero me gustaría que no emplease usted toda esa jerga militar. Me pone nervioso.
—Dejemos eso —dijo Dundridge—. La cuestión es que va a venir. Quiero que se esconda usted en algún lugar desde el que pueda oír todo lo que ella dice, y aparecer en caso de que se ponga agresiva.
—¿Que se ponga agresiva? — dijo Hoskins—. Siempre es agresiva.
—Quiero decir si llega a atacarme con violencia —explicó Dundridge—. Bien, hemos de encontrar algún sitio donde pueda usted esconderse. — Y miró esperanzado un archivador, pero Hoskins se negó en redondo a meterse allí.
—¿No sería suficiente con que me sentara en cualquier silla?
—No. Ha dicho que quería verme en privado.
—Pues entonces véala en privado, caramba —dijo Hoskins—. No creo probable que le ataque.
—Que se cree usted eso —dijo Dundridge—. Y, además, quiero que usted sea testigo de lo que dice. Tengo motivos para creer que va a tratar de hacerme chantaje.
—¿De hacerle chantaje? — dijo Hoskins empalideciendo. No le gustó eso de que Dundridge tuviera «motivos para creer». Parecía una de esas frases que dicen los policías cuando prestan testimonio en un juicio.
—Con fotografías —dijo Dundridge.
—¿Con fotografías? — repitió como un eco Hoskins, que ahora estaba profundamente alarmado.
—Fotografías obscenas —dijo Dundridge, con mucha más confianza de lo que a Hoskins le parecía adecuado.
—¿Y qué piensa hacer? — preguntó.
—Voy a decirle que se tire del campanario —dijo Dundridge.
Hoskins le miró con incredulidad. Y pensar que no mucho tiempo atrás había dicho que aquel tipo era un subnormal. Aquel bastardo era un tipo duro.
—¿Sabe qué puedo hacer? — dijo por fin Hoskins—. Me quedaré junto a la puerta y escucharé la conversación. ¿Le parece?
Dundridge dijo que estaba bien, y Hoskins corrió hacia su oficina y telefoneó a Mrs. Williams.
—Sally —dijo—, soy ya—sabes—quién.
—Pues no sé quién eres —dijo Mrs. Williams, que se había pasado toda la noche trabajando de firme.
—Soy yo, mujer, HORSey, HORSey CatKINS —dijo Hoskins, buscando un pseudónimo que pudiera despistar a todo el que estuviera escuchando la conversación desde la centralita.
—¿Horsey Catkins?
—Hoskins, joder —susurró desesperado Hoskins.
—Oh, Hoskins. Podrías haber empezado por ahí.
Hoskins trató de reprimir su furia.
—Escúchame bien —dijo—. Han descubierto el Pastel. P de Puta. A de Animal. S de Salvaje. T de Tonta. E de estúpida. L de Loca.
—¿Qué estás diciendo? — dijo Mrs. Williams.
—Que se jodio la marrana —dijo Hoskins—. Que tienes que quemarlo todo, ¿entiendes? Negativos, copias, todo. Jamás has oído hablar de mí, ni yo te conozco, ¿te enteras? Ni nombres ni leches. Y jamás has pisado el club de golf.
Cuando finalmente colgó, Mrs. Williams había comprendido el mensaje. Y lo mismo Hoskins. Como pillaran a Mrs. Williams, seguro que él estaría en el banquillo de los acusados al lado de ella. No le cabía la menor duda.
Regresó a la oficina de Dundridge y llegó a tiempo para abrirle la puerta a Lady Maud en el momento en que ella se presentó. Luego cerró y se quedó allí, escuchando.
Dundridge se preparó para hacer frente a aquella tremenda prueba. Como mínimo, teniendo a Hoskins al otro lado de la puerta, podía pedir socorro en caso de que Lady Maud le atacara. Por otro lado, parecía mejor dispuesta hacia él de lo que se había temido.
—Mr. Dundridge —dijo ella, sentándose delante del escritorio—, quiero aclarar desde el primer momento que no he venido a verle impulsada por sentimientos hostiles. Sé que hemos tenido algún contratiempo anteriormente, pero, por lo que a mí respecta, está todo perdonado y olvidado.
Dundridge le dirigió una mirada siniestra y permaneció en silencio. El no pensaba olvidar jamás lo ocurrido, y no estaba precisamente con ánimos de perdonar nada.
—He venido a pedirle su cooperación —prosiguió Lady Maud—, y quiero asegurarle que lo que voy a decirle jamás saldrá de aquí.
Dundridge miró hacia la puerta y comentó que le alegraba saberlo.
—Sí, ya sabía que esto sería para usted un alivio —dijo Lady Maud—. Verá usted, tengo motivos para creer que ha sido sometido usted a un intento de chantaje.
Dundridge se quedó mirándola fijamente. Pues claro que ella sabía que habían intentado hacerle chantaje.
—¿Por qué lo cree? — preguntó.
—Por estas fotos —dijo Lady Maud, y sacó de su bolso un sobre y extendió sobre la mesa los fragmentos chamuscados de fotografías. Dundridge los estudió detenidamente. ¿Por qué diablos estaban rotas y chamuscadas? Las repasó, buscando su cara. No estaba. Si aquella mujer pensaba hacerle chantaje sólo con eso, se equivocaba de medio a medio.
—¿Y qué pasa con estas fotos?
—¿No sabe nada de ellas?
—Desde luego que no —dijo Dundridge, con mucho aplomo. Ahora sabía lo que había pasado. El se había olvidado las fotos en el despacho de Mr. Ganglion. Ganglion las había roto y quemado, pero luego había cambiado de idea. Había cogido los restos de fotos para llevárselos a Lady Maud, y le había explicado que él, Dundridge, acababa de acusarla de chantaje. Y ahora venía ella a verle, dispuesta a salirse de aquel aprieto. Tal como, en su opinión, confirmó la siguiente frase de Lady Maud.
—¿Quiere eso decir que mi marido no ha intentado influir en ninguna de sus decisiones utilizando estas fotos? — dijo ella.
—¿Su marido? ¿Cómo que su marido? — dijo Dundridge con indignación—. ¿Pretende insinuar que su marido ha intentado chantajearme con estas... fotografías obscenas?
—Sí —dijo Lady Maud—. Eso es exactamente lo que estoy insinuando.
—En tal caso, lo único que puedo decirle es que está usted confundida. Sir Giles me ha tratado siempre con la mayor cortesía y consideración, cosa que —añadió, después de haber mirado la puerta, con enorme valentía— no puedo decir de usted.
Lady Maud, muy confusa, le miró:
—¿Es esto todo lo que tiene que decir?
—Sí —dijo Dundridge—. Sólo añadiré una cosa más. ¿Por qué no lleva estas fotos a la policía?
Lady Maud vaciló. No se esperaba esta actitud por parte de Dundridge.
—Creo que no sería sensato, ¿no le parece?
—Pues resulta que sí, que me parece lo más sensato. Bien, soy un hombre muy ocupado, y me está haciendo perder el tiempo. Ya sabe dónde está la salida.
Lady Maud se puso en pie. Estaba iracunda.
—¿Cómo se atreve a hablarme de este modo? — gritó.
Dundridge se puso en pie de un salto y abrió la puerta.
—Hoskins, acompáñela a la salida.
—Sabré salir yo sola —dijo Lady Maud, y se fue como un torbellino.
Dundridge entró de nuevo en su oficina y se desplomó en el asiento. La había tratado como a un jugador que se echa un farol. La había echado de allí. Nadie podría decir que el Controlador de Autopistas no tenía valor. Hasta él mismo estaba asombrado de su actuación.
Lo mismo le ocurría a Hoskins. Se quedó un momento mirando a Dundridge y regresó tambaleándose a su oficina, estremecido por lo que acababa de oír. Lady Maud le había mostrado las fotos a Dundridge, y él había tenido los cojones de decirle que las llevara a la policía. Dios mío, pensó Hoskins, un hombre capaz de esto sería capaz de cualquier cosa. Ahora sí que se armaría la gorda. Por otro lado, la gorda había dicho que no sería sensato llevar aquellas pruebas a la policía. Hoskins estaba absolutamente de acuerdo con ella. «Seguramente Lady Maud quiere proteger a Sir Giles», pensó, y se preguntó cómo demonios había conseguido ella apoderarse de las fotos. Primero se le ocurrió telefonear a Sir Giles, pero cambió de idea. Lo mejor sería quedarse sentado, mantener la boca cerrada y esperar a que la tormenta amainase.
Acababa de llegar a esta consoladora conclusión cuando sonó el timbre. Dundridge quería verle otra vez. Hoskins entró en el despacho de su jefe, y le encontró de magnífico humor.
—Bien, ya hemos fastidiado su plan —dijo—. Usted mismo la ha oído amenazarme con esas repugnantes fotos. Seguro que creía que iba a conseguir que yo, utilizando mi influencia, cambiara la ruta de la autopista. Pero he dejado las cosas muy claras.
—Desde luego —dijo Hoskins con deferencia.
—Bueno —dijo Dundridge volviéndose hacia un mapa que había clavado a la pared—, debemos atacar mientras el enemigo esté desmoralizado. La Operación Zarpazo debe ponerse en marcha de inmediato. ¿Han sido remitidos los avisos de expropiación forzosa?
—Sí —dijo Hoskins.
—Y el comando, ¿ha comenzado los trabajos de demolición en la Garganta?
—¿Demolición?
—La dinamita.
—Ah. Todavía no. Acaban de llegar al punto indicado.
—Pues que empiecen inmediatamente —dijo Dundridge—. Debemos mantener la iniciativa y presionar sin descanso. Voy a establecer un cuartel general móvil aquí —dijo, señalando un punto del mapa, a tres kilómetros de Guildstead Carbonell.
—¿Cuartel general móvil?
—Quiero que establezca un remolque en ese punto. Voy a supervisar personalmente la operación. Usted y yo instalaremos nuestras oficinas allí.
—Va a ser muy incómodo —dijo Hoskins.
—Al diablo las comodidades —dijo Dundridge—. Pase lo que pase, voy a echar a esa mala puta de Handyman Hall antes de Navidad. Ahora ha puesto los pies en polvorosa, y quiero que siga corriendo.
—Perfecto, perfecto —dijo Hoskins, que ahora sabía que lo mejor era no discutir con aquel hombre extraordinario.
Lady Maud regresó a Handyman Hall en coche, sin dejar de pensar en todo el camino. Hubiera jurado que las flacas piernas que había visto correr por el piso de mármol eran las mismas que las que aparecían en las fotos, pero era evidente que se había equivocado. La mojigata y serena y firme indignación de Dundridge había sido muy convincente. Ella había esperado que el pobre se pusiera a tartamudear excusas, a sonrojarse violentamente, pero en lugar de eso había acabado echándola de su oficina. Y hasta había sugerido que fuese a llevar esas fotos a la policía, y, teniendo en cuenta lo pusilánime que se había mostrado el hombrecillo en circunstancias menos amenazadoras, era imposible pensar que había estado echándose un farol. No, se había equivocado. Una lástima. Le hubiera gustado ver a Sir Giles en el banquillo de los acusados, pero ahora ya no importaba. Con lo que tenía, le bastaba y sobraba. Sir Giles removería cielos y tierra para conseguir que se suspendiera la construcción de la autopista y, en caso de que no lo lograse, ella le obligaría a dimitir de su escaño. Se celebrarían nuevas elecciones en su circunscripción, y el mismo factor que había funcionado en Ottertown funcionaría también aquí. El gobierno tiraría el proyecto de la autopista a la papelera. Y, finalmente, en caso de que también fallara este plan, le quedaba su parque zoológico. Una cosa era demoler media docena de casas y echar a la calle a las familias que vivían en ellas, y otra muy diferente privar a diez leones, cuatro jirafas, un rinoceronte y una docena de avestruces de su único medio de vida. La opinión pública británica jamás consentiría la menor crueldad contra unos animalitos. Cuando llegó a Handyman Hall encontró a Blott en la cocina, revelando sus películas.
—He convertido la sala de calderas en cuarto oscuro —explicó Blott, y levantó un rollo revelado para que ella lo mirase. Lady Maud lo estudió sin verlo nada claro.
—¿Han salido bien? — preguntó.
—Muy bien —dijo Blott—. Muy bonitas.
—Seguro que Giles no sería de la misma opinión —dijo Lady Maud, que luego salió al huerto para coger una lechuga.
Blott terminó de lavar los rollos en el fregadero y después los colgó en la sala de calderas para que se secaran. Cuando regresó, la comida ya estaba dispuesta en la mesa de la cocina.
—Coma aquí conmigo —le dijo Lady Maud—. Estoy muy satisfecha de usted, Blott. Y, además, no hay nada más bonito que tener a un hombre en casa.
Blott vaciló un momento. El comentario parecía ilógico, teniendo en cuenta que no había uno sino muchos hombres por todas partes. Tipos que subían y bajaban por la escalera de la servidumbre de día y de noche, y que trabajaban febrilmente en la colocación de las vallas. De todos modos, si Lady Maud quería que comiese con ella, no pensaba discutirlo. Las cosas empezaban a mejorar de aspecto. Lady Maud iba a divorciarse de su marido. El estaba enamorado de ella, y aunque no tenía esperanzas de lograr nada por ese lado, le encantaba poder almorzar a su lado. Y, además, estaba lo de la valla. A Blott le encantaba también la idea de la valla. Le había traído recuerdos de la guerra y de su felicidad cuando era prisionero. La valla cerraría el paso al mundo exterior, y él y Lady Maud vivirían sin casarse pero juntos y felices el resto de sus vidas.
Justo habían terminado de comer y estaban lavando los platos cuando se oyó a lo lejos un estampido que hizo temblar los cristales de las ventanas.
—¿Qué debe de haber sido eso? — dijo Lady Maud.
—Parece una explosión —dijo Blott.
—¿Una explosión?
—Sí, en alguna cantera.
—Pero si por aquí no hay ninguna cantera —dijo Lady Maud. Salieron al césped y se quedaron mirando una nube de polvo que ascendía lentamente hacia el cielo, a unos dos o tres kilómetros al este de la casa.
La Operación Zarpazo había empezado.
21
Y la Operación Zarpazo continuó. Un día tras otro, el silencio de la Garganta del Cleene fue interrumpido por el estruendo de las palas excavadoras y el estampido de las explosiones. Los acantilados iban siendo volados y las rocas llevadas lejos de allí. Un día tras otro, la empresa constructora se quejaba ante Hoskins de que éste no era el modo de hacer una autopista, que había que empezar por el principio y seguir hasta el final, o, como mínimo, seguir más o menos un calendario predeterminado en lugar de saltar de un lugar a otro para excavar un poco aquí, talar un bosque allí, empezar un puente y dejarlo enseguida para comenzar un paso elevado. Y, un día tras otro, Hoskins llevaba las quejas de la empresa, más algunas quejas propias, a oídos de Dundridge, que no le hacía el menor caso.
—La característica fundamental de esta Operación consiste en que nuestras acciones no obedezcan más lógica que la del azar —le explicó Dundridge—. El enemigo no sabe nunca qué vamos a hacer a continuación.
—Ni yo lo sé tampoco, si vamos a eso —dijo con rencor Hoskins—. No sabe lo que me ha costado encontrar este sitio. Como mínimo, podría haberme avisado ayer noche, antes de irme a casa, de que pensaba cambiar otra vez la oficina de sitio.
Dundridge miró sorprendido a su alrededor.
—Qué extraño —dijo—. Yo creía que era usted quien la había cambiado de sitio.
—¿Yo? ¿Y por qué razón habría tenido que hacerlo?
—No lo sé. Para estar más cerca del frente, supongo.
—¿Más cerca del frente? Lo único que quiero es regresar de una vez a mi maldito despacho en lugar de estar andando de un lado para otro por el campo, metido en un asqueroso remolque.
—En fin, quienquiera que lo haya decidido, acertó —dijo Dundridge—. Ahora estamos más cerca del jaleo.
Hoskins se volvió para mirar a través de la ventanilla. Un camión gigantesco pasaba en esos momentos junto a ellos.
—¿Más cerca? — gritó por encima del estruendo—. Estamos en pleno jaleo.
Como para confirmar sus palabras, se oyó un ruido ensordecedor, y a doscientos metros de distancia un cantil se desplomó fragmentado al fondo de la Garganta. Cuando el polvo se posó, Dundridge contempló los resultados con satisfacción. La naturaleza domada por el hombre, pensó. La naturaleza conquistada, controlada, disciplinada. Esto era el progreso, un progreso lento, pero inexorable. A su espalda quedaban los desmontes y terraplenes, el acero y el cemento. Frente a ellos, la Garganta y Handyman Hall.
—Por cierto —dijo Hoskins cuando por fin pudo oír su propia voz—, nos ha llegado una queja del general Burnett. Dice que uno de nuestros camiones ha estropeado el muro de su jardín.
—¿Y qué? — dijo Dundridge—. Dentro de dos meses no tendrá jardín ni muro. ¿De qué se queja?
—Y Mr. Bullett—Finch ha telefoneado diciendo que...
Pero a Dundridge no le interesaban las quejas.
—Archive todas las quejas —dijo despectivamente—. No tengo tiempo para los detalles.
En Londres, Sir Giles era de otra opinión. Le obsesionaban los detalles, sobre todo los referidos a la venta de sus acciones y al destino que Lady Maud tenía pensado pata aquellas fotos de él.
—He perdido medio millón de libras con esas acciones —le gritó a Blodger—. Medio maldito millón.
—Ya le dije en su momento —dijo Blodger, apiadándose de él— que pensaba que estaba usted precipitándose un poco.
—¿Que pensaba? No pensó nada —chilló Sir Giles—. ¿Cómo fue que no se le ocurrió pensar que el que llamaba por teléfono no era yo?
—Era su misma voz. Y me pidió usted que volviera a telefonearle a su piso.
—Yo no le pedí nada. ¿Cómo pudo imaginar que yo quería vender cuatro mil acciones de Presidente Rand cuando el mercado estaba tocando fondo? No estoy loco, ¿sabe?
Blodger le miró tratando de adivinar si lo estaba o no. Ya se le había ocurrido que quizá lo estuviese. Pero Schaeffer puso punto final al altercado.
—La verdad es que lo mejor sería que hiciese una declaración jurada —dijo.
—¿Qué declaración jurada?
—Diciendo que las firmas de esos certificados de transferencia están falsificadas —dijo Schaeffer fríamente.
Sir Giles cogió su sombrero.
—No crean que aquí se acaba este jodido asunto —gruñó—. Volverán a tener noticias mías.
—Espero que no sea así —dijo Schaeffer abriéndole la puerta.
Sin embargo, Sir Giles sí contó con las simpatías de Mrs. Forthby.
—Todo ha sido por mi culpa —gimió, mirándole con dificultad a través de sus ojos amoratados por los puñetazos que él le había propinado—. Si no hubiese bajado por ese pescado frito, nada de esto habría ocurrido.
—A la mierda el pescado frito... —empezó a decir él, pero se interrumpió. Debía hacer un esfuerzo por no volverse loco, y las acusaciones que Mrs. Forthby no dejaba de lanzar contra sí misma contribuían a enfurecerle más aun—. Olvídate de eso.
Tengo que pensar un nuevo plan. Por poco que pueda, mi condenada esposa no va a salirse con la suya. — Bueno, si sólo quiere divorciarse...
—¿Divorciarse? ¿Divorciarse? ¿Crees que no quiere más que eso? — Volvió a interrumpirme.
Mrs. Forthby no debía saber nada de lo de las fotos. Ni ella ni nadie. En cuanto esa información empezase a circular, estaría perdido y arruinado. Le quedaban tres semanas para hacer algo al respecto. Se fue a su piso y se sentó a pensar en algún modo de suspender la construcción de la autopista. En Londres no podía hacer casi nada. Su petición para discutir el asunto con el ministro del Medio Ambiente había sido rechazada; su exigencia de una nueva investigación, denegada. Y el funcionario del ministerio que le mantenía informado de todo lo que ocurría allí le dijo que ya era muy tarde para hacer nada.
—La autopista ya se ha empezado a construir —le dijo—. Como no sea debido a algún accidente, nada impedirá que la terminen.
Sir Giles colgó el teléfono y pensó en accidentes, accidentes espantosos. Algo así como Maud cayendo por la escalera y rompiéndose el cuello, o falleciendo en un accidente automovilístico. Nada de todo aquello parecía probable. Luego pensó en Dundridge. Si Maud le tenía cogido a él, también él tenía cogido al Controlador de Autopistas de los Midlands. Telefoneó a la delegación de Obras Públicas y pidió por Hoskins.
—Está en el M.S.C.A. — dijo la telefonista.
—¿El M.S.C.A.?
—Sí, en el Mando Supremo para la Construcción de la Autopista. El es el Vicecomandante de Campo.
—¿Qué? — dijo Sir Giles—. ¿Se puede saber qué diablos está ocurriendo ahí?
—A mí que me registren —dijo la chica—. Yo solamente soy telegrafista de campaña. ¿Quiere que le ponga?
—Póngame, póngame. Pero todo esto me suena a chifladura —dijo Sir Giles.
—Lo es —dijo la chica—. Y menos mal que no me hacen usar el código Morse.
Cuando finalmente consiguió hablar con él, Hoskins estaba bastante raro.
—Aquí el Vicecoman... —empezó a decir, pero Sir Giles le interrumpió.
—No me venga con historias, Hoskins —gritó—. ¿A qué coño cree que está jugando, a guerras?
—Exacto —dijo Hoskins dirigiendo una mirada nerviosa al otro lado de la ventanilla de su remolque. Una carga de dinamita acababa de estallar cerca de allí.
—¿Qué diablos ha sido eso? — aulló Sir Giles.
—Un blanco casi perfecto —dijo Hoskins mientras los fragmentos de roca rociaban el techo del remolque.
—Basta de cachondeo —dijo Sir Giles—. No le he llamado para hablar de sandeces. He cambiado mis planes. Hay que suspender la construcción de la autopista. He decidido...
—¿Suspenderla? — le interrumpió Hoskins—. A estas alturas no tiene la más mínima posibilidad de conseguirlo. Estamos avanzando hacia el interior de la Garganta a un ritmo de cien metros diarios.
—¿Hacia el interior de la Garganta?
—Ya me ha oído —dijo Hoskins.
—Santo Dios —dijo Sir Giles—. ¿Qué diantres está ocurriendo? ¿Es que Dundridge ha perdido un tornillo?
—Esa es una buena forma de explicarlo —dijo Hoskins, pero su tono era vacilante. El Controlador de Autopistas de los Midlans acababa de entrar, cubierto de polvo, en el remolque y se estaba quitando el casco.
—Pues bien, frénelo como sea —dijo Sir Giles.
—Lo siento, pero es imposible, señor —dijo Hoskins modulando la entonación de modo que Sir Giles comprendiera que ya no estaba solo—. Tomaré nota de su queja y la transmitiré a las autoridades correspondientes.
—Hará mucho más que eso —gritó Sir Giles—. Usará las fotos, y adem...
—Tengo entendido que la policía ya ha tomado cartas en ese asunto —dijo Hoskins—. Por lo que a nosotros respecta, sólo puedo aconsejarle que utilice un incinerador.
—¿Un incinerador? ¿Y para qué diablos lo quiero?
—He llegado a la conclusión de que lo mejor es quemar esa basura. La respuesta es negativa.
—¿Negativa?
—Exacto, señor —dijo Hoskins—. He comprobado que cuando se trata de material inflamable lo mejor es incinerarlo, para así evitar todo riesgo sanitario. Y ahora, si no le importa, tengo que atender a otra persona. — Hoskins colgó y Sir Giles se recostó contra el respaldo mientras trataba de descifrar el mensaje.
Incinerador. Policía. Riesgo sanitario. Estas eran las palabras que Hoskins había ido subrayando con el tono, y Sir Giles intuyó que toda esperanza de ejercer influjo sobre Dundridge había volado convertida en humo. Lo que más le alarmó fue que Hoskins mencionara a la policía.
—Santo Dios —murmuró—, el hijoputa de Dundridge ha ido a la poli.
Y de repente recordó que en su caja fuerte de Handyman Hall tenía pruebas que no habían sido incineradas, Maud estaba a un paso de unas pruebas que podían dar con sus huesos en la cárcel. «Material inflamable —pensó—. Esa furcia podría conseguir que me condenaran a cinco años. A ella sí que tendría que incinerarla.» ¿Incinerar a Maud? Sir Giles se quedó mirando al vacío. De repente había encontrado un modo de resolver todos sus problemas.
Cogió un lápiz e hizo una lista de ventajas. Número uno, destruiría toda prueba de su intento de hacerle chantaje a Dundridge. Número dos, se libraría de las fotos que le había sacado Blott en el piso de Mrs. Forthby. Número tres, al actuar antes de que Maud se divorciara de él, seguiría siendo dueño de las cenizas de Handyman Hall, cobraría el seguro y también, posiblemente, la indemnización por la autopista. Número cuatro, si Maud muriese... Esta última ventaja era especialmente atractiva, justo lo que él había estado esperando.
Tomó una hoja de papel, la llevó junto a la chimenea y encendió una cerilla. Cuando las llamas envolvieron el papel, Sir Giles se quedó contemplándolo con inmensa satisfacción. Para limpiar el pasado no había nada mejor que un buen fuego. Lo que ahora necesitaba era una buena coartada.
Lady Maud pasó revista en Handyman Hall a su propia estratagema, y sintió también una gran satisfacción. La valla había sido instalada en diez días, los leones, jirafas y rinocerontes ya estaban instalados, mientras que los avestruces tenían su nuevo hogar en la pista de tenis. En realidad resultaba muy agradable pasear por la finca y ver a los leones caminando por el parque o tendidos bajo los árboles.
—Da una gran sensación de seguridad —le dijo a Blott, que ahora ya no podía salir del huerto, y que se quejó de que el rinoceronte estaba echándole a perder el césped.
—Puede que a usted le dé sensación de seguridad —dijo Blott—, pero lo que es al cartero... Dice que no piensa pasar del arco; y el lechero, lo mismo.
—Qué bobada —dijo Lady Maud—. Lo que hay que hacer con los leones es poner cara seria y mirarles directamente a los ojos.
—Quizá —dijo Blott—, pero ese rinoceronte debería usar gafas.
—Con los rinocerontes, lo mejor es desviarse en ángulo recto de su línea de avance.
—Ya lo intentó el carnicero, y no se imagina cómo le dejó el guardabarros trasero de su furgoneta.
—No es que me lo imagine; lo sé. Daños por valor de sesenta libras. Pero el rinoceronte no embistió la furgoneta.
—No, sólo se apoyó en ella para rascarse la espalda.
—Bueno, como mínimo, las jirafas están portándose bien —dijo Lady Maud.
—Las que quedan —dijo Blott.
—¿Qué quiere decir eso de «las que quedan»?
—Que sólo quedan dos.
—¿Dos? Pero si había cuatro. ¿A dónde han ido a parar las otras dos?
—Pregúnteselo a los leones —dijo Blott—. Tengo la sensación de que siempre les apetece carne de jirafa a la hora de cenar.
—Si es así, tendremos que pedirle al carnicero que traiga otra tonelada diaria de carne. Hemos de impedir que se coman los unos a los otros.
Y se fue con paso imperioso hacia la casa, deteniéndose un momento para darle unos golpecitos con un bastón al rinoceronte, que estaba escalando unas rocas ornamentales.
—No creas que voy a permitir que me destroces el jardín —le dijo al animal. Luego, junto a la puerta de la cocina, tropezó con un león que roncaba al sol—. Largo de aquí, perezoso —le dijo. El león se levantó y se alejó a paso cansino.
Blott estuvo observándola admirado, y luego cerró la puerta del huerto.
—Qué mujer —murmuró, y volvió a los tomates.
Cinco minutos más tarde un sordo estampido procedente de la Garganta le interrumpió otra vez. Alzó la vista. Cada vez estaban más cerca. Ya era hora de que hiciese algo al respecto. Hasta este momento sus esfuerzos se habían limitado a cambiar de sitio por las noches el Cuartel General Móvil de Dundridge, y a alterar la posición de las estacas que indicaban la ruta, de modo que si la autopista hubiera ido avanzando al ritmo que deseaba la empresa constructora, a estas horas ya se habría desviado varios grados del curso previsto. Por desgracia, como Dundridge había impuesto su teoría de la construcción al azar, el empeño de Blott no servía de nada. Su único triunfo fue lograr que talaran todos los árboles del jardín del coronel Chapman, que se encontraba a cuatrocientos metros del lugar por donde se suponía que debía pasar la autopista. Blott estaba bastante orgulloso de esta hazaña. El coronel había sido el traidor Caín que se aproximó a las posiciones de las autoridades, y a cambio había obtenido una prima adicional para su indemnización. Con unos cuantos errores de cálculo más, seguro que acabaría provocando un auténtico escándalo entre la opinión pública. De modo que Blott empezó a pensar en nuevas operaciones de este tipo.
Aquella noche Blott fue a Guildstead Carbonell y pasó por el Rey Jorge por primera vez en varias semanas.
—No sabes cuánto me alegro de que hayas venido —dijo Mrs. Wynn dándole una entusiasta bienvenida—. Pensaba que ya no volverías nunca.
Blott replicó que había estado ocupado.
—¿Ocupado? — dijo Mrs. Wynn—. Qué sabrás tú lo que es estar ocupado. Yo me he vuelto loca con todos esos obreros de la autopista. Vienen al mediodía a almorzar, y por la noche les tengo otra vez aquí. En mi vida había tenido que trabajar tanto.
Blott volvió la vista al bar, y comprendió las quejas de Mrs. Wynn. El local estaba atestado de obreros de la empresa constructora. Se sirvió una jarra de Handyman Brown y se dirigió a una mesa de un rincón. Al cabo de una hora estaba charlando animadamente con el conductor de una pala excavadora.
—Debe de ser muy interesante esto de arrasarlo todo —dijo Blott.
—Pagan bien —dijo el obrero.
—Supongo que para derribar un edificio como Handyman Hall hay que ser un auténtico experto.
—No crea. ¿Sabe lo que suelo decir? Que cuanto más grandes son, más dura es su caída —explicó el conductor, adulado por las palabras de Blott.
—Espere. Le invito a otra jarra —dijo Blott.
Tres jarras después el especialista le explicaba a Blott las maravillas del trabajo de demolición.
—Lo importante es darle un buen golpe a la piedra angular —dijo—. Buscas el sitio donde está situada, das impulso a la bola, golpeas, y, en un instante, toda la casa se desploma como un castillo de naipes. No crea, me he cargado así tantas casas que ya he perdido la cuenta.
Blott dijo que no lo dudaba. A la hora de cerrar ya sabía muchos detalles de aquella especialidad laboral tan detestable, y el conductor se despidió diciendo que esperaba volver a verle en otra ocasión. Blott ayudó a Mrs. Wynn a lavar platos y jarras, y luego cumplió con su deber para con ella, pero sin poner el corazón. Mrs. Wynn lo notó.
—Te encuentro raro esta noche —le dijo cuando terminaron. Blott soltó un gruñido—. No creas, tampoco yo estoy muy en forma. Me duelen las piernas. ¿Sabes lo que necesito? Unas vacaciones.
—¿Por qué no te tomas un día libre? — sugirió Blott.
—No puedo. ¿Quién atendería a mis clientes?
—Yo —dijo Blott.
A las cinco de la mañana estaba pedaleando por la calle mayor de Guildstead Carbonell en dirección a Handyman Hall. A las siete ya había dado de comer a los leones, y cuando Lady Maud bajó a desayunar, Blott estaba esperándola.
—Hoy me tomaré el día libre —anunció.
—¿Cómo? — dijo Lady Maud. Blott no tenía nunca días libres.
—Que haré fiesta. Y me llevaré el Land—Rover.
—¿Para qué? — dijo Lady Maud, que no estaba acostumbrada a que su jardinero le dijese que se llevaba el Land—Rover.
—No importa —dijo Blott—. Nada de nombres ni de cepos colombianos.
—¿Nada de nombres ni de cepos colombianos? ¿Le ocurre algo?
—Y escríbame una nota para Mr. Wilkes diciéndole que me entregue un barril de Cerveza Especial.
Lady Maud le miró, no muy convencida.
—Sabe lo que le digo, Blott, que todo esto no me suena nada bien.
—A mí tampoco me suena nada bien —dijo Blott inmediatamente después de que sonara un sordo estampido en la Garganta— eso que acaba de oírse.
Lady Maud hizo un gesto de asentimiento. Tampoco a ella le sonaba nada bien.
—¿Tiene algo que ver con eso? — preguntó. Blott asintió con un gesto—. En tal caso, llévese lo que quiera, pero no quiero que me salpique a mí, en caso de que se meta en algún lío, ¿entendido?
Se fue al despacho y redactó una nota para el encargado de la destilería de cerveza Handyman, diciéndole que le diera a Blott lo que éste le pidiese.
A las diez Blott ya estaba en la fábrica de Worford.
—¿La Especial? — dijo Mr. Wilkes—. La Especial es para las ocasiones especiales... Coronaciones y cosas así.
—Esta es una ocasión muy especial —dijo Blott.
Mr. Wilkes volvió a leer la nota. — Si Lady Maud lo dice, supongo que debo acceder. Pero le advierto que la venta de la Especial está legalmente prohibida. Es una cerveza de veinte grados.
—Y póngame también diez botellas de vodka —dijo Blott. Bajaron a la bodega y cargaron el Land—Rover.
—Usted no me ha visto, ¿de acuerdo? — dijo Blott en cuanto terminaron.
—Desde luego que no —dijo el encargado—. Todo esto va contra las normas.
Blott se fue con su cargamento al Rey Jorge y luego despidió a Mrs. Wynn, que tomó el autobús. Después regresó al bar y se puso manos a la obra. A la hora de comer había vaciado en la alcantarilla un barril de cerveza corriente y lo había vuelto a llenar con el contenido de sus botellas de cerveza Especial, más cinco botellas de vodka. Probó la mezcla en cuanto llegaron los dos primeros clientes, y se sintió satisfecho. Después de comer echó la siesta y luego fue a pasear hasta la finca de los Bullett—Finch, que se encontraba al otro extremo del pueblo. Era una casa grande en estilo imitación Tudor, con un magnífico jardín que la separaba de la carretera. Junto a la verja había un cartel que anunciaba que Finch Grove estaba a la venta. A los Bullett—Finch no les apetecía vivir a cien metros de una autopista. Blott lo comprendió muy bien. Después regresó, pasando otra vez por el pueblo, y echó una ojeada a la casita de Miss Percival. No estaba a la venta. Había sido condenada a la demolición y Miss Percival ya la había abandonado. No lejos de la casa vio una grúa enorme con una gran esfera de hierro colgando del extremo de su brazo. Blott se encaramó al asiento del conducto y se puso a jugar con los mandos. Después regresó al bar y esperó a que fuese la hora de abrirlo.
22
Sir Giles estaba muy atareado en el piso de Mrs. Forthby. Cambió la fecha del reloj de la repisa de la chimenea. Volvió las páginas de la revista con los programas de televisión, y escondió el diario. Ya había dicho varias veces que era miércoles.
—¿En serio? Esto demuestra lo despistada que soy —dijo Mrs. Forthby, que estaba preparando la cena en la cocina—. Hubiera jurado que era martes.
—Mañana es jueves —dijo Sir Giles.
—Si tú lo dices, cariño —dijo Mrs. Forthby—. Ni siquiera sé a que día de la semana estamos. Tengo una memoria horrible.
Sir Giles hizo un gesto de aprobación. Su coartada se basaba en la horrible memoria de Mrs. Forthby. En eso, y en los somníferos. «Esta estúpida furcia no se dará cuenta de que ha vivido un día menos», pensó mientras con el mango del cepillo de dientes desmenuzaba seis tabletas en el fondo de un vaso. Luego echó un poco de whisky. Según su médico, la dosis mortal era de doce tabletas. «Si se tomara seis, seguramente se quedaría dormido durante veinticuatro horas seguidas», le explicó el médico. Y Sir Giles necesitaba una dosis de veinticuatro horas. Entró en la cocina y cenó.
—¿Qué te parece si tomamos una copita? — dijo Sir Giles.
—Ya sabes —contestó Mrs. Forthby— que no bebo nunca.
—Pues la otra noche sí bebiste. Te terminaste una botella de coñac del que usas para cocinar.
—Eso era diferente. No me encontraba bien.
De todos modos, pensó Sir Giles, en cuanto te termines esa copa tampoco te encontrarás muy bien. Decidió estimularla con su ejemplo, brindó, y vació su vaso. Ella tomó un sorbito. Sir Giles se sirvió otro poco.
—Venga, de un trago —dijo Sir Giles.
Mrs. Forthby tomó otro sorbito.
—Parece mentira, pero hubiese jurado que hoy era martes —dijo ella.
—Hoy es miércoles —dijo Sir Giles, que también hubiese jurado que era martes.
—El miércoles tenía hora para la peluquería. Si hoy es miércoles, tendré que pedir hora otra vez.
—Pues tendrás que pedirla —dijo Sir Giles, esta vez con sinceridad. Pues, pasara lo que pasase, Mrs. Forthby no podría acudir a la cita. Alzó su copa—. Por ti.
—Por ti —dijo Mrs. Forthby, y tomó un nuevo sorbo—. Si hoy es miércoles, mañana debe de ser jueves, o sea que tendré que ir a clase de cerámica por la tarde.
Sir Giles se sirvió apresuradamente otro whisky. Estos detalles aparentemente insignificantes eran los que solían malograr los planes mejor concebidos.
—Precisamente yo había pensado bajar a Brighton para pasar allí el fin de semana —improvisó—. Creí que te gustaría.
—¿Conmigo? — dijo Mrs. Forthby con un destello en la mirada.
—Tú y yo solos —dijo Sir Giles.
—Oh, eres maravilloso.
—A votre santé —dijo Sir Giles.
Mrs. Forthby terminó su copa y se puso en pie.
—Esta noche toca la Nodriza de la Lavativa, ¿verdad? — dijo, avanzando con paso poco firme hacia él.
—Hoy no —dijo Sir Giles—. No estoy para nada.
Tampoco lo estaba Mrs. Forthby. La llevó en brazos al dormitorio y la acostó. Cuando, cinco minutos después, Sir Giles abandonó el piso, Mrs. Forthby roncaba sonoramente. Para cuando despertase, él habría regresado y estaría acostado en la cama, al lado de ella. Puso el coche en marcha y se dirigió hacia el norte.
En el Rey Jorge, de Guildstead Carbonell, el experimento de narcosis inducida que estaba llevando a cabo Blott progresaba más lentamente, pero con resultados más alegres. A las nueve, el bar estaba repleto de camioneros cantando a voz en grito, ya se habían producido dos peleas que luego quedaron sofocadas antes de que pasaran a mayores, hubo que suspender un concurso de lanzamiento de dardos cuando uno de los mirones quedó clavado por la oreja al calendario del año pasado, y un par de hombres mayores de edad y con inclinaciones poco ortodoxas habían tenido que ser expulsados del lavabo de caballeros gracias a los esfuerzos conjuntos de Blott y el alsaciano de Mrs. Wynn. A las diez en punto ya se había cumplido la promesa que hizo Blott cuando afirmó que necesitaba la cerveza Especial para una ocasión muy especial. Otras dos peleas, esta vez entre los del pueblo y los obreros de la autopista, habían empezado y, en lugar de quedar interrumpidas, se habían extendido al contiguo salón, en donde un especialista en el taladro neumático intentaba hacerle una demostración de sus habilidades a la novia del secretario general de los Jóvenes Conservadores; el concurso de dardos se había reanudado utilizando como blanco un retrato de Winston Churchill y media docena de conductores de palas excavadoras estaban ofreciendo una exhibición de baile encima de la mesa de billar. Entretanto, Blott había conseguido que Mr. Edwards, que se jactaba de haber demolido tantas casas que ya no llevaba la cuenta, se pusiese de un humor maravillosamente peleón.
—Soy capaz de demoler de un solo golpe cualquier casa, la que usted diga —gritó.
Blott enarcó escépticamente una ceja.
—Y ahora cuénteme una de indios.
—Le juro que soy perfectamente capaz —afirmó Mr. Edwards—. Un golpe en el lugar indicado, y todo se viene abajo.
—Lo creeré cuando lo vea —dijo Blott, y le sirvió otra jarra de Especial.
—Pues se lo demostraré. Ya lo creo que se lo demostraré —dijo Mr. Edwards, y echó un buen trago.
A la hora del cierre, la Especial había empapado de un bálsamo no curativo pero sí al menos soporífero la alegre reunión. Mientras los obreros de la autopista se alejaban con paso tambaleante y los Jóvenes Conservadores se iban tratando de curarse sus heridas, Blott cerró la tienda y ayudó a Mr. Edwards a ponerse en pie.
—Le juro que soy capaz —murmuró.
—Qué va —dijo Blott.
A trompicones, se fueron los dos andando hacia la casa de Miss Percival. Blott llevaba en una mano una botella de vodka, y en la otra el brazo de Mr. Edwards.
—Se lo demostraré —dijo mister Edwards cuando se acercaban a la casa—. Por mis cojones que se lo demostraré.
Se encaramó a la grúa y la puso en marcha. Blott se hizo a un lado y observó sus movimientos.
—Qué pena. Para cargarme ésta no necesito más que darle un golpecito —canturreó Mr. Edwards, haciendo avanzar la grúa por encima del seto y entrando con ella en el jardín. La bola de hierro oscilaba en el extremo de su cadena. Mr. Edwards frenó la grúa y ajustó los mandos. El brazo de la grúa empezó a girar, arrastrando la bola. Falló el golpe.
—¿No me había dicho que le bastaba un solo golpe? — gritó Blott.
—Esto —dijo Mr. Edwards —no era más que un ejercicio de entrenamiento. — Hizo bajar la cadena, y la bola aplastó un reloj de sol. Mr. Edwards alzó de nuevo la bola.
—Jovencita virginal, a ti que no te la han metido nunca... —canturreó a voz en grito.
De nuevo hizo girar el brazo de la grúa y Blott tuvo que echarse corriendo a un lado cuando vio que la bola de hierro se acercaba peligrosamente hacia él. Instantes después esa misma bola golpeaba un costado de la casa. Se oyó un estruendo de tejas y ladrillos partidos, cristales rotos, y una gran nube de polvo oscureció momentáneamente lo que hasta poco antes había sido el precioso hogar de Miss Percival. Cuando finalmente se despejó el ambiente, lo que quedaba de la casa carecía de atractivos. Sin embargo, no había quedado totalmente arrasada. Una chimenea seguía aún en pie, y el tejado, aunque tuviera ahora una inclinación extrañísima, seguía pareciendo un tejado. Blott contempló escépticamente aquellos restos.
—No me ha impresionado mucho —dijo desdeñosamente—. De todos modos, supongo que no se puede pedir más.
—¿Qué pasa? — dijo Mr. Edwards—. ¿No la he arrasado?
—No —dijo Blott—. No ha bastado un solo golpe.
Mr. Edwards se consoló con un trago de vodka.
—Esto no era más que una mierda de casucha. Siempre ocurre lo mismo. Les falta masa. Para que salga bien hace falta mucha masa, mucho peso. Enséñame una casa, una auténtica mansión, y verá...
Pero se desplomó sobre los mandos. Blott subió a la cabina y le sacudió.
—Despierte —gritó. Mr. Edwards despertó.
—Enséñeme una auténtica mansión...
—De acuerdo, lo haré —dijo Blott—. Explíqueme cómo se conduce este monstruo, y le llevaré a una auténtica mansión.
Mr. Edwards se lo explicó lo mejor que pudo.
—Tire de esa palanca y pise el acelerador.
Cinco minutos más tarde el pueblo de Guidstead Carbonell, cuya paz ya había sido violada por la erupción de violencia en el Rey Jorge, y cuyo sueño fuera interrumpido por el estruendo de la demolición de la casa de Miss Percival, se vio nuevamente perturbada cuando Blott, ayudado por Mr. Edwards, trató de colarse con la grúa por la Calle Mayor a una velocidad ligeramente superior a la máxima autorizada. El brazo móvil dio contra varias esquinas a sesenta kilómetros por hora, mientras Blott hacía lo que podía por no perder el control de la máquina. No le ayudó a ello ni la inercia de Mr. Edwards ni tampoco la de la bola de hierro que, balanceándose detrás de ellos, tendía a demostrar la existencia de la fuerza centrífuga. En la primera curva descargó un buen golpe contra el escaparate de un recién inaugurado supermercado y entró en el vestíbulo de casa de Mrs. Tate, tras rebotar en el techo de un coche aparcado, para salir luego a través de la salita de los Williams, decapitar al soldado desconocido del Monumento a los Caídos en la Guerra Mundial y llevarse a rastras un poste de teléfonos y cincuenta metros de cable. Cuando tuvo que girar por segunda vez, la máquina atajó por en medio de la gasolinera de Mr. Dugdale, cortando limpiamente los postes que sostenían hasta entonces el techo y aplastando cinco surtidores de gasolina y el cartel donde se anunciaba que allí regalaban una taza de té por cada cinco litros. Para cuando llegaron al final de la Calle Mayor, la bola había dejado su huella en otros siete coches así como en las fachadas de doce magníficas muestras de arquitectura popular del siglo XVIII. Entretanto, el poste de teléfonos, que no quiso quedar al margen de la fiesta, golpeó una de cada tres de las ventanas que iban surgiendo a su paso, para al final soltarse de la grúa y quedar colgado en la sacristía de la Capilla Metodista, no sin antes cargarse el cartel que anunciaba la inminente Llegada del Señor. Al salir del pueblo, la bola de hierro realizó su última contribución a la paz y tranquilidad del lugar arremetiendo contra un transformador eléctrico que estalló, formando una galaxia de chispas azules, y dejó toda la zona a oscuras. Fue en este momento cuando Mr. Edwards despertó.
—¿Dónde estamos? — farfulló.
—Casi hemos llegado —dijo Blott, logrando a duras penas reducir la velocidad de la grúa. Mr. Edwards echó otro trago de la botella de vodka.
—Dígame por dónde se va a mi casa —dijo—. Estoy cansado y quiero acostarme.
—Todavía no —dijo Blott, y tomó una curva para enfilar directamente la avenida que conducía a la mansión de los Bullett—Finch.
Una de las cualidades más agradables de Mrs. Bullett—Finch, desde el punto de vista de su esposo, era que solía acostarse temprano. «A quien madruga Dios le ayuda», solía decir la señora de la casa cada noche a las nueve en punto, y subía al dormitorio del primer piso. Mr. Bullett—Finch se quedaba entonces solo y tranquilo, y podía por fin dedicarse en paz a disfrutar de sus libros de jardinería. Los jardines y los céspedes le interesaban profundamente. Mantenían para él todo su encanto, mientras que no podía decir lo mismo de su esposa Ivy. Los céspedes mejoraban con los años, cosa que no les ocurría a las esposas, y Mr. Bullett—Finch sabía de céspedes más que los especialistas. En su opinión, los que rodeaban su bella casa eran de los mejores del país. Se extendían inmaculadamente ante la fachada y hasta el riachuelo que discurría al final del jardín. Ni una sola margarita mancillaba su uniformidad, ni un solo plátano, ni un solo diente de león. Durante seis años Mr. Bullett—Finch había estado mimando sus céspedes, arenándolos, segándolos, fertilizándolos, matando las malas hierbas, llegando incluso al extremo de prohibir que las visitas calzadas con zapatos de tacón alto los pisaran. Y cuando Ivy osaba bajar al huerto, tenía que hacerlo poniéndose las zapatillas. Quizá ese empeño por parte de él en afirmar que su césped era sacrosanto había contribuido a que ella acabara mal de los nervios y con una fuerte tendencia a los sentimientos de culpabilidad. El mismo afecto que sentía Mr. Bullett—Finch por su césped, su esposa lo sentía a su vez por la casa, que se había convertido en una obsesión, un lugar en donde todo tenía su sitio, y del que se sacaba el polvo dos veces al día y en donde se sacaba brillo tres veces a la semana, de modo que si se iba temprano a la cama no era tanto por indolencia como de puro agotamiento, y solía quedarse un momento pensando si había apagado las luces y el gas.
Esta noche Mr. Bullett—Finch estaba muy concentrado en el estudio de un capítulo sobre tratamientos hormonales contra las malas hierbas cuando de repente se apagó la luz. Se puso en pie y, a tientas, llegó a la caja de fusibles, aunque sólo para comprobar que todos estaban intactos.
—Habrán cortado la luz —murmuró, y subió a la cama. Acababa de desnudarse y ponerse el pijama cuando comprendió de golpe que alguna cosa enorme e impulsada por un potentísimo motor diesel parecía estar avanzando por la avenida central del jardín. Se precipitó a la ventana y se enfrentó a un par de potentes faros. Temporalmente cegado, buscó a tientas su batín y sus zapatillas, los encontró, se los puso y volvió a mirar por la ventana. Una cosa parecida a una grúa gigante estaba aparcada en la gravilla junto a la fachada, y empezaba a retroceder hacia su césped. Con un grito furioso, exigió que frenara, pero ya era demasiado tarde. Al cabo de un momento se oyó un ruido rechinante y la grúa empezó a girar. Mr. Bullett—Finch retiró la cabeza de la ventana y corrió hacia la escalera. Había empezado a descender por ella cuando desapareció toda preocupación por su precioso césped, para ser sustituida por otra: la absoluta convicción de que Finch Grove se encontraba en el mismísimo epicentro de un tremendo terremoto. Mientras la casa se derrumbaba en torno a él —con lo que quedó confirmada que era cierta la pretensión de Mr. Edwards de ser un gran experto en demoliciones al primer golpe—, Mr. Bullett—Finch se agarró a la barandilla y trató de ver qué ocurría tras la tormenta de arena formada por yeso desmenuzado y ladrillo en polvo, mientras los muebles y objetos, de los que con tanta justicia se había enorgullecido siempre su esposa, caían a plomo desde las habitaciones de los pisos superiores. Entre ellos bajó también la propia Mrs. Bullett—Finch en persona, chillando y proclamando histéricamente su inocencia, que jamás hasta entonces había sido puesta en duda. Estaba él preguntándose precisamente por qué razón podía ella asumir la responsabilidad de aquel cataclismo natural, cuando le ahorró el trabajo de meditar esta cuestión la caída del tejado sobre su cabeza y el hundimiento de la escalera bajo sus pies. Mr. Bullett—Finch descendió hasta la bodega y quedó sin conocimiento, rodeado por su pequeña reserva de clarete. Mrs. Bullett—Finch, que seguía aferrada a su colchón, y convencida de que se había olvidado de cerrar el gas, había sido entretanto catapultada hacia el jardín de hierbas aromáticas, donde se quedó sollozando convulsivamente en medio de sus matas de tomillo.
Desde la cabina de la grúa, Mr. Edwards contemplaba su obra con orgullo.
—Ya le dije que era capaz —dijo, y cogió la botella de vodka que tenía Blott, quien había tratado de calmar con ella su excitación. Blott dejó que la apurase hasta el final. Luego le bajó a rastras de la cabina, volvió a subir para limpiar con un trapo las huellas digitales de los mandos, y, por fin, cargando con Mr. Edwards sobre el hombro, empezó a caminar por la avenida en dirección a la verja.
Cuando llegó al Rey Jorge, Mrs. Wynn ya había regresado de Worford, y estaba lavando vasos y jarras a la luz de una vela.
—Fíjate qué desorden —dijo airada—. Te dejo que te encargues un solo día del negocio, y mira lo que he encontrado a mi regreso. Cualquiera diría que ha habido aquí una orgía. Y me gustaría saber qué ha ocurrido en el pueblo. Parece que lo hayan bombardeado.
Blott la ayudó a fregar, y después se fue en el Land—Rover. Mr. Edwards estaba todavía durmiendo profundamente en la parte de atrás. Primero se dirigió hacia Ottertown. Era el camino más largo, pero Blott no quería ser visto en la Calle Mayor de Guildstead Carbonell. Paró un momento en el aparcamiento de remolques donde vivían los obreros y depositó a Mr. Edwards en la hierba. Luego siguió su camino hacia la Garganta y Handyman Hall. A las dos ya estaba acostado en su casa. En conjunto, había sido una fructífera jornada de trabajo.
Sonó el teléfono en el piso de Dundridge. Este buscó a tientas, medio dormido, y encendió la luz. Era Hoskins.
—¿Se puede saber qué diablos quiere? ¿Tiene idea de la hora que es?
—Sé muy bien la hora que es —dijo Hoskins—. Y le llamo para decirle que creo que esta vez ha ido usted demasiado lejos.
—¿Que he ido demasiado lejos? — dijo Dundridge—. Pero si no he ido a ningún lado.
—No pienso tragarme esa bola —dijo Hoskins—. Usted y sus incursiones al azar y sus comandos de asalto. Pues bien, esta vez nos ha metido en un buen lío. No sé si sabe que en esa casa aún vivía gente, y, además, ni siquiera estaba condenada a la demolición. En cuanto al estado en que ha dejado usted el pueblo de Guildstead Carbonell... Espero que recuerde que el proyecto de la autopista decía que tenía que pasar a casi dos kilómetros de allí. Ese pueblo ha sido declarado monumento histórico. Guildstead Carbonell es..., era... Bueno, ahora está en ruinas, habrá que declararlo zona catastrófica.
—¿Zona catastrófica? — dijo Dundridge—. ¿Qué quiere decir con eso?
—Sabe perfectamente lo que quiero decir con eso —gritó histéricamente Hoskins—. Siempre había creído que quizá estuviera usted loco, pero ahora ya estoy convencido.
Y colgó violentamente, dejando a Dundridge confundido. Se sentó en el borde de la cama y meditó un momento. Era evidente que la Operación Zarpazo había tenido algún fallo. Iba a llamar de nuevo a Hoskins, cuando el teléfono sonó otra vez. En esta ocasión era la policía.
—¿Mr. Dundridge?
—Sí. Diga.
—Soy el jefe de policía. Me gustaría hablar un momento con usted acerca del asunto de Guilstead Carbonell... Dundridge se vistió.
Sir Giles aparcó el coche delante del Castillo de Wilfrid. Era un rincón poco frecuentado, y, además, no era probable que nadie anduviera por allí a las dos de la madrugada. Una de las grandes ventajas de los Bentley, para Sir Giles, era que se trataba de un coche que apenas hacía ruido. Durante los últimos siete kilómetros Sir Giles había conducido sin luces y procurando tomar las carreteras secundarias. No se había cruzado con otros vehículos, y no había sido visto por nadie. Todo iba bien de momento. Tras apearse del coche, bajó por el sendero que conducía al puente. Aquí, bajo los árboles, reinaba una oscuridad completa y tuvo bastantes dificultades para encontrar el camino. Tras cruzar el puente, chocó con una puerta de tela metálica. Conectó unos instantes la linterna, abrió la puerta y penetró en el pinar. La puerta dejó pasmado a Sir Giles. Aunque hacía mucho tiempo que no pasaba por aquel lugar, de hecho desde el día de su boda, estaba convencido de que nunca había habido, allí ninguna puerta. Pero no podía perder el tiempo preocupándose por esta clase de minucias. Era necesario que actuase con rapidez. Y no era fácil. Bajo los pinos también dominaba la oscuridad, incluso de día. Por la noche, aquello estaba negro como boca de lobo. Sir Giles conectó la linterna, la enfocó hacia el suelo y caminó cautelosamente, muy agradecido por la alfombra de agujas de pino que amortiguaba el sonido de sus pasos. Estaba a mitad del pinar cuando comprendió que no se encontraba solo. No lejos de él se oía una respiración.
Desconectó la linterna y escuchó atentamente. Sobre su cabeza, las copas de las coniferas gemían agitadas por una leve brisa. Durante un momento Sir Giles confió en haberse confundido. Pero al instante siguiente supo que no era así. Un extraordinario silbido, una extraña respiración salía del bosque. «Será una vaca asmática», pensó Sir Giles, aunque era incapaz de imaginar cómo había podido llegar hasta allí la vaca asmática. Poco después su hipótesis de la vaca quedó desmentida. Aquel ser, fuera lo que fuese, soltó un horrible ronquido y se puso en pie, operación que supuso la rotura de muchas ramas —bastante grandes a juzgar por el ruido que hicieron— y empezó a avanzar pesadamente con una determinación tan tozuda que no parecía arredrarse ante los obstáculos que varios árboles parecían estar interponiendo a su paso. Sir Giles se quedó congelado en donde estaba y se puso a temblar, debido en parte al miedo que sentía, pero también porque el suelo estaba temblando bajo sus pies. Cuando finalmente el monstruo cruzó, aplastándola, la valla metálica que había en la linde del pinar, demostrando tan poco interés y respeto por la propiedad privada como por su propia integridad física, Sir Giles dudó entre seguir adelante o retroceder a toda prisa. Pero acabó forzándose a continuar, aunque con mayor cautela. Al fin y al cabo, aquello, fuera lo que fuese, se había alejado.
Sir Giles vio por fin la mansión. Todo estaba a oscuras. Atravesó presurosamente el césped y se dirigió a la puerta principal. Una vez allí se descalzó y abrió. Dentro de la casa reinaba el silencio. Fue a su despacho y cerró la puerta con llave. Luego conectó la linterna y dirigió la luz hacia su caja fuerte..., o, mejor dicho, al agujero de la pared donde había estado hasta entonces. Sir Giles miró con espanto. Por eso Hoskins había mencionado con tanta insistencia lo de la incineración, los materiales inflamables y los riesgos sanitarios. No era Dundridge quien había amenazado con ir a la policía. Era Maud. Pero, ¿había ido ya? No había forma de averiguarlo. Desconectó la linterna y se quedó pensando en la oscuridad. Había sin duda un modo de asegurarse de que, suponiendo que no hubiera ido a presentar todavía la denuncia, no pudiera hacerlo en el futuro. Todas las dudas que hubieran podido quedarle —y apenas le quedaba ninguna— respecto a si era o no aconsejable cargarse Handyman Hall y también a Maud, desaparecieron ahora. Tenía que asegurarse de que aquella mala puta también moriría. Abrió la puerta del despacho y escuchó unos instantes. Luego, de puntillas, se dirigió por el pasillo hasta la cocina. Los incendios accidentales solían empezar en las cocinas y, además, allí estaban almacenados los bidones de gasóleo de la calefacción. Antes de llegar a la cocina se entretuvo un momento para ponerse sus botas de goma, que encontró en el armario que había debajo de la escalera.
El ruido de la valla metálica despertó a Lady Maud. Se sentó en la cama y se preguntó qué podía significar. Las vallas metálicas no hacían ruido ellas solas, y los rinocerontes no solían ponerse a pasear a esas horas de la noche sin que algo o alguien les despertara. Conectó la lamparita de noche para ver la hora, pero debido al corte de electricidad de Guildstead Carbonell, no se encendió. Era extraño. Se levantó, se dirigió a la ventana, y llegó justo a tiempo para ver una sombra que cruzaba el césped y rodeaba la casa desapareciendo tras una esquina. Era una sombra furtiva, sin la menor duda, y procedía del pinar. Durante un instante le pareció que sólo podía ser Blott, pero no había ningún motivo para que Blott cruzara furtivamente el jardín a las..., miró el reloj: las dos y media de la madrugada. En fin, podía comprobarlo. Llamó por teléfono a casa de Blott.
—Blott —susurró Lady Maud—, ¿está usted ahí?
—Sí —dijo Blott.
—¿Está cerrada la verja?
—Sí —dijo Blott—. ¿Por qué?
—Sólo quería asegurarme.
Colgó y se vistió. Después bajó silenciosamente y comprobó la puerta principal. No estaba cerrada con llave. Lady Maud miró afuera. Había un par de zapatos en el felpudo. Los cogió y los olió. Giles. Inconfundible. Dejó de nuevo los zapatos y, después de cerrar otra vez la puerta, se dirigió al taller. Así que aquella mala bestia había regresado. Podía imaginar perfectamente para qué. Bien, pues no se iría de allí con la misma facilidad con que había entrado. Momentos después Lady Maud estaba corriendo, con agilidad sorprendente para una mujer tan grandota y en una noche tan oscura, por el césped, en dirección al pinar. Ni siquiera en la cerrada negrura de la arboleda redujo la velocidad. Conocía el camino desde pequeña y sabía cuándo tenía que girar o sortear un árbol. Al cabo de cinco minutos ya estaba en la puerta que había junto al puente. Sacó del bolsillo una llave muy grande, y cerró. Luego, tras comprobar que estaba bien cerrada, regresó a la casa.
En la cocina, Sir Giles no quiso apresurarse. Para provocar un incendio sin quemarse los dedos lo mejor era inventar un truco lo menos complicado que fuera posible. Del mismo modo, el mejor asesinato era el que parecía una muerte natural. La caldera de la calefacción tenía un sistema de ignición automática y se conectaba sola a intervalos durante la noche. Sir Giles desvió el foco de su linterna hacia el cronómetro. Estaba colocado de forma, que la caldera se encendiese a las cuatro en punto. Tenía tiempo de sobra. Sacó del bolsillo una llave inglesa y desenroscó la tuerca que unía el conducto de gasóleo de los bidones al sistema de alimentación de la caldera. El gasóleo empezó a correr por el suelo. Sir Giles se sentó y escuchó un momento el ruido del líquido. Borboteaba continuamente e iba extendiéndose bajo la mesa. Pronto empezaría a deslizarse por el pasillo en dirección al vestíbulo. Había tres o cuatro mil litros de gasóleo en los depósitos, que recientemente habían hecho llenar de nuevo. Esperaría a que se vaciasen del todo y luego volvería a colocar la tuerca y conectar los conductos, pero sin apretarla del todo. Para la policía y los investigadores de la compañía de seguros, aquello sería un simple accidente. Sí, los tres o cuatro mil litros de gasóleo para la calefacción funcionaría perfectamente. Handyman Hall se convertiría en un infierno en cuestión de segundos. Los bomberos tardarían al menos media hora en llegar desde Worford, y para entonces la casa estaría reducida a cenizas. Y Maud también. Sir Giles la conocía demasiado bien como para temer que tuviese la cordura de tirarse por la ventana, suponiendo que tuviera tiempo de hacerlo. Era muy posible que ni siquiera se despertase antes de que las llamas llegasen al primer piso, y en caso de que lo hiciera, su primera idea sería salir al rellano y tratar de salvar la casa de su familia. Blott daría la alarma desde el arco de triunfo. Lo de Blott era una pena. A Sir Giles le hubiera gustado incinerarle a él también.
En el jardín, Lady Maud se detuvo a mirar la casa. Giles había regresado para buscar los negativos de las fotos que ellos le habían sacado en casa de Mrs. Forthby. Pues bien, no los encontraría. Blott los había cortado en tiras de seis, y los tenía guardados en su dormitorio. Aunque quizá hubiera regresado a recoger las fotos que tenía en la caja fuerte. También en esto se llevaría una decepción. Hiciera lo que hiciese, seguro que se quedaría fastidiado. Se dirigió a la puerta principal y cogió los zapatos de su marido. Seguramente no era mala idea llevárselos. Se fue con ellos al garaje y los metió en un balde vacío, e iba a salir de nuevo cuando de repente se le ocurrió que quizá la visita de Giles tuviera intenciones más malévolas. Seis años cohabitando con aquel animal le habían permitido comprender que no solamente era perverso sino también cruel e implacable. Lo mejor sería que tomase todas las precauciones posibles.
Y, cautelosamente, se encaminó a la puerta de la cocina. Estaba a punto de abrirla cuando pisó una sustancia resbaladiza. Recobró el equilibrio que había estado a punto de perder y se agachó. Gasóleo. Se colaba por debajo de la puerta y bajaba por los peldaños. Momentos después comprendió el objetivo de la visita de su marido. Pensaba incendiar la casa. Ah no. Eso sí que no. Soltando un aullido de furia, Lady Maud se precipitó hacia la puerta, la abrió y entró como un huracán en la cocina. Durante unos instantes se mantuvo erecta, pero en seguida se encontró tendida de espaldas en el suelo y deslizándose velozmente por él. Lo mismo hacía Sir Giles, pero en dirección opuesta. Pues, cuando la enorme masa de Lady Maud pasó junto a sus pies, llevándose de paso la silla en la que estaba él sentado, Sir Giles salió catapultado por los aires, aterrizó boca abajo y se deslizó irresistiblemente por el pasillo hasta llegar al piso de mármol del vestíbulo. Mientras manoteaba tratando de ponerse en pie en aquel mar de gasóleo, oyó a Maud rebotando en la cocina contra diversos obstáculos. A juzgar por los ruidos que le llegaban, Maud ya no patinaba sola sino que lo hacía en compañía de todas las perolas, sartenes y demás utensilios de cocina. Sir Giles llegó hasta la puerta principal por el mismo procedimiento que le había traído hasta allí desde la cocina, y logró levantarse sobre la alfombra. Pero la maldita puerta no se abría. Sacó del bolsillo un pañuelo, se secó las manos, y por fin logró abrir y salir. Pero una vez fuera no logró encontrar sus condenados zapatos.
No había tiempo de entretenerse buscándolos. Maud había conseguido superar las fuerzas combinadas de la gravedad y la grasa, y ya la oía avanzar por el pasillo gritando que en cuanto le pillara pensaba estrangularle con sus propias manos. Sir Giles no esperó ni un momento más. Avanzó a zancadas con sus botas de goma hacia la avenida y luego cruzó el césped para dirigirse al pinar. A su espalda, Maud, dando traspiés, logró entrar en el lavabo y salió de él armada de una escopeta. Llegó a la puerta principal y la abrió. Todavía se veía a Giles en el césped. Lady Maud alzó el arma y la disparó. Aunque él ya estaba fuera de su alcance, su esposa tuvo como mínimo la satisfacción de saber que no se atrevería a regresar a la casa. Luego dejó la escopeta y empezó a limpiar toda aquella porquería.
23
Blott oyó desde su habitación el disparo y saltó de la cama. La llamada de Lady Maud le había dejado preocupado. ¿Por qué quería saber si estaba cerrada la verja? ¿Y por qué había hablado en susurros? Seguro que ocurría algo. Y el ruido del disparo lo confirmó. Se vistió y bajó provisto de su escopeta. Antes de subir al Land—Rover comprobó que la verja estuviera cerrada. Lo estaba. Luego se dirigió con el automóvil hacia la mansión, aparcó junto a la puerta principal y entró.
—Soy yo, Blott —gritó en la penumbra—. ¿Se encuentra bien?
Desde la cocina le llegó el ruido de alguien que pegaba un patinazo y luego soltaba una maldición.
—No se mueva —dijo Lady Maud—. Hay gasóleo por todas partes.
—¿Gasóleo? — dijo Blott. La verdad era que todo apestaba precisamente a eso.
—Ha intentado incendiar la casa.
Blott trató de escrutar las tinieblas y pensó que mataría a aquel monstruo en cuanto tuviera una oportunidad.
—El muy hijo de puta —murmuró. Lady Maud llegó deslizándose por el pasillo, con una fregona.
—Escúcheme bien, Blott —le dijo—. Quiero que me haga un favor.
—Lo que sea —dijo él con galantería.
—Ha venido a través del pinar. Ya he cerrado la puerta de aquel lado para que no pueda salir, pero seguramente tiene el coche en el Castillo de Wilfrid. Quiero que vaya en el Land—Rover hasta allí y le quite el... Bueno, eso que gira, ya me entiende.
—De acuerdo —dijo Blott.
—Bien —prosiguió Lady Maud—. Y de paso, ponga doble cerrojo en las dos puertas. Hemos de asegurarnos de que no entre en el parque ninguna persona inocente. ¿Me comprende?
Blott sonrió en la oscuridad. Lo comprendía perfectamente.
—También inutilizaré el Land—Rover —dijo.
—Muy prudente por su parte —dijo Lady Maud—. Cuando termine, vuelva aquí. Creo que esta noche no volverá a acercarse, pero lo mejor será que tomemos todas las precauciones.
Blott se volvió para salir.
—Una cosa más —dijo Lady Maud—. Me parece que mañana por la mañana no hará falta que demos comida a los leones. Durante un día o dos tendrán que buscarse el alimento por su cuenta.
—Muy bien —dijo Blott, y se fue.
Lady Maud soltó un suspiro de felicidad. Era maravilloso tener en casa a un hombre de verdad.
En Finch Grove, Ivy Bullett—Finch pensaba justo lo contrario. Lo que quedaba de la casa estaba desplomado en torno al hombre, y lo que quedaba de Mr. Bullett—Finch sólo era real en el sentido físico. Había muerto tal como había vivido, atento sólo a la salud y lozanía de su césped. Dundridge llegó allí con el jefe de policía justo a tiempo para ofrecerle sus últimos respetos. Mientras los bomberos se llevaban los restos de su marido que habían encontrado en la bodega, Mrs. Bullett—Finch, aliviada del peso de la culpa que sintió al creer que se había olvidado cerrar el gas del horno, volcó toda su furia contra el Controlador de Autopistas de los Midlands.
—¡Asesino! — gritó—, usted le ha matado. Le ha matado con su maldita bola.
Un agente de policía se la llevó. Dundridge miró con espanto la bola de hierro y la grúa.
—Mr. Hoskins nos ha explicado que usted ordenó que comandos de expertos en demolición lanzaran ataques al azar —dijo el jefe de policía—. Da la sensación de que han cumplido sus órdenes al pie de la letra.
—¿Mis órdenes? — dijo Dundridge—. No di órdenes de que arrasaran esta casa. ¿Por qué hubiese tenido que hacerlo?
—Nosotros confiábamos en que fuese usted quien contestara esa pregunta.
—Pero si ni siquiera está en la lista de casas pendientes de demolición...
—Exacto. Ni tampoco nadie había hablado hasta ahora de demoler las casas de la Calle Mayor. Ahora bien, como en ambos casos se ha utilizado su maquinaria...
—No es mi maquinaria —protestó Dundridge—. Pertenece a la empresa constructora. Si hay algún maldito responsable...
—Le agradecería que no utilizara palabras ofensivas —dijo el jefe de policía—. Ya basta con lo que ha pasado. Le advierto que la opinión pública está exacerbada. Lo mejor será que nos acompañe a la comisaría.
—¿La comisaría? — dijo Dundridge.
—Es únicamente para protegerle a usted —dijo el jefe de policía—. Sólo faltaría que hubiese más accidentes.
—Esto es monstruoso —dijo Dundridge.
—Lo es —dijo el jefe de policía—. Bien, venga conmigo.
Mientras el coche de policía avanzaba cautelosamente por entre los escombros que estaban esparcidos por toda la Calle Mayor, Dundridge comprendió que Hoskins tenía razón cuando decía que Guildstead Carbonell era zona catastrófica. El transformador seguía humeando en el gris amanecer, la capilla metodista parecía la ruina de una iglesia medieval, y junto a las aceras sembradas de cristales rotos se veían las reliquias de una docena de coches horriblemente aplastados. Y por si fuera poco lo conseguido por la bola de hierro, con la ayuda del poste de teléfonos, la conflagración provocada en la gasolinera de Mr. Dudgale había acabado completando el desastre que asolaba al pueblo de Guildstead Carbonell. Gracias a la acción de un bien intencionado voluntario, que había salido a la calle armado de una lámpara de parafina y la dejó en el suelo para advertir a los viandantes de los peligros que les acechaban en cuanto entraran en el pueblo, la gasolina acabó prendiéndose. El estallido de los depósitos había roto los pocos cristales del pueblo que habían quedado indemnes tras el paso de Blott, y había incendiado los techos de paja de varias casitas de romántico encanto. El fuego se había extendido luego al asilo, para después prestarle atención a la biblioteca pública. Para Dundridge, que miraba desolado este espectáculo a través de la ventanilla del coche de policía, saber que la gente le creía responsable de la catástrofe le resultaba insoportable. Ojalá jamás hubiera pisado South Worfordshire.
«Cuando vine aquí debía de estar loco», pensó.
Lo mismo pensaba Sir Giles, aunque en su caso la palabra locura no tenía sentido metafórico. Cuando amaneció en el parque, Sir Giles estaba tratando sin éxito de forzar el cerrojo de la puerta del puente, mientras pensaba en cómo diablos podía haber aparecido allí en tan poco tiempo. Porque cuando entró por aquel lado, no estaba puesto. Pero si el cerrojo le complicaba las cosas, todavía las empeoraba más aquella valla, que no existía la última vez que estuvo en Handyman Hall. Era altísima, muy firme, y estaba coronada por alambradas muy espesas que colgaban hacia el interior del parque, de modo que cabía deducir que no pretendía impedir la entrada en la finca, sino la salida.
Por fin Sir Giles decidió cejar en su pelea con el cerrojo y buscar otra salida. Siguió la valla e iba a encaramarse en la verja de hierro que había al final del pinar cuando vio que también estaba cerrada con un enorme cerrojo —cuando jamás en la vida había habido allí cerrojo alguno—. Luego se volvió y comprendió que las cosas empeoraban a ojos vistas. Recortada contra el gris cielo del amanecer captó una cabeza, una cabeza pequeña de larga nariz y con un par de bultos encima. Debajo de la cabeza aparecía un cuello, un largo cuello, un cuello verdaderamente larguísimo. Sir Giles cerró los ojos confiando en que al abrirlos hubiese desaparecido lo que había creído ver. Pero cuando los abrió, la jirafa seguía en el mismo sitio.
—Dios mío —murmuró. Y estaba a punto de alejarse de allí cuando vio una cosa más aterradora incluso. Entre la alta hierba, unos cincuenta metros más allá de donde se encontraba la jirafa, había otra cabeza. Una cabeza muy grande con melena y abundantes patillas.
Sir Giles abandonó todo proyecto de encontrar una salida por ese lado. Dio media vuelta y penetró en el pinar. O se había vuelto loco o se encontraba metido en medio de un jodido parque zoológico. ¿Jirafas? ¿Leones? ¿Y qué diablos era aquel enorme monstruo junto al que había pasado aquella misma noche? ¿Un elefante? Regresó a la verja y estudió el cerrojo. Pero ahora ya no había sólo uno sino dos, y el segundo era más grande incluso que el primero. Trataba de pensar en qué medidas podía adoptar, cuando oyó un ruido en el sendero del otro lado del río. Sir Giles alzó la vista. Blott se encontraba allí, armado de una escopeta, y le miraba sonriente. Era una sonrisa horrible, una sonrisa de callada satisfacción. Sir Giles salió corriendo hacia el pinar. Había reconocido la imagen de la muerte.
Cuando Blott regresó a la mansión, Lady Maud estaba preparando el desayuno en la cocina.
—¿Por qué ha tardado tanto? — preguntó ella.
—Me he traído el Bentley —le dijo Blott—. Lo he metido en el garaje. Me ha parecido que así parecerá todo más natural.
—Perfecto —dijo Lady Maud, comprendiendo su intención—. Si lo encontraran allá arriba la gente empezaría a hacer preguntas. Además, en caso de que saliera podría pedir ayuda a la Asociación de Automovilistas.
—No saldrá —dijo Blott—. Le he visto. Está en el pinar.
—La culpa es suya. Ha venido a incendiar la casa, y ahora sólo él es responsable de lo que pueda ocurrirle. — Le pasó a Blott un plato de cereales—. Lo siento, pero no he podido cocinar nada. Nos han cortado la electricidad. He telefoneado a la oficina de la compañía en Worford, y me han dicho que hay un corte de suministro.
Blott se tomó sus cereales en silencio. No creyó que valiese la pena explicarle en qué medida era él mismo responsable del corte de suministro, y, por otro lado, ella estaba muy locuaz.
—Lo malo de Giles era —dijo, utilizando un tiempo pasado que a Blott le pareció sumamente agradable— que le gustaba pensar que era un hombre que se había hecho a sí mismo. Esa me ha parecido siempre una frase muy presuntuosa, y en su caso, muy poco apropiada. Supongo que hasta cierto punto tenía derecho a decir de sí mismo que era un hombre, aunque por mi experiencia no puedo decir que su fuerte fuera la virilidad, pero en lo que se refiere a lo de haberse hecho a sí mismo... de eso nada. Se había hecho con una fortuna, y él parecía pensar que todo su ser estaba concentrado en su dinero. Y la había ganado desahuciando a los inquilinos de sus casas y consiguiendo permisos para construir en su lugar bloques de oficinas. Al menos, mi familia ganó dinero fabricando cerveza, una cerveza muy buena, por dinero. Y fue un dinero reunido a lo largo de varias generaciones. No es que sea un pasado muy espléndido, pero al menos todos ellos fueron hombres honrados. — Seguía hablando y lavando los platos cuando Blott se fue al huerto. Antes de salir preguntó:
—¿Quiere que haga alguna otra cosa respecto a él?
—Creo que basta con que dejemos que la naturaleza siga su curso —dijo Lady Maud—. El siempre creyó en la ley de la selva.
En la comisaría de Worford, Dundridge seguía teniendo problemas con las leyes humanas. Hoskins no le había servido de gran ayuda.
—Según él —dijo el inspector que se encargaba del caso—, usted dio órdenes específicas para que las palas excavadoras lanzaran ataques al azar contra diversas fincas. Pero ahora pretende usted negarlo.
—Hablaba en sentido figurado —explicó Dundridge—. Y, desde luego, sólo un perfecto imbécil hubiera deducido de mis instrucciones que yo pretendía que fuera demolida la casa de Mr. Bullett—Finch, que en gloria esté.
—No obstante, ha sido demolida.
—Sí, pero lo habrá hecho algún chiflado. ¿No imaginará que yo mismo fui a demolerla personalmente, no?
—Trate de mantener la calma —dijo el inspector—. Lo único que pretendo hacer es establecer las circunstancias que han conducido a este homicidio.
—¿Homicidio?
—¿No irá a decirme que le parece un simple accidente, no? Uno o varios tipos desconocidos utilizaron una grúa gigante para pulverizar una casa en la que estaban durmiendo dos personas inocentes. Llámelo como quiera, pero puede estar seguro de que no se trata de un accidente. No señor, estamos investigando el caso como homicidio.
Dundridge reflexionó un momento.
—Siendo así, tiene que haber algún motivo. ¿Lo ha pensado?
—Me alegro de que mencione usted lo del motivo —dijo el inspector—. Tengo entendido que Mr. Bullett—Finch era un miembro muy activo del Comité para la Salvación de la Garganta del Cleene. ¿Diría usted que sus relaciones con él tenían un tono de animosidad poco común?
—¿Relaciones? — dijo Dundridge—. Pero si no tuve ninguna relación con él. No le había visto en mi vida.
—Pero habló con él por teléfono en varias ocasiones.
—Es posible —dijo Dundridge—. Recuerdo que no sé qué día me telefoneó para presentar alguna queja.
—¿Será ésa la ocasión en la que usted le dijo, y cito textualmente, «como no deje de tocarme las narices, le juro que me encargaré de que pierda mucho más que unos pocos metros cuadrados de su jodido jardín»?
—¿Quién le ha contado eso? — preguntó Dundridge.
—No importa quién haya transmitido esa información. Lo que importa es si dijo o no esa frase.
—Es posible —dijo Dundridge, prometiéndose a sí mismo que de ahí en adelante le haría la vida imposible a Hoskins.
—¿Y está o no de acuerdo en que Mr. Bullett—Finch, que en gloria esté, ha perdido mucho más que unos pocos metros cuadrados de su jodido jardín?
Dundridge tuvo que admitir que así era, efectivamente.
A medida que transcurrían las horas, el Controlador de Autopistas de los Midlands fue confirmando su impresión de que estaba cerrándose una trampa sobre él.
Sir Giles, por su parte, estaba absolutamente convencido de que había caído en una trampa. Sus intentos de escalar la valla terminaron siempre en horribles fracasos. Las botas de goma no eran el calzado ideal para ese fin, y menos estando mojadas dé gasóleo. Además, las actividades físicas de Sir Giles habían tenido en los últimos años un carácter demasiado pasivo como para constituir la preparación más adecuada de cara a tareas como la de ascender por una malla metálica o superar las tiras de alambre de espino que colgaban en lo alto de la valla hacia el interior. Lo que necesitaba era una escalera, pero su único intento de salir del pinar para buscarla fue frustrado por la visión de un rinoceronte que bajaba por el jardín y la de un león que tomaba el sol a la puerta de la cocina. Sir Giles se quedó en el pinar y esperó a que se le presentase una oportunidad. Tuvo que esperar muchísimo tiempo.
A las tres de la tarde estaba hambrientísimo. Lo mismo les ocurría a los leones. Desde las ramas más bajas de un árbol que dominaba una buena extensión del parque, Sir Giles pudo contemplar a cuatro leonas que cazaban al acecho a una jirafa. Una de ellas avanzaba a contraviento, y las otras tres, agazapadas entre la hierba alta, esperaban a favor de viento. La jirafa huyó de la primera, y momentos después empezó a debatirse en las angustias de la agonía. Desde su atalaya, Sir Giles contempló horrorizado a las leonas. Tras rematar a la jirafa, empezaron a comérsela, con la ayuda de los leones, que llegaron poco después. Conteniendo el asco y el miedo que sentía, Sir Giles bajó al suelo. Era su oportunidad. Ignorando al rinoceronte, que estaba de espaldas a él, cruzó corriendo el césped hasta la casa, a toda la velocidad que le permitían sus botas de goma. Alcanzó la terraza y volvió la esquina para dirigirse al invernadero, donde Lady Maud estaba regando. Cuando pasó por delante de la puerta ella alzó la vista un momento, y él estuvo tentado de detenerse y suplicarle que le permitiera entrar, pero le bastó ver durante un segundo la expresión de su rostro para convencerse de que sería una pérdida de tiempo. Era una expresión de indiferencia tal ante su destino, casi de ignorancia de su existencia, que en cierto modo era más terrible incluso que la espantosa sonrisa de Blott. Para Maud, era como si él no estuviera allí. Se había casado con él para conservar Handyman Hall y prolongar su familia. Y ahora estaba dispuesta a asesinarle, por poderes, con el mismo fin. A Sir Giles no le cupo la menor duda al respecto. Entró en el patio y abrió la puerta del garaje. Allí estaba el Bentley. Por fin podría huir. Pero, aunque las llaves seguían puestas, cuando dio el contacto y giró la llave para accionar el demarré, el motor se negó a ponerse en marcha. Lo probó dos veces, y no hubo modo.
Blott oyó el ruido desde el huerto. Sir Giles perdía el tiempo. Aunque se pasara toda la vida probándolo, jamás conseguiría poner el Bentley en marcha. Blott no sentía la más mínima simpatía por él. Lady Maud había dicho que la naturaleza seguiría su curso, y a Blott le parecía magníficamente bien que así fuese. Sir Giles no significaba nada para él. Era como las plagas del huerto, como las babosas o la mosca verde. No, tampoco era exactamente eso. Porque era incluso peor. Era un ser que había traicionado a la Inglaterra que Blott adoraba, la Vieja Inglaterra, aquella gallarda Inglaterra que había construido un imperio gracias a la temeridad y a la suerte, la Inglaterra que había creado este jardín y plantado los grandes robles y olmos, no para su satisfacción inmediata, sino pensando en el futuro. ¿Qué había hecho Sir Giles por el futuro? Nada. Había profanado el pasado y traicionado el futuro. Merecía morir. Blott cogió su escopeta y se encaminó al garaje.
En el invernadero, Lady Maud estaba reflexionando. La cara de angustia que ponía Sir Giles cuando pasó delante del invernadero, su momento de vacilación, habían despertado en ella ciertos sentimientos compasivos. Giles estaba asustado, desesperadamente asustado, y Lady Maud no era cruel. Una cosa era hablar de la ley de la selva en abstracto y otra muy diferente actuar de acuerdo con esa ley.
—A estas alturas ya habrá aprendido la lección —murmuró para sí—. Será mejor que deje que se vaya.
Pero cuando iba a poner esta idea en práctica sonó el teléfono. Era el general Burnett.
—Quería hablarle del asunto del pobre Bertie —dijo el general—. El comité quiere reunirse en su casa para hablar con usted, Lady Maud.
—¿Bertie? ¿Bertie Bullet—Finch?
—Sí, claro. Supongo que ya sabe que falleció anoche —dijo el general.
—¿Falleció? — dijo Lady Maud—. No tenía ni idea. ¿Qué ocurrió?
—Los cerdos de la autopista se cargaron su casa. Bertie estaba dentro...
Lady Maud tuvo que sentarse, aturdida ante la noticia.
—Es horrible. ¿Se sabe ya quién lo hizo?
—De momento están interrogando a ese tal Dundridge —dijo el general. A Lady Maud no se le ocurrió qué decir—. Además, se cargaron también la mitad de Guilstead. El coronel y yo hemos pensado que lo mejor sería que nos reuniésemos en Handyman Hall y habláramos de todo esto con usted. Creemos que este feo asunto cambia por completo la cuestión de la autopista.
—Desde luego —dijo Lady Maud—. Vengan inmediatamente.
Colgó e intentó imaginar lo que había ocurrido. Dundridge interrogado por la policía. Mr. Bullett—Finch muerto. Finch—Grove arrasado. Guildstead Carbonell... Era tan asombroso que se olvidó de Sir Giles.
—Tengo que telefonear a la pobre Ivy —murmuró, y marcó el número de Finch Grove. Tal como era de esperar, nadie contestó.
En el garaje, Sir Giles hacía todo lo posible por convencer a Blott de que dejase de apuntarle al pecho con su escopeta.
—Cinco mil libras —dijo—. Cinco mil libras. Y lo único que tiene que hacer es abrir la puerta del garaje.
—Salga de ahí —dijo Blott.
—Pues claro que quiero salir de aquí. No creerá que pienso quedarme, ¿no?
—Salga del garaje —dijo Blott.
—Diez mil. Veinte mil. Lo que me pida...
—Contaré hasta diez —dijo Blott—. Uno.
—Cincuenta mil libras.
—Dos —dijo Blott.
—Cien mil. No puede pedirme más.
—Tres —dijo Blott.
—Subiré hasta...
—Cuatro —dijo Blott.
Sir Giles dio media vuelta y empezó a correr. La expresión de Blott no dejaba lugar a dudas. Sir Giles volvió la esquina de la casa y atravesó el césped hasta penetrar en el pinar. En seguida se encaramó en su árbol. Los leones habían dado buena cuenta de la jirafa y ahora estaban lameteándose las zarpas y secándose los bigotes. Sir Giles se secó el sudor de la cara con un pañuelo empapado en gasóleo y trató de encontrar otra solución.
Dundridge no tuvo que buscarla, gracias a que la policía descubrió una botella de vodka, completamente vacía, en la cabina de la grúa. Algunos testigos dijeron que uno de los dos hombres que conducían la grúa la noche anterior cantaba canciones obscenas y estaba evidentemente ebrio.
—Parece que ha habido una confusión —le dijo a Dundridge el inspector, pidiéndole disculpas—. Puede irse cuando quiera.
—¿No decía que habían llegado a la conclusión de que era un caso de homicidio? — protestó Dundridge—. No me diga que ahora ya no es más que un problema de conducción en estado de embriaguez...
—El asesinato supone premeditación —dijo el inspector—. En cambio, parece que lo que ocurrió es otra cosa. Un par de tipos toman una copa de más. Están muy alegres, suben a una grúa y derriban unas cuantas casas. Bueno, me parece que la actitud de la justicia tiene que ser muy diferente, ¿no cree? En ese caso no hay premeditación. No fue para ellos más que una diversión. Y no piense que lo apruebo. Entiéndame bien. Soy tan duro contra la embriaguez y el vandalismo como cualquier hijo de vecino, pero existen unas circunstancias atenuantes que no podemos olvidar.
Dundridge abandonó la comisaría muy poco convencido de esta argumentación. En cuanto a Hoskins y su delación, no pensaba aceptar ninguna circunstancia atenuante.
—Usted hizo creer deliberadamente a la policía que yo había dado órdenes de demolición de la casa de los Bullett—Finch —le gritó en cuanto llegó al Cuartel General móvil—. Hizo creer a la policía que yo pretendía asesinar a Mr. Bullett—Finch.
—Sólo dije que le había oído discutir con él por teléfono. Hubiera dicho lo mismo sobre Lady Maud si me lo hubieran preguntado —protestó Hoskins.
—Pero resulta que Lady Maud no ha sido asesinada —chilló Dundridge—. Ni tampoco el general Burnett o el coronel, y también he discutido con ellos. Imagino que si les atropella un autobús o mueren envenenados, también irá usted corriendo a la policía a decir que el culpable soy yo, ¿eh?
Hoskins contestó que le parecía que no estaba siendo justo con él.
—¡Justo! — gritó Dundridge—. ¿Justo? Escúcheme bien. Fíjese en todo lo que he tenido que aguantar desde que llegué aquí. Me han amenazado. Me han dado drogas. Me han..., bueno, dejemos correr eso. Me han disparado con una escopeta. Me han insultado. Me han deshinchado los neumáticos del coche. Me han acusado de homicidio..., y todavía tiene usted cojones para venir a hablarme de justicia. ¡Dios mío! Hasta ahora he peleado limpiamente, pero se acabó. A partir de ahora, todo vale. Y lo primero que haré es darle la patada a usted. Lárguese de aquí, y no vuelva.
—Hay una cosa que me parece que tendría usted que saber —dijo Hoskins retirándose hacia la puerta—. Tiene en sus manos un nuevo problema. Lady Maud Lynchwood piensa inaugurar el próximo domingo un parque zoológico en Handyman Hall.
Dundridge se sentó y se quedó mirándole.
—¿Cómo dice?
Hoskins entró de nuevo.
—Va a inaugurar un parque zoológico. Ha cerrado toda la finca con una valla, y tiene allí leones, rinocerontes y...
—Pero, no puede hacerlo. Hay una orden de expropiación forzosa que ya le ha sido remitida —dijo Dundridge, pasmado ante este nuevo intento de frenar la autopista.
—No puede, pero lo ha hecho —dijo Hoskins—. Ha hecho colocar carteles en toda la carretera de Ottertown, y en el Worford Advertiser de ayer apareció un anuncio. Espere, tengo un ejemplar.
Se fue a su oficina y regresó con un anuncio de una página que anunciaba la inauguración del parque zoológico con una fiesta y entrada libre.
—¿Qué piensa hacer al respecto? — dijo Hoskins.
—Voy a hablar con mis asesores legales —dijo Dundridge cogiendo el teléfono— y les diré que soliciten un mandato judicial para impedir que siga adelante con sus planes. Entretanto, encárguese personalmente de que los trabajos en la Garganta se reanuden ahora mismo.
—¿No le parece que sería mejor esperar un par de días? — dijo Hoskins—. Creo que nos iría bien aguardar a que se acallase el jaleo que se ha organizado con la demolición de la casa de los Bullett—Finch y la Calle Mayor de Guildstead Carbonell.
—Nada de eso —dijo Dundridge—. Ya que la policía ha decidido considerar que no es más que un asunto sin importancia, no veo por qué no vamos a poder imitarles. Que sigan los trabajos como hasta ahora. En todo caso, haga que los aceleren.
24
Los supervivientes del Comité para la Salvación de la Garganta del Cleene se reunieron en Handyman Hall para lamentar la muerte de Mr. Bullett—Finch y buscar el modo de sacarle partido a su sacrificio.
—Todo esto ha sido un crimen contra la humanidad —dijo el coronel Chapman—. Es imposible imaginar una persona más inofensiva que el pobre Bertie. Jamás pronunció una sola palabra insultante.
Lady Maud recordaba bastantes palabras insultantes salidas de los labios de Bertie Bullett—Finch cuando la sorprendió pisándole su césped, pero prefirió no manifestar su opinión. Cualesquiera que hubiesen sido sus defectos en vida, ahora que estaba muerto Mr. Bullett—Finch había sido canonizado. El general Burnett expresó con palabras lo mismo que ella estaba pensando.
—Qué muerte tan horrible —dijo—. Es espantoso que te arrojen una enorme bola de hierro y te conviertan en papilla. Es como que te dé de lleno una gigantesca bala de cañón.
—Probablemente no llegó a sentir nada —dijo el coronel Chapman—. Era muy tarde, y él debía de estar profundamente dormido en la cama...
—Pues no, no estaba en la cama. Le encontraron con el batín puesto. Seguramente les oyó llegar.
—Ya nos advierte la Biblia... —empezó a decir Miss Percival, pero Lady Maud la interrumpió.
—No tiene sentido que sigamos mirando hacia atrás. Hay que pensar en el futuro. He invitado a Ivy a que venga a instalarse aquí, conmigo.
—Dudo que vaya a aceptar su ofrecimiento —dijo el coronel Chapman mirando nervioso por la ventana—. Nunca se ha distinguido por la resistencia de su sistema nervioso, y esta última conmoción no creo que le haya hecho ningún bien..., y esos leones...
—Tonterías —dijo secamente Lady Maud—. Son unas criaturas inofensivas, con tal de que los cuides bien. Lo principal es no permitirles que sepan que les tienes miedo. Porque en cuanto olfatean el miedo se vuelven muy peligrosos.
—Estoy segura de que a mí me lo notarían —dijo Miss Percival. El general Burnett hizo un gesto de asentimiento.
—Recuerdo que una vez, en el Punjab... —empezó a decir.
—Atengámonos al asunto que nos ha reunido aquí —dijo Lady Maud—. Aunque lamento infinitamente lo que le ha ocurrido al pobre Mr. Bullett—Finch, y también lo que ha sufrido el pueblo de Guildstead Carbonell, la verdad es que esta tragedia nos ha beneficiado porque, como mínimo, nos deja en una posición mucho más fuerte en relación con el ministerio del Medio Ambiente y su infernal autopista. Creo que dijo usted, general Burnett, que la policía estaba interrogando a ese tal Dundridge.
El general Burnett hizo un gesto negativo.
—El jefe de policía me ha ido informando de todo lo que ocurre —dijo—. Y siento decir que ya han abandonado esa posibilidad. Resulta que ayer noche hubo una juerga en el Rey Jorge. La policía trabaja ahora sobre la hipótesis de que un par de tipos tomaron más cerveza de la cuenta y...
—¿Cerveza? — dijo Lady Maud con una extraña expresión en el rostro— ¿Ha dicho usted «cerveza»?
—Señora mía —dijo el general en tono de disculpa—, sólo he dicho cerveza porque es lo que suele beber esa gente, según tengo entendido. Ni por un momento se me ha ocurrido imputar...
—En realidad —añadió el coronel Chapman, con mucho tacto—, creo que fue vodka. De hecho, lo sé con seguridad. La policía encontró una botella.
Pero el daño ya estaba hecho. Lady Maud parecía sumida en la mayor inquietud.
En el pinar, Sir Giles trataba de tomar una decisión. Desde su árbol había visto la llegada del general Burnett, el coronel Chapman y Miss Percival. Habían utilizado un solo coche los tres para entrar en la finca: Miss Percival había dejado el suyo al otro lado de la verja, y subido al del general. De modo que aquella llegada ofrecía a Sir Giles una oportunidad única para huir de allí, con sólo que consiguiera llegar a la mansión. Maud no se atrevería a matarle de un disparo a sangre fría en presencia de sus vecinos. Aunque también podía producirse un feo embrollo. Quizá ella le acusara de haber tratado de incendiar la casa, así como de intento de chantaje y soborno. Era posible que Maud le pusiera en ridículo, pero Giles estaba dispuesto a correr ese riesgo con tal de salir vivo del parque. Por otro lado, no estaba seguro de ser capaz de desafiar a los leones, que se habían alejado del lugar donde habían disfrutado de su festín, y dormitaban ahora en el césped, justo delante de la terraza. Por otro lado, él estaba hambrientísimo, y los leones no. Acababan de darse un atracón de carne de jirafa.
Eso al menos creía Sir Giles. Tenía que correr ese riesgo. Si se quedaba en el árbol, tarde o temprano se vería obligado a bajar por el hambre. Mejor será, pensó, ahora que luego. Sir Giles descendió de su rama y comenzó a andar. Quizá si caminase con paso sereno... Pero no se sentía sereno. Vaciló, y luego se dirigió cautelosamente hacia el césped. Si al menos pudiese llegar hasta la terraza. A medida que avanzaba por el césped fue tomando conciencia de que la distancia que mediaba entre su posición y la seguridad del árbol iba aumentando paulatinamente, al mismo ritmo que se reducía la que le separaba de los leones. Hasta que llegó al punto en que ya no podía volverse atrás.
En la sala de la mansión, el general Burnett se lamentaba de la ausencia de Sir Giles.
—Esta mañana he telefoneado a su piso y a su oficina de Londres, pero parece que nadie sabe dónde está —dijo—. Ojalá pudiésemos ponernos en contacto con él. Estoy convencido de que él sabría presionar al ministerio para que suspendiera la construcción de la autopista. No es que pretenda quejarme, pero éste es un momento en el que los electores necesitamos a nuestro diputado.
—Lamento decir que mi esposo suele anteponer sus propios intereses a sus deberes parlamentarios —dijo Lady Maud.
—Claro, claro —dijo el coronel Chapman—. Por fuerza, ha de tener muchos intereses. De lo contrario no hubiera alcanzado esa posición tan privilegiada.
—Creo que... —dijo Miss Percival mirando nerviosa por la ventana.
—Lo único que digo es que ya es hora de que se haga notar su presencia —dijo el general.
—La verdad es que me parece que... —empezó a decir Miss Percival.
—Es en circunstancias como éstas cuando debería hacer oír su voz... ¡Santo Dios! ¿Qué ha sido eso?
Un grito espantoso les había llegado desde el jardín.
—Creo que era Sir Giles, que hacía oír su voz —dijo Miss Percival, y se desmayó.
El general y el coronel se volvieron hacia la ventana y miraron horrorizados. Sir Giles se dejó ver un instante y luego desapareció bajo un león. Lady Maud cogió el atizador de la chimenea y abrió la puerta de la terraza.
—¿Se puede saber qué es esto? — gritó mientras se lanzaba a la carga contra los leones—. Fuera, fuera.
Pero ya era demasiado tarde. El general y el coronel salieron apresuradamente y se la llevaron a rastras hacia el interior de la casa. Ella seguía agitando en el aire el atizador.
—Vaya con la gorda —dijo el general mientras regresaban en coche a casa.
El coronel Chapman permaneció en silencio. Trataba de olvidar la espantosa visión de aquellas botas de goma, y, por otro lado, le parecía que aquella forma de referirse a Lady Maud, incluso en tan terribles circunstancias, no podía ser más inapropiada. Al coronel seguía doliéndole la oreja izquierda del mandoble que Lady Maud le había propinado cuando él le dijo que no debía culparse a sí misma de lo ocurrido.
—Lo malo es que con este accidente el parque zoológico será clausurado —prosiguió el general—. Una verdadera pena.
—También ha quedado clausurada la existencia de Sir Giles —dijo el coronel Chapman, que pensaba que el general Burnett se estaba tomando las cosas con demasiada calma.
—A fuer de sincero —dijo el general—, jamás pude tragar a ese pobre tipo.
Miss Percival, sentada en el asiento posterior, se desmayó por sexta vez.
El inspector le explicó a Lady Maud, con el mayor tacto posible, que el juez de primera instancia exigiría una investigación del accidente.
—¿Una investigación? Pero si está clarísimo lo que ha ocurrido. El general Burnett y el coronel Chapman estaban aquí.
—Le aseguro que no es más que una formalidad —dijo el inspector—. Bien, tengo que irme.
Se dirigió a su coche con las botas de goma en una mano, y se fue. Los leones estaban lameteando sus garras y limpiándose los bigotes. Lady Maud les miró por la ventana. Naturalmente, tendrían que llevárselos de allí. Aunque Sir Giles no hubiera sido nunca una persona encantadora, Lady Maud no se sentía con fuerzas para conservar allí a unos animales capaces de comerse a la gente. Por otro lado, tenía que reflexionar sobre las actividades de Blott. Sobre Blott y lo ocurrido la noche anterior en Guildstead Carbonell. Era evidente que había pedido la Cerveza Especial con un claro propósito, de modo que en el fondo todo era culpa de ella. ¡Y pensar que había invitado a Ivy a que se fuera a vivir a Handyman Hall! Bueno, como mínimo ahora tenía una buena excusa para retractarse. Fue a la cocina, y estaba a punto de salir cuando se le ocurrió que, ahora que ya habían saboreado la carne humana, quizá los leones no cedieran tan fácilmente a su actitud serena y valiente. En realidad, lo mejor sería que cogiera algún tipo de arma. Lady Maud vaciló un momento, y luego siguió adelante. Su mala conciencia le exigía que aceptara algún riesgo. Bajó por el sendero que conducía al huerto.
—Blott —dijo al llegar—. Quisiera hablar con usted un momento. ¿Se da cuenta de lo que ha hecho?
—Se lo tenía merecido —dijo Blott encogiéndose de hombros.
—No estoy hablando de él —dijo Lady Maud—. Me refiero a Mr. Bullett—Finch.
—¿Qué le ocurre?
—Ha muerto. Murió ayer noche, mientras demolían su casa.
Blott se quitó el sombrero y se rascó la cabeza.
—Qué pena —dijo.
—¿Una pena? ¿Eso es todo lo que se le ocurre decir? — preguntó Lady Maud severamente.
—No sé qué otra cosa puedo decir. Ni yo sabía que estaría en su casa, ni usted sabía que él pensaba dejar que los leones se lo comieran.
Y cogió una mariquita de una col y la aplastó distraídamente entre sus dedos.
—Debo decir que si hubiese sabido a qué pensaba dedicarse no le habría dejado ese día libre —dijo Lady Maud, y regresó a la casa.
Blott siguió arrancando malas hierbas. Qué raras son las mujeres, pensó. Haces lo que te mandan, y en lugar de agradecértelo te mandan a paseo. Mandar a paseo. Qué expresión tan curiosa, pensándolo bien. Pero, al fin y al cabo, el mundo está lleno de misterios.
En Londres, Mrs. Forthby despertó con la vaga sensación de echar algo en falta. Rodó en la cama, encendió la luz y miró el reloj. Marcaba las once y cuarenta y ocho, y como estaba oscuro debía de ser casi medianoche. Tenía la sensación de haber dormido mucho más de cuatro horas, y, por otro lado, ¿dónde estaba Giles? Se levantó de la cama y le buscó en la cocina y en el baño. Pero se había ido. Regresó a la cocina y se preparó un té. Estaba muy hambrienta. Lo cual no podía ser más extraño, pues había cenado abundantemente. Se preparó unas tostadas y un huevo duro. Todo el rato tenía la extraña sensación de que pasaba algo malo. Se había acostado a las ocho, y ahora, a medianoche, se encontraba completamente despejada y casi muerta de hambre. Para matar el tiempo tomó un libro, pero no tenía ganas de leer. Puso la radio y oyó los titulares de las noticias.
—...Lynchwood, diputado por South Worfordshire, que murió en su finca de Handyman Hall, víctima de un león. En Arizona, un huracán ha destruido...
Mrs. Forthby desconectó la radio y se sirvió otra taza de té antes de recordar lo que el locutor acababa de decir.
—¡Dios mío! ¿Esta tarde? Pero...
Fue a la salita y miró la fecha en el reloj. Marcaba el viernes, veinte. Pero..., ¡si ayer era miércoles! Lo había dicho Giles. Ella que era martes, y él la corrigió diciendo que era miércoles. Y ahora era viernes y Giles había muerto en las fauces de un león. ¿Qué hacía un león en Handyman Hall? ¿Y qué hacía Giles allí? Tenían que haberse ido los dos a pasar el fin de semana a Brighton. Todo era desconcertante y horrible, hasta el punto de resultar increíble. Mrs. Forthby marcó el número de esa señora tan amable que dice la hora.
—Cuando suene la tercera señal, serán las doce, y diez minutos, y treinta segundos.
—Pero, ¿qué día es? ¿Qué fecha? — preguntó Mrs. Forthby.
—Cuando suene la tercera señal serán las doce, y diez minutos, y treinta segundos.
—Vaya, la verdad es que no me sirve usted de gran ayuda —dijo Mrs. Forthby, y rompió a llorar. Giles podía no ser muy agradable, pero ella le había tenido afecto, y todo era culpa suya.
—Si no hubiese sido tan olvidadiza y me hubiera acordado de despertarme, a estas horas aún estaría vivo.
En su cuartel general de campaña, Dundridge saludó con alborozo la noticia a la mañana siguiente.
—Así aprenderá esa estúpida furcia a no organizar parques zoológicos en su finca —le dijo a Hoskins.
—No entiendo por qué se alegra. Lo único que pasa es que ahora hay otro escaño libre en el Parlamento. Tendrán que celebrar elecciones parciales, y ya sabe lo que ocurrió la última vez.
—Razón de más para acelerar la construcción todo lo posible —dijo Dundridge.
—¿Ahora que Lady Maud está de luto? Esa pobre mujer acaba de perder a su esposo en las más trágicas circunstancias, y usted pretende...
—No me venga con monsergas —dijo Dundridge—. ¿Sabe lo que opino? Que estará encantada. No me sorprendería que ella misma lo hubiese organizado todo a fin de frenarnos.
—Eso que acaba de decir es una calumnia —dijo Hoskins—. Admito que esa mujer parece a veces un tártaro, pero...
—Mire usted —dijo Dundridge—. A esa mujer su marido le importaba un comino. Lo sé con absoluta certeza.
—¿Que lo sabe?
—Pues resulta que sí. Le contaré una cosa. Esa vieja vaca intentó seducirme allí una noche, y cuando yo me negué a jugar a su juego me disparó con una escopeta. De modo que no me venga con todas esas bobadas de la viuda desconsolada. Seguiremos con nuestros planes, y a toda velocidad.
—Lo único que puedo decirle es que actuando así desafía a la opinión pública —dijo Hoskins, aturdido aún por el relato del intento de seducción—. Primero muere Bullett—Finch y ahora muere Sir Giles. Seguro que la gente va a armar un auténtico escándalo. Creo que lo más conveniente es que nos quedemos quietecitos.
—Lo más conveniente es que tomemos ahora mismo el parque de Handyman Hall —dijo Dundridge—. Voy a ir allí con un par de palas excavadoras, y pienso establecer este cuartel general justo al pie de ese pretencioso arco triunfal. Y si ella quiere graznar, que grazne.
Pero Lady Maud no graznó. Estaba más conmocionada por la muerte de Giles de lo que ella esperaba, y se sentía personalmente responsable de lo que le había ocurrido a Mr. Bullett—Finch. Realizaba sus tareas automáticamente, abstraída, sumida en el dilema moral en el que se encontraba. Por un lado se enfrentaba a la destrucción de todo lo que amaba: la mansión, la Garganta, el paisaje silvestre, el jardín, el mundo que sus antepasados habían construido y defendido. Todo eso desaparecería, y en su lugar habría una autopista que sería un inútil insulto para aquel paisaje, y todo para que resultase obsolescente dentro de cincuenta años, cuando se agotara el combustible fósil. Nadie necesitaba la autopista. Sir Giles se la había sacado de la manga para ganar una fortuna, y de paso para ofenderla a ella de la forma más cruel y mezquina. Ahora Giles había desaparecido, pero el legado de la autopista permanecía, y los métodos que había tenido que utilizar contra su construcción no habían hecho más que degradarla. Había atacado con las mismas armas con que ella había sido atacada, y las víctimas habían sido el pobrecillo Bertie Bullett—Finch y aquel hombre que puso la lámpara de parafina delante de la gasolinera de Mr. Dugdale, el que menos había podido librarse, literalmente, de la quema.
Se encontraba todavía en este estado de culpable autorrecriminación cuando presenció el desarrollo de la investigación del juez de primera instancia, cuyo veredicto fue de muerte accidental, y que concluyó su intervención en torno a la desaparición de Sir Giles alabando la valentía de su viuda, pero recordando los imprevistos peligros que asume aquel que tiene animales no domesticados en su casa. Era este mismo el estado de Lady Maud cuando supervisó la retirada de los leones, la última jirafa y los avestruces, para después ir al funeral que se ofició en la Abadía de Worford. Durante todo este tiempo evitó a Blott, que se refugió en el huerto, enojado y de mal humor. Sólo cuando, al regresar de la Abadía, Lady Maud vio las excavadoras aparcadas junto al puente colgante que había frente al arco de triunfo sintió por fin cierto remordimiento por haberle reñido de aquel modo. Le encontró sentado entre las grosellas negras, muy deprimido.
—Lo siento, Blott —le dijo ella—. Creo que le debo disculpas. Todos cometemos errores de vez en cuando, y he venido a decirle lo agradecida que le estoy por todos los sacrificios que ha hecho por mí.
Blott se sonrojó bajo su curtida piel.
—No ha sido nada —dijo.
—No es cierto —dijo Lady Maud generosamente—. No sé cómo me las hubiera arreglado sin usted.
—No tiene que darme las gracias —dijo Blott.
—Sólo quería que supiese que aprecio todos sus esfuerzos —insistió Lady Maud—. Por cierto, cuando venía hacia aquí he visto las excavadoras junto a la entrada...
—Supongo que querrá que les impida el paso...
—Pues mire, ahora que lo dice... —empezó a decir Lady Maud.
—Déjelo en mis manos. Yo les detendré —dijo Blott.
Lady Maud dudó. Era el momento de tomar una decisión. Escogió sus palabras con sumo cuidado.
—No querría que hiciese nada violento.
—¿Violento? ¿Yo? — dijo Blott, en un tono tan convincente que Lady Maud casi creyó que su observación le había ofendido de verdad.
—Sí. Usted. Mire, no me importa gastar dinero si hace falta. Use todo el que quiera, pero no quiero que haya más víctimas.
—Sus antepasados se batieron...
—Me parece que sé bastante mejor que usted lo que mis antepasados hicieron o dejaron de hacer —dijo Lady Maud—. No necesito que me lo cuente. Y aquellas eran otras circunstancias. Para empezar, eran agentes de la Corona y actuaban de acuerdo con la ley, y, por otro lado, todas las víctimas fueron galeses, y los galeses no eran más que salvajes. Además, yo soy juez de paz, lo cual me impide condonar nada que sea ilegal. Haga lo que haga, tendrá que ser legal.
—Pero... —interrumpió Blott.
—Ni una palabra más —le interrumpió ella—. Allá usted con sus actos. Yo no quiero participar en ellos.
Y se fue a grandes zancadas. Blott se quedó reflexionando sobre sus palabras.
—Nada de violencia —murmuró. Aunque esto le crearía dificultades, ya se le ocurriría algo. Las mujeres, incluso las mejores, eran seres extraños e ilógicos. Dejó el huerto y bajó hacia su casa. Al otro lado del puente colgante, un par de excavadoras, símbolos de los comandos especiales de Dundridge, seguían aguardando junto a los árboles. Nada habría sido más fácil que paralizarlas con su lanzagranadas antitanque, o echando azúcar en sus depósitos de carburante, pero si Lady Maud había dicho que no debía salirse de los límites de la ley... Curiosa expresión. Como si la ley fuese un recinto amurallado. Alzó la vista y se fijó en el arco de triunfo.
Acababa de ocurrírsele una idea.
25
A pesar de que pretendía actuar inmediatamente, el Controlador de Autopistas de los Midlands se encontró con que apenas si podía dar un paso. Mientras las diversas autoridades responsables de la conservación de Guildstead Carbonell y del mantenimiento de la ley y el orden se enfrentaban a los responsables de la construcción de la autopista y de la destrucción del pueblo, los trabajos de la autopista habían quedado casi paralizados por completo. Para empeorar más las cosas, los camioneros hicieron un paro en protesta por el hecho de que se les hubiese prohibido la entrada en el Rey Jorge, como responsables de los daños sufridos por la mesa de billar, y los expertos en demolición decidieron hacer por su parte una huelga de celo porque consideraban que la detención de Mr. Edwards era una agresión contra sus derechos sindicales. Para poner fin a estos dos conflictos laborales, Dundridge decidió pagar una nueva mesa de billar, con cargo a los presupuestos para gastos imprevistos, y pidió a la policía que dejara en libertad bajo fianza a Mr. Edwards, en espera de que fuese presentado el informe psiquiátrico del acusado. En medio de todo este jaleo fue llamado a Londres para que diera cuenta de unas declaraciones que había hecho ante las cámaras de televisión, junto a las ruinas de Finch Grove.
—¿No se le ocurrió ningún comentario más apropiado que aquello de «ha caído como un castillo de naipes»? — le preguntó Mr. Rees—. ¿Y se puede saber a qué venía eso de «del plato a la boca se pierde la sopa»?
—Sólo quería decir que es inevitable que ocurran accidentes —explicó Dundridge—. Me estaban bombardeando a...
—¿Bombardeando? ¿Y nosotros qué? Desde esa noche no paran de llegar cartas y más cartas. ¿Cuántas hemos recibido ya?
Mr. Joyson consultó su lista:
—Tres mil cuatrocientas ochenta y dos hasta la fecha, sin contar las postales.
—¿Y qué me dice de su otra frase célebre, eso de «todos tenemos que hacer sacrificios»? ¿Qué clase de impresión cree usted que causan palabras así en una audiencia de tres millones de personas? — gritó Mr. Rees—. Un caballero que vive pacíficamente en un rincón de la Inglaterra rural, que jamás se mete con nadie, muere aplastado por las ruinas de su propia casa, en mitad de la noche, porque un maldito estúpido armado de una bola de hierro de dos toneladas de peso arremete contra él..., ¡y a usted sólo se le ocurre decir que todos tenemos que hacer sacrificios!
—Bueno, la verdad es que no es cierto que no se metiera nunca con nadie —protestó Dundridge—. Telefoneaba una y otra vez para...
—Y eso justifica que... Abandono.
—Creo que tenemos que estudiar el asunto desde el punto de vista del potencial comprador de viviendas —dijo Mr. Joyson con el mayor tacto—. En los tiempos que corren, los asalariados apenas si pueden correr con los gastos de una hipoteca.
Sólo faltaría que, encima, los pobres tuvieran que temer la posibilidad de que, en cualquier momento, la casa que están pagando con tantos esfuerzos pudiera ser demolida sin aviso previo siquiera.
—Pero esa casa no tenía que ser demolida —observó Mr. Rees.
—Exacto —dijo Mr. Joyson—. Lo que trato de explicar es que Dundridge tendría que demostrar un poco más de tacto. Tendría que utilizar la persuasión.
Pero Dundridge ya estaba harto.
—¿Persuasión? — gruñó—. Creo que ninguno de ustedes comprende la magnitud del enemigo al que me enfrento. Están convencidos de que lo único que tengo que hacer es remitir un aviso de expropiación forzosa, y que con eso basta para que la gente abandone tranquilamente su casa y me dejen hacer. Pues no, las cosas no son tan sencillas. Me han puesto al frente de la construcción de una autopista que tiene que pasar por la casa y el parque de una mujer que está convencida de que la mejor fórmula de persuasión consiste en perseguirme a tiros por todas partes.
—Pero parece que no tiene buena puntería —suspiró Mr. Rees.
—¿Por qué no informó de eso a la policía? — preguntó, con más sentido práctico, Mr. Joyson.
—¿La policía? Ella es la policía —dijo Dundridge—. Todos ellos comen de su mano.
—Como los leones... —dijo Mr. Rees.
—¿Y para qué creen que montó ese parque zoológico? — preguntó Dundridge.
—Imagino que ahora tratará usted de convencernos de que lo que pretendía era librarse de su marido —dijo Mr. Rees, francamente agotado.
—Para frenar la autopista. Pretendía acicatear a la opinión pública, conquistar la simpatía de todo el mundo, y provocar la mayor confusión posible.
—En mi opinión, podía haber dejado que usted sólo se encargara de eso —dijo Mr. Rees.
Dundridge le dirigió una mirada siniestra. Era evidente que no gozaba de la confianza de sus superiores.
—Si piensa eso, no me queda más remedio que dimitir del cargo de Controlador de Autopistas de los Midlands y volver a Londres —dijo.
Mr. Rees miró a Mr. Joyson. Este era el ultimátum que más temían. Mr. Joyson hizo un gesto negativo.
—Mi querido Dundridge, no hace ninguna falta que haga usted eso —dijo Mr. Rees con forzada amabilidad—. Lo único que le pedimos es que trate de no provocar más publicidad en contra de nuestro proyecto.
—Siendo así, espero de ustedes que me presten todo su apoyo —dijo Dundridge—. No seré capaz de hacer frente a toda la oposición virulenta contra la que tengo que luchar a no ser que cuente con el pleno respaldo del ministerio.
—Haremos todo lo que esté en nuestras manos para apoyarle —dijo Mr. Rees.
Dundridge abandonó la oficina ablandado y convencido de que al final su autoridad había obtenido el merecido respaldo.
—Si le damos a ese cerdo toda la cuerda que pide, seguro que acabará ahorcándose él sólito —dijo Mr. Rees en cuanto él salió—. Y, francamente, le deseo a Lady Maud toda la suerte del mundo.
—Qué horrible debe de ser perder a un marido como el suyo —comentó Mr. Joyson—. No me extraña que la pobre mujer esté transtornada.
Pero lo que más transtornaba a Lady Maud no era la pérdida de su esposo sino las facturas que iban llegándole de diversas tiendas de Worford.
—¿Ciento cincuenta latas de salchichas de frankfurt? ¿Mil velas? ¿Sesenta toneladas de cemento? ¿Doscientos metros de alambre de espinos? ¿Cuarenta barras de hierro de metro y medio? — murmuró mientras iba repasando las facturas—. ¿Qué clases de planes tendrá ese Blott?
Pero pagó las facturas sin rechistar, y se abstuvo de hacerle preguntas al jardinero. No quería saber cuáles eran los planes de Blott, fueran cuales fuesen. «Nadie es más feliz que el que no sabe nada», pensó, demostrando su incapacidad para comprender la ley que debía aplicar a veces como juez de paz.
Y Blott estaba muy atareado. La tregua forzada por los problemas de Dundridge fue aprovechada para la preparación de su sistema defensivo. Lady Maud le había dicho que no debía emplear la violencia, y ahora ya estaba convencido de que no haría ninguna falta emplearla. Su casa, el orgulloso Arco de Triunfo, era prácticamente impermeable a todo lo que no fuera, como mínimo, un asalto a gran escala con tanques y artillería. Había rellenado las habitaciones de los dos lados del arco con fragmentos de hierro viejo y cemento. Había sellado la escalera con cemento. Había cubierto el tejado de barras de hierro afiladas, fijas en bases de cemento, y entrelazadas con capas sucesivas de alambre de espinos. A fin de garantizarse un suministro independiente de agua, dispuso un tubo de goma desde el río hasta su habitación, y para asegurarse de que podría resistir el asedio, se había rodeado de alimentos suficientes como para pasarse encerrado allá arriba hasta un par de años. Si le cortaban la electricidad, tenía mil velas y varias docenas de bombonas de gas. Finalmente, para prevenir todo posible intento de expulsarle de allí con gases lacrimógenos, había desenterrado una vieja máscara antigás procedente de sus requisas de la segunda guerra mundial. Por si acaso no servía para los gases más modernos, convirtió su biblioteca en una habitación hermética a la que, en último extremo, siempre podría retirarse. En conjunto, había convertido el arco de triunfo en una fortaleza. La única entrada era la escotilla del tejado, que se abría en medio de sus afiladas barras de hierro y las alambradas. A fin de poder salir si lo consideraba necesario, Blott se había procurado una escala de cuerda que llegaba desde el tejado hasta el suelo. Además, y pensando en la posibilidad de que hubiera violencia, se rodeó de una escopeta, una ametralladora ligera, un mortero de dos pulgadas, varias cajas de municiones y de granadas de mano, y con todo este armamento se sentía capaz de disuadir a todo el que intentara acercarse. «Desde luego, no dispararé a dar», se dijo a sí mismo. Pero no habría ninguna necesidad de disparar. Blott conocía demasiado bien a los británicos para temer que hicieran cosa ninguna que pudiese poner alguna vida en peligro. Y sin poner ninguna vida en peligro, sobre todo la de Blott, no había modo humano de construir una autopista que pasara por Handyman Hall. El arco de triunfo se interponía ahora a cualquier intento. A ambos lados del arco se elevaban en fuerte pendiente las laderas de la montaña. Para avanzar en la construcción sería imprescindible demoler el arco, y como Blott se había encerrado en su interior, la demolición del arco equivaldría a demolerle también a él. Ni siquiera podrían utilizar dinamita para volar las laderas sin poner en peligro su vida y aplastar el arco bajo las rocas. Finalmente, a fin de asegurarse de que nadie pudiera ni siquiera pasar por debajo del arco, había colocado justo en medio toda una serie de bloques de cemento. Fue esta última adquisición lo que hizo que Lady Maud se viera forzada a preguntarle qué diablos pretendía hacer.
—¿Cómo cree que voy a ir de compras si me cierra el paso? — le preguntó a Blott.
Este señaló el Bentley y el Land—Rover, que estaban aparcados junto a las dos excavadoras, al otro lado del puente.
—¡Santo Dios! — dijo Lady Maud—. ¿Significa eso que se los ha llevado usted allí sin pedirme permiso?
—Usted me dijo que no quería enterarse de lo que hacía, y por eso no se lo comuniqué —le dijo Blott. Lady Maud tuvo que admitir que su contestación no podía ser más lógica.
—Será un grave fastidio —dijo. Alzó la vista hacia el arco. Olvidando los gruesos pinchos y las alambradas del tejado, tenía el mismo aspecto de siempre.
—Espero que sepa lo que se hace —dijo Lady Maud. Y sorteó los bloques de cemento para dirigirse hacia los coches aparcados al otro lado del puente. Fue a Worford para entrevistarse con Mr. Ganglion, que tenía que leerle la herencia de Sir Giles. Hasta donde podía saber, se había convertido en una viuda de considerables medios económicos, unos medios que Lady Maud quería dedicar a algún buen fin.
—Una auténtica fortuna, señora —dijo Mr. Ganglion—. Una auténtica fortuna, incluso en estos tiempos. Invirtiendo adecuadamente, podrá vivir como una reina. — Y le dirigió una mirada de admiración. Pensándolo bien, tenía todo el derecho del mundo a vivir como una reina. Al fin y al cabo, aquel oscuro asunto de Eduardo VII... —Y, como viudo que soy, puedo... —Y volvió a contemplarla, con mayor admiración si cabe. Quizá no fuera muy atractiva para según qué gustos, pero tampoco él podía enorgullecerse de su buen tipo, y a su edad no se podía pedir mucho. Y diez millones de libras eran un incentivo notable. Y también lo eran aquellas fotos de Dundridge.
—Tengo intención de volver a casarme lo antes posible —dijo Lady Maud—. Sir Giles me ha dejado con todas mis necesidades cubiertas, pero olvidó cumplir el débito conyugal.
—Cierto. Cierto —dijo Mr. Ganglion, mientras por dentro seguía reflexionando sobre aquella acusación de chantaje hecha por Dundridge. Quizá le valiera la pena emprender también él un intento de chantaje. Se volvió hacia la caja fuerte y la abrió—. Además —siguió diciendo—, no le conviene vivir sola en esa casa tan grande. Necesita usted compañía. Alguien que cuide de usted.
—Ya he atendido a ese problema. Le he pedido a Mrs. Forthby que se instale en mi casa.
—¿Mrs. Forthby? ¿Mrs. Forthby? ¿La conozco?
—No —dijo Lady Maud—. Creo que no. Era la..., bueno, el ama de llaves de Giles en Londres.
—¿Ah, sí? — dijo Mr. Ganglion mirándola por encima de sus gafas—. Ahora que lo menciona, oí decir que...
—Pues olvídese de todo —dijo Lady Maud—. No está bien hacer leña del árbol caído. Lo importante es que, según lo que he podido leer en la herencia, no se acordó en absoluto de esa pobre mujer. Y tengo intención de compensar ese olvido.
—Es usted muy generosa. Magnánima —dijo Mr. Ganglion, sacando un sobre de la caja fuerte—. Y, ahora que tratamos del tema de la fragilidades humanas, ¿le importaría echar una ojeada a estas fotos y decirme si las ha visto anteriormente?
Abrió el sobre y extendió las fotos ante ella. Lady Maud las miró fijamente. Era obvio que no era la primera vez que las veía.
—¿De dónde las sacó usted? — gritó.
—Ah —dijo Mr. Ganglion—, me parece que sería muy interesante saberlo.
—Pues claro. ¿Por qué cree que se lo pregunto?
—Bien —dijo Mr. Ganglion guardando de nuevo las fotos en el sobre—, hubo cierta persona, un cliente en potencia, que vino a consultarme...
—Dundridge. Lo sabía. Dundridge —dijo Lady Maud.
—Quién sabe, quién sabe —dijo Mr. Ganglion—. Pues bien, este cliente insinuó que usted había utilizado estas fotos tan..., tan reveladoras..., para hacerle chantaje.
—¡Dios mío! — gritó Lady Maud—. ¡Qué monstruillo tan repugnante!
—Naturalmente, hice cuanto estaba en mi mano para asegurarle que eso era imposible. Sin embargo, él no quedó muy convencido...
Pero Lady Maud ya había oído todo lo que quería oír. Se puso bruscamente en pie y cogió el sobre.
—Si cree que habría que preparar una demanda por calumnia... —empezó a decir Mr. Ganglion.
—¿Que me acusó a mí de chantaje? Le juro que conseguiré que lamente haber nacido —gruñó Lady Maud, y salió de allí con las fotos.
Dundridge se encontraba en su cuartel general móvil preparando sus planes para un nuevo ataque contra Handyman Hall cuando el coche de Lady Maud se detuvo junto a su remolque. Ahora que estaba seguro de que el ministerio le apoyaría con todo su peso, Dundridge volvía a contemplar ante sí un futuro despejado. Había hablado con el jefe de policía para pedirle su cooperación en caso de que Lady Maud se negara a aceptar la orden de abandonar Handyman Hall. El jefe de policía, muy a su pesar, acabó accediendo. Estaba Dundridge dando instrucciones a Hoskins para que las máquinas penetraran en la finca, cuando Lady Maud se coló por la puerta como un huracán.
—Repugnante cerdo asqueroso —gritó, arrojando las fotos sobre la mesa de Dundridge—. Mírese. — Y así lo hizo Dundridge. Hoskins también miró.
—¿Y bien? — prosiguió Lady Maud—. ¿Qué me dice ahora?
Dundridge alzó la vista hacia ella y trató de encontrar palabras que expresaran sus sentimientos. No lo consiguió.
—Si cree que podrá salirse con la suya, está muy equivocado —aulló Lady Maud.
Dundridge cogió el teléfono. Aquella mala puta había vuelto a acosarle con esas horribles fotos, y esta vez no cabía duda de quién era el principal protagonista de tan obscenas contorsiones. Además, Hoskins también lo había visto. La expresión horrorizada de Hoskins le decidió. El escándalo era inevitable. Dundridge marcó el número de la policía.
—No crea que se va a librar de eso llamando a un abogado.
—No estoy llamando a ningún abogado. Llamo a la policía —dijo Dundridge.
—¿A la policía? — dijo Lady Maud.
—¿A la policía? — susurró Hoskins.
—Voy a conseguir que la acusen de intento de chantaje —dijo Dundridge.
Lady Maud se lanzó por encima de la mesa hacia él.
—No se atreverá, so guarro cerdo asqueroso hijo de perra —gritó.
Dundridge saltó de su silla y corrió hacia la puerta. Lady Maud se incorporó, dio media vuelta y saltó tras él. Mientras, Hoskins colgó el teléfono y recogió las fotos. Se fue al lavabo y cerró la puerta con el pestillo. Cuando salió, vio a Dundridge que, encogido de miedo, se ocultaba detrás de una pala excavadora. Seis conductores de excavadoras retenían a Lady Maud. Las fotos habían sido reducidas a cenizas, que habían bajado luego arrastradas por el agua del inodoro. Hoskins se sentó y se secó el sudor con un pañuelo. Se habían salvado por los pelos.
—No crea que se va a librar de este asunto —gritaba Lady Maud mientras se la llevaban hacia su coche—. Voy a demandarle por calumnia. Le voy a dejar sin un céntimo.
Una vez que se fue de allí, Dundridge, con paso tambaleante, regresó al remolque.
—Usted lo ha oído todo —le dijo a Hoskins—. La ha oído decir que quería hacerme chantaje.
Y empezó a buscar las fotos.
—Las he quemado —dijo Hoskins—. Me pareció que lo mejor sería hacerlas desaparecer.
Dundridge le dirigió una mirada de agradecimiento. Lo mejor era que desapareciesen, aunque, por otro lado, ahora había quedado destruida la prueba del intento de chantaje. Ya no valía la pena telefonear a la policía.
—Bueno, como mínimo, si trata de demandarme, usted, podrá atestiguar a mi favor —dijo por fin.
—Desde luego —dijo Hoskins—. Pero no se atreverá.
—En mi opinión, esa furcia es capaz de cualquier cosa —dijo Dundridge. Ahora que tanto Lady Maud como las fotos habían desaparecido, se sentía otra vez seguro de sí mismo—. Pero, ¿sabe una cosa? Vamos a entrar en Handyman Hall ahora mismo. Así aprenderá a no venirme con amenazas.
—Siento decirle que, sin las fotos, no hay forma de ganar esa demanda —le dijo Mr. Ganglion a Lady Maud.
—Pero él le dijo que yo le estaba haciendo chantaje. Usted mismo me lo contó —insistió Lady Maud.
Mr. Ganglion hizo un gesto negativo.
—Lo que me dijo a mí, querida señora, era una comunicación confidencial. Al fin y al cabo, vino a consultarme en mi calidad de abogado, y como yo la represento a usted, mi declaración no sería aceptada por el tribunal. Ahora bien, si consiguiésemos que Hoskins declarase que le había oído a él acusarla de chantaje... —Telefoneó a la delegación de Obras Públicas y le comunicaron con el cuartel general móvil.
—Desde luego que no —dijo Hoskins—. Jamás he oído nada parecido. ¿Fotos? No sé de qué me está hablando. — Sólo le hubiera faltado aparecer ante un tribunal para declarar sobre aquellas malditas fotos.
—Es curioso —dijo Mr. Ganglion—. Es curiosísimo, pero Mr. Hoskins se niega a declarar ante un tribunal.
—¿Lo ve? Hoy en día ya no se puede fiar una de nadie —dijo Lady Maud.
Volvió al coche y regresó a su casa de pésimo humor. Para postre, tuvo que dejar el Bentley fuera de la finca y subir hasta la casa andando.
26
Si por la tarde, a su regreso a Handyman Hall, estaba de mal humor, a la mañana siguiente se puso hecha una furia. Se despertó con el ruido que armaban los camiones que bajaban hacia la Garganta, y por el vocerío de unos obreros que se habían plantado delante del arco de triunfo. Lady Maud llamó por teléfono a Blott.
—¿Qué diablos ocurre ahí abajo? — preguntó.
—Ya ha empezado —dijo Blott.
—¿Empezado? ¿Qué es lo que ha empezado?
—Han venido para ponerse a trabajar.
Lady Maud se vistió y bajó apresuradamente por la avenida. Junto a los bloques de cemento que cerraban el paso bajo el arco se encontraban Dundridge, Hoskins y el jefe de policía, acompañados de un grupo de agentes.
—¿Qué significa esto? — preguntó Lady Maud.
—Hemos venido a trabajar aquí —dijo Dundridge, sin separarse ni un centímetro del jefe de policía—. Usted ha recibido un aviso de expropiación forzosa con fecha del veinticinco de junio y...
—Esto es propiedad privada —dijo Lady Maud—. Tengan la amabilidad de retirarse.
—Querida Lady Maud —dijo el jefe de policía—, estos caballeros tienen derecho...
—Estos terrenos son míos —dijo Lady Maud—. Y quiero que se larguen ahora mismo.
El jefe de policía expresó su pesar con un gesto.
—Siento tener que decirle esto, pero...
—Pues no me lo diga —dijo Lady Maud.
—Pero tenga en cuenta que tienen pleno derecho a actuar de acuerdo con sus instrucciones, y a trabajar en la autopista en este parque. He venido para garantizarles que nadie les ponga ningún impedimento. Bien, tenga la bondad de ordenarle a su jardinero que abandone este edificio...
—Ordéneselo usted.
—Ya hemos intentado presentarle una orden de desahucio, pero se niega a bajar. Al parecer, ha cerrado la puerta con una barricada. Mire, no queremos utilizar la fuerza, pero si ese hombre no está dispuesto a salir me temo que no nos quedará otro remedio.
—Bien, yo no se lo impido, ¿no? — dijo Lady Maud—. Si tienen que hacerlo, háganlo.
Se apartó unos pasos. Los agentes rodearon el arco de triunfo y empezaron a golpear la puerta. Lady Maud se sentó en un bloque de cemento para contemplarles.
Después de aporrear la puerta durante diez minutos seguidos, los agentes se encontraron, tras romper las tablas, con un muro de cemento. Dundridge pidió que les trajeran un taladro, pero era evidente que para entrar allí iban a necesitar mucho más que un simple taladro.
—Ese hijo de puta se ha encerrado tras un muro de cemento —dijo Dundridge.
—No crea que estoy ciego —dijo el jefe de policía—. Y ahora, ¿qué piensa hacer?
Dundridge estudió el problema y consultó a Hoskins. Regresaron juntos hasta el puente y miraron el arco desde allí. En aquellas circunstancias, parecía haber adquirido una desafiante altura.
—No hay forma de dar un rodeo —dijo Hoskins, señalando las cornisas—. Tendríamos que desplazar miles de toneladas de rocas.
—¿No podríamos abrirnos paso con dinamita?
Hoskins alzó la vista hacia los acantilados y luego hizo un gesto negativo.
—Podríamos, pero lo más probable es que además nos cargásemos a ese cabrón. Las rocas caerían sobre el arco.
—¿Y qué? — dijo Dundridge—. Si no quiere salir y resulta herido, la culpa sería suya.
No lo dijo en un tono muy convencido. Era evidente que si Blott moría el ministerio del Medio Ambiente no vería con buenos ojos la resultante publicidad desfavorable.
—En cualquier caso —observó Hoskins—, la ruta autorizada tiene que pasar precisamente a través de la garganta. No podemos cambiarla.
—¿Y qué me dice de esas cargas de dinamita que pusimos en la entrada de la Garganta?
—Teníamos autorización para ensancharla en ese punto porque estaba el río. Además, ese lugar no queda comprendido en la ley que calificó esta zona como reserva natural.
—Mierda —dijo Dundridge—. Ya sabía yo que esa mala puta nos saldría con una cosa así.
Regresaron al arco, donde el jefe de policía estaba discutiendo con Lady Maud.
—¿Insinúa en serio que fui yo quien le ordenó al jardinero que se encerrase a cal y canto en el arco?
—Sí —dijo el jefe de policía.
—En ese caso —dijo Lady Maud—, todavía es usted más tonto de lo que me temía.
El jefe de policía hizo una mueca de dolor.
—Lady Maud —dijo—, sabe tan bien como yo que el jardinero no habría hecho esto sin su autorización.
—Tonterías —dijo Lady Maud—. Le dije que hiciera lo que quisiese. Lleva viviendo ahí desde hace treinta años. Es su casa. Y si decide llenarla de cemento, allá él. Me niego a aceptar ninguna responsabilidad de sus actos.
—En tal caso, no me quedará más remedio que detenerla —dijo el jefe de policía.
—¿De qué se me acusa?
—De obstrucción.
—Y una mierda —dijo Lady Maud. Bajó del bloque de cemento, rodeó el arco y, mirando la ventana, llamó a Blott.
—Dígame —dijo Blott, asomándose a la ventana circular.
—Blott, baje ahora mismo y deje que esos hombres lleven a cabo su trabajo.
—No pienso hacerlo —dijo Blott.
—Blott —gritó Lady Maud—. Le ordeno que baje.
—No —dijo Blott, y cerró la ventana.
Lady Maud se volvió hacia el jefe de policía.
—Ya lo ve. Le he dicho que baje, y se niega. ¿Todavía piensa detenerme por obstrucción?
El jefe de policía negó con la cabeza. Sabía que le habían derrotado. Lady Maud emprendió el regreso a la casa. El jefe de policía se volvió hacia Dundridge.
—Y bien, ¿qué sugiere ahora?
—Por fuerza habrá alguna solución —dijo Dundridge.
—Si se le ocurre alguna idea luminosa, comuníquemela —dijo el jefe de policía.
—¿Qué ocurriría si avanzamos con las máquinas y demolemos el arco con ese tipo dentro?
—La pregunta es más bien, ¿qué le ocurriría a ese tipo si ustedes hicieran eso?
—Allá él —dijo Dundridge—. La ley nos da derecho a quitar ese arco de ahí, y si él está dentro cuando lo estamos haciendo, no seremos responsables de lo que le ocurra.
—Eso es lo que tendrá que decirle al juez —dijo el jefe de policía— cuando le juzgue a usted por homicidio sin premeditación. Yo creía que a estas alturas ya habría aprendido la lección, sobre todo después de lo ocurrido en Guildstead Carbonell.
Y, dicho esto, se fue en su coche.
Dundridge cruzó el puente y habló con el capataz del equipo de demolición.
—¿Hay algún modo de arrancar de ahí ese arco sin hacerle daño al tipo que está dentro? — preguntó.
El capataz le miró con expresión escéptica.
—No.
Como si quisiera reforzar esta respuesta, en este momento Blott subió al tejado. Llevaba una escopeta.
—Ya lo ve —dijo el capataz.
Blott miró por encima de las cabezas del grupo, se llevó el rifle al hombro, y disparó alto. Una paloma torcaz cayó del cielo. La advertencia no podía ser más clara.
—En el contrato no dice que tengamos que correr riesgos innecesarios —dijo el capataz—. Y un tipo que se encierra a cal y canto en su casa y tiene esa puntería cazando palomas, debe ser considerado como un riesgo innecesario. Ese tipo está como una cabra, y encima es un tirador de primera.
Dundridge recordó melancólicamente a Mr. Edwards. Luego se volvió hacia Hoskins.
—Me parece —dijo éste— que lo mejor sería hablar con el ministerio. Nosotros solos no vamos a poder con este obstáculo.
Lady Maud oyó el disparo desde la mansión. Fue por unos prismáticos y vio que Blott estaba en pie sobre el tejado del arco. En sus manos sostenía una escopeta. Telefoneó al arco de triunfo.
—¿No me dirá que han empezado a disparar contra usted, no? — dijo.
—No —dijo Blott—. He matado a una paloma. Esos siguen hablando.
—Recuerde lo que le dije con respecto a la violencia —dijo Lady Maud—. Hemos de conseguir que la opinión pública nos apoye. Me pondré en contacto con la BBC y la ITV y con toda la prensa nacional. Creo que vamos a armar la gorda.
Blott colgó. Armar la gorda. Qué frases tan expresivas. Armar la gorda.
En su cuartel general móvil, Dundridge hablaba por teléfono con Londres.
—¿Pretende decir que va en serio eso de que el jardinero de Lady Maud se ha encerrado en un arco ornamental? — dijo Mr. Rees con incredulidad—. No es en absoluto plausible.
—Mire usted, el arco que le digo tiene casi tres metros de altura —le explicó Dundridge—, y dispone en su interior de varias habitaciones. El jardinero ha llenado de cemento todas las de abajo. Como no recurramos a colocar unas cuantas cargas de dinamita para volar ese arco, no habrá modo de sacarle de ahí.
—Yo en su lugar telefonearía a los bomberos. Si no recuerdo mal, antes acostumbraban bajar los gatos de los árboles.
—Ya he hablado con los bomberos —dijo Dundridge.
—Y bien, ¿qué le han dicho?
—Que ellos se encargan de apagar incendios, y que no saben asaltar fortalezas.
Mr. Rees consideró el problema.
—Supongo que, tarde o temprano, tendrá que salir de ahí —dijo por fin.
—¿Por qué?
—Pues..., para comer, por ejemplo.
—¿Comer? — gritó Dundridge—. ¿Comer? No tiene que salir para eso. Tengo aquí la lista de todo lo que compró en el supermercado. Cuatrocientas latas de alubias, setecientas latas de carne en conserva, ciento cincuenta latas de salchichas de frankfurt. ¿Hace falta que continúe?
—No —dijo apresuradamente Mr. Rees—. Ese tipo debe de tener una constitución de toro. Es extraño que no haya elegido cosas más apetitosas.
—¿Es eso todo lo que tiene que decir? — dijo Dundridge.
—Bien, debo admitir que parece dispuesto a pasar encerrado ahí bastante tiempo —dijo Mr. Rees.
—¿Y qué podemos hacer? ¿Suspendemos la construcción de la autopista durante un par de años, hasta que se lo haya comido todo?
Mr. Rees intentó encontrar alguna solución.
—¿No podría hablar con él, convencerle para que saliera? — preguntó—Es lo que suele hacerse con la gente que trata de suicidarse.
—Recuerde que el jardinero no trata de suicidarse —observó Dundridge.
—En el fondo es lo mismo —dijo Mr. Rees—. Una alimentación enlatada, y en esas cantidades, seguro que acabaría con mi vida, se lo garantizo. De todos modos, entiendo lo que quiere decir. Un tipo capaz de considerar siquiera la posibilidad de vivir de esa manera tiene por fuerza que estar hablando en serio. ¿Tiene usted alguna idea al respecto?
—Pues, de hecho, sí —dijo Dundridge.
—Espero que no empiece otra vez con lo de las demoliciones a pelotazos —dijo Mr. Rees con ansiedad—. Otra aventurita de ésas a tan poca distancia de la anterior, y se nos echa el país encima.
—Se me había ocurrido la posibilidad de utilizar el ejército —dijo Dundridge.
—¿El ejército? Amigo, no sé si recuerda que éste es un país libre. No podemos pedirle al ejército que bombardee con tanques y artillería a un inglés inocente para obligarle a que abandone su casa.
—Para ser preciso —dijo Dundridge—, ese hombre no es inglés y, por otro lado, no pensaba sacarle de allí bombardeándole con tanques y artillería.
—Desde luego que no. La opinión pública no lo permitiría —dijo Mr. Rees—. Pero, ¿dice que no es inglés? Entonces, ¿qué es?
—Italiano.
—¿Italiano? ¿Está seguro? No parece típico de los italianos el meterse en esta clase de asuntos —dijo Mr. Rees.
—Está naturalizado.
—Eso lo explica todo —dijo Mr. Rees—. Bien. Si es así, no veo por qué no podemos utilizar el ejército. El ejército siempre se ha encargado de enfrentarse a los extranjeros. ¿Cuál era exactamente su plan?
Dundridge se lo explicó.
—Veré lo que puedo hacer —dijo Mr. Rees—. Le llamaré cuando haya hablado con el ministro.
En Whitehall los teléfonos empezaron a sonar. Mr. Rees habló con el ministro del Medio Ambiente, y el ministro habló con el ministerio de Defensa. A las cinco en punto de la tarde el Mando Militar estaba ya dispuesto a ceder un comando formado por hombres expertos en escalada dolomítica, en el bien entendido de que se les iba a utilizar solamente como fuerza de apoyo de la policía, y de que no tendrían que usar sus armas. Tal como explicó el ministro del Medio Ambiente, la idea central de la operación consistía en ocupar el arco y retener a Blott hasta que la policía pudiera echarle de allí de forma legal.
—Lo principal es que ni la televisión ni la prensa se han enterado todavía de la noticia. Si podemos sacarle de allí antes de que los periodistas empiecen a olfatear por ese rincón del mundo, conseguiremos que no corra la voz. La rapidez es esencial.
Esto mismo fue lo que Dundridge les dijo a los comandos cuando aquella misma noche llegaron a su cuartel general y fueron informados por él de su misión.
—Aquí tengo unas cuantas fotos del objetivo. Han sido obtenidas esta misma tarde —dijo, haciéndolas circular entre los soldados—. Como pueden ver, tienen muchos salientes que facilitarán la escalada. Además, hay dos vías de acceso. En primer lugar, las dos ventanas circulares situadas a uno y otro lado. Y, además, la escotilla que da al tejado. Opino que la mejor táctica consiste en lanzar un ataque de diversión por la parte de atrás, más un ataque frontal...
—Será mejor que deje en nuestras manos la táctica a utilizar —dijo el comandante de la patrulla, a quien no le gustaba que un paisano le dijera lo que tenía que hacer.
—Sólo trataba de ayudar... —dijo Dundridge.
—Bien —dijo el comandante—, nos reuniremos en la Horca a las veinticuatro—cero—cero horas y avanzaremos a pie...
Dundridge les dejó y se fue a la oficina contigua.
—Menos mal. Parece que por fin nos hemos puesto manos a la obra —le dijo a Hoskins—. Esa mala puta se va a llevar una buena sorpresa.
Hoskins hizo un vago gesto de asentimiento. Por su experiencia en el ejército, carecía de la fe que Dundridge parecía haber depositado en la eficacia de la maquinaria militar.
Blott se pasó la velada leyendo a Sir Arthur Bryant, pero sus pensamientos no estaban centrados en el pasado. Reflexionaba más bien sobre el futuro inmediato. Una de dos, o actuarían rápidamente o tratarían de desgastarle psicológicamente enviándole toda una serie de personas bien intencionadas a hablar con él. Blott conocía gracias a la televisión qué clase de gente podían enviarle. Graduados sociales, psiquiatras, sacerdotes y policías, todos ellos imbuidos de una fe invencible en la posibilidad de una solución de compromiso. Todos argumentarían y tratarían de convencerle mediante halagos y zalamerías (Blott buscó en el diccionario para ver si esta palabra tenía el significado que imaginaba, y comprobó que había acertado) Todos se esforzarían por hacerle comprender su error, y todos fracasarían. Fracasarían porque partirían de presupuestos equivocados. En primer lugar, supondrían que él era italiano, y no lo era. Supondrían que actuaba de acuerdo con instrucciones recibidas de Lady Maud, o por simple lealtad, cuando de hecho lo estaba haciendo todo por amor. Creerían que era posible un compromiso... ¿Con una autopista? Blott no pudo contener una sonrisa al pensar en lo estúpido que era creer en esa posibilidad. Dijeran lo que dijesen, la autopista tenía que pasar por el arco y por Handyman Hall, o no pasar por ningún lado. Pero, sobre todo, quienes fueran a hablar con él serían gente de las ciudades, personas para las que la conversación es una divisa y las palabras son monedas. «Mercaderes de palabras», llamaba Lord Handyman a esta gentuza en tono despectivo. Y Blott estaba completamente de acuerdo con él. Pues bien, ya podían hablar hasta desgañitarse que a él no iban a moverle de allí. Todo lo que le gustaba, todo lo que amaba, estaba en el parque y el jardín y la mansión. Una finca en la que él era un hombre necesario, el que se encargaba de casi todo. Y prefería morir a dejar de ser necesario. Se desnudó, se tendió en la cama, y estuvo un rato escuchando el rumor del río y de la brisa. A través de la ventana podía ver la luz del dormitorio de Lady Maud. Estuvo mirando esa luz hasta que se apagó. Luego se durmió.
Un ruido que sonaba en el exterior le despertó. Era la una en punto. Fue un ruido muy leve, pero poseía cierto instinto, cierto sistema de alerta que le decía que ahí fuera había gente. Se levantó de la cama, se dirigió a la ventana y escrutó la oscuridad. Había alguien al pie de la columna de la izquierda. Blott se acercó a la otra ventana. También en el parque había alguien. Para entrar, tenían que haber trepado y saltado por encima de la verja. Blott escuchó un rato y poco después oyó a alguien que se movía. Estaban escalando la pared del arco. ¿Escalando? ¿En plena noche? Muy interesante.
Se dirigió a un armario, sacó la Leica y el flash, regresó a la ventana y se asomó. Instantes después, todo aquel lado del arco quedó iluminado de una intensa luz blanca. Se oyó un grito y un golpe seco. Blott fue al otro lado y tomó otra fotografía. Esta vez, quienquiera que estuviese escalando la pared cerró los ojos y no se soltó. Blott dejó la cámara en el suelo. Hacía falta algo más eficaz. ¿Qué podría impedir la escalada? Alguna materia resbaladiza. Entró en la cocina y volvió a salir cargado de una lata de cinco litros de aceite. Subió la escalera que había en un rincón de su cuarto, y se encaramó al tejado por la escotilla. Luego se acercó al borde y empezó a verter el aceite por la pared. Más abajo sonó una maldición, el ruido de un cuerpo deslizándose, y otro golpe seco seguido de un grito. Blott vació el resto de la lata de aceite por la pared de atrás, y bajó de nuevo a la habitación. Desde la ventana, conectó su linterna. Ya no quedaba nadie en las paredes del arco. Al pie del mismo, unos cuantos hombres uniformados le miraban furibundos. Tenían la cara tiznada de negro. Uno de ellos estaba tendido en el suelo.
—¿Puedo ayudarles en algo? — gritó Blott.
—Espera a que te agarremos, hijoputa —gritó el comandante—. Has hecho que se rompiera la pierna.
—No he sido yo —dijo Blott—. No le he tocado. Se la ha roto él sólo. Yo no le había pedido que escalara la pared de mi casa en plena noche.
Le interrumpió un sonido procedente del otro lado del arco. Aquellos maricones volvían a atacar por aquel lado. Entró en la cocina y se procuró otro par de latas de aceite, cada una de cinco litros. Cuando terminó, cada uno de los lados del arco estaba empapado de aceite, y otro par de escaladores había caído.
Abajo hubo una discusión en murmullos.
—Utilizaremos los garfios —dijo el comandante.
Blott se asomó a la ventana y proyectó sobre el grupo la luz de su linterna. Sonó un estampido, y un garfio de tres puntas pasó volando delante de él hasta alcanzar el tejado, donde se enganchó en el alambre de espino. Después repitieron la operación con otro. Blott corrió a la cocina y agarró un cuchillo. Momentos después ya estaba en el tejado cortando una de las cuerdas. Reptando por debajo de las alambradas, llegó al otro garifo y cortó la otra cuerda. Se oyó de nuevo un golpe seco, y luego un grito. Blott se asomó.
—¿Sube alguien más? — gritó.
Pero el ejército ya había emprendido la retirada. Blott les contempló entristecido mientras se llevaban a sus heridos y cruzaban el puente. Lamentaba de verdad que se fueran. Una batalla a gran escala les hubiera proporcionado una publicidad maravillosa. ¿Una batalla a gran escala? Blott bajó al armario donde guardaba su arsenal. Tendría que actuar con rapidez. Volvió a subir al tejado y dejó caer la escala de cuerda. Diez minutos después se encontraba en el puente colgante, con su ametralladora ligera al hombro. Mientras los comandos regresaban penosamente hacia su vehículo, se llevaron un sobresalto porque empezaron a oír a su espalda el inconfundible sonido del fuego automático. La ráfaga duró varios segundos, y tras la primera oyeron otra, y otra. Se quedaron quietos, escuchando. Se hizo el silencio. Momentos más tarde les llegó un estampido mucho mayor, seguido por otro de las mismas características. Blott había probado su lanzagranadas. Funcionaba.
Lady Maud se sentó en la cama y buscó a tientas el interruptor. Estaba acostumbrada a que sonara algún disparo aislado en mitad de la noche, pero esto era completamente diferente. Un bombardeo. Llamó por teléfono a Blott. No contestaba.
—Dios mío —gimió Lady Maud—. Le han matado.
Se levantó de la cama y se vistió apresuradamente. Ahora había cesado el tiroteo. Volvió a telefonear a Blott, pero tampoco obtuvo respuesta. Colgó y llamó al jefe de policía.
—Le han asesinado —chilló—. ¡Han atacado el arco y le han asesinado!
—¿A quién han asesinado? — preguntó el jefe de policía.
—A Blott —gritó Lady Maud.
—Imposible —dijo el jefe de policía.
—Le digo que sí. Le han atacado con ametralladoras y con armas pesadas.
—Madre mía, por todos los santos —dijo el jefe de policía—. ¿Está segura? ¿No habrá algún error?
—Me conoce usted lo suficientemente bien —gritó Lady Maud— como para saber que no hablo por hablar. Recuerde lo que le ocurrió al pobre Bertie Bullett—Finch.
El jefe de policía lo recordaba demasiado bien. Los asesinatos nocturnos se estaban convirtiendo en algo cotidiano y, además, el tono de Lady Maud sonaba a histeria auténtica. Y Lady Maud no era una mujer de las que se ponían histéricas por cualquier cosa.
—Llamaré a todos los coches patrulla y nos plantaremos ahí lo antes posible —comentó.
—Mande también una ambulancia —chilló Lady Maud.
Minutos más tarde, todos los coches que tenía la policía en South Worfordshire se dirigían a Handyman Hall. En la Horca, doce soldados del 41.° Comando dé la Marina, dos de ellos con la pierna rota, fueron detenidos justo cuando su vehículo estaba a punto de arrancar. Fueron conducidos todos ellos a la comisaría de Worford, pero no dejaron de vociferar sus protestas, en el sentido de que habían actuado de acuerdo con las órdenes del Comandante de la Región Militar, y que por lo tanto la policía no tenía ninguna jurisdicción sobre ellos.
—Mañana discutiremos este asunto —les dijo el inspector en cuanto les hubo encerrado a todos en sus celdas.
En el arco, Blott trepó por su escala de cuerda y la recogió. Estaba encantado con su experimento. Todas las armas habían funcionado magníficamente bien y, aunque en la oscuridad no podía cuantificar los daños sufridos por su casa, el ruido del desmoronamiento de la piedra esculpida que adornaba el arco bastaba para asegurarle de que habría abundantes pruebas que demostrarían que el ejército había llevado a cabo su asalto utilizando unas fuerzas desproporcionadas y una injustificada violencia. Sólo cuando se encontró de nuevo en su habitación pudo comprobar lo eficaces que habían sido sus disparos con el lanzagranadas. El friso tenía ahora un par de agujeros de tamaño considerable, y su habitación estaba sembrada de escombros y fragmentos de piedras. Los cristales de ambas ventanas habían sido rotos por los estampidos, y había agujeros en el tejado. Estaba preguntándose cuál podía ser su siguiente paso cuando oyó un ruido. Alguien bajaba corriendo por la avenida. Blott conectó su linterna y se acercó a la ventana. Era Lady Maud.
—No se acerque ni un paso más —gritó Blott, a fin de dar verosimilitud a su supuesto asedio y para comunicarle que estaba sano y salvo—. Tiéndase en tierra. Podrían volver a disparar en cualquier momento.
Lady Maud se quedó clavada en donde estaba.
—Gracias a Dios. Parece que se encuentra bien, ¿es así? — gritó—. Temía que hubiese muerto.
—¿Muerto yo? — dijo Blott—. Hace falta mucho más que eso para matarme a mí.
—¿Quién ha sido? ¿Ha podido verles?
—Ha sido el ejército —dijo Blott—. Tengo fotografías que lo demuestran.
27
A la mañana siguiente Blott ya se había hecho famoso. La noticia del asalto llegó demasiado tarde para que pudieran publicarla los periódicos en sus primeras ediciones, pero las últimas mostraban su nombre en grandes titulares. Difundida por la BBC, la noticia de aquella atrocidad fue discutida posteriormente, en relación con sus implicaciones legales, en el programa Hoy. A la una en punto se produjeron nuevos acontecimientos, porque se supo que doce comandos de Marina estaban siendo interrogados por la policía. Por la tarde la oposición hizo preguntas al gobierno en el parlamento, y el ministro del Interior prometió organizar inmediatamente una investigación oficial de los hechos. Durante todo el día fueron llegando a la Garganta periodistas y cámaras que querían entrevistar a Blott y a Lady Maud, y tomar imágenes de los daños sufridos por el arco. Estos eran muy visibles y amplios. Todo el arco estaba salpicado de agujeros de bala. A primera vista, era evidente que los militares habían hecho fuego a discreción y a lo loco. Varias figuras del friso estaban decapitadas, y las granadas antitanque habían perforado enormes agujeros en la pared. Incluso los periodistas más experimentados, los que conocían las tácticas empleadas por las guerrillas urbanas en Belfast, se quedaron pasmados ante la gravedad de los daños.
—Jamás había visto nada igual —dijo el corresponsal de la BBC a sus televidentes desde lo alto de una escalera, antes de entrevistar a Blott, que estaba asomado a la ventana—. Cualquiera diría, viendo todo esto, que estamos en Vietnam o en el Líbano, y sin embargo es un rincón de la Inglaterra rural. Lo único que puedo decir es que estoy horrorizado. Y ahora, Mr. Blott, ¿podría decirnos, ante todo, qué sabe de este ataque?
Blott miró a la cámara desde su ventana.
—Sería más o menos la una de la madrugada. Yo estaba durmiendo, pero me despertó un ruido. Me levanté, me dirigí a la ventana y miré afuera. Al parecer, alguien estaba escalando las paredes de mi casa. Como no podía consentirlo, vertí aceite por la pared.
—¿Dice que vertió aceite para impedir que siguieran escalando?
—Sí —dijo Blott—. Aceite de oliva. Resbalaron hacia el suelo, y entonces abrieron fuego.
—¿Fuego?
—Parecía fuego de ametralladora ligera —dijo Blott—. Lo que hice fue correr a la cocina y tenderme en el suelo. Al cabo de uno o dos minutos hubo una explosión, y montones de cosas volaron por todas partes, y unos segundos más tarde hubo otra explosión. Y luego, nada más.
—Comprendo —dijo el entrevistador—. Bien, ¿hubo algún momento, durante el ataque, en el que usted respondiera con armas de fuego al tiroteo? Tengo entendido que tiene usted una escopeta.
Blott dijo que no con la cabeza.
—Todo ocurrió tan repentinamente... —dijo—. Yo estaba muy asustado.
—Es lo más lógico. Tiene que haber sido una experiencia aterradora. Una última pregunta, si no le importa. ¿Estaba caliente el aceite que vertió usted por la pared?
—¿Caliente? — dijo Blott—. ¿Cómo iba a estarlo? Lo vertí de la misma lata. No tuve tiempo de calentarlo.
—Bien, muchísimas gracias —dijo el entrevistador, y bajó por la escalera hasta el suelo—. Creo que lo mejor será no incluir esta última frase —le dijo al técnico de sonido—. Al oírla, se podría interpretar que de buena gana lo hubiera calentado si hubiese tenido tiempo para hacerlo.
—Y no me extraña —dijo el técnico de sonido—, después de lo que ha tenido que pasar. Esos maricones se merecían el aceite hirviendo.
Esa era la opinión, también, del jefe de policía.
—¿Cómo que era una misión en apoyo de la policía? — le gritó al coronel de la Base de Comandos que había ido a la comisaría a explicar que actuaba a las órdenes del ministerio de Defensa, que le había dicho que enviara un comando de escaladores dolomíticos para ayudar a la policía—. No había ni un solo agente de policía en varios kilómetros a la redonda. Lo que ha hecho usted es enviar a sus asesinos armados de ametralladoras y lanzagranadas para volar...
—Mis hombres no llevaban armas de ninguna clase —dijo el coronel.
El jefe de policía le miró con incredulidad.
—¿Que no llevaban armas? ¿Se atreve a decirme que sus hombres iban desarmados? Recuerde que he visto personalmente los daños que han causado en ese edificio. Sólo falta que ahora me venga con que sus soldados no han tenido nada que ver con este incidente.
—Eso es lo que me han dicho ellos —dijo el coronel—. Juran que cuando se oyeron todos esos disparos ya se habían alejado del arco y que caminaban hacia su vehículo.
—No me sorprende, ¿sabe? — dijo el jefe de policía—. Si yo acabase de bombardear la casa de un ciudadano corriente en plena noche, seguramente también diría que ni siquiera había pasado por allí. Pero eso no significa que pueda haber nadie en su sano juicio que vaya a creerles.
—Cuando ustedes les detuvieron no llevaban armas, ¿no es cierto?
—Probablemente las habrán enterrado —dijo el jefe de policía—. Además, es muy posible que parte de sus soldados ya hubiera huido de allí cuando llegaron mis agentes.
—Le garantizo que... —dijo el coronel.
—¡Al diablo con sus garantías! — gritó el jefe de policía—. No quiero garantías. Tengo las pruebas del ataque, y tengo a doce hombres bien entrenados en el uso de las armas que fueron utilizadas para perpetrar ese ataque, y los doce admiten que ayer noche intentaron entrar por las buenas o por las malas en ese edificio. ¿Acaso necesito algo más? Mañana por la mañana comparecerán ante un juez.
El coronel tuvo que admitir que las pruebas circunstanciales...
—Y una mierda circunstanciales —gruñó el jefe de policía—. Son culpables, y usted lo sabe tan bien como yo.
—De todos modos, sigo pensando que tendría que investigar también al funcionario que les dio las instrucciones sobre la operación —dijo abatido el coronel, cuando ya se iba—. Creo que se llama Dundridge.
—Ya me he encargado de eso —le dijo el jefe de policía—. En estos momentos se encuentra en Londres, pero he mandado a un par de agentes a buscarle, y en cuanto llegue le interrogaremos.
Pero Dundridge ya había pasado cinco horas sometido al interrogatorio de Mr. Rees y Mr. Joyson y, finalmente, del propio ministro.
—Yo sólo les dije que escalaran el arco y retuvieran a Blott hasta que llegase la policía para sacarle legalmente de allí —explicó Dundridge una y otra vez—. No sabía que iban a utilizar armas de fuego y cosas así.
Ni Mr. Rees ni el ministro quedaron apenas impresionados por sus explicaciones.
—Echemos una ojeada a su historial —dijo el ministro, tratando a duras penas de mantener la calma—. Usted fue nombrado Controlador de Autopistas de los Midlands, y se le dieron instrucciones específicas: tenía que garantizarnos que la construcción de la A 101 se llevase a cabo con el mínimo posible de problemas y escándalos, que la opinión pública quedara convencida de que se tenían en cuenta los intereses locales y de que el medio ambiente estaba convenientemente protegido. Pues bien, ¿puede afirmar honestamente que ha cumplido con uno siquiera de los fines por los que fue nombrado para el cargo?
—Bueno... —dijo Dundridge.
—No puede —gruñó el ministro—. Desde que llegó a Worford se han producido numerosos desastres, a cuál más escandaloso. Un miembro de la Sociedad Rotaria quedó convertido en papilla bajo las ruinas de su propia casa debido a que un experto en demolición que asegura que fue inducido...
—No sabía que Mr. Bullett—Finch fuese miembro de la Sociedad Rotaria —dijo Dundridge, tratando desesperadamente de desviar las desmadradas aguas de la furia ministerial.
—Que no sabía... —El ministro contó hasta diez y tomó un sorbo de agua—. A continuación, un pueblo entero fue arrasado...
—No fue un pueblo entero —dijo Dundridge—. Sólo su Calle Mayor.
El ministro le dirigió una mirada demente.
—Mr. Dundridge —dijo por fin—, quizá a usted le haga mucha gracia establecer estas distinciones entre un ciudadano corriente y un miembro de la Sociedad Rotaria, o entre pueblos enteros que se reducen a su Calle Mayor y la Calle Mayor en sí, pero a mí no me divierten en absoluto. Un pueblo entero fue arrasado, un peatón quedó incinerado y otras veinte personas resultaron heridas, algunas de pronóstico grave. Y, recuérdelo, este pueblo estaba a casi dos kilómetros de distancia de la ruta que se suponía debía seguir la autopista. Por si esto fuera poco, un diputado ha sido devorado por los leones...
—Eso no tuvo ninguna relación conmigo —protestó Dundridge—. No fui yo quien le sugirió que metiera leones en su finca.
—¿No? — dijo el ministro—. No estoy tan seguro. En fin, me reservaré mi juicio sobre esa cuestión hasta que se haya investigado a fondo. Y, por fin, de acuerdo con sus propias sugerencias, se pidió al ejército que fuera a desahuciar a un jardinero italiano... No, no me venga con sus matizaciones..., por el procedimiento de bombardear su casa y acribillarla con ametralladoras y armas antitanque.
—Pero yo no les dije que...
—Cállese de una vez —rugió el ministro—. Queda usted despedido, cesado...
—Queda usted detenido —le dijo el detective que aguardaba junto a la puerta de la oficina de Mr. Rees cuando por fin salió Dundridge tambaleándose. Dundridge bajó en el ascensor entre dos agentes de policía.
Mr. Rees se sentó en su escritorio y soltó un suspiro.
—Ya le dije que ese estúpido se ahorcaría a sí mismo —dijo con serena satisfacción.
—¿Y qué me dice de la autopista? — preguntó mister Hoskins.
—¿De la autopista?
—¿Cree que podremos continuar las obras?
—Sólo Dios lo sabe —dijo Mr. Rees—. Pero, con franqueza, dudo que podamos continuar. No sé si recuerda que hay otra elección pendiente en la circunscripción de South Worfordshire.
Lady Maud lo recordaba muy bien. Mientras los reporteros y los cámaras seguían mariposeando en torno al arco de triunfo de Handyman Hall, fotografiándolo desde todos los ángulos y entrevistando a Blott desde el extremo superior de las diversas escaleras que iban alquilando para este fin, ella había empezado a pensar en cómo resolver el problema del sucesor de Sir Giles. En casa del general Burnett se celebró una reunión del Comité para la Salvación de la Garganta, a fin de planificar el futuro.
—Un tipo resuelto, ese Blott —comentó el general—, sobre todo para ser un espagueti. Es asombroso que haya resistido de este modo el bombardeo. Recuerdo que en el desierto sus compatriotas huían como conejos.
—Creo que hemos contraído con él una deuda de gratitud por su sentido del deber y su capacidad de sacrificio personal —afirmó el coronel Chapman—. Francamente, me parece que este último episodio ha supuesto el definitivo entierro del proyecto de construcción de la autopista. Ahora no podrán seguir adelante. Tengo entendido que va a haber una sentada de ecologistas de todo el país frente al arco de triunfo, protestando por ese escandaloso ataque y exigiendo que no vuelva a producirse jamás.
—A mí me impresionó profundamente verle ayer noche por televisión. Es fantástico su dominio de nuestro idioma —dijo Miss Percival—. Sus respuestas al entrevistador fueron maravillosas. Lo que más me gustó fue lo que dijo sobre las tradiciones inglesas.
—Sí, sí. Cuando afirmó eso de que la casa de un inglés es su castillo, la verdad, sentí que estaba absolutamente de acuerdo con él —dijo el general.
—Yo me refería más bien a lo que dijo cuando hablaba de Inglaterra como cuna y hogar de las libertades, y sobre la necesidad de que los ingleses luchen por defender sus valores tradicionales.
Lady Maud les miró despectivamente.
—La verdad, me parece muy triste que tengamos que dejar en manos de los italianos la defensa de nuestros intereses —dijo.
El general cambió de posición en su asiento.
—Yo no diría tanto —murmuró.
—Pues yo sí —dijo Lady Maud—. Sin él, todos hubiéramos perdido nuestras casas.
—De hecho, Miss Percival ha perdido la suya —dijo el coronel Chapman.
—¿No me dirá que le echa la culpa a Blott, no?
Miss Percival sacó un pañuelo y se secó las lágrimas.
—Era una casita tan mona —gimió.
—Lo que trato de decir —continuó Lady Maud— es que, en mi opinión, el mejor modo de demostrar nuestra gratitud y apoyo por su firmeza consiste en proponer a Blott como candidato para representar a los electores de South Worfordshire en la Cámara Baja.
Los miembros del Comité la miraron con asombro...
—¿Un italiano, diputado por South Worfordshire? — dijo el general—. No creo que...
—Blott no es italiano —dijo Maud—. Está nacionalizado inglés.
—Dirá usted naturalizado —dijo el coronel Chapman—. Nacionalizado quiere decir controlado por el Estado. Yo diría que en este caso habría que afirmar justo lo contrario.
—Acepto la rectificación —dijo Lady Maud con magnanimidad—. Entonces, ¿estamos de acuerdo en que Blott debe representar al partido en la próxima elección parcial?
Miró a los demás. Miss Percival fue la primera en decir que aceptaba. Lady Maud pidió que alzaran la mano quienes estuvieran también de acuerdo. El general y el coronel Chapman acabaron por alzarla, y como el Comité para la Salvación de la Garganta era también el partido en la zona, la candidatura de Blott quedó confirmada.
Lady Maud anunció esta decisión a los periodistas que seguían congregados junto al arco. Mientras los reporteros corrían a sus coches, ella subió por una escalera que terminaba junto a la ventana.
—Blott —dijo en voz alta—. Tengo que comunicarle una cosa.
Blott abrió su ventana sin cristales y se asomó.
—Quiero que se prepare, porque esto va a ser una conmoción —le dijo Lady Maud.
Blott la miró vacilante. Hacía tiempo que estaba preparado para toda clase de conmociones. Sabía que el ejército británico no utilizaba en la actualidad munición del calibre 303, y que hacía muchos años que aquellas granadas antitanque habían sido descartadas. Fue un olvido, y temía que tarde o temprano tendría que pagarlo muy caro.
—He decidido que sea usted el sucesor de Sir Giles —dijo Lady Maud mirándole a la cara.
Blott se quedó boquiabierto.
—¿El sucesor de Sir Giles? Gott im Himmel —murmuró.
—Lo dudo —dijo Lady Maud.
—¿Quiere usted decir...?
—Sí —dijo Lady Maud—. De ahora en adelante será usted el señor de Handyman Hall. Ahora, ya puede salir de ahí.
—Pero... —empezó a decir Blott.
—Si me da la ametralladora y todo el resto de armamento que utilizó, le ayudaré a enterrarlo todo en el pinar.
Cuando subían por la avenida cargados con el lanzagranadas y la ametralladora ligera, Blott se sentía muy confuso.
—¿Cómo lo averiguó? — preguntó.
—¿Que cómo lo averigüé? En cuanto oí el tiroteo, le telefoneé —dijo Lady Maud sonriendo—. No soy tan boba como parezco.
—Mein Liebling —dijo Blott, y tomó en sus brazos la escasa proporción del cuerpo de su amada que cupo entre ellos.
Dundridge fue acusado ante el tribunal de Worford de haber participado en una conspiración para perturbar el orden público, de intento de asesinato frustrado, de haber causado daños a la propiedad y de haber obstruido la labor de la policía.
Lo que más le enfureció fue esta última acusación.
—¿Obstrucción? — gritó desde el banquillo de los acusados—. ¿Obstrucción? ¿Quién se atreve a hablar de obstrucción?
—Permanecerá detenido durante una semana —dijo el coronel Chapman.
Dundridge seguía gritando insultos mientras se lo llevaban a rastras al coche celular. En la celda se entrevistó con Mr. Ganglion, que había sido nombrado abogado defensor de oficio por el tribunal.
—En su lugar, yo me declararía culpable de todas las acusaciones —le dijo el abogado.
—¿Culpable? No he hecho nada malo. ¡Están mintiendo! — gritó Dundridge.
—Comprendo sus sentimientos —dijo Mr. Ganglion—, pero tengo entendido que la policía está estudiando la posibilidad de presentar algunas acusaciones adicionales.
—¿Acusaciones adicionales? Pero si ya me han acusado de todo.
—Queda todavía por revisar ese asunto del chantaje. Ya sé que a usted no le gustaría que aquellas fotos fueran presentadas ante el juez. Imagino que ya sabe que podrían condenarle a cadena perpetua.
Dundridge le miró con desesperación.
—¿Chantajista yo? Pero si yo era la víctima del chantaje...
—No es que puedan acusarle de chantajista, sino de comportamiento obsceno. Y las fotos son una prueba irrefutable.
Dundridge consideró esa posibilidad, y sacudió la cabeza. ¡Cómo podían condenarle a cadena perpetua por algo que no había hecho, por algo que le habían hecho a él! Le habían chantajeado, le habían sometido a toda clase de obstrucciones, le habían disparado con armas de fuego, y ahora le acusaban de haber cometido todos aquellos delitos. Si había conspiración, era la de todos los demás contra él.
—No sé qué decir —murmuró.
—Declárese culpable —le aconsejó Mr, Ganglion—. Eso ahorrará tiempo, y el juez se lo agradecerá.
—¿Tiempo? — preguntó Dundridge—. ¿Cuánto calcula que pueden echarme?
—No es fácil saberlo. Yo diría que siete u ocho años, pero probablemente pueda salir al cabo de cinco.
Mr. Ganglion recogió sus papeles y abandonó la celda. Cuando regresaba a su despacho iba sonriendo para sí. No había nada mejor que combinar los negocios con el placer. Encontró a Lady Maud y a Blott, que le esperaban para estudiar el contrato matrimonial.
—Mi prometido quiere cambiar de nombre —anunció Lady Maud—. A partir de ahora se llamará Handyman. Arregle usted todos los papeles que hagan falta.
—Comprendo —dijo Mr. Ganglion—. No habrá ninguna dificultad. ¿Y qué nombre propio ha pensado?
—Me parece que nos quedaremos con Blott. Yo ya estoy acostumbrada a llamarle así, y todos los varones de la familia han tenido siempre un nombre que empezaba por «B».
—Cierto —dijo Mr. Ganglion—. ¿Y para cuándo el feliz acontecimiento?
—Esperaremos a que se hayan llevado a cabo las elecciones. No querría que la gente pudiese pensar que tengo intención de ejercer influencia sobre el resultado.
Mr. Ganglion salió a almorzar con Mr. Turnbull.
—Una mujer asombrosa —dijo Mr. Ganglion cuando se encaminaban al Handyman Arms—. Maud Lynchwood ha demostrado ser capaz de cualquier cosa. Ahora se casa con su jardinero y hace que se presente a las elecciones para diputado.
Entraron en el bar.
—¿Qué toma? — dijo Mr. Turnbull.
—Me apetece un whisky doble —dijo Mr. Ganglion—. Ya sé que es carísimo, pero lo necesito.
—¿No se ha enterado, señor? — intervino el camarero—. Hoy hacemos un descuento de cinco peniques por cada whisky sencillo, y de dos peniques por jarra de cerveza. Son órdenes de Lady Maud. Parece que ahora ya puede permitirse ser generosa.
—Santo Dios —dijo Mr. Turnbull—. ¿No tendrá que ver esto con las elecciones, no?
Pero Mr. Ganglion no estaba escuchándole. Pensaba en lo poco que habían cambiado las cosas desde su infancia. ¿Qué era lo que solía decir su padre? Algo así como que Gladstone fue arrancado de su puesto de primer ministro por una marea de cerveza. Y aquello ocurrió en mil ochocientos setenta y cuatro.
28
Lady Maud se casó de blanco. Con su franqueza característica, la señora de Handyman Hall había conseguido que su opinión prevaleciera sobre la del vicario.
—Y si insiste, puedo demostrarlo, maldita sea —le dijo Lady Maud cuando el vicario trató de presentar ciertas objeciones.
La capilla del Castillo de Wilfrid estaba atestada. Medio condado se había reunido allí cuando Lady Maud avanzó a grandes zancadas por el pinar, con Mrs. Forthby en el papel de dama de honor. Blott, que ahora era Blott Handyman, diputado por South Worfordshire, la esperaba en la capilla vestido de etiqueta. Cuando el organista empezó a tocar el Reina, Britania, que había sido elegido por Blott como marcha nupcial, Lady Maud Lynchwood entró por el pasillo central del brazo del general Burnett. Media hora más tarde salió de allí convertida en Lady Maud Handyman. Posaron para los fotógrafos y luego abrieron paso a la comitiva descendiendo por el sendero, para después subir hasta la mansión. Esta estaba deslumbrante. En los torreones de las esquinas ondeaban banderas, en el césped habían instalado un entoldado a listas y el invernadero era una llamarada multicolor. No faltaba ninguno de los elementos que se podían pagar con la fortuna de Sir Giles. Champán, caviar, salmón ahumado, anguilas en gelatina para quien gustara de este plato, emparedados de pepino, bizcochos borrachos. Mrs. Forthby se había encargado de todo. Sólo faltó el pastel.
—Ya sabía que se me olvidaba una cosa —sollozó, pero al final lo encontraron en un rincón de la despensa. Era una réplica perfecta del arco de triunfo.
—Qué pena destruirlo —dijo Blott mientras él y Lady Maud sostenían sobre el pastel la vieja espada de Busby Handyman.
—Es un poco tarde para pensar en eso —le susurró al oído Lady Maud.
Cortaron el pastel y les sacaron fotos. Incluso el discurso de Blott, auténticamente inglés en su incoherencia, salió muy bien. Dio las gracias a todo el mundo por haber aceptado la invitación, hizo reír a todos los presentes, y consiguió que Lady Maud se sonrojara con algunas frases de doble sentido.
—Es un tipo extraordinario —le dijo el general Burnett a Mrs. Forthby, que le resultaba una mujer muy atractiva—. Tiene toda clase de talentos.
Provistos de una botella de champán, Mr. Ganglion y Mr. Turnbull se fueron a pasear por el jardín.
—Suele decirse que las personas se crecen con las circunstancias —dijo Mr. Turnbull filosóficamente—. Pero tengo que admitir que ese tipo ha resultado ser mejor de lo que yo creía. Al principio me pareció que sólo era un tonto que se dejaba exprimir por Lady Maud. Ahora sé que era al revés.
—Querido amigo, creo que se equivoca —dijo Mr. Ganglion—. Es ella quien ha estado sacándole el jugo a él.
—¿Qué diablos quiere decir con eso?
Mr. Ganglion se sentó en un banco de hierro forjado.
—Estaba pensando en Sir Giles. Es curioso lo bien que eligió el momento de su muerte. ¿No se ha parado a pensar en eso? Yo sí. ¿Qué le parece que podía estar haciendo, calzado con esas botas de goma y en pleno agosto? Hacía semanas que no caía ni una gota. Es el verano más seco en muchos años..., y él va y se muere con sus botas de goma puestas.
—¿No estará insinuando que...?
—No insinúo nada —dijo Mr. Ganglion con una risilla sofocada—. Sólo estoy especulando. Estas familias tan antiguas... No crea que han sobrevivido tanto tiempo confiando en el azar. Saben muy bien lo que se traen entre manos.
—Me parece muy cínico por su parte... —dijo Mr. Turnbull.
—En absoluto. Sólo soy realista. Esas familias sobreviven, desde luego que sí, y gracias a Dios que lo consiguen. ¿Dónde estaríamos nosotros sin ellas? — Dio una cabezada, y se quedó dormido.
Aquella noche, en la cama, los Handyman estaban en brazos el uno del otro, maravillosamente felices. Blott había adquirido por fin una identidad definida, poseía un nuevo pasado y un perfecto presente. Habían quedado borradas las incertidumbres y dudas de antes, la sombra de aquella sala de espera de la estación de Dresde, el orfanato, la oscura juventud. Y, sobre todo, había quedado borrada para siempre la autopista. Ahora era un inglés perteneciente a una familia que había vivido en la Garganta del Cleene durante quinientos años y, a poco que Blott pudiera, esta familia seguiría viviendo allí otros quinientos años más.
Eso fue precisamente lo que dijo cuando alzó la voz por primera vez en la Cámara Baja del Parlamento, en el curso de un debate sobre la pertenencia británica al Mercado Común.
—¿Para qué necesitamos a Europa? — preguntó a los demás diputados—. Ya sé que ustedes dicen: «Pero Europa nos necesita». Y así es, efectivamente. Nos necesita como ejemplo, como estrella polar, como paraíso y refugio. Hablo por experiencia...
Fue un discurso notable, y recordó tanto el tono dé los discursos de Churchill y de Pitt y de Burke que los miembros del gobierno acabaron bastante inquietos.
—Tenemos que cerrarle el pico —dijo el primer ministro, y le ofrecieron a Blott el cargo de jefe de disciplina del partido, como fórmula para entretenerle en otros asuntos.
—¿Supongo que no vas a aceptar el ofrecimiento, verdad? — le preguntó ansiosamente Lady Maud.
—Desde luego que no —dijo Blott—. Siempre permaneceré vigilante...
—Oh, cariño —dijo Lady Maud—. Eres maravilloso.
—...y no olvidaré tampoco que hay ciertas familias que merecen tener continuidad.
Lady Maud gimió de felicidad. Qué maravilloso era estar casada con un hombre que daba a cada cosa su debida importancia.
En la cárcel de Ottertown, Dundridge empezó a cumplir su condena.
—Compórtese bien, y podremos trasladarle a una prisión abierta —le dijo el alcalde—. Con la redención de pena por buena conducta, lo más probable es que podamos dejarle salir dentro de nueve meses.
—No quiero ir a una cárcel abierta —dijo Dundridge—. Me gusta ésta.
Y era verdad. Le gustaba la imperiosa lógica que presidía la vida carcelaria. Cada cosa estaba en su lugar y no había acontecimientos imprevistos que pudieran trastornarle. Cada día era exactamente igual que el anterior, y cada celda gemela de su vecina. Pero lo mejor de todo era que ahora Dundridge tenía un número. Era lo que siempre había deseado. Era el cincuenta y ocho mil doscientos noventa y cinco, y estaba contentísimo de serlo. Trabajaba en la biblioteca de la cárcel, y se sentía seguro. En la vida de la prisión no participaba en absoluto la naturaleza. Los árboles, los bosques y todas las demás aberraciones del paisaje quedaban al otro lado de los muros. Y a Dundridge no le interesaban en lo más mínimo. No podía perder el tiempo con todo aquello, porque estaba muy atareado estableciendo el catálogo de los libros de la biblioteca de la prisión. Había descubierto un sistema clasificatorio más completo que el decimal de Dewey.* Lo bautizó con el nombre de sistema Digital de Dundridge.
*Melvil Dewey, bibliotecario norteamericano, fallecido en 1931, a quien se debe el sistema de clasificación decimal. (N. del T.)
Fin


















































































































 )
)
 - 1
- 1 - 18
- 18 - 10
- 10 - 8
- 8 - 13
- 13 - 16
- 16 - 29
- 29 - 11
- 11 - 15
- 15 - 5
- 5 - 6
- 6 - 30
- 30 - 36
- 36 - 34
- 34 - 4
- 4 - 4
- 4 - 1
- 1 - 31
- 31 - 1
- 1 - 3
- 3 - 2
- 2 - 30
- 30 - 28
- 28 - 14
- 14 - 17
- 17 - 20
- 20 - 28
- 28 - 10
- 10 - 29
- 29 - 5
- 5 - 4
- 4 - 60
- 60 - 15
- 15 - 12
- 12 - 4
- 4