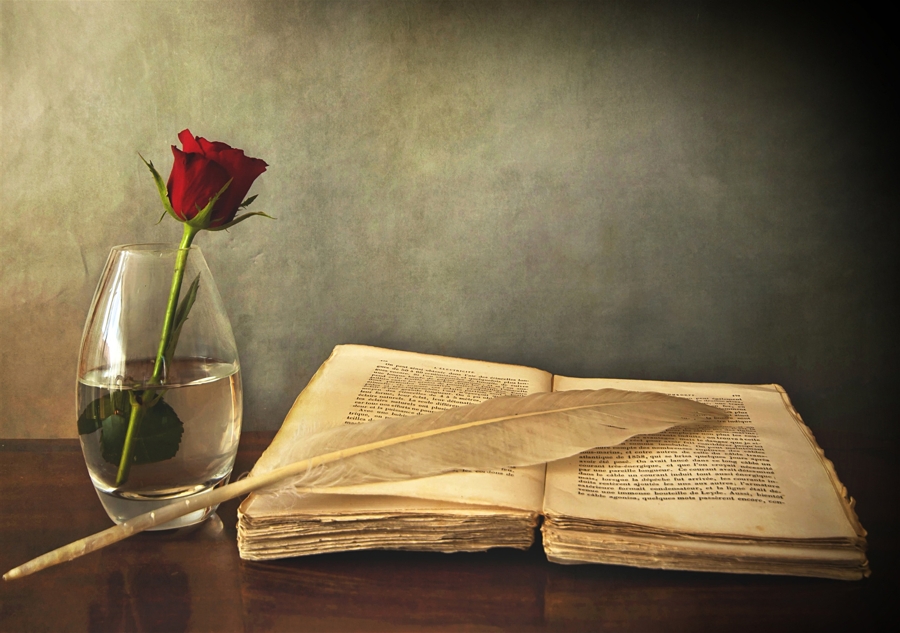LOS JARDINES CIFRADOS (Carlo Frabetti)
Publicado en
diciembre 11, 2011

A la memoria de Rosa Chacel,
Ana Ghiozzi, Maribel de Juan y
Montserrat Roig, que me transmitieron el estremecimiento y me hicieron mejor.
El estremecimiento es la parte mejor del hombre. Por mucho que el mundo se haga familiar a sus sentidos, siempre sentirá lo inmenso con profunda conmoción,
GOETHELa mayor parte de los acontecimientos son inexpresables; suceden dentro de un recinto que nunca holló palabra alguna. Y más inexpresables que cualquier otra cosa son las obras de arte: seres llenos de misterio, cuya vida, junto a la nuestra que pasa y muere, perdura.
RilkeLa pregunta
Se CUENTA QUE Gertrude Stein, en su lecho de muerte, le preguntó a su compañera: «¿Cuál es la respuesta?».
Y, al no obtener contestación, dijo: «Entonces, ¿cuál es la pregunta ?».No era la primera en preguntárselo. Los griegos, que se lo preguntaron todo, tenían que llegar a la metapregunta, y a ella llegaron por distintas vías.Epiménides, el legendario poeta cretense del siglo VI a. C, del que se decía que en cierta ocasión había estado durmiendo cincuenta y siete años seguidos (aunque Plutarco afirma que solo fueron cincuenta), es conocido sobre todo por su paradoja del mentiroso. Curiosamente, la frase que se le atribuye: "Todos los cretenses son mentirosos", ni siquiera entendida en el sentido abusivo de que mentiroso es aquél que miente siempre, constituye en sí misma una auténtica paradoja: basta pensar que Epiménides miente y hay algún cretense veraz, en cuyo caso se trata simplemente de una proposición falsa. La sentencia solo es paradójica si se la supone verdadera, como hizo san Pablo en su epístola a Tito: «Cierto es el testimonio de uno de ellos que dijo que los cretenses mienten siempre». Si la frase de Epiménides es cierta, entonces es falsa, porque al menos un cretense (el propio Epiménides) está diciendo una verdad.En cualquier caso, la paradoja del mentiroso en sus distintas variantes (la más escueta es la afirmación «Esta frase es falsa») torturaría durante siglos a los griegos y a sus sucesores en el arte de pensar.El estoico Crisipo, un discípulo de Zenón que vivió en el siglo III a. C, escribió seis tratados sobre la paradoja del mentiroso, de los que ninguno ha llegado hasta nosotros, y Filetas de Cos, del que se cuenta que era tan delgado que tenía que ponerse zapatos de plomo para que no se lo llevara el viento, halló una muerte prematura a causa de la insoportable angustia que le producía.El propio Epímenes debió de sufrir en grado sumo la desazón de la autorreferencia (de la que la paradoja del mentiroso es epítome y emblema), pues se dice que emprendió un largo y dificultoso viaje a Oriente para encontrarse con aquel al que llamaban el Buda y preguntarle sobre la pregunta. Al fin (cuenta la leyenda) halló el poeta filósofo al filósofo poeta, y fue como tenderle un espejo a otro espejo. «¿Cuál es la mejor pregunta que se puede hacer, y cuál es la mejor respuesta que se puede dar?», preguntó Epiménides. Y Buda contestó: «La mejor pregunta que se puede hacer es la que acabas de hacerme, y la mejor respuesta que se puede dar es la que te estoy dando».EN ALGUNA MEDIDA, la imperfección y la muerte se contestan la una a la otra, se acallan mutuamente. Si fuéramos perfectos, la idea de tener que morir resultaría intolerable. Si fuéramos inmortales, la carga de nuestras imperfecciones, al verlas eternas, sería insufrible.Pero hay días en que este equilibrio de la desesperanza se rompe y pensamos que, si dispusiéramos de una reserva de tiempo inagotable, podríamos llenar nuestras carencias y librarnos de nuestras taras. Entonces solo vemos en la muerte la brutal interrupción que nos impedirá llegar a ser nosotros mismos, y la angustia se desborda. En esos días inconsolables suelo buscar la ilusión de una respuesta en los museos, como cuando de niño la buscaba en la iglesia, con el mismo temor reverente y la misma sensación de insignificancia.Aquella mañana el Prado estaba insólitamente desierto. Tal vez fuera eso lo que me decidió a dar una vuelta por las salas de los pintores flamencos. No había vuelto a visitarlas desde aquel día, hacía ya más de cuatro años, en que las había recorrido lentamente con Nora, saboreando esa tibia sensación de atemporalidad que solo la sala vacía y silenciosa de un museo o una biblioteca puede transmitir.Tal vez supiera ya, mientras contemplábamos cogidos de la mano las meticulosas alegorías de Bruegel o el Bosco, que estaba a punto de perderla. Pero ante aquellas escenas ensimismadas, aquellas ventanas a una eternidad hecha de instantes plenos y autosuficientes, tuve la sensación de que Nora y yo éramos tan inseparables como los amantes que, en el panel central de El Jardín de las Delicias, se abrazan para siempre dentro de una flor―burbuja que los aísla y los protege del mundo.Nuestra burbuja, sin embargo, estallaría bien pronto, sin ruido, como una pompa de jabón, dejándonos desnudos y a la intemperie. Por lo menos a mí...Sentí un intenso fogonazo de angustia y frustración. Por un momento me pareció terriblemente injusto que ella no estuviera allí, que aquella confluencia de circunstancias internas y externas no convocara su presencia, que aquel dolor que había sobrevivido tanto tiempo no tuviera ninguna respuesta, ni siquiera en mí mismo. Cerrar los ojos un instante, como un lento parpadeo: esa fue la única consecuencia física, la única manifestación perceptible de un dolor que un día pensé que me había destruido. Y que tal vez lo hubiera hecho, hasta el punto de que ni siquiera me daba cuenta...Cuando reabrí los ojos me sobresalté al descubrir que había alguien junto a mí, alguien a quien no había oído acercarse. Era un hombre alto y fornido, de unos cincuenta años, de mirada penetrante y facciones afiladas. Me sorprendió su notable parecido con mi amigo F.: el mismo pelo revuelto entre rubio y pelirrojo, la misma barba rala, aproximadamente la misma estatura... Llevaba una larga gabardina blanca y una bufanda negra alrededor del cuello, y se apoyaba en un recio bastón.―A mí me ocurre lo mismo ―dijo en voz baja, como si estuviera confíándome un secreto―. Hay cuadros que no se dejan mirar fijamente.Comprendí que me había visto cerrar los ojos, probablemente con expresión afligida, y que lo había atribuido al impacto de aquellas imágenes a la vez fascinantes y desazonadoras. Como no tenía sentido revelarle mis razones personales para turbarme precisamente ante aquel cuadro, esbocé una sonrisa y asentí vagamente con la cabeza, lo que lo animó a proseguir:―Los grandes cuadros siempre lindan con lo siniestro. Nos invitan a su reino atemporal, olímpico, y luego nos escupen como si fuéramos bocados amargos, nos devuelven a nuestro mundo miserable. Se lo dice un pintor a su pesar... In nomen ornen... Su belleza es solo el comienzo de lo terrible que todavía podemos soportar ―continuó, citando a Rilke―, y si nos adentramos en ellos acabaremos vislumbrando su núcleo insoportable. Pero ¿cómo resistirse a su encanto, a su fatal atracción? Por eso los más peligrosos suelen ser precisamente los que parecen más placenteros... El postigo derecho, que representa las torturas del infierno, es más grotesco que terrible; yo incluso lo encuentro divertido... ¿No está de acuerdo?―Estoy de acuerdo en que es más grotesco que terrible, al menos visto desde fuera ―contesté, sin añadir que su concepto de lo divertido me parecía un tanto inquietante.―Exacto, usted lo ha dicho, visto desde fuera. Por eso no es tan terrible, porque se deja ver desde fuera. Pero el panel central, que da nombre al tríptico, con su aparentemente ingenua representación de las delicias del amor, ese sí que es tremendo. Y lo es porque te obliga a entrar en él, no te deja quedarte fuera. Yo, al igual que usted, tengo que cerrar los ojos o apartar la mirada al cabo de unos segundos de contemplación... Y lo peor no está a la vista...―¿A qué se refiere?―¿Nunca lo ha visto con los postigos cerrados?―El original no. Solo en los libros.―¿Lo recuerda?―Desde luego. El reverso de los postigos es una grisalla alusiva al tercer día de la creación. Hay una gran esfera transparente que representa el mundo, y en el ángulo superior izquierdo está Dios...―Exacto. A primera vista parece una escena anecdótica, una mera introducción al cuadro propiamente dicho. Pero Dios tiene un libro en la mano.―He visto cosas más terribles ―comenté.―Lo dudo ―replicó prontamente―. Saturno devorando a sus hijos, ya sea en la versión de Goya o en la de Rubens, es una escena amable comparada con esta: Dios creando el mundo a partir del libro, es decir, confinándonos en el lenguaje... Y luego se abren los postigos, y ahí estamos ―añadió señalando el panel central―, retozando como pececillos de plata entre las páginas del libro, buscando el olvido del olvido en el desesperado juego amoroso... Terrible, terrible... Aunque, tiene usted razón, hay un jardín aún más terrible que este...En ese momento entró una mujer en la sala. Mis ojos y los de ella se encontraron accidentalmente, y, sin darme cuenta de lo que hacía, me apoyé en mi improvisado compañero, como si estuviera a punto de caerme. Sin duda predispuesto por los recuerdos evocados por el cuadro, había tenido la brevísima pero vivida sensación de que aquella mujer era Nora. En realidad era rubia y tenía los ojos claros, al contrario que Nora; pero era igual de alta y grácil, y tenía en el rostro la misma mezcla de lejanía y dulzura. «Un ángel dentro de una caja fuerte»: así había definido a Nora mi amigo Lorenzo, que la había conocido y amado a la vez que yo. Y yo, ingenuamente, me había creído capaz de descubrir la combinación de la caja fuerte.Mi compañero notó mi turbación y, para ver qué la había causado, se volvió siguiendo la dirección de mi mirada. Y entonces ocurrió algo realmente extraordinario: al ver a la mujer, soltó el bastón y echó a correr como si ante nosotros se hubieran materializado todos los demonios del cuadro que estábamos mirando. Y lo más sorprendente fue que la mujer corrió tras él, todo lo deprisa que le permitían su ajustada falda y BUS zapatos de tacón. Casi en seguida, ella se dio cuenta de lo inútil de su empeño, y entonces vino rápidamente hacia mí, y me agarró del brazo.―Tengo que hablar con él ―me dijo mirándome fijamente a los ojos, con la voz alterada por la ansiedad y la breve carrera.―Lo siento, señorita, pero no veo qué podría hacer yo...―Usted lo conoce, dígame dónde puedo encontrar a Pedro. Es muy importante que hable con él.―Ni siquiera sabía que se llamara Pedro. Hemos coincidido casualmente delante de este cuadro y nos hemos puesto a charlar.Siguió mirándome fijamente unos segundos, como intentando ver en mis ojos si había dicho ía verdad. Luego sacó de su bolso una agenda, arrancó una hoja y escribió un nombre y un número. ―Me llamo Elena ―dijo tendiéndome el papel― y este es mi teléfono. Si vuelve a ver a Pedro, por favor, dígale que tengo que hablar con él urgentemente. Prométame que ío hará. ―Le prometo que así lo haré ―dije a la vez que cogía el papel. Mantuvo sus ojos fijos en los míos unos segundos más, me dio un beso en la mejilla y se marchó.La sala quedó de nuevo vacía. Había sido todo tan rápido y tan extraño que, de no ser por aquel trozo de papel en mi mano y el bastón caído en el suelo, habría dudado de la realidad de lo ocurrido.Una pareja de japoneses me sacó de mi estupor. El hombre se acercó para recoger el bastón, pensando sin duda que yo tenía dificultades para hacerlo. Intenté adelantarme a él para evitarle la molestia, nos agachamos los dos a la vez y tropezamos. Musité unas disculpas en inglés, él se rió afablemente, y me fui apoyándome en el bastón, fingiendo una leve cojera, para no desairar al amable nipón.Dejé mi teléfono en la recepción del museo, por si Pedro volvía a buscar su bastón, y me fui a casa sumido en el mayor de los desconciertos. Lo que más me sorprendía no era lo que había ocurrido, sino la forma en que me había afectado. Si la auténtica Nora hubiera aparecido de pronto para pedirme algo que no podía darle, mi excitación y mi desasosiego no habrían sido mucho mayores.El Libro de Alá
SEGÚN EL CORÁN, Alá tiene un libro en el que están escritos todos los sucesos pasados, presentes y futuros. De esta revelación se desprende de forma inequívoca que todos los acontecimientos son expresables en palabras. Por lo tanto, el tópico místico de lo inefable debe ser rechazado como herético. El éxtasis no deja de ser, por sublime que sea, un acontecimiento (incluso habría que decir que es el acontecimiento por excelencia) y, como tal, tiene que estar consignado en el Libro de Alá, lo que significa que se puede expresar verbalmente de forma plena y fidedigna, pues de lo contrario el Libro sería incompleto o inexacto.
Además, puesto que el lenguaje es inmenso, pero no infinito, el número de acontecimientos posibles, en tanto que verbalizables, es limitado, cosa que ya sabíamos con respecto a los sucesos presentes y pretéritos, pero que nos obliga a pensar en una eternidad, cíclica. Los encantos de las huríes, sus sonrisas, suspiros y caricias, las sensaciones que puedan suscitar en los bienaventurados, los grados y matices del goce de la visión divina: todo ello está escrito en el Libro, luego es expresable con palabras, luego es finito.No cabe, pues, imaginar la evitemidad como progresión continua o experiencia extratemporal. Encadenados a la linealidad del lenguaje y confinados en sus límites, los bienaventurados, actores de la divina comedia, repetirán su papel por los siglos de los siglos.PASARON VARIOS DÍAS, y Pedro no telefoneó. Incluso me acerqué por el museo para preguntar si alguien había ido a buscar un bastón, y me dijeron que no. A medida que transcurría el tiempo, era menos probable que el pintor diera señales de vida, y empecé a percatarme de lo mucho que deseaba volver a ver a Elena. Varías veces estuve a punto de llamarla, pero, sin tener nada nuevo que decirle, no habría servido de nada. Oír su voz y no poder verla habría aumentado mi frustración. Y, desde luego, no me atrevía a proponerle un encuentro con otro pretexto que no fuera el de hablarle de Pedro.Un día, sin saber muy bien por qué, se me ocurrió recurrir a F; supongo que fue el parecido físico entre Pedro y mi antiguo profesor lo que me hizo pensar en él. Y también la necesidad de desahogarme con alguien que, con su implacable lógica, podría ayudarme a salir de la confusión en la que estaba sumido.Aunque solo tenía diez años más que yo, el hecho de haber sido mi profesor de matemáticas le confería a F. un cierto aire paternal. No se podía decir que fuéramos íntimos, pero le telefoneaba a menudo para consultarle sobre algún problema especialmente abstruso o para pedirle orientación bibliográfica, y siempre me atendía con la mayor cordialidad. Y cuando Nora me había dejado, F. había soportado con entereza ejemplar una interminable sesión de lamentaciones.Así que le telefoneé y le dije que tenía que consultarle sobre un problema que no era estrictamente científico.―Vaya, me complace que de vez en cuando tengas en cuenta mis habilidades extramatemáticas ―bromeó, y me conminó a ir a su casa inmediatamente.Los anagramas de GalileoEN AGOSTO DE 1610, Galileo envió un mensaje secreto al embajador toscano en Praga, Julián de Mediáis. El. texto, una incomprensible secuencia de treinta y siete letras (aunque de la 13 a la 17 se lea la palabra «poeta»), anagrama de la frase que anunciaba su último descubrimiento astronómico, era el siguiente:
SMAISMRMILMEPOETALEUMIBUNENUGTTAURIAS
Con este artificio, Galileo salvaguardaba la paternidad de su descubrimiento sin revelarlo abiertamente, cosa que no hizo hasta tres meses más tarde. El. significado oculto de su mensaje era:ALTISSIMUM PLANETAM TERGEMINUM OBSERVAVI
(He observado el planeta más alto en triple forma)
El planeta más alto era Saturno (Urano, Neptuno y Plutón aún no habían sido descubiertos), y Galileo, a causa de la insuficiente potencia de su telescopio, había tomado los extremos de su anillo por un par de satélites.Mientras tanto, Kepler había intentado descifrar el anagrama y llegado a una solución que él mismo calificó de »bárbaro verso latino»:SALVE UMBISTINEUM GEMINATUM MAETIA PROLES
(Salve, furiosos gemelos, prole de Marte)
Así, Kepler llegó a la conclusión de que Galileo había descubierto un par de satélites marcianos. Lo asombroso del caso es que. como hoy sabernos, Marte tiene, efectivamente, dos pequeñas lunas; pero ni Kepler ni Galilea podían tener la menor idea de su existencia, pues para distinguirlas habrían necesitado un telescopio muchísimo más potente que los de la época (de hecho, no fueron descubiertas hasta 1877). Y esto no es sino la mitad de la historia. En diciembre de ese mismo año, Galilea envió otro anagrama a Julián de Médicis. Esta vez era una frase inteligible:HAEC IMMATURA A ME IAM FRUSTRA LEGUNTUEOY
Un mes más tarde, Galileo reveló al embajador la solución del anagrama:CYNTHIAE FIGURAS AEMULATUR MATER AMORUM
(La madre del amor emula las formas de Cynthia)
La mater amorum era, naturalmente, Venus, y Cynthia, la Luna. Galileo había descubierto que el segundo planeta mostraba unas fases cíclicas análogas a las lunares (lo cual constituía una prueba de que giraba en torno al Sol).También en este caso había intentado Kepler descifrar el anagrama, y otra vez había hallado una solución distinta:MACULA RUFA IN IOVE EST GYRATUR MATHEM, ETC.
(En Júpiter hay una mancha roja que gira matemáticamente)
¡Y de nuevo la «falsa» solución de Kepler resultaba verdadera! En Júpiter hay efectivamente, una gran mancha roja que gira de forma regular, «matemática», y que no sería descubierta hasta 1885 ―casi tres siglos después―, cuando se perfeccionó el telescopio reflector de Newton.¿Cómo explicar esta doble coincidencia? La probabilidad de que un anagrama de más de treinta letras admita por puro azar una segunda reordenación significativa, y que ese significado intruso se corresponda con un hecho real desconocido en el momento de redactar y descifrar el mensaje, es tan pequeña que obliga a pensar en una explicación oculta. Y que ello ocurra dos veces seguidas roza lo milagroso.F. VIVÍA EN uno de esos impersonales bloques de apartamentos que más bien parecen hoteles, con tres ascensores y diez o doce puertas por planta. Su apartamento estaba en la última planta y daba a un gran patio interior; era un lugar silencioso y con mucha luz, muy adecuado para trabajar tranquilo, y sin un solo elemento que permitiera identificarlo con un hogar: más bien parecía una oficina, con sus paredes completamente cubiertas de estanterías y sus dos escritorios llenos de papeles 'a pesar de que F. vivía y trabajaba solo). A la mayoría de la gente no le habría parecido un lugar acogedor, pero a mí me inspiraba una agradable sensación de sosiego.Nos sentamos uno a cada lado del escritorio principal, como si se tratara de una consulta a un asesor (en cierto modo, lo era), y le conté con todo lujo de detalles mi aventura en el museo.―Una bonita historia, llena de coincidencias sugestivas ―dijo al ñnal de mi narración―. Vas al lugar donde estuviste con Nora por última vez, te acuerdas de ella y a los pocos minutos te encuentras con una mujer que se le parece...―No sin antes encontrarme con un chiflado que se parece a ti.―Cierto, cierto. Y más de lo que crees.―Espero que no demasiado.―Ese Pedro, desde su condición de pintor, está siguiendo un proceso similar al que yo he seguido a partir de las matemáticas.―¿A qué te refieres? ―pregunté con cierta inquietud.―Me refiero al misterio, amigo mío. Lo que Pedro ve en algunos cuadros, yo lo he visto en ciertos constructos abstractos de la mente... Qué metacoincidencia...―¿Metacoincidencia?―Coincidencia de coincidencias. Tú te enfrentas con una insólita coincidencia que te conturba, y vienes a verme a mí, que precisamente estoy estudiando, desde el punto de vista probabilístico, el misterio de las coincidencias extraordinarias, y que además he coincidido con tu enigmático Pedro en el tema del confinamiento lingüístico...―Me temo que me he perdido ―admití.―Discúlpame, lo estoy mezclando todo. Como solía deciros en la Universidad, cuando un alumno no entiende algo suele ser culpa del profesor. Y no es que pretenda seguir dándote clases, pero estamos hablando de mi nueva especialidad.―¿Las coincidencias?―Ciertas coincidencias, sí. Y sobre todo las metacoincidencias, o coincidencias de coincidencias. Pero el tema central es el misterio: lo inconcebible, lo inabarcable, lo insoportable, lo que te deja estupefacto, sin respuesta... O, lo que es peor, sin pregunta...―¿Y el confinamiento lingüístico? Supongo que te refieres al comentario de Pedro sobre la creación a partir del libro que Dios tiene en la mano.―Sí, claro. ¿No ves las implicaciones teológicas?―Me temo que no. La teología no es mi fuerte.―Pues es un tema fascinante, y con notables puntos de conexión con las matemáticas. Al fin y al cabo, la teología y las matemáticas son las únicas disciplinas que tratan del infinito y sus atributos.―Creía que eras ateo.―Y lo soy. O más bien agnóstico. El ateísmo en sentido estricto es una forma de fe tan gratuita como el teísmo. Pero no hace falta creer en Dios para interesarse por la teología, como no hace falta creer en la realidad física de la cuarta dimensión para estudiar las geometrías no euclidianas... Volviendo al tema del confinamiento lingüístico, ¿no has oído hablar del Libro de Alá?―¿El libro en el que Alá escribe todo lo que pasa? ―¡Si te oyeran los fundamentalistas! ¿Cómo te atreves a reducir a Alá al papel de simple cronista de la creación? En el Libro de Alá ya está todo escrito, desde siempre y para siempre. Lo que equivale a confinarnos en el lenguaje por toda la eternidad.―¿Y entre los cristianos existe la misma leyenda? ―En realidad no es una leyenda cristiana, sino judía, que ya figura en algunos textos rabínicos muy antiguos. Donde aparece con más claridad es en el Zóhar, un libro fundamental de la cábala escrito, al menos en su mayor parte, por Moisés de León en el siglo XIII...F. se levantó, cogió un libro de un estante y leyó: ―'Cuando el Santo, bendito sea, quiso crear el mundo, miró la Tora, palabra por palabra, y en correspondencia con ella cumplió la obra del mundo; pues todas las palabras y todas las acciones de todo el mundo están en la Tora». ―Pero la Tora ¿no es el Pentateuco?―Sí, aunque también se llama así al conjunto de la ley hebraica.―En cualquier caso, es absurdo pretender que todas las palabras y todas las acciones de todo el mundo estén en la Biblia o en los textos rabínicos, que son libros reales.―No más absurdo que pretender que todo esté en un libro imaginario. En ambos casos se diviniza el lenguaje, se lo considera inagotable y omnímodo.―Pero es obvio que en la Biblia no está todo. Aunque no la he leído entera, estoy seguro de que en ningún momento dice nada de la II Guerra Mundial, por ejemplo.―Un cabalista te contestaría que, de manera cifrada o metafórica, puedes encontrar en la Biblia incluso la bomba de Hiroshima.―Sí, claro. Cualquier texto se puede convertir en cualquier otro, mediante un sistema de transformación ad hoc.―Desde luego. Por eso el verdadero error, tanto del Corán como de la cábala, estriba en creer que el lenguaje es infinito y que todo es expresable verbalmente.―¿Qué es, según tú, lo que no puede expresarse con palabras? ―pregunté.―Si pudiera decírtelo, estaría expresándolo con palabras ―contestó riendo―. Bien, para empezar, supongo que tendrás claro que el pensamiento no siempre es verbal, ni siquiera el raciocinio propiamente dicho. ―Sí, eso está claro.―No lo creas. Está claro para nosotros, que somos científicos. Pero los filósofos y los teólogos, pobres gentes de letras, suelen creer que el pensamiento, o al menos el raciocinio, siempre es un flujo de palabras, aunque ocasionalmente vaya acompañado de imágenes, como los cuentos ilustrados. Muchos científicos de primer orden han desmentido esta idea; pero los filósofos no suelen leer a los científicos.―No seas tan duro con los filósofos. ¿No fue Schopenhauer el que dijo que las ideas mueren en el momento en que se encarnan en palabras? Es una clara denuncia de las limitaciones del lenguaje.―Schopenhauer es un caso muy especial. No en vano era el filósofo favorito de Einstein. Por cierto, hablando de Einstein, él fue uno de los que más impugnaron la idea de que el raciocinio siempre es lingüístico...F. se levantó de nuevo, cogió un libro, lo descartó, cogió otro, lo hojeó rápidamente y localizó lo que buscaba. Era increíble su facilidad para encontrar las citas o pasajes que le interesaban. A pesar de tener más de diez mil libros, no llevaba ningún tipo de fichero. Solía decir que la única ficha realmente completa de un libro es el libro mismo.―Aquí está. Oye lo que dice Albert... «Las palabras o el lenguaje ―leyó―, ya sea escrito o hablado, no parecen jugar ningún papel en mi mecanismo de pensamiento. Las entidades físicas que parecen servir como elementos del pensamiento son ciertos signos e imágenes más o menos claras que pueden reproducirse y combinarse voluntariamente... Estos elementos son, en mi caso, de tipo visual y muscular. Las palabras u otros signos convencionales tienen que buscarse laboriosamente solo en una segunda etapa, cuando el juego asociativo está suficientemente establecido y puede ser reproducido a voluntad».―Bien, pero aunque el pensamiento pueda ser no verbal ―objeté―, eso no quiere decir que no sea expresable verbalmente. Verbalizarlo puede ser un proceso laborioso a realizar en una segunda etapa, como dice Einstein, pero tal vez siempre sea posible.―Depende de lo que entendamos por «expresar». Con el lenguaje se puede mencionar cualquier cosa, incluso lo inefable: de hecho, sin más que decir la palabra «inefable» ya estamos aludiendo a ello. Pero expresar de forma satisfactoria es otra cosa. Si el lenguaje realmente pudiera expresarlo todo, no habría poesía, que es metalenguaje, una desesperada rebelión contra las limitaciones de la lengua, contra su vaguedad y su finitud.―Tampoco tengo claro que el lenguaje sea finito. Se ha ido ampliando constantemente, y en teoría no hay límite para esa ampliación.―Tienes suerte de no haber dicho eso cuando eras alumno mío. Te habría costado un suspenso ―dijo con afectada severidad.―Impugno la nota.―Bien, te demostraré que es merecida. ¿Cuántas letras puede tener una palabra?―Las que se quiera.―Ah, no, amigo mío. ¿Podrías hablar usando palabras de cien letras?―Sería bastante incómodo ―admití.―Ni siquiera un alemán podría hacerlo. Pero si no quieres aceptar este límite tan próximo, no importa. Si el lenguaje incorporara continuamente nuevas palabras, en un proceso sin fin,llegaría un momento en el que no bastaría la vida entera de un hombre para pronunciar o escribir ciertos términos. Luego, aunque solo sea por razones prácticas, tenemos que conformarnos con un número finito de palabras. Y por mucho que las combinemos entre sí, solo podemos conseguir un número finito de frases pronunciables o escribibles en un lapso de tiempo abarcable. ―Vaya, me has pillado ―admití―. Y no lo siento tanto por el suspenso como por la incómoda sensación que ahora tengo de estar confinado en un lenguaje finito.―No te preocupes. No es infinito, pero sí inmenso. No es probable que nos topemos con sus límites combinatorios en un futuro próximo. Además, pese a sus limitaciones, o precisamente por ellas, el lenguaje está Heno de sorpresas... Por ejemplo, volviendo al tema de las coincidencias extraordinarias, ¿conoces la historia de los anagramas de Galileo?―Algo he oído. Creo que en ocasiones consignaba sus descubrimientos en forma de anagramas para no revelarlos abiertamente.―Exacto. Galileo hizo eso al menos en dos ocasiones. Y Kepler, al intentar descifrar los anagramas, halló sendas soluciones alternativas...―¿Ambos anagramas admitían dos soluciones? ―Sí, y eso ya es de por sí sorprendente. ¡Pero lo realmente extraordinario es que las «falsas―» soluciones de Kepler resultaron ser verdaderas! ―¿Qué quieres decir?―Donde Galileo hablaba del anillo de Saturno, Kepler encontró el dato de que Marte tiene dos satélites. Y donde Galileo aludía a las fases de Venus, Kepler «descubrió» la gran mancha roja de Júpiter. Y, como seguramente sabrás, tanto los satélites de Marte como la mancha roja de Júpiter no se descubrieron hasta finales del xix, casi tres siglos más tarde.―Increíble... ¿Cómo es que la historia de los anagramas de Galileo no es más conocida?―Supongo que porque pone muy nerviosos a los científicos. Nadie ha podido sugerir siquiera una explicación verosímil. Hay datos tan perturbadores que se tiende a olvidarlos... ¿Has leído Los viajes de Gulliuer?―Solo en versiones para niños.―Mal hecho. Es un libro fascinante, y muy instructivo. En uno de sus viajes, Gulliver visita la isla volante de Laputa, cuyos astrónomos le cuentan que han descubierto dos pequeños satélites que giran alrededor de Marte, uno de ellos a una distancia igual a tres diámetros del planeta. Tres diámetros marcianos son unos veinte mil kilómetros, que es precisamente la distancia de Deimos, el menor de los dos satélites, a Marte. Ahora bien, Swift escribió Los viajes de Guliiver a principios del XVIII, casi dos siglos antes de que Hall descubriera las diminutas lunas marcianas.―¿Y si tanto Galileo como Swift obtuvieron información sobre los satélites de Marte de alguna misteriosa fuente?―Tendría que ser una fuente realmente misteriosa.―Por ejemplo, una sociedad secreta de sabios con conocimientos muy adelantados con respecto a su época.―Solo hay una forma de ver los satélites de Marte, y es con un telescopio de la potencia y la precisión suficientes ―replicó F.―. Una idea puede adelantarse a su tiempo, pero un instrumento no, ya que precisa de toda una infraestructura tecnológica para su fabricación. Si retrocedieras a la época de los romanos, podrías explicarles la teoría de la relatividad, pero te resultaría totalmente imposible fabricar una vulgar bombilla.―Entonces, ¿cuál puede ser la explicación?―Daría cualquier cosa por saberlo... Esas sí que son coincidencias. Y que conste que no intento quitarles importancia a las que tú has vivido en el museo, ni a la metacoincidencia de que vengas a hablarme de coincidencias insólitas precisamente cuando yo estoy trabajando sobre ese tema. Pero no son lo suficientemente inverosímiles como para descartar el mero azar.―Yo y me avergüenza reconocerlo ―dije a mi pesar―, me siento como víctima de un hechizo o algo así.―No te avergüences de sentir eso. Sería vergonzoso que lo creyeras, pero sentirlo es inevitable. Es normal que, entre millones de jugadores, alguno acierte la combinación ganadora de la loto. Pero para la persona que, entre casi catorce millones de combinaciones posibles, acierta la serie ganadora, es inevitable sentirse tocada por el dedo de la diosa Fortuna.―O favorecida por San Antonio ―reí.―No te rías. Supón que tiras una moneda al aire veinticinco veces seguidas y todas las veces sale la misma cara... ¿No pensarías que pasaba algo extraño?―Desde luego.―Sin embargo, la probabilidad de que eso ocurra es del mismo orden que la de acertar una combinación concreta de seis números elegidos al azar entre el 1 y el 49.―¿Y cuál es la probabilidad de que, justo en el momento en que estoy pensando en Nora, aparezca una mujer como ella? ―pregunté tras una pausa.―Supongo que es una pregunta retórica ―dijo F. con una sonrisa―, pero intentaré contestarla, al menos cualitativamente. En primer lugar, no creo que sea infrecuente que pienses en Nora.―No, por desgracia no lo es ―admití―; pero en ese momento la estaba evocando en el último lugar en el que estuve con ella.―Es una coincidencia notable. lo admito. Lo único que intento decirte es que no tienes por qué pensar que los dioses te están jugando una mala pasada.―Aún no estoy seguro de que sea una mala pasada. Espero volver a ver a Elena.―De momento pasaré por alto ese comentario... Bien, por una parte, no es improbable que tú pienses en Nora, y, por otra, tampoco es demasiado improbable que aparezca una mujer vagamente parecida a ella. Seguramente no es tan única como tú crees.―Es una mujer excepcional ―repliqué algo molesto―, y el parecido no es vago. Si Elena tuviera el pelo negro y los ojos oscuros, podría pasar por Nora.―En tu estado de sensibilización actual, creo que hasta yo podría pasar por Nora con un buen afeitado y una peluca negra.―No te burles. Antes me has dicho que era una historia llena de coincidencias sugestivas.―No me estoy burlando. Sí, es verdad, es una historia sugestiva. Solo que no quiero que te trastorne más de lo necesario. Un buen ex profesor tiene que velar por el bienestar de sus ex alumnos.―Entonces, ayúdame a localizar a Pedro.―Sabemos que es pintor, que lleva bastón sin necesitarlo y que se parece a mí. Me temo que me sobrevaloras si crees que con eso puedo hacer algo... ¿No recuerdas nada más, algo insólito o peculiar en su actitud, o en su discurso?―Todo era peculiar en su actitud y en su discurso... Pero ahora recuerdo un par de cosas que me llamaron la atención. Cuando estábamos hablando de El Jardín de las Delicias, dijo que el otro jardín era aún más terrible.―¿Qué otro jardín?―No lo sé... Y al comentar que era pintor, dijo algo en latín: in nomen omen.―¿Sabes qué significa?――¿El hombre está en el nombre, o algo así?―No confundas homo hominis, hombre, con omen ominis, que significaba designio, presagio. Es un viejo proverbio latino que significa «en el nombre está el presagio», es decir, en el nombre de una persona está implícito lo que va a ser, del mismo modo que la palabra omen está incluida en nomen.―¿O sea que quiso decir que es pintor porque se llama Pedro?―Tal vez si supiéramos su apellido tendría sentido. Supón que se llame Pedro Berruguete...―Ya hemos encontrado una pista ―dije con amarga ironía―. No tenemos más que investigar a todos los Pedros con apellido de pintor famoso.―Y luego descartar a los que no usen bastón.Letanía del jardín
EL JARDÍN ES la naturaleza recordada por la cultura: naturaleza recreada y domesticada, como siempre la memoria recrea y domestica el pasado.
El jardín intenta reproducir el espacio perdido de la naturaleza, pero sobre todo intenta reproducir su tiempo: el tiempo cíclico de las estaciones, el tiempo remansado de la vegetación inmóvil, frente al tiempo lineal y fugitivo de la ciudad, del calendario, de la historia.Jardín colgante, suspendido en el espacio: un espacio que es metáfora del tiempo, y también su metonimia, desde que espacio y tiempo forman un todo indisoluble. Jardín, pues, suspendido también en el tiempo. Jardín en un tiempo suspendido.Jardín de infancia: donde juegan los niños se arremolina el tiempo, sus flechas no señalan hacia ningún después, revolotean. La muerte está tan lejos (y ellos son tan pequeños) que casi no los ve.Jardín secreto, hortus conclusus que cierra sus puertas al devenir y a sus testigos.Jardín perfumado que embriaga la memoria, donde el presente es maleable como un recuerdo y el recuerdo inflama los sentidos.Jardín de los senderos que se bifurcan, donde todo se cumple, donde la elección no anula las alternativas.Jardín del Edén, Paraíso Terrenal donde la muerte no haJardín de las Delicias, Reino Milenario donde la muerte ha muerto.Jardín del Amor, donde no se cuentan los años, donde los años no cuentan, donde la fuente mana inagotable bajo la especie de la eternidad, donde todo (hasta el orgasmo) es simultáneo.DOS DlAS DESPUÉS de nuestra entrevista, F. me telefoneó por la mañana temprano para citarme en el Prado. No quiso decirme por teléfono el objeto de la cita, pero por su tono de voz deduje que había averiguado algo de interés, así que acudí al museo presa de una gran excitación.Cuando llegué, F. ya estaba en la puerta. Sin siquiera saludarme, me agarró del brazo y me dijo:―Vamos, quiero que veas algo.Una vez dentro, me llevó a las salas de los pintores flamencos. Por un momento pensé que quería que viéramos juntos El Jardín de las Delicias para comentarme algo relativo a mi encuentro con Pedro, pero se detuvo delante de un cuadro de Rubens. Era un lienzo de unos dos metros de alto por tres de ancho, atestado de personajes lujosamente vestidos y de angelotes sonrosados, que representaba una festiva escena al aire libre. En primer término, en el lado izquierdo, un hombre maduro invitaba a una joven mujer a unirse a un grupo de damas y caballeros recostados en la hierba, ante la escalinata de un barroco palacete, una suerte de anacrónico templo pagano. Un Cupido gordezuelo empujaba por las posaderas a la indecisa joven. En el ángulo superior derecho, la estatua de una mujer desnuda montada en un delfín, probablemente una Venus, de cuyos pechos manaban sendos chorros de agua, coronaba una fuente.―Ahí lo tienes ―dijo F. con tono triunfante―. ¿Qué te parece?―Rubens no es uno de mis pintores favoritos ―contesté―. Ya sabes que me gustan las mujeres más bien delgadas.―¿Conocías este cuadro?―Sí, claro, ya lo había visto. Pero nunca me había fijado en él especialmente.―Mal hecho. Es un cuadro muy interesante. ¿Sabes cómo se llama? ―No.―Se llama El Jardín del Amor,Iba a decirle que me parecía un título tan empalagoso como el propio cuadro, pero de pronto caí en la cuenta.―¿El otro Jardín?―Exacto. No sé cómo no me di cuenta enseguida. Solo hay dos grandes «jardines» en el Prado: el de las Delicias y este.―Bueno, no lo colgaría en mi habitación, pero no lo encuentro tan terrible.―Por lo que me contaste el otro día, lo que más perturbaba a Pedro de El Jardín de las Delicias era el panel central, que, al igual que este cuadro, es un canto al amor.―Sí, es cierto. Pero El Jardín de las Delicias es un cuadro muy inquietante, mientras que este es, sencillamente, una típica escena galante del siglo XVII, llena de amorcillos y...―No seas simplista ― me reprendió P.―, toda gran obra de arte tiene un reverso oscuro, linda con el misterio, es decir, con el terror. Además, puede que para Pedro este cuadro sea terrible por algún motivo personal.―¿Tienes alguna idea sobre cuál puede ser ese motivo?―En 1630, Rubens, que a la sazón era un viudo de cincuenta y tres años, se casó en segundas nupcias con una jovencita de dieciséis. Poco después, en algún momento entre 1632 y 1631, pintó El Jardín de Amor. No lo hizo por encargo, ni para venderlo, como la mayoría de sus cuadros, sino para él mismo. Y la pareja de la izquierda son el propio Rubens y su joven esposa.―Así que el cuadro es un canto a la felicidad conyugal.―Sí, pero no solo eso. Te habrás fijado en que ella parece indecisa; por eso Cupido tiene que empujarla. Y Rubens se ha representado a sí mismo con un aspecto mucho más juvenil que el que tenía en esa época, según sabemos por un autorretrato pintado poco después. El cuadro es sin duda, como tú dices, un canto a la felicidad conyugal; pero también expresa el deseo, consciente o inconsciente, de exorcizar la angustia y los problemas que sin duda tuvo que plantearle la gran diferencia de edad... Por otra parte, algunos expertos opinan que todas las damas del cuadro representan a la esposa de Rubens y todos los caballeros al propio pintor.―Efectivamente, todas las mujeres se parecen mucho ―observé―, y todos los hombres también.―De ser así, el cuadro podría representar distintas etapas del amor conyugal, desde los vacilantes comienzos de la izquierda hasta la serena plenitud de la pareja que baja por la escalinata a la derecha, pasando por el ensimismamiento amoroso, el compañerismo y la maternidad, representados por las tres mujeres del centro.―Todo lo que dices es muy interesante, y bastante verosímil; pero, de momento, no veo el horror por ninguna parte. ―¿Recuerdas el final de 2001? ― Perfectamente. La he visto al menos diez veces. ―El astronauta Bowman se ve a sí mismo avanzando en el tiempo. Lo diacrónico se vuelve sincrónico...―¿Adonde quieres ir a parar? ―pregunté para sacar a F. de una ensimismada pausa.―¡El tiempo, amigo mío! En este cuadro, Rubens intenta (mucho más de lo que todos los pintores lo intentan en todos los cuadros) abolir el tiempo, convocar en un instante eterno todas las fases de su periplo amoroso. Fíjate en el pavo real posado en la fuente de Venus. Es el símbolo de la diosa Hera, y por tanto del amor conyugal; pero también es el símbolo de la eternidad. Y el delfín que monta la diosa representa la potencia sexual. Venus, el pavo y el delfín: amor eterno e infatigable.―Amor eterno e infatigable ―repetí saboreando las palabras―. ¿Es esa tu idea del horror?―¿No lo entiendes? El horror está precisamente en la imposibilidad de ese ideal. Y más si la alegoría la pinta un hombre de casi sesenta años casado con una mujer que podría ser su nieta. ―Ya veo.,. Supones que este cuadro es terrible para Pedro porque tuvo un problema parecido con Elena.―No lo supongo, lo sé. Pedro y Elena... Rubens se llamaba Peter Paul, como sabes, y su joven esposa, Helene Fourment. ―In nomen ornen... Por cierto, no sabía que fueras un experto en Rubens.―Solo desde ayer. A pesar de lo que te he dicho antes, estoy de acuerdo contigo en que es un tanto extraño que alguien encuentre especialmente terrible este cuadro, así que he leído todo lo que he encontrado sobre Rubens y El Jardín del Amor. ―Pero ¿cómo puedes estar tan seguro de que Pedro tuvo el mismo problema que Rubens?―Porque Elena me lo confirmó, aunque sin entrar en detalles. ―¿Has hablado con ella? ―exclamé con incredulidad―. ¿Cómo es posible?―Me enseñaste el papel con su número de teléfono, ¿recuerdas? Y ya sabes que tengo una memoria fotográfica para los números. La llamé haciéndome pasar por ti; le dije que tenía una pista para localizar a Pedro y que necesitaba saber sus apellidos. ―¿Y te los dijo?―Sí. Se llama Pedro Pérez Rojas. Pero Elena está convencida de que se ha cambiado el nombre, pues no figura en la guía telefónica y todos sus intentos de localizarlo han fracasado. ―Entonces, ¿de qué nos sirve saber sus apellidos? ―Aquí es donde interviene Marta. ―¿Quién es Marta?―Una psicoanalista amiga mía. Le hablé de Pedro y le pregunté si un hombre de sus características se cambiaría el nombre por completo o se buscaría un seudónimo afín a su nombre verdadero. Marta, que a pesar de ser psicoanalista es una gran conocedora de los entresijos del alma humana, se inclinó por lo segundo. Me dijo que lo más probable es que Pedro tenga con Elena una relación de amor―odio; por una parte quiere huir de ella, pero por otra quiere que lo encuentre. Además, si se identifica con Rubens, es probable que haya elegido un seudónimo que refuerce esa identificación.―¿Y cómo podría haber compatibilizado las dos cosas? Quiero decir, buscar un seudónimo que se aparte poco de su nombre real y que a la vez lo aproxime a Rubens.―En su caso es sencillo. Su segundo apellido es Rojas, y en latín rubens rubentis significa rojo. Si yo fuera Pedro Pérez Rojas y quisiera cambiar de nombre sin alejarme mucho de mi nombre verdadero y acercándome lo más posible a Rubens, me convertiría en Pedro P. Rojo, o sencillamente Pedro Rojo. Marta estuvo de acuerdo.―Me parece una deducción muy traída por los pelos ―opiné―, pero con probar no se pierde nada.―Solo se pierde un par de horas. Hay 1.128 Rojos en la guía telefónica. Afortunadamente, solo en 26 casos la inicial del nombre de pila es P.―¡No me digas que los has llamado a todos!―A todos no ―contestó con una sonrisa―. El P. Rojo número diecisiete era nuestro hombre.―¡Lo has encontrado! No puedo creerlo...―Les he ido llamando uno por uno y, haciéndome pasar por ti una vez más, les decía que tenía su bastón y que quería devolvérselo, y que Elena necesitaba verlo con urgencia. Al llegar a nuestro Pedro, tras balbucear algunas incoherencias me preguntó con afectada naturalidad cómo había conseguido su número de teléfono.―¿Y qué le dijiste?―La verdad. Le conté con todo detalle lo mismo que acabo de contarte a ti. Entonces su actitud cambió por completo. El recelo dejó paso al entusiasmo. Dijo que al verme, es decir, al verte, había intuido que eras un alma gemela, y que la sagacidad de tus deducciones lo corroboraba.―O sea, que se lo contaste todo excepto el pequeño detalle de que tú no eras yo.―Un cambio de variables sin importancia. Le dije que yo (es decir, tú) había pedido ayuda a un antiguo profesor parecido a él. Esto aumentó su entusiasmo. Empezó a hablar de la sincronicidad de Jung y de otras zarandajas esotéricas, a pesar de lo cual me pareció un hombre muy interesante. Estuvimos hablando por teléfono más de una hora... Nos espera esta tarde en su casa. Pero recuerda que le has dado tu palabra de no decirle nada a Elena.―Yo no he hecho tal cosa.―Yo lo he hecho mientras hacía de ti, que viene a ser lo mismo.Los monos de Benarés
CONSEGUIR QUE UN mono, tecleando al azar en una máquina de escribir, redacte las obras completas de Shakespeare, entraña únicamente una dificultad de orden práctico, cuantitativo. Si se dispone de un solo mono, habría que darle mucho tiempo, más del que nuestro universo en expansión parece dispuesto a concedernos antes de que se apaguen las estrellas. Y para obtener resultados rápidos necesitaríamos un enorme número de monos tecleando simultáneamente, más de los que cabrían en todo el espacio que abarcan nuestros telescopios.
Veamos qué ocurre si nos planteamos un objetivo más modesto. Supongamos que solo pretendemos que el azar hecho monos genere un renglón de las obras de Shakespeare, por ejemplo, el más conocido de sus versos: To be, or not to be: that is the question. Para simplificar, construyamos unas máquinas de escribir de solo 26 teclas, correspondientes a las letras del alfabeto, prescindiendo de signos de puntuación, mayúsculas y espacios.Al pulsar al azar la primera tecla, cada mono tiene, por tanto, 26 posibilidades distintas. Al pulsar la segunda, de nuevo tiene 26 posibilidades, cada una de las cuales puede combinarse con cada una de las 26 de la primera pulsación, dando un total de 26 x 26 parejas de letras posibles (de las cuales solo una es la que nos interesa: to). Al efectuar treinta pulsaciones seguidas, las posibles combinaciones ("variaciones con repetición», en la jerga matemática) serán 26 x 26 x 26..., con el factor repetido otras tantas veces, es decir, 26 elevado a la trigésima potencia. De todas estas posibles combinaciones, solo una es la frase de treinta letras buscada, por lo que la probabilidad de que dicha frase salga como resultado de treinta pulsaciones al azar es de una entre 26:30, que en un número del orden de /os septillones (un uno seguido de cuarenta y dos ceros). Para obtener el resultado apetecido en un tiempo razonable, el número de monos tecleando a la vez debería ser del mismo orden o similar.Casualmente, la literatura nos los proporciona. Una antigua leyenda de Benarés, relacionada con el ciclo ramayánico, habla de una batalla en la que participaron diez mil sextillones de monos (un uno seguido de cuarenta ceros), un número casi del mismo orden que el de las posibles combinaciones de treinta letras.Si ponemos a teclear a los 1040 monos de la leyenda ante otras tantas máquinas de escribir (para lo cual bastará una oficina del tamaño de nuestro sistema solar) a un ritmo de una pulsación por segundo y formando renglones de treinta letras, al cabo de una hora habrán compuesto cada uno ciento veinte líneas: entre todos, más de un septillón. Dejémoslos varias horas ante las máquinas, y tendremos la certeza estadística de que al menos uno de ellos habrá escrito la inmortal sentencia shakespeariana.Un objetivo aparentemente modesto. Porque, en realidad, y aunque solo nos proponíamos obtener una frase, tendremos, desperdigadas por los septillones de líneas escritas por los monos, las obras completas de Shakespeare, incluso las que podría haber escrito de vivir diez años más, o mil. Y, además, traducidas a todos los idiomas (incluso a los que aún no existen y a los que nunca existirán) por todos los traductores imaginables.Es decir, tendremos todas las frases de treinta letras posibles; y las de más letras también, por supuesto, aunque divididas en varios renglones dispersos; y, obviamente, las de menos, como fragmentos de líneas.Aunque en forma de frases enormemente desperdigadas y diluidas en océanos de renglones sin sentido, los monos de Benarés habrán escrito, en solo una jornada de trabajo, el libro total que, según el Corán, hay en el cielo, donde están consignados todos los acontecimientos pasados, presentes y futuros.PEDRO VIVÍA EN un gran piso antiguo, con un largo pasillo cubierto por ambos lados de estanterías llenas de libros y carpetas, en un edificio oscuro y sin ascensor próximo a la Plaza Mayor.Nos recibió con una afabilidad rayana en el entusiasmo. Con una elegante chaqueta―batín de terciopelo rojo y un vistoso pañuelo de seda al cuello, y con la barba recién recortada y el pelo peinado hacia atrás, no parecía el personaje estrafalario e inquietante que me había abordado en el museo. Me agradeció reiteradamente la devolución del bastón, lo dejó en un paragüero y nos hizo pasar a un confortable salón donde nos esperaba, sobre una mesita baja de ébano con incrustaciones de marfil, una tetera humeante y varias fuentes de galletas y fruta.En lugar preferente, había un cuadro que enseguida captó nuestra atención. Era un retrato de Elena, a la vez que una recreación de la fuente de Venus de El Jardín del Amor de Rubens. Desnuda y sujetándose los senos con las manos, Elena iba montada en un delfín blanquísimo (parecía un beluga) en cuya cola estaba posado un pavo real. En el pecho de Elena, a la altura del corazón, había una A mayúscula de extraña grafía (se parecía bastante a la aleph hebrea) y color rojo. Supuse que era una referencia a La letra escarlata de Hawthorne, una pequeña venganza de Pedro por el abandono de que había sido objeto. El pintor había captado de forma admirable la inquietante expresión de los ojos de Elena, que, al contrario que la Venus de Rubens, miraba directamente al observador. Y los »ojos» de la cola del pavo real eran parecidos a los de ella...―¿Lo ha pintado usted? ―le pregunté a Pedro.―Sí, a mi pesar ―fue la enigmática respuesta.―No debería pesarle haber pintado un cuadro como este ―terció F.―. Es excelente.Claramente deseoso de no hablar del cuadro, Pedro nos indicó los asientos.―No saben cuánto me alegro de tenerles aquí ―dijo cuando nos hubimos instalado en el cómodo tresillo que rodeaba la mesa con la tetera―. Y, ante todo, quiero disculparme por mi ignominiosa huida del otro día.―No tiene por qué disculparse ―dije sonriendo―. Se me ocurren varias buenas razones para huir de una mujer tan hermosa.Mientras nos servía el té, nuestro anfitrión me preguntó:―¿Ha puesto al corriente a su amigo de nuestra conversación telefónica?―Le he contado algo, pero muy por encima ―contesté mirando a F. significativamente. Se había negado a darme detalles sobre la larga charla que, haciéndose pasar por mí, había mantenido con Pedro. «No quiero condicionarte, ―me había dicho―. Es mejor que te formes tu propia opinión sobre él. Además, ciertos comentarios, sacados de contexto, solo servirían para confundirte».―Bien, en esencia mi tesis es muy simple ―dijo entonces Pedro dirigiéndose a F.―. Creo que mi encuentro del otro día con su amigo, en el museo, no fue casual.―¿Qué le induce a pensar eso? ―preguntó F.―No tanto el encuentro en sí como el desarrollo posterior de los acontecimientos ―contestó Pedro―. La súbita aparición de Elena, su gran parecido con Nora...Por lo visto, F. le había contado sobre mí más cosas de las necesarias. Tras una pausa, Pedro continuó:―Y, sobre todo, la extraordinaria forma en que me localizaron ustedes, deduciendo mi seudónimo, mi identificación con Rubens, mi desgraciada historia con Elena y la conexión entre las tres cosas. No quiero subvalorar sus dotes deductivas, sin duda admirables; pero estoy seguro de que algo más que la mera deducción lógica les ha hecho dar conmigo.―Creo que con esto llegamos al quid de la cuestión ―dijo F.―. ¿Podría definir ese «algo más»?―Sin duda habrán oído hablar de la teoría junguiana de la sincronicidad. Hay coincidencias muy difíciles de explicar ―contestó Pedro.―Desde luego, hay coincidencias muy difíciles de explicar ―admitió F.―, y ese es un... enigma, llamémoslo así, que me interesa mucho. Pero, en el caso de la sincronicidad, la presunta explicación me resulta aún más inexplicable que el enigma mismo. Por otra parte, son muy pocas las coincidencias realmente inverosímiles: la mayoría tienen una explicación puramente estadística, aunque para quienes las viven no lo parezca. De hecho, lo realmente extraordinario sería que no hubiera coincidencias extraordinarias, valga el juego de palabras.―¿Qué quiere decir?―Tomemos un ejemplo tópico: los sueños premonitorios. Todas las noches, en una ciudad como esta, y teniendo en cuenta que cada persona sueña cinco o seis veces a lo largo de una noche, se producen millones de episodios oníricos. Ahora bien, con frecuencia los sueños tienen que ver con preocupaciones o temores ligados a sucesos inminentes: el estudiante que va a examinarse sueña que le aprueban o que le suspenden; el enfermo grave sueña con su restablecimiento o con su muerte; el enamorado sueña que su amada lo acepta o lo rechaza... Es estadísticamente inevitable que muchas de estas predicciones se vean confirmadas. Lo realmente extraordinario, lo que tendría que hacernos pensar en algún tipo de intervención sobrenatural, sería que las predicciones nunca o casi nunca acertaran.―De acuerdo, de acuerdo ―convino Pedro―. Usted habla de lo que podríamos llamar "predicciones binarias”―: aprobar o suspender, sanar o morir, ser aceptado o rechazado..― Puesto que en estos casos solo puede ocurrir una de las dos cosas, hay un cincuenta por ciento de probabilidades de acertar y, como usted bien dice, lo realmente increíble sería que nunca o casi nunca se acertara.―No me refiero solo a estas «premoniciones binarias», como usted bien las llama. Incluso cosas con una probabilidad muy baja de suceder es normal, incluso estadísticamente inevitable, que sucedan de vez en cuando, teniendo en cuenta que a todos nos ocurren montones de cosas todos los días. Por ejemplo, supongamos que voy a hacer un viaje en tren y fantaseo sobre lo agradable que sería que me tocara en el asiento de al lado una mujer encantadora. En este caso, por desgracia, la probabilidad es muy inferior al cincuenta por ciento {se lo puedo asegurar: viajo a menudo en tren); pero aun así sería perfectamente normal que alguna vez ocurriera. Con una particularidad muy importante: continuamente nos cruzan por la cabeza pequeñas fantasías o deseos en relación con el futuro inmediato. No son verdaderas premoniciones, sino solo brevísimos pensamientos apenas conscientes que enseguida olvidamos. Pero si una de estas pequeñas fantasías se ve confirmada por la realidad, enseguida pasa a primerísimo plano y, retrospectivamente, la vivimos como una premonición. No nos acordamos de los cientos de veces que, casi sin darnos cuenta, pensamos o deseamos algo y no se cumple. Pero recordamos vividamente las escasas ocasiones en que se produce la coincidencia entre pensamiento y realidad.―Eso que usted dice es interesante, muy interesante, y además viene avalado por su condición de matemático, sin duda versado en el cálculo de probabilidades. Yo nunca he sido bueno con los números, y lo lamento de veras. Pero Jung, que tenía una mente científica, llegó a la teoría de la sincronicidad a partir de los casos extraordinarios con que se encontró en su práctica psicoanalítica. Casos como el de los pájaros de la muerte...―El título es sugestivo ―comentó F.―. ¿Puede contarnos la historia?―En esencia, es muy simple, como casi todo lo misterioso. La esposa de un paciente de Jung había observado que, en el momento de la muerte tanto de su madre como de su abuela, un gran número de pájaros se había reunido ante las ventanas de la cámara mortuoria. Cuando el tratamiento de su marido estaba a punto de terminar, este tuvo un súbito ataque cardíaco en la calle. Mientras lo llevaban a casa moribundo, la mujer, que no sabía nada del ataque sufrido por su esposo, estaba sumida en la mayor angustia, pues sobre el tejado se había posado toda una bandada de pájaros. Esta historia, por cierto, no es única. Jung relata otros casos similares, y los inscribe en una larga tradición de presagios por las aves, común a muchas culturas. La misma expresión «pájaro de mal agüero», tan frecuentemente utilizada, podría tener que ver con esto...―Una serie de notables coincidencias ―admitió F.―. Pero intentar explicarlas remitiendo a un hipotético orden no causal agazapado detrás de las leyes de la naturaleza, no es más que sustituir un pequeño enigma por otro mucho mayor.―Entonces, ¿cómo lo explicaría usted? ―preguntó Pedro.―Creo que algunas coincidencias altamente improbables son, sencillamente, fruto del azar. Ocurren tantas cosas, que es estadísticamente normal que de vez en cuando ocurran algunas francamente inverosímiles. Supongo que habrá oído aquello de que si pusiéramos muchísimos monos ante sendas máquinas de escribir, alguno acabaría escribiendo, por puro azar, las obras de Shakespeare.―¿Realmente cree que el azar explica todas las coincidencias?―No. Supongo que algunas tienen explicaciones naturales que, simplemente, no conocemos. Nada nos autoriza a formular, a partir de una serie de casos aislados, una teoría que los explique todos. En muchas de estas teorías generalizadoras yo veo lo que podríamos llamar «nostalgia de la religión»: responden al deseo, más o menos consciente, de devolver algún atisbo de absoluto, de transcendencia, a una visión del mundo desacralizada.―¿No cree usted que haya nada que trascienda los límites de lo perceptible?―No lo creo ni dejo de creerlo ―contestó F. encogiéndose de hombros―. Simplemente, no lo sé.―¿Y que me dice de la muerte?―No puedo decirle gran cosa ―bromeó F.―, nunca he estado muerto.―Yo sí ―dijo Pedro tranquilamente―. He estado clínicamente muerto más de diez minutos. Fue hace varios años, aunque lo recuerdo como si hubiera ocurrido ayer. Tras una larga sesión de respiración artificial, cuando ya habían perdido toda esperanza, lograron revivirme. Me arrancaron literalmente de los brazos de la muerte.―¿Y cómo fue su experiencia? ―pregunté.―Muy vulgar. Y eso precisamente es lo que la hizo extraordinaria. Tuve la sensación de salir de mi cuerpo y vi el consabido túnel de luz que describen muchos de los que han vuelto de la muerte clínica. También oí una música dulcísima, de un tipo que no soy capaz de describir.―¿Por qué dice que lo extraordinario de su experiencia estuvo precisamente en su vulgaridad? ―pregunté intrigado.―Porque creo que lo más extraordinario es que sea una experiencia compartida por muchas personas. Eso demuestra que no se trata de una sensación meramente subjetiva. Hay algo objetivo que induce la misma experiencia en personas muy distintas.―Sí ―se apresuró a replicar F.―, pero ese algo no tiene por qué ser necesariamente una entidad exterior a las personas que tienen esas experiencias. Podría ser que el cerebro, al ir a «desconectarse», por así decirlo, produjera una especie de fogonazo final. Como ese punto de luz que se formaba en las pantallas de los antiguos televisores al apagarlos.―No fue un punto de luz o un fogonazo lo que vi ―dijo Pedro con aire ausente―. Síganme, por favor.Nuestro anfitrión nos condujo a una salita contigua en la que había un piano vertical y una estantería con varios instrumentos de cuerda.―Es mi pequeña sala de relajación. Aquí están mis instrumentos musicales, incluido el teléfono ―bromeó―. Pero lo que quería mostrarles es esto.Señaló uno de los tres cuadros que había en la habitación: ―una reproducción a tamaño natural de una de las cuatro tablas de la serie El paraíso y el infierno, del Bosco, concretamente la titulada Ascenso al paraíso celeste, en cuya parte superior se veía a los bienaventurados adentrándose en un túnel de luz que conducía a un resplandor deslumbrante.―Excelente reproducción ―comenté.―Sí, prácticamente indistinguible del original a simple vista ―dijo Pedro―. Como prácticamente idéntica a esta visión es la que tuve al... morirme. Les cuesta creerme, ¿verdad?―En absoluto ―se apresuró a contestar F.―. Lo que a mí me cuesta creer es que la experiencia tuviera una causa externa. Insisto en que no es improbable que, en el momento de "desconectarse”, todos los cerebros funcionen más o menos igual. Ese resplandor deslumbrante podría tener una causa neurofisiológica concreta; podría ser algo así como un fosfeno de gran intensidad. Y la imaginación del muriente haría el resto.―¿Y la inmensa sensación de paz? ―preguntó Pedro.―Bueno, al fin y al cabo, el sujeto se dispone a descansar de verdad por primera vez en su vida...Pensé que Pedro podía molestarse por lo poco en serio que F. se tomaba su trascendental experiencia; pero, por el contrario, se rió con ganas.―Es usted terrible. Si se le apareciera el mismísimo Belcebú, seguro que le abrumaría con su escepticismo hasta hacerlo marcharse con el rabo entre las piernas.Yo, mientras, había dirigido mi atención a los otros dos cuadros, aparentemente idénticos y colgados uno junto a otro.―Veo que tiene aquí las dos versiones de El carro de heno, la del Prado y la del Escorial.―Y yo veo con placer que conoce bien la obra del Bosco ―dijo Pedro―. Poca gente sabe que hay dos versiones casi iguales del cuadro. Como sabrá, se supone que una la pintó él y la otra es una copia.―Sí, eso tenía entendido.―¿Y cuál cree usted que es el original?―El del Prado, evidentemente ―contesté señalando el cuadro de la izquierda.―A mí también me parece evidente ―convino Pedro―, y no solo por razones pictóricas. Sin embargo, y por increíble que parezca, hay especialistas que lo dudan.―¿Y qué sentido tiene colgar juntas las dos versiones del cuadro? ―preguntó F.―Usted y yo nos parecemos bastante ―contestó Pedro―, se podría decir que somos dos versiones de un mismo tipo físico, y sin embargo no carece de sentido que estemos aquí juntos, sino todo lo contrario. Las semejanzas hacen más significativas las diferencias...El punto fijo
¿PUDO DIOS, EN el prólogo del Diluvio Universal, azotar con un viento ubicuo toda la superficie del planeta? No: la topología impone un límite a la cólera divina.
Tal vez esta declaración parezca herética, pero no lo es más que decir que Dios no puede hacer un círculo cuadrado, afirmación que suscribiría el teólogo más ortodoxo. Un viento omnipresente es un absurdo matemático. Igual que no se puede peinar una esfera peluda con todo el pelo alisado, sin formar ningún remolino, en todo instante ha de haber en la Tierra al menos un lugar donde el viento esté en calma. Así lo exige el teorema del punto fijo, que no solo limita el poder de Dios sino el del propio Caos (que habita entre nosotros con el nombre de Azar). Donde el orden parece totalmente abolido y la casualidad reina absoluta, la matemática encuentra un ojo del huracán, un punto fijo.Tomemos por ejemplo, un cuaderno ideal. La primera hoja yace sobre la segunda, borde con borde, vértice con vértice, de forma que cada punto de una está encima de su punto homólogo de la otra. Arranquemos la primera hoja, hagamos con ella una bola informe y depositémosla de cualquier manera sobre la que tenía debajo. El teorema del punto fijo demuestra que siempre habrá al menos un punto de la hoja estrujada que seguirá estando exactamente encima de su homólogo de la hoja intacta. (Tal vez un análogo principio de la topología mental garantice la continuidad del yo tras los más brutales estrujamientos interiores).Vayamos de A a B y al día siguiente, dentro del mismo margen horario, regresemos de B a A por el mismo camino. Aunque las velocidades de ida y vuelta sean distintas y arbitrariamente variables, aunque en ambos viajes hagamos paradas al azar, habrá un punto del camino por el que al volver pasaremos exactamente a la misma hora que al ir.Oficialmente, el teorema del punto fijo fue demostrado en 1912 por el matemático holandés L. E. Brouwer, pero en realidad lo descubrió mil años antes un anónimo monje budista. Esta es la historia:Al amanecer, el monje sale de su monasterio y se dirige a un templo situado en la cima de un monte. Su paso no es uniforme y hace frecuentes pausas, al hilo de sus meditaciones. En un momento dado se para a beber en una fuente que hay a la orilla del camino y observa que la sombra de un árbol solitario incide exactamente en el lugar donde el agua forma un pequeño remanso.Al anochecer llega al templo, donde pasa un par de días meditando, y al alba del tercer día emprende el viaje de regreso por el mismo camino. Al pasar por la fuente, comprueba con sorpresa que el mismo árbol proyecta su sombra sobre ella, por lo que deduce que en el viaje de ida y en el de vuelta ha pasado por el mismo lugar a la misma hora. Al principio le parece una extraordinaria coincidencia, pero tras reflexionar unos minutos sobre el tema llega a la conclusión de que era inevitable que hubiese un punto del camino por el que pasara a la misma hora en el viaje de. ida y en el de vuelta, pese a haberlos efectuado a distintas velocidades y jalonándolos con pausas arbitrarias.El monje estaba lejos de. poseer los conocimientos necesarios para expresar ―matemáticamente su conclusión, pero razonó de la siguiente manera:«Si. el mismo día que, al amanecer, salí del monasterio hacia el templo, otro monje hubiera salido del templo hacia el monasterio, forzosamente habríamos tenido que cruzarnos en algún punto del camino. Y puesto que un día es todos los días y un hombre es todos los hombres, puedo imaginar que el día de mi ida y el de mi vuelta son uno y que me he cruzado conmigo mismo».CUANDO SALIMOS DE casa de Pedro ya era de noche. A pesar de que lloviznaba, F. propuso que diéramos una vuelta y yo accedí gustosamente. Llegamos a la Plaza Mayor y durante unos minutos caminamos en silencio al amparo de los soportales.―¿Podría ¡a teoría de la sincronicidad explicar el misterio de los anagramas de Galileo? ―se me ocurrió preguntar de pronto.―Qué coincidencia, yo también estaba pensando en los anagramas ―dijo F. mirándome con aire divertido―. Desde luego, la teoría de la sincronicidad puede explicar cualquier cosa, como la intervención divina. Si la muerte de una persona puede convocar una bandada de pájaros en el tejado de su casa, el propio planeta Júpiter podría haber inducido a Galileo a escoger, para su anagrama, una serie de letras susceptibles de una segunda reordenación alusiva a la gran mancha roja. Si se invoca la existencia de «fuerzas ocultas» que actúan al margen de las leyes de la naturaleza, todo es posible... Sí se admite una idea absurda o simplemente arbitraria, todo se vuelve arbitrario, del mismo modo que si se acepta una proposición falsa se aceptan todas.―No he entendido bien esto último.―Si damos por válida una proposición falsa, por ejemplo, «dos y dos son cinco», validamos automáticamente cualquier otra proposición falsa. Si dos y dos son cinco, yo soy el Papa...―No sé lo que quieres decir. A parte de ser ambas falsas, las afirmaciones «dos y dos son cinco» y «yo soy el Papa» no tienen nada que ver.―Por el contrario, están íntimamente relacionadas: una se puede deducir de la otra con el rigor de una demostración matemática.―¿Cómo?―Muy sencillo: si dos y dos son cinco, y puesto que cinco es dos más tres, quiere decir que dos es igual a tres; y como dos es uno más uno y tres es uno más dos, quiere decir que uno es igual a dos. Ahora bien, el Papa y yo somos dos; pero como dos es igual a uno, el Papa y yo somos uno, luego yo soy el Papa.―Es increíble...―Pura lógica elemental, amigo mío. Volviendo al tema de los anagramas, te decía que yo también estaba pensando en ellos. Esos cuadros, quiero decir, las dos versiones de El carro de heno, y el absurdo comentario de Pedro sobre nuestro parecido y nuestras diferencias, me han llevado a pensar en lo que permanece constante cuando algo se transforma gradualmente, sin solución de continuidad... De ahí he pasado al teorema del punto fijo, y del punto fijo a la gran mancha roja de Júpiter... Imagínate a Galileo contemplando Júpiter con su telescopio. Como sabes, fue él quien descubrió sus cuatro satélites mayores, lo, Europa, Calixto y Ganimedes. Debió de pasar muchas horas observando Júpiter, y muchas más fantaseando sobre el planeta gigante... Supongamos que, en sus fantasías, contemplara la posibilidad de que fuera un planeta gaseoso, como de hecho es. No es una suposición demasiado osada, ya que un cuerpo celeste, como cualquier otro objeto material, solo puede ser sólido, líquido o gaseoso, o una mezcla de los tres... Si Galileo se planteó la posibilidad de que Júpiter fuera gaseoso, pudo imaginar su superficie recorrida por grandes corrientes ligadas a la rotación del planeta y al calentamiento solar, y, por consideraciones puramente topológicas, pudo llegar a la conclusión de que esas corrientes tenían que formar torbellinos como la gran mancha roja.―Pero Galileo no conocía el teorema del punto fijo ―objeté―. En su época ni siquiera existía la topología.―No, pero si pensó en un planeta gaseoso con toda su superficie surcada por grandes corrientes, pudo darse cuenta, por simple visualización mental, de que tenía que formarse al menos un remolino. Digo «darse cuenta», pero en realidad el proceso pudo ser inconsciente. ―¿Adonde quieres ir a parar?―A los anagramas de doble sentido. Si de alguna manera la idea de un gran torbellino en la superficie de Júpiter surgió en la mente de Galileo, aunque solo fuera en su inconsciente, también pudo «colarse» en su anagrama. ―¿Cómo?―A menudo los contenidos del inconsciente logran manifestarse mediante un acto fallido o un lapsus linguae.―Sí, pero en un lapsus se altera una letra o una sílaba, todo lo más una palabra. ¿Cómo podría el inconsciente construir un anagrama de doble significado para luego «colarlo», como tú dices, en la conciencia del sujeto?―Si lo supiera ―rió F.― tendría una explicación casi verosímil del misterio de los anagramas, y de otras muchas cosas. Sabemos muy poco del funcionamiento profundo de nuestra mente, pero es indudable que a veces llegamos a conclusiones bastante elaboradas con escasa o nula intervención de la conciencia... ¿Sabías que Kekule soñó la estructura anular del benceno? No lograba entender cómo seis átomos de carbono y seis átomos de hidrógeno podían combinarse para dar un hidrocarburo de las características del benceno. Ninguna estructura lineal era satisfactoria, y a nadie se le había ocurrido que un hidrocarburo pudiera tener una estructura circular. El prejuicio de que los hidrocarburos eran cadenas lineales de átomos de carbono con átomos de hidrógeno enganchados en los eslabones, estaba tan arraigado que la conciencia de Kekule excluyó a priori la posibilidad de un anillo cerrado. Pero la idea tomó forma en su inconsciente como única solución compatible con los datos objetivos, y se manifestó en un sueño, cuando los mecanismos de censura de la conciencia estaban más relajados. Kekule soñó que una cadena de átomos de carbono se incurvaba graciosamente hasta que sus extremos se unían.―Como una serpiente gnóstica que se muerde la cola.―Exacto... Si hay un superego que controla y censura nuestra vida consciente, también podría haber, como mecanismo compensatorio, un «superello», es decir, un conjunto de funciones inconscientes altamente estructuradas capaces de procesar la información que censuramos, incluso los datos subliminales, al margen de los prejuicios e inhibiciones de la conciencia... Si, como dice Lacan, el inconsciente está estructurado como un lenguaje, el superello podría tener la estructura de un metalenguaje. Eso explicaría la tan controvertida «inspiración» de los poetas y las visiones simbólicas de los místicos, y también algunas intuiciones científicas.Habíamos dado una vuelta completa a la Plaza Mayor, casi desierta a causa de la lluvia y de la hora. Las palabras de F. sonaban extrañamente en la plaza vacía, silenciosa como el claustro de un monasterio, cuyo reloj sin manecillas parecía confirmar la sensación de estar fuera del tiempo.―¿Y los satélites de Marte? ―pregunté.―Para Galileo, la Tierra tenía un satélite y Júpiter cuatro. Como Marte está entre la Tierra y Júpiter, era muy tentador pensar que pudiera tener dos satélites, para formar la elegante progresión geométrica 1, 2, 4...―Pero eso de la «progresión elegante» es un criterio muy poco científico.―Estamos hablando de una posible seudodeducción inconsciente, inducida por ese afán de sencillez y armonía matemática tan común entre los científicos, y desde luego muy arraigado en Galileo. Fue él quien dijo que el libro del universo está escrito en el lenguaje de los números.―De todas modos ―dije tras una pausa―, me cuesta admitir que alguien, de forma inconsciente o semiconsciente, pueda hacer algo tan complejo como construir un anagrama susceptible de una doble reordenación significativa.―Claro que te cuesta admitirlo ―rió F.―. A mí también. Pero, por inverosímil que sea la teoría del superello, no lo parece tanto como la posibilidad de que los segundos mensajes ocultos en los dos anagramas de Galileo fueran fruto del puro azar. Lo cual no significa, por supuesto, que la teoría sea correcta, ni que, de serlo, constituya la auténtica explicación del enigma.El sabio y la mariposa
LA FÁBULA DEL sabio que sueña que es una mariposa, y al despertar no sabe si es un sabio que ha soñado que era una mariposa o una mariposa que está soñando que es un sabio, ha sido invocada a menudo como expresión de la presunta intercambiabilidad de los mundos real y onírico.
Se trata de una interpretación abusiva, como demuestra el más somero análisis. Es el sabio el que sueña, el que se despierta y el que no sabe, por lo que, pese a la superficial apariencia, la situación no es en absoluto simétrica. Si invertimos los términos y decimos: «Una mariposa sueña que es un sabio y al despertar no sabe si es una mariposa que ha soñado que era un sabio o un sabio que está soñando que es una mariposa« , la fábula ya no es la misma, incluso pertenece a un género distinto. Se convierte, para empezar, en una fábula esópica, ya que una mariposa que sueña es tan irreal como una zorra que habla (mientras que un sabio que duda es probablemente la cosa más real del mundo). La mariposa no puede siquiera no saber lo que es, puesto que en su mente mínima no cabe ni la ignorancia.La fábula del sabio y la mariposa alude poéticamente a la fragilidad de la conciencia y del sentimiento mismo de identidad, pero deja intactas las jerarquías vigilia―sueño y hombre―insecto.(Gregorio puede convertirse en una cucaracha, pero una cucaracha ni siquiera puede convertirse en otra cucaracha, porque solo hay una cucaracha repetida innumerables veces, igual que solo hay un agua o una arena).ELENA ME CITÓ en el Palacio de Cristal del Retiro.Aunque llegué con diez minutos de adelanto, ella ya estaba allí. Con téjanos, zapatillas de tenis y un sencillo jersey negro, y con el pelo recogido en una cola de caballo, parecía mucho más joven, casi una adolescente. Vino a mi encuentro sonriendo y me tendió la mano.―Hola, ¿cómo estás? Podemos tutearnos, ¿verdad?―Por supuesto ―contesté, encantado de verla sonreír y de sentir en la mía su mano larga y suave.―Espero que no haya sido una gran molestia venir hasta aquí ―dijo sin dejar de sonreír.―En absoluto. Vivo muy cerca y casi todos los días vengo a dar un paseo hacia esta hora.―Qué coincidencia. Yo también vivo cerca, y también vengo a menudo después de comer. Es raro que no nos hayamos visto antes.―El Retiro es muy grande... Es más grande que el principado de Mónaco ―dije, sintiéndome como un estúpido nada más hacer el comentario.―¿Paseamos un poco? ―propuso ella―. Hace un día espléndido.―De acuerdo.Caminamos en silencio durante unos minutos. De pronto se detuvo, se volvió hacia mí y, mirándome fijamente a los ojos, me preguntó sin preámbulos:―¿Dónde está Pedro?―No puedo decírtelo ―contesté―. Le he dado mi palabra. Al parecer, la sola idea de volver a verte le aterra. Pero puedo contarte cómo está, de qué hablamos... Como te he dicho por teléfono...―Necesito verle ―me interrumpió―. Tengo que recuperar el cuadro.―¿Tu retrato?―Sí. ¿Lo has visto?―Desde luego. Es magnífico.―Es terrible. Y necesito recuperarlo. Pero también quiero ver a Pedro por otra razón. Está en peligro, y yo puedo ayudarle.―¿Qué clase de peligro?―No puedo decírtelo... todavía. ¿Puedes confiar en mí?―Sí ―mentí. Deseaba desesperadamente abrazaría, pero no confiaba en ella.―Entonces, dime dónde está.―No puedo. No es cuestión de confianza. No tengo derecho a decírtelo contra su voluntad.―Él tampoco tiene derecho a ejercer sobre mí el poder que le da ese cuadro.―¿Qué clase de poder puede dar un cuadro?―No lo entenderías. Tendría que contarte muchas cosas... Tal vez lo haga, en otra ocasión. Te lo ruego, dime dónde está Pedro.Yo estaba tenso y confuso. Aparté la vista un momento, sin saber qué decir. Ella me cogió la cara y, con suave firmeza, me obligó a mirarla.―Si hago el amor contigo, ¿me lo dirás?Su inverosímil propuesta me dejó mudo.――Sé que lo deseas ―continuó―. Sé que lo deseas más que nada en el mundo.Me temblaban las rodillas. No sé de dónde saqué fuerzas para contestar.―Sí ―admití―, lo deseo más que nada en el mundo, Pero no así, como pago por una información, y menos por una información que no tengo derecho a darte.―Tienes mi teléfono ―me dijo tras una larga pausa, sin apartar sus ojos de los míos. Luego se dio la vuelta y se marchó.Y yo volví a ser el de antes de verla, el de después de perder a Nora. Como un sonámbulo que soñara el mundo tal cual pero benigno, desperté de pronto a la crueldad de la belleza.Estaba con Nora en una ciudad traslúcida que era una mezcla de La Coruña, Londres y Madrid, las tres ciudades en las que habíamos estado juntos. Ella me llevaba de la mano, casi tirando de roí, como una madre que arrastra a un niño remolón.Vamos por otra calle ―le decía yo―. No quiero ir por la calle de la Amargura».Es la única calle que lleva al mar, amor mío ―replicaba ella―.Tenemos que llegar al mar. En tierra no podemos estar juntos».Entonces sonó un timbre. Intenté huir, de la mano de Nora, pero fue inútil. El ruido nos alcanzó. Era un ruido negro y pegajoso, que nos envolvió como la tinta de un calamar.Me desperté bañado en sudor y con una angustiosa sensación de abandono. Mi cuerpo me pareció extraño, desproporcionado. El suave deslizamiento del sueño, la reconfortante proximidad de Nora, eso era lo real, no la pesada torpeza de aquellos miembros a la vez excesivos e insuficientes, la oscuridad viscosa y húmeda que me envolvía como un caparazón, como una piel peluda. "Estoy soñando que soy un topo, un topo ciego en su madriguera subterránea ―me dije―. Enseguida despertaré y volveré a ser ingrávido y luminoso, y llegaré al mar de la mano de Nora...". El teléfono sonó un par de veces más antes de que lograra reaccionar. Mientras me levantaba con torpe premura, miré de reojo el reloj: las tres menos cuarto. Más aturdido que preocupado, descolgué el teléfono.―¿Sí?Al principio no oí nada. Pensé que había tardado demasiado en contestar y habían colgado en el último momento. Pero luego me di cuenta de que había alguien al otro lado de la línea. No era el silencio liso y compacto de un auricular que no recibe señal alguna, sino el apagado rumor, en el límite de lo perceptible, de una caracola.――¿Quién es?Entonces distinguí claramente un leve jadeo. Y acto seguido oí las notas de un piano, como si alguien, tocando las teclas con un solo dedo, intentara reproducir una melodía. Sonaba a Vivaldi.Aquello me despejó por completo. De pronto caí en la cuenta de que Pedro tenía el teléfono al lado del piano.―¿Pedro Rojo? ―grité.Del otro lado me llegó un repiqueteo monótono. Mi mudo interlocutor tocó varias veces seguidas, en rápida sucesión, la nota si.Mi primer impulso fue llamar a la policía, pero Pedro no había colgado su teléfono y, por tanto, yo no tenía línea.Salí corriendo y tuve la suerte de encontrar un taxi enseguida, por lo que a los pocos minutos estaba ante el portal del pintor. Durante el trayecto le expliqué atropelladamente la situación al taxista y le pedí que, después de dejarme, llamara a la policía y a una ambulancia.Mecánicamente, llamé al timbre de la casa de Pedro, pero, como era de prever, no obtuve respuesta. No podía perder el tiempo en despertar a algún vecino y explicarle la situación por el interfono, así que propiné una patada a la vieja puerta de madera, a la altura de la cerradura, y afortunadamente cedió. Subí corriendo al segundo piso, donde vivía Pedro, dispuesto a derribar también la puerta de su casa, pero no fue necesario. Estaba abierta, y dentro había luz. Fui directamente a la sala de música y encontré al pintor inconsciente en el suelo, junto al piano. Tenía en una mano su bastón y en la otra el teléfono, como si se aferrara al mundo mediante aquellos dos objetos. Alrededor de su cuello había una siniestra marca cárdena, como si lo hubieran estrangulado con una cuerda. Había dejado de respirar y estaba mortalmente pálido, pero su corazón aún latía. Venciendo mi aprensión, le hice la respiración artificial boca a boca. Me asaltó la grotesca idea de estar besando a Elena por persona interpuesta, ya que probablemente aquellos labios fríos y exangües habían besado alguna vez (¿muchas veces?) los de ella. A los pocos minutos empezó a respirar, lenta pero rítmicamente, aunque no recobró la consciencia.La ambulancia y la policía llegaron a la vez. Llevamos a Pedro al hospital, donde, tras una corta espera, nos dijeron que estaba fuera de peligro, pero que seguramente tardaría varias horas en volver en sí.Fui con los policías a la comisaría a prestar declaración. Terminé en menos de una hora, puesto que bien poco podía decirles.A las cinco de la mañana llegaba a casa de F. Lo saqué de la cama y le conté lo ocurrido con todo lujo de detalles. Cuando hube terminado mi relato, me preguntó:―¿Le dijiste a Elena cómo localizar a Pedro?―No. Le diste a Pedro mi palabra de que no lo haría,―¿Seguro que no le dijiste nada que pudiera permitirle dar con él?―Seguro... ¿No estarás insinuando que ha sido ella quien ha intentado matarlo?―Al verla en el museo, según me contaste, salió huyendo como alma que lleva el diablo. E insistió mucho en que no le revelaras su paradero. Puesto que Elena es la única persona hacia la que ha mostrado temor, de momento es nuestra única sospechosa.―Pedro es un hombre robusto y vigoroso. No me imagino a Elena estrangulándolo con sus manos largas y delicadas ―repliqué.―Pudo hacerlo con otras manos.―Pero el miedo de Pedro a Elena es de tipo sentimental. No quiere verla para no caer de nuevo en sus redes.―Eso es lo que tú crees.―A partir de lo que él ha dicho.―A partir de un relato muy parcial y seguramente muy sesgado.―En cualquier caso, no tiene mucho sentido hacer conjeturas hasta que él no nos cuente lo que ha pasado.A las ocho fuimos al hospital a ver a Pedro y nos dijeron que se había marchado. Al mostrar nuestra sorpresa por el hecho de que lo hubieran dejado irse tan pronto, nos especificaron que, en realidad, se había escapado.Fuimos a su casa. La puerta de abajo aún no había sido arreglada (mi patada había soltado la lengüeta del portero automático), por lo que bastó un ieve empujón para abrirla.La puerta de la casa de Pedro estaba cerrada. Llamamos insistentemente al timbre, pero sin ningún resultado.―¿Habían forzado la puerta? ―me preguntó F.―Sí; la cerradura estaba desencajada. Uno de los policías se quedó después de que nos fuéramos con la ambulancia para echar un vistazo a la casa, pero no creo que arreglara la cerradura.―Yo tampoco ―dijo F. empujando la puerta, que se abrió sin dificultad. Como era de esperar, la cerradura seguía desencajada, solo sujeta a la madera por un par de tornillos violentamente doblados.―¿Te parece prudente entrar? ―le pregunté.―No, no me parece prudente. La policía podría volver en cualquier momento, sobre todo si van al hospital para interrogar a Pedro y les dicen que se ha escapado. Pero nuestra curiosidad es más fuerte que nuestra prudencia, ¿no es cierto?―Me temo que sí ―dije siguiéndole al interior de la casa.Todo estaba en perfecto orden: ni un cajón abierto, ni un objeto fuera de sitio. Solo el bastón de Pedro, en el suelo junto al piano, evocaba la terrible escena de la noche anterior. Lo recogí mecánicamente para apoyarlo contra la pared, y F. me dijo:―Tira de la empuñadura.Lo hice y, para mi sorpresa, el puño se soltó. Seguí tirando y desenvainé una afilada hoja de más de medio metro de longitud.―¿Cómo sabías que era un bastón estoque? ―le pregunté.―No lo sabía, solo lo sospechaba. Dada la afición de nuestro amigo a las charadas esotéricas, me ha parecido probable que quisiera fundir las dos versiones en una.―¿Qué quieres decir?―Me refiero a las dos versiones de El carro de heno ―contestó señalando los cuadros y acercándose a ellos.Acudí junto a él y me indicó un detalle de la zona inferior de los cuadros: un hombre degollando a otro caído en el suelo. En la versión original, el hombre caído tenía un bastón debajo del brazo derecho. En la copia, el bastón se había convertido en una espada.―El bastón de Pedro es muy similar al que aparece en la versión original ―continuó F.―, por lo que supuse que le habría incorporado la espada de la copia. Además, puesto que no necesita el bastón para apoyarse en él y parece un tanto paranoico, no es nada sorprendente que tenga un bastón estoque. Lo que sí es sorprendente es que no lo desenvainara.―Tal vez no le dieran ocasión de hacerlo.―Pero lo tenía en la mano, y puesto que no es probable que se pasee con bastón por su propia casa, lo más lógico es pensar que lo cogió porque percibió algún indicio de peligro.―Por ejemplo, el ruido que debieron hacer al forzar la puerta.――Por ejemplo ―convino F.―. Y en tal caso, si cogió el bastón con la intención de defenderse, ¿por qué no desenvainó el estoque enseguida?―Tal vez lo desenvainó y luego lo volvió a envainar.―Buena observación. Oye un ruido sospechoso, coge el bastón y desenvaina el estoque. Acto seguido entra Elena en la habitación y, al ver que es ella, lo envaina de nuevo, puesto que, aunque la teme, en el fondo sigue amándola y no desea herirla.―Estás decidido a culparla a toda costa.―Sigue siendo nuestra principal sospechosa.―Pero su retrato sigue en su sitio ―repliqué―, y ella tenía un gran interés en recuperarlo. ¿Por qué no se lo ha llevado?―Tal vez te hizo creer que lo que quería era el cuadro para encubrir sus verdaderos objetivos. Y no se lo ha llevado precisamente para que no sospechemos de ella.―También me dijo que Pedro estaba en peligro, y los hechos han confirmado su advertencia.―Es fácil saber que alguien está en peligro cuando el peligro es uno mismo.―Te estás comportando de forma poco científica ―le reproché―, dando por hecho que Elena es la culpable a partir de indicios del todo insuficientes.―De acuerdo, de acuerdo. Sigamos analizando los datos de que disponemos... Cuando Pedro te llamó por teléfono, tecleó una melodía de Vivaldi. Tal vez nos sirviera de algo saber exactamente de qué pieza se trataba.―Probablemente tocó cualquier cosa ―opiné―, simplemente para hacerme saber que el teléfono estaba junto al piano y que, por tanto, era él quien llamaba.―Podría ser. Pero para hacerte saber que estaba junto al piano no era necesario que tocara nada concreto. Podría haber pulsado cualquier tecla al azar. En el estado en el que se hallaba, tuvo que suponer un considerable esfuerzo extra tocar una melodía concreta.―Es cierto ―admití―. Bien, estoy dispuesto a escuchar la obra completa de Vivaldi. Estoy seguro de que si vuelvo a oír esa secuencia de notas la reconoceré.―Pues ya puedes ir empezando. Vivaldi compuso más de quinientos conciertos. Y además creo que es mejor que nos vayamos. La policía no se caracteriza por su diligencia, pero tampoco hay que tentar a la suerte.En cuanto llegué a casa llamé a Elena y le conté lo ocurrido. No pareció muy sorprendida. Insistió en que le diera las señas de Pedro, y se las di: si había intentado matarlo ella, ya las tenía, y si no, tal vez fuera cierto que sabía el peligro que corría y podía ayudarle. «Tengo una deuda contigo», me dijo antes de colgar.Eureka
TODA IDEA NUEVA es, en cierto modo, un accidente. Cuando menos, en el sentido de que se sale de los caminan señalizados del pensamiento convencional. Y, como ocurre con toda clase de accidenten, sin duda juega el azar un papel importante en su génesis.
Acaso cada nueva idea sea comparable a una mutación. Igual que, barajando y marcando sin descanso los naipes genéticos, el azar ha cubierto de maravillas y horrores la faz de la Tierra, es probable que la vertiginosa tormenta eléctrica del cerebro genere continuamente nuevas especies conceptuales. Algunas de esas mutaciones azarosas se adaptan al medio mental, se imponen, se reproducen. Incluso pueden saltar de la mente individual a la colectiva y alterarla significativamente, igual que una especie afortunada conquista un paisaje y lo remodela a su imagen.Toda idea nueva es, en cierto modo, subversiva, puesto que, por su misma novedad, cuestiona alguna idea anterior. Y si es cierto que en cada mente hay un censor que persigue implacable los conceptos capaces de alterar el orden establecido, las ideas novedosas podrían estar amenazadas por mecanismos de olvido tan eficaces como los que borran de la memoria los sueños o los chistes. (Seguramente Lewis Carroll estaba preocupado por la volatilidad de las ideas luminosas cuando inventó su nictógrafo, un ingenioso artefacto que le permitía anotar en la oscuridad las ocurrencias propiciadas por el insomnio).Tal vez en todas las mentes surjan grandes ideas, aunque la mayoría caigan bajo la guadaña de la autocensura o pasen de largo sin dejar huella en una conciencia incapaz de asumirías.Tal vez lo que llamamos genios sean simplemente personas que, parándose a distinguir las voces de los ecos, permanecen atentas a una algarabía interior en gran medida común a todos los hombres.ESTABA ESCUCHANDO EI, enésimo concierto para flauta cuando sonó el teléfono. Era F.―¿Te suena esto? ―me dijo, y silbó unas cuantas notas. Me quedé mudo durante unos segundos. Era la melodía tecleada por Pedro.―¿Cómo demonios la has localizado? Me gasto una fortuna en discos de Vivaldi, y tú tenías la clave.―La clave de sol, efectivamente ―bromeó―. No te quejes, ahora tienes una buena discoteca.―Voy para allá ―dije, y colgué.F. me recibió con una amplia sonrisa. Me cogió del brazo y me llevó hasta una de sus mesas de trabajo, sobre la que había sendas reproducciones de las dos versiones de El carro de heno.―He estado jugando al juego de las siete diferencias ―dijo―. Cuando una copia es tan rigurosamente fiel al original como esta, las escasas diferencias se vuelven significativas.―¿Como el bastón que se convierte en espada?―Sí.―¿Qué significa?―Esa diferencia en concreto no sé lo que significa. Pero la que nos interesa es otra, la diferencia fundamental.―¿Cuál es?―Te dejo que la descubras por ti mismo.Examiné las reproducciones con atención y enseguida capté algunas diferencias, aunque ninguna me pareció tan importante como la del bastón convertido en espada. Por ejemplo, en el ángulo inferior izquierdo había un hombre con sombrero de copa que llevaba una capa de cuya capucha asomaba la cabecita de un niño; en el original el niño sacaba además un brazo (¿o eran los dos muy juntos?), mientras que en la copia solo se veía la cabeza. Un poco más arriba y a la derecha, uno de los atacantes del carro blandía una larga pértiga rematada en un garfio; en la copia, el garfio se había convertido en una horca de dos puntas. En el ángulo inferior derecho, un obeso fraile sentado junto a una mesita redonda sostenía un vaso; en la copia, sobre la mesita había una jarra que no existía en el original... De pronto me fijé en el grupo central del cuadro, los personajes que, subidos en el carro de heno, parecían ajenos al tumulto que los rodeaba: un hombre vestido de amarillo que tocaba el laúd, una mujer que sostenía ante él una partitura, cuyas notas señalaba con el dedo un tercer individuo situado entre ambos; los flanqueaban un ángel orante y un grotesco demonio azul que acompañaba al laudista tocando su larga nariz―flauta. En la copia, las notas habían desaparecido de la partitura, así como la mano que las señalaba.―¡La partitura! ―exclamé―.―Exacto. En la copia ha sido borrada. Si te fijas bien, en una esquina se vislumbra un resto del pentagrama: primero fue pintado, como en la otra versión, y luego fue cubierto con pintura blanca.―Y la mano que señala las notas también han desaparecido.―Sí. Y si alguien se molestó en borrar esas notas, es de suponer que tenían algún significado que se deseaba ocultar. Además, el hecho mismo de que la partitura ocupe el centro del grupo principal del cuadro, el núcleo del núcleo, hace suponer que el autor quiso darle una especial relevancia.―¿Y cuál es el significado de esas notas?―Me encantaría poder preguntárselo a nuestro amigo Pedro.―¿Quieres decir que las notas que tocó al piano...?―Exactamente. Están ahí ―dijo poniendo el dedo sobre la partitura de la versión original―. He entresacado las que está señalando el personaje central y, con algunos pequeños ajustes, he obtenido nuestra melodía misteriosa.―¡Pero Vivaldi es muy posterior al Bosco!―Desde luego. Más de dos siglos.―Entonces, ¿cómo puede figurar en una partitura de un cuadro del Bosco una composición de Vivaldi?―En primer lugar, no sabemos si es de Vivaldi. Efectivamente, suena a Vivaldi, y es probable que Vivaldi utilizara esta secuencia de notas en alguna de sus composiciones. Pero eso no significa necesariamente que sea una creación original suya. Pudo tomarlas de una fuente anterior.―En cualquier caso, significaría que un compositor de la época del Bosco compuso música barroca con dos siglos de antelación.―Unas cuantas notas no bastan para hablar de música barroca; y aunque así fuera, se han dado casos similares. El propio Bosco se adelantó en cinco siglos al surrealismo.―Sí, eso se ha dicho muchas veces, pero no es serio. A nosotros nos parece surrealista desde nuestra óptica actual: el surrealismo del Bosco está en nuestra mirada, no en él. Es como decir que los musulmanes se anticiparon al arte abstracto porque no representaban imágenes de la vida real.―No es lo mismo. Mondrian no pintaba arabescos, mientras que Dalí incorporó a su pintura los hombres―árbol y otras creaciones del Bosco, por citar solo un ejemplo.―Yo podría escribir poemas simbolistas inspirados en Que―vedo, y eso no lo convertiría en un precursor del simbolismo.―Si escribiendo a la manera de Quevedo llegaras a ser uno de los máximos exponentes del simbolismo, como lo es Dalí del surrealismo, eso, desde luego, revelaría que Quevedo fue un precursor de la poesía simbolista, un anticipador de la sensibilidad moderna... Pero hay más: el Bosco no solo es un precursor del surrealismo, sino que, en cierto sentido, es un surrealista más avanzado que Dalí y Magritte, más sutil que De Chineo; en cierto modo, es posterior a ellos.―Espero que ahora no empieces hablar de sincronicidades, órdenes implicados y relaciones acausales más allá del espacio y del tiempo...―No te rías. Lo que ocurre es que la historia de la cultura no es tan lineal como parece a primera vista... Imagínate por un momento que decides ser un pintor surrealista y quieres expresar, por tanto, los contenidos del inconsciente. Para ello, vas a inspirarte en el psicoanálisis, como tus ilustres antecesores. Pero eres un surrealista moderno, o mejor dicho, posmoderno, y deseas apoyarte en la rama más avanzada y sutil del psicoanálisis, la de más prestigio en los cenáculos culturales...―Sería un surrealista lacaniano ―ironicé.―Bien, y, como tal, ¿de qué manera plantearías tus cuadros?―Puesto que Lacan da una importancia primordial al análisis lingüístico y sostiene que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, supongo que pintaría imágenes basadas en juegos de palabras, equívocos verbales y cosas por el estilo.―¿Puedes ponerme un ejemplo?―No sé... Podría pintar una mujer con un caballo en la cabeza basándome en la paronimia caballo―cabello. O un cuadro titulado Ensimismamiento con un hombre en un paisaje lunar, puesto que «estar en la Luna» es, en el lenguaje coloquial, sinónimo de distracción... ¿Adonde quieres llegar?―Has llegado tú solo ―contestó F. con una amplia sonrisa―. Eso es exactamente lo que hace el Bosco: convertir paronimias, frases hechas y juegos de palabras en imágenes visuales. Dirk Bax, en su exhaustivo análisis de El Jardín de las Delicias, lo ha demostrado fehacientemente. Por ejemplo, la palabra holandesa se fiel significa hollejo, cáscara de fruta, pero también combate, y «estar en una schel» significaba, en la época del Bosco, entrar en un combate amoroso. Esa es la explicación de los numerosos personajes que en EL Jardín de las Delicias aparecen dentro de grandes frutos huecos: están en una schel. Análogamente, «ir a coger fruta» era un eufemismo alusivo al acto sexual, y las moras, fresas y cerezas que cogen o mordisquean los personajes del cuadro, eran metáforas de los órganos sexuales... Ahí tienes a tu surrealista lacaniano. ―Es fascinante ―admití tras una pausa―. Pero ¿adonde nos lleva todo esto?―Es pronto para decirlo. Pero creo que la partitura borrada de El carro de heno y el notable adelanto del Bosco con respecto a su época nos autorizan a pensar que perteneció a una secta intelectual y moralmente muy avanzada; tan avanzada que tenía que ocultarse. ―¿Una sociedad secreta?―Sí. De hecho, la idea no es nueva. Fraenger sostiene que el Bosco estaba vinculado a los Homines Intelligentiae, una secta afín a los adamitas.__Sí, es verdad. Los comentaristas del Bosco citan a menudo a Fraenger, aunque casi siempre para refutarlo. ―No me extraña, es muy audaz en sus afirmaciones. ―¿Has leído algo suyo?―Me he pasado la noche leyendo sus trabajos sobre El Jardin de las Delicias y Las tentaciones de san Antonio. Son muy interesantes, aunque supongo que bastante discutibles. ―Hazme un resumen ―le pedí, parece ser que la secta de los adamitas, también llamados Hermanos y Hermanas del Libre Espíritu, estaba bastante difundida en los Países Bajos durante el siglo xv, y que el Bosco tuvo una relación directa con su Gran Maestre, el judío Jacob de Almaengien. Fraenger llega a afirmar que el panel izquierdo de Las tentaciones de san Antonio es una denuncia en clave del asesinato de la esposa y el hijo de Almaengien por una secta rival... Se sabe con certeza que Jacob de Almaengien se convirtió al cristianismo en 1496, en una ceremonia en la que estuvo presente Felipe el Hermoso, y que luego se hizo miembro de la misma Hermandad de Nuestra Señora a la que pertenecía el Bosco, lo que bien podría interpretarse como una maniobra de camuflaje para encubrir sus actividades secretas.―¿Qué tipo de actividades?―Los adamitas practicaban el nudismo y el amor libre como forma de retorno a la inocencia edénica. Y según Fraenger El Jardín de las Delicias (que él identifica con el «Reino Milenario» del Apocalipsis) representa «el acceso del hombre a una humanidad pura y libre» ―citó F. consultando unas notas que tenía sobre la mesa―, aunque los ortodoxos vieron en el cuadro una mera representación de la lujuria de intención moralizante... Bien, para abreviar, supongamos que, como dice Fraenger, el Bosco perteneciera a una secta afín a los adamitas. Y supongamos que esa secta, o alguna de sus derivaciones, haya subsistido hasta nuestros días, y que una de sus contraseñas secretas fuera en el siglo xv y siga siendo actualmente la secuencia de notas que Pedro tocó al piano...―¿Quieres decir que, de ese modo, Pedro intentaba decirme que sus agresores eran miembros de esa hipotética secta?―Algo así.―Pero Pedro tenía que saber que yo no podía entender su mensaje.―De hecho, acabas de entenderlo ―replicó F.―Suponiendo que tu teoría sea correcta. Y ojalá lo sea.―Lo dices por Elena, supongo.―Sí. No me gusta la idea de tener fantasías amorosas con una asesina. Y si estás en lo cierto, ella sería inocente.―Yo no diría tanto. En cualquier caso, su papel en todo este asunto no está nada claro.―Y hablando de papeles poco claros, ¿que me dices de Vivaldi? ――le pregunté para cambiar de tema.―Puede que fuera miembro de la secta y usara la contraseña musical como leitmotiv, igual que Mozart utilizó los símbolos y ritos de la masonería en La flauta mágica. Por cierto, con respecto a Vivaldi hay un detalle de esos que tanto le gustan a nuestro misterioso y mistérico amigo Pedro. Como sabes, lo llamaban "il Prete Rosso».―Sí, ¿y qué?―Una sencilla metátesis convierte "Prete» en Peter»... ¿Ves la coincidencia? Prete Rosso, Peter Rubens, Pedro Rojo: tres «piedras rojas» unidas por el mismo destino. In nomen ornen. ¿Sabías que Vivaldi también amó a una jovencita? Su discípula Anna Giraud, treinta años más joven que él... Tres artistas homónimos, los tres enamorados de una mujer mucho más joven, los tres vinculados a la mismo sociedad secreta...―¿Crees que Rubens también perteneció a la secta?―Es verdad, no te he contado lo de Rubens... Juzga por ti mismo.F. sacó de una carpeta una hoja de papel vegetal en la que había dibujado un pentagrama con siete notas. Luego cogió un catálogo del Prado, lo puso sobre la mesa y pasó las páginas hasta localizar El jardín del Amor de Rubens. Puso la hoja de papel vegetal sobre la lámina y los siete puntos negros del pentagrama coincidieron exactamente con las siete cabezas de las mujeres del cuadro.―¡No me digas que es la misma secuencia de notas! ―exclamé.―No, pero también suena a Vivaldi, y podría ser otro fragmento de la misma composición... Si―fa fa―si―si si―la... ―tarareó F.―. El típico tono de canto a la vida que tienen tantas obras de Vivaldi: nada más adecuado como himno de los adamitas.―¿Cómo lo has descubierto?―Bueno, ya sabes que los matemáticos vemos pautas y patrones por todas partes. Me pareció que las rubias cabecitas de las damas de El Jardín del Amor formaban una secuencia bastante armoniosa.―¿Cómo es que nadie se había dado cuenta hasta ahora? ―me pregunté en voz alta.―No creo haber sido en primero en notarlo. Probablemente, más de un músico habrá observado ¡a disposición «melódica» de las cabezas. Pero es una de esas ideas que se tiende a olvidar enseguida porque uno no sabe qué hacer con ellas, cómo situarlas en un contexto significativo... Las ideas, como las semillas, solo fructifican si caen en el terreno adecuado.Tras una pausa, le pregunté:―¿Tienes alguna teoría sobre la hipotética versión actual de la secta?―Todavía no. Ten en cuenta que es un tema del que no sabía casi nada y sobre el que tengo muy poca documentación... ¿Has oído hablar de los iluminados?―Sí, pero solo sé que fueron unos herejes muy perseguidos en la España del siglo XVI.―Al parecer, tenían bastantes cosas en común con los ada―mitas, sobre todo en la que respecta a la defensa de la libertad espiritual frente a la ortodoxia dogmática. Por eso fueron perseguidos con tanto ahínco por la Inquisición. Y porque propugnaban la liberación por el conocimiento, más que la salvación por la fe.―Eso suena a gnosticismo.―Desde luego. Casi todas las herejías interesantes tienen que ver con el gnosticismo.―Bien, ¿adonde nos lleva la pista de los iluminados?―De nuevo al centro de Europa, a los otros iluminados.―¿Hay otros iluminados?―Sí. También se llamaron así los miembros de una sociedad secreta que se difundió por Alemania y Holanda en el siglo XVIII. Buscaban la perfección del hombre a través de una «religión de la razón» libre de dogmas, como sus homónimos españoles. Parece ser que el mismísimo Goethe perteneció a la secta.―Por cierto, Goethe también se enamoró de una jovencita que podría haber sido su nieta ―observé.―Tal vez las prácticas secretas de la secta revigoricen a sus miembros hasta el punto de hacerles vivir una segunda juventud ―bromeó F.―¿Y esos otros iluminados siguen existiendo?―Oficialmente, no. Se cree que surgieron y desaparecieron en el siglo XVIIT. Pero si una sociedad secreta se ciñera fielmente a su historia oficial, no merecería el nombre de secreta. Su origen podría ser mucho más antiguo y su extinción una cortina de humo. Mientras otras sociedades secretas, como la masonería, lo han ido siendo cada vez menos, los iluminados podrían haber tenido motivos para ocultarse cada vez más.El algoritmo de la melancolía
EN EL ÁNGULO superior derecho de la Melancolía de Durero hay un cuadrado mágico de orden cuatro (lo que significa que en las casillas del cuadrado están dispuestos los números del 1 al 16 de forma que la suma de cada fila, columna y diagonal sea la misma, concretamente 34). Es uno de los 880 cuadrados mágicos de cuarto orden posibles (el orden de un cuadrado mágico viene determinado por el número de casillas por lado), construido de manera que los dos números centrales de la fila inferior formen el año de realización del grabado: 1514.
Mucho se ha especulado sobre el significado de esta obra maestra, cuyo denso simbolismo Durero nunca explicó. La mayoría de los expertos coinciden en ver en el grabado una alegoría del deprimido estado de ánimo típico del pensador incapaz de pasar a la acción (o, en términos más actuales, del intelectual indeciso). De hecho, en el Renacimiento se consideraba la melancolía la dolencia de los estudiosos, a los «que una pálida máscara de reflexión hace parecer enfermos».Pero ¿por qué un cuadrado mágico en una alegoría de la inteligencia deprimida? Seguramente, como han señalado Panofsky y otros, porque se consideraba un talismán jovial contra la sombría influencia de Saturno, el dios de la tristeza. Efectivamente, se puede identificar el cuadrado mágico de orden cuatro con la Ménsula Jovis dividida en dieciséis casillas que, grabada en una lámina de estaño, «disipa toda angustia y temor», según Marsilio Ficino, y que fue un talismán de uso frecuente durante el Renacimiento.Pero hay otra interpretación posible que, aunque probablemente tenga poco que ver con la intención consciente de Durero, tal vez arroje alguna luz sobre el núcleo de sus inquietudes: Los cuadrados mágicos (acaso mejor que ningún otro objeto aritmético) simbolizan a la vez los aspectos lúdicos y abismales de las matemáticas, su inocente faceta recreativa (componer un cuadrado mágico es el equivalente numérico de resolver un crucigrama, el ''pasatiempo» por antonomasia) y sus sobrecogedoras profundidades. Juego trivial, al alcance de un niño, y a la vez ventana abierta al vértigo de una combinatoria inagotable.¿Inagotable? En más de un sentido, sí. De hecho, todavía no se han podido resolver algunos problemas fundamentales relativos a los cuadrados mágicos, como el de hallar un algoritmo para calcular el número de cuadrados distintos de un determinado orden (hay un solo cuadrado mágico de orden tres y 880 de orden cuatro, pero ahí se acaban nuestros conocimientos precisos al respecto: ni siquiera se conoce con exactitud el número de cuadrados mágicos de orden cinco). Pero, como el ajedrez, como la matemática misma, se trata de una combinatoria confinada, en última instancia, en un marco infranqueable, destinada a frustrar, a pesar de su vocación de exactitud e infinito, toda ansia de perfección o trascendencia.«Solo Euclides ha contemplado la belleza desnuda», afirma la poeta Edna St. Vincent Millay; pero, para Durero, ni siquiera Euclides. Poco antes de realizar su Melancolía, dijo: «No sé lo que es la belleza absoluta. Nadie lo sabe sino Dios». Y algunos años más tarde escribió: «La geometría puede demostrar la verdad de algunas cosas; pero con respecto a otras solo contamos con la opinión y el criterio de los hombres». Y más adelante: «De tal manera está alojada la mentira en nuestro entendimiento, y tan firmemente arraigada está la oscuridad en nuestro espíritu, que nuestra búsqueda a tientas fracasa».La esfera caída a los pies de Melancolía, la congelada combinatoria del cuadrado mágico, el romboedro truncado (que parece un cubo distorsionado por un místico astigmatismo precursor del Greco), nos recuerdan que ni siquiera la suprema abstracción de las matemáticas logra sustraerse a la «ignorancia invencible» de Fausto y saciar su sed de absoluto.Tal vez la melancolía, en sus distintos grados y manifestaciones, refleje siempre el agotamiento, momentáneo o definitivo, de una combinatoria interior (los psiquiatras llaman melancolía al estadio final de la depresión, cuando el paciente se sume en el abyecto estupor de un muerto en vida), el inevitable fracaso de quien baraja una y otra vez sus limitados recursos individuales con la vana esperanza de que los dioses se dignen a participar en el juego.Porque, en última instancia, la melancolía se traduce en una sensación de confinamiento, y ni siquiera el ilimitado ámbito de la especulación racional deja de ser una cárcel para quien, por el motivo que fuere, elude su compromiso vital con Ion inquietantes «otros», la única aventura capaz de hacer soportable la existencia.ESTABA NUBLADO Y, tal vez porque amenazaba lluvia, no había casi nadie en el Retiro.No podía quitarme a Pedro de la cabeza. Llevaba varios días desaparecido, y la policía no tenía ninguna pista. Y, naturalmente, tampoco podía dejar de pensar en Elena. Tenia que hacer algo. Estaba dispuesto a cualquier cosa para aclarar aquel misterio, pero no sabía ni por dónde empezar.Casi sin darme cuenta, me encontré ante el Palacio de Cristal. En las escaleras que llevan directamente al estanque de los cisnes, había un curioso personaje: un enano pelirrojo v de poblada barba, con un chándal de felpa verde cuya capucha llevaba puesta. El contraste entre su barba roja y el verde chillón del chándal, junto con el hecho de que llevara puesta la capucha, le daba al enano un aspecto un tanto inverosímil: parecía recién salido de una ilustración de un viejo cuento de hadas.Lo mismo debieron de pensar un par de muchachos de unos dieciocho años que pasaban en aquel momento. Uno le dio un codazo al otro y dijo en voz alta, para que el enano lo oyera:―Mira a ese. Blancanieves debe de andar cerca.El enano se volvió hacia ellos y, desafiante, replicó:―La que debe de andar cerca es Heidi, y se le han escapado un par de borregos.―Es gracioso el enano, ¿eh? ―le dijo a su compañero el que había hablado antes―. ¿Será igual de gracioso pasado por agua?El enano intentó alejarse rápidamente del borde del estanque, pero los dos jóvenes le cerraron en paso y lo agarraron por los brazos.Tal vez hubiera sido más prudente increparles, pero no tuve tiempo de pensar. Corrí hacia ellos y llegué justo en el momento en que se disponían a tirar al enano al agua. Como los dos muchachos tenían las manos ocupadas en sujetar a su víctima, que se debatía furiosamente, y además me daban la espalda, no me fue difícil agarrar a uno por el cuello y derribarlo. El otro intentó propinarme un puñetazo, pero el enano, libre de tres de las manos que lo sujetaban, lo empujó con fuerza y lo hizo trastabillar. Entonces agarré al agresor por el brazo y tiré de él. Mi tirón, unido a su propio impulso, le hizo perder el equilibrio y rodó por el suelo aparatosamente. Sin decir palabra, los dos jóvenes se levantaron y se fueron corriendo.―¡Volved, gallinas! ―les gritó el enano―. ¿No os apetece daros un baño?Tras soltar una alegre carcajada, se volvió hacia mí y me tendió la mano.―¿Se encuentra bien? ―pregunté mientras estrechaba aquella mano pequeña pero fuerte y nudosa.―Mejor que nunca. Ver correr a esos dos me ha rejuvenecido. Gracias, amigo, me ha librado de un buen chapuzón.―Me alegro de haber llegado a tiempo. No está el día para darse un baño.―Me va a permitir que le haga un pequeño obsequio en señal de gratitud ―dijo el enano metiéndose la mano en el bolsillo del pantalón.―Por favor, no puedo aceptarlo ―dije, pensando que iba a ofrecerme dinero. Pero lo que sacó del bolsillo fue una bolsita de plástico cerrada con cinta adhesiva. La abrió y me mostró una cajita de madera negra.―Acéptela, por favor. Lo que hay en esta caja le abrirá más de una puerta y le librará de más de un peligro.Sin darme tiempo a reaccionar, puso la cajita en mi mano, se dio la vuelta y echó a correr todo lo deprisa que le permitían sus cortas piernas. Me quedé unos segundos como embobado, mirándole alejarse entre los árboles. Luego abrí la caja.Dentro había un cuadrado de metal con unos números. Al observarlo con atención me di cuenta de que era un cuadrado mágico: los números del 1 al 16 estaban dispuestos de forma que los de cada fila y cada columna sumaran lo mismo.―Juraría que es el mismo que hay en la Melancolía de Durero ―dijo F. haciendo girar en su mano el pequeño cuadrado de metal―. Vamos a comprobarlo.Localizó entre sus numerosos libros de arte uno sobre Durero y buscó el famoso grabado.―Efectivamente, es el mismo ―dije al ver el cuadrado mágico del grabado―. ¿De qué peligros crees que me puede librar?―Se supone que es un talismán contra la melancolía ―contestó F.―. No te vendrá mal en tu actual estado de postración amorosa.―¿Y qué puertas me puede abrir?―Tal vez este cuadrado mágico sea otra de las contraseñas de nuestra hipotética secta... ―empezó a decir R, pero de pronto se quedó callado, con la mirada fija en la cajita negra, que había quedado abierta sobre la mesa. Con un gesto brusco, como si la caja hubiera podido echar a correr en cualquier momento, la cogió y empezó a mirarla por todos lados.―¿Qué pasa?―Esta caja tiene doble fondo ―contestó―. AI ser negra por dentro y por fuera, cuesta darse cuenta de que su profundidad es claramente menor que su altura exterior. Vamos a ver si podemos abrirla sin romperla.Cogió una lupa y se puso a examinar detenidamente la cajita, supuse que en busca de alguna ranura que permitiera abrirla.―Mira esto ―me dijo al cabo de unos segundos, indicándome una pequeña etiqueta plateada pegada en la base de la caja.―Ya la había visto. Parece la etiqueta del fabricante, o de la tienda donde la hayan comprado.―Mírala con la lupa.―No veo nada ―dije tras examinar la etiqueta con atención.―Exacto. ¿Y no te parece extraño no ver nada en una etiqueta? Se supone que las ponen para que se vea algo en ellas.―Se habrá borrado lo que llevaba escrito.―En ese caso, la superficie de la etiqueta estaría desgastada, pero no es así. Por eso te he dicho que la miraras con lupa.Efectivamente, el plateado de la etiqueta parecía intacto.―Es cierto. ¿Qué sentido tiene una etiqueta en blanco? ―pregunté.―¿Tú que crees?―Tapar algo... Una marca, tal vez.―O un agujero. Quita la etiqueta mientras voy a buscar una cosa al almacén.Lo que F. llamaba eufemísticamente «almacén» era en realidad una leonera, un cuarto atestado de cajas de dudoso contenido y objetos inútiles, en el que guardaba, entre otras cosas, los juguetes de su infancia.Al quitar la etiqueta plateada apareció un orificio en cuyo interior se vislumbraba un vástago metálico. Evidentemente, era lo que F. había previsto, pues enseguida volvió con unas cuantas llaves de las de dar cuerda a relojes y juguetes.―Veamos si sirve alguna de estas ―dijo.―¡Es una caja de música! ―exclamé, mientras F. conseguía introducir una de las llaves en el orificio y la hacía girar. Al soltarla sonó una melodía alegre y vivaz, en la que las notas de la partitura de El carro de heno se unían a las de El Jardín del Amor.―El himno de los iluminados en versión íntegra ―dijo F. con tono triunfal―. Es fantástico.―Si hubieras estado allí ―comenté―, aún te parecería más fantástico. El Palacio de Cristal, el estanque con los cisnes, el enano barbudo vestido de verde... Parecía un cuento de hadas.Al oír esto, la expresión de F. cambió bruscamente: se puso tenso, como alerta, y me miró con los ojos muy abiertos.―¡Parecía un cuento de hadas! ―exclamó.―Sí, eso he dicho.―¡Acabas de dar con la clave que nos faltaba! ―dijo levantándose de un salto y poniéndose a rebuscar entre los libros―. Sabía que había una pauta, un orden, pero no acababa de ver el modelo...―¿De qué estás hablando?―Espera, no nos precipitemos... Aunque estoy casi seguro... Consultemos al padre del estructuralismo ―dijo mientras cogía un libro y volvía a sentarse.―¿A Levy―Strauss?―No. Levy―Strauss es la madre del estructuralismo: él lo desarrolló, lo crió a sus pechos. Pero el padre, el que puso la semilla inicial, fue Propp.―¿El estudioso de los cuentos de hadas?―El mismo ―contestó F., poniendo sobre la mesa el libro que había cogido: Morfología del cuento, de Vladimir Propp.Mientras hojeaba nerviosamente el libro en busca de lo que le interesaba, siguió hablando:―Propp descubrió que todos los cuentos de hadas tienen la misma estructura, y que lo que los caracteriza no son sus temas o sus personajes, sino las funciones que cumplen esos personajes... Aquí está... Propp identificó treinta y una funciones distintas en los cuentos. No es que en todos los cuentos aparezcan todas las funciones, ni mucho menos; pero las funciones que aparecen en un cuento de hadas tradicional pertenecen siempre a este grupo de treinta y una, y además siguen siempre el mismo orden.―¿Y crees que mi encuentro con el enano tiene, además del aspecto, la estructura de un cuento de hadas?―Tu encuentro con el enano ha sido solo un episodio del cuento que empezó con tu visita al museo.Mientras decía esto, F, mirando el libro, iba escribiendo una lista numerada en una hoja de papel.―¿Qué quieres decir? ―pregunté entre perplejo e inquieto.―Espera un momento, estoy haciendo un pequeño resumen.Al cabo de un par de minutos, terminó la lista y me la mostró.―Aquí están ―dijo―, resumidas, las treinta y una funciones de Propp.Aunque tenía escaso significado para mí, dediqué unos minutos a leer detenidamente la lista completa:1. Alejamiento. El protagonista o un miembro de su familia se aleja de casa.2. Prohibición. Recae sobre el protagonista una prohibición.3. Transgresión. Se transgrede la prohibición.4. Interrogatorio. El agresor intenta obtener información.5. Información. El agresor obtiene información sobre su víctima.6. Engaño. El agresor intenta engañar a su víctima para apoderarse de ella o de algo suyo.7. Complicidad. La victima se deja engañar y ayuda a su enemigo a su pesar.8. Fechoría. El agresor perjudica a un miembro de la familia.9. Mediación. El héroe se entera de la fechoría.10. Principio de la acción contraria. El héroe decide actuar.11. Partida. El héroe parte para reparar la fechoría.12. Primera función del donante. El héroe es sometido a una prueba.13. Reacción del héroe. El héroe supera la prueba.14. Recepción del objeto mágico. El donante entrega al héroe el objeto mágico.15. Desplazamiento. El héroe es llevado cerca del lugar donde se halla lo que busca.16. Combate. El héroe y el agresor se enfrentan en combate.17. Marca. El héroe recibe uno marca.18. Victoria. El agresor es vencido.19. Reparación. La fechoría es reparada.20. Regreso. El héroe regresa a casa.21. Persecución. El héroe es perseguido.22. Socorro. El héroe es auxiliado.23. Llegada de incógnito. El héroe llega de incógnito a su cana o a otro lugar.24. Pretensiones engañosas. Un falso héroe reivindica para sí pretensiones engañosas.25. Tarea difícil. Se propone al héroe una tarea difícil.26. Tarea cumplida. La tarea es realizada.27. Reconocimiento. El héroe es reconocido.28. Descubrimiento. El agresor o el falso héroe es desenmascarado.29. Transfiguración. El héroe recibe una nueva apariencia.30. Castigo. El agresor o el falso héroe es castigado.31. Matrimonio. El héroe se casa y asciende al trono.Cuando hube terminado de leer la lista, dije:―La verdad, no me identifico mucho con este esquema.―Porque ahí está todo muy resumido. En cuanto te lo explique lo verás clarísimo... La primera función se llama »alejamiento» porque en todos los cuentos el protagonista o alguien de su familia o su grupo sale de su casa y va al lugar donde se inicia la aventura.―Caperucita en el bosque, camino de la casa de su abuela.―Exacto. O tú en el museo, intentando huir de tus sombríos pensamientos... La segunda función es la prohibición...―La madre de Caperucita le dice que no se entretenga en el bosque.―Eso es. Pedro te pide que no le digas nada a Elena. Y tú transgredes la prohibición...―Un momento, yo, al principio, me negué a darle a Elena las señas de Pedro.―Pero hablaste con ella y le dijiste que lo habías visto. Creo que tanto Pedro corno Propp lo considerarían una transgresión.―¿Y las funciones 4 y 5? ―pregunté mirando la lista.―De esas no sabemos nada. Tal vez no se hayan cumplido. Como ya te he dicho, no todas las funciones aparecen en todos los cuentos. Aunque no hay que excluir la posibilidad de que Elena haya buscado información sobre ti de alguna manera.―Estás dando por supuesto que el agresor es Elena.―Eso parece, a juzgar por la estructura del cuento... Función 6, el agresor intenta engañar a su víctima: Elena te hace creer que desea ayudar a Pedro. Función 7, la víctima se deja engañar y colabora con el agresor. Función 8, el agresor perjudica a un miembro del grupo.―Espera un momento. Antes has dicho que las funciones aparecen siempre en el mismo orden. Sin embargo, en este caso la agresión a Pedro se produjo antes de que yo le diera a Elena la información que me pedía.―Dices eso porque consideras que la «fechoría» fue el intento de estrangulamiento. Pero eso, en todo caso, solo fue una agresión fallida. Lo verdaderamente preocupante es la desaparición de Pedro, y eso sucedió después de que llamaras a Elena y le dieras sus señas.―Es cierto ―tuve que admitir a mi pesar.―Función 9, el héroe se entera de la fechoría. Nos enteramos de que Pedro ha desaparecido y tú, función 10, decides actuar, y función 11, vas a dar una vuelta por el Retiro para aclararte las ideas. Sigue tú.―Función 12 ―dije, consultando la lista―. Sufro la prueba de la agresión al enano. Función 13, le ayudo a librarse de los gamberros. Función 14, el enano―donante me da el objeto mágico, o sea, la caja de música... ¿Cómo seguirá el cuento? ―Era una pregunta retórica, pero F. la contestó sin vacilar.―Función 15, desplazamiento: el héroe es llevado cerca del lugar donde se halla lo que busca.―Has dicho que no todas las funciones aparecen en todos los cuentos. ¿Cómo sabes que esa función se va a cumplir?―Porque yo seré su instrumento. Mientras tú te dedicabas a salvar a enanos en peligro, yo he localizado la dirección de Elena a partir de su número de teléfono, para lo cual he tenido que escanear media guía, pues en Telefónica no dan ese tipo de información. El teléfono no viene a su nombre, pero me he pasado por su casa y he sobornado al portero; le he dado una detallada descripción de Elena, basada en el cuadro de Pedro y en tus entusiásticos comentarios, y me ha confirmado que vive allí; incluso me ha dicho el piso y la puerta. Es uno de esos edificios donde alquilan apartamentos por semanas. Y, por cierto, está cerca del Retiro. Al menos en eso no te engañó.―¿Qué esperamos? Vamos allá.―Calma, mi querido héroe. El portero se va a las nueve. Creo que será mejor que vayamos después de esa hora.―¿Por qué?―Entre otras cosas, para comprobar la eficacia de tu objeto mágico.La anchura del tiempo
LA TEORÍA DEL eterno retorno presupone un universo inmutable y un tiempo infinito, a lo larga del cual la materia agota sus posibilidades combinatorias y repite indefinidamente todas sus manifestaciones.
Pero, como hoy sabemos, el universo no es invariable, sino que se halla en continua expansión; partió de un estado inicial de inconcebible concentración de la materia―energía y progresivamente se va volviendo menos denso y más frío. Es probable que siga expandiéndose eternamente, rarificándose y enfriándose cada vez más, en una interminable agonía. En tal caso, el ¿lempo sería infinito (al menos en una dirección), pero no cíclico.Ya no podemos pensar, como Nietzsche, que dentro de incontables eones los átomos repetirán la improbable combinación que ha dado lugar a nuestra existencia, porque mucho antes se habrán apagado las estrellas y el universo ya no estará en condiciones de albergar la vida.Pero esa interminable repetición de la que el tiempo no es capaz, nos la ofrece el espacio, y sin demora.Actualmente, muchos cosmólogos piensan que el universo es infinito y homogéneo. Esto significa que contiene una infinita cantidad de materia idéntica a la que hay en nuestro planeta, v sometida, además, a las mismas leyes.Si el universo cambiara continuamente de leyes y componentes básicos, podría depararnos una infinidad de objetos celestes distintos; pero si está formado todo él por los mismos elementos v todo él se halla sujeto a las mismas leyes físicas, podrá haber toda la diversidad que se quiera a la escala del diminuto observador humano, pero considerado globalmente el cosmos es, para decirlo con una expresión utilizada a menudo por los científicos, tan homogéneo como un bizcocho.Por grande que sea, el número de posibles estrellas distintas tendrá, pues, un límite, aunque consideremos como tales las que difieran en un solo átomo. (Si pudiera haber, por ejemplo, estrellas cada vez más grandes, sin límite alguno, no cabría hablar de homogeneidad cósmica).Cuando se haya agotado el cupo de estrellas posibles, las siguientes serán idénticas a algunas de las anteriores, por lo que, si el cosmos es realmente infinito y homogéneo, cada estrella tendrá infinitas hermanas gemelas. Ampliando el razonamiento a todos los sistemas planetarios posibles, se llega a la conclusión de que hay infinitos sistemas solares idénticos al nuestro, e infinitas Tierras como esta.Por ínfima que sea la probabilidad de la aparición de la vida humana en un planeta del tipo Tierra, al haber infinitos de estos planetas dicha probabilidad se habrá realizado infinitas veces, luego habrá infinitas personas. Y por enorme que sea el número de parámetros que definen a un individuo, es un número finito, por lo que, una vez agotado el cupo de las individualidades posibles, se repetirán infinitamente.En resumen, cualquier persona, animal o cosa compatible con la composición y las leyes del universo existe realmente, y además existe una infinidad de veces.Se podría pensar que no tiene por qué ser así, que, aunque haya infinitos entes, puede que no todos los tipos se repitan sin fin. Podría haber, por ejemplo infinitos planetas e infinitos árboles, pero no infinitas personas o gorriones. Pero esto es matemáticamente absurdo. Es como pensar que si tiramos indefinidamente los dados de póquer, alguna de las jugadas posibles solo saldrá una vez, o unas pocas veces.Los «dados» de todas las posibles estructuras de partículas y fuerzas ―es decir, de todos los entes posibles― son numerosísimos y con un enorme número de «caras»; pero frente al infinito es como sí fueran simples dados de póquer. Si el universo es infinito y homogéneo, los mismos dados han sido lanzados (lo son a cada instante) infinitas veces, por lo que toda "jugada" posible, por improbable que sea, tiene que repetirse sin fin.La vieja perogrullada filosófica de que todo lo que es, es posible, en un cosmos infinito y homogéneo es igualmente cierta a la inversa: todo lo que es posible, es. Y todo lo que es, es infinitas veces.En este mismo instante, todos los acontecimientos compatibles con la fase actual de la evolución del universo están sucediendo en todas sus variantes y en todas sus etapas. Cada cosa que has hecho, harás o podrías hacer está siendo realizada por infinitos dobles tuyas. En este mismo instante, naces v mueres infinitas veces, de todas las formas posibles.En este mismo instante, infinitos lectores idénticos a ti recorren esta misma línea, e infinitos de ellos caen fulminados por un rayo sin poder terminarla.Cabe, pues, invertir la concepción relativista, que considera el tiempo una peculiar dimensión del espacio, y ver en el espacio el ancho del tiempo, su inmensa extensión transversal.El río del tiempo, cuya longitud actual es de apenas irnos quince mil millones de años, tiene una anchura infinita: cada instante contiene, hecha de repeticiones sin término, su propia eternidad.ERAN LAS DIEZ de la noche. A través de la puerta acristalada se veía la portería oscura y desierta. F. llamó al timbre de Elena y unos segundos después se oyó por el interfono un escueto »sí». Entonces abrí la caja de música y la pegué al aparato,La reacción de Elena no fue inmediata, y por un momento temí que no abriera; pero por fin se oyó un clic y la puerta cedió al empujón de F.―Yo iré delante ―dijo―. A mí no me conoce... creo. Será más revelador que abra a un desconocido simplemente por la contraseña musical.Al llegar al piso de Elena, F. se puso delante de su puerta, para que ella pudiera verlo por la mirilla, y yo me mantuve a un lado. Llamó al timbre. La puerta se abrió en el acto.―¿Qué ocurre? ―preguntó Elena escuetamente.Entonces entré en su campo visual.―Hola, Elena ―dije.No parecía muy sorprendida ni preocupada. Llevaba una bata de seda gris y, al parecer, acababa de lavarse la cabeza, pues tenía el pelo húmedo.Se hizo a un lado y nos invitó a entrar con un gesto de resignación. La puerta daba acceso directamente a un amplio salón, confortable e impersonal como una uuite de hotel. Aunque había un detalle nada impersonal: en una de las paredes estaba colgado el retrato de Elena pintado por Pedro. La A roja del pecho había desaparecido. Al ver que los dos fijábamos la mirada en el cuadro, Elena preguntó:―¿Es eso lo que buscan?―Más bien buscamos a su autor ―contestó F.―No sé dónde está ―dijo Elena.―¿No tiene ninguna pista que darnos?―Ninguna.―¿Tampoco sabe cómo ha llegado hasta aquí el cuadro?―Es mío y este es su sitio ―contestó ella desafiante.―Y, por cierto, ¿qué ha pasado con la letra roja que había ahí?Al decir esto, F. levantó la mano derecha para señalar el pecho de Elena (yo así lo entendí y él me lo confirmaría luego); pero ella debió de pensar que se disponía a apartarle la bata. Con impresionante rapidez y precisión, agarró la muñeca de F. con su mano izquierda y se la retorció, obligándole a inclinarse hacia un lado, mientras alzaba el brazo derecho para descargar un golpe con el canto de la mano. Una reacción instintiva me llevó a interponerme entre ambos. El golpe me alcanzó en el brazo. No me hizo daño, pero perdí el equilibrio, me agarré a Elena y caímos los tres al suelo. Al caer, la bata de Elena se abrió por arriba y dejó al descubierto sus senos. Y entre ellos, a la altura del corazón, vi la A mayúscula tatuada en rojo vivo.―Ahora ya lo sabes ―me dijo ella mientras nos levantábamos, sin molestarse en volver a cerrar la bata―. ¿Qué vas a hacer?―No haría nada que pudiera perjudicarte ――contesté.―¿Tu amigo tampoco?―Yo tampoco, señorita ―dijo F.―. Solo queremos saber qué le ha hecho a Pedro.―No le he hecho nada... todavía.―¿Podría demostrarlo de alguna manera?Como respuesta, Elena cogió el teléfono y marcó un número. Tras unos segundos, dijo;―Pedro, puedes salir de tu escondite. He hecho un trato con tus amigos. No te pasará nada si te portas bien. Pero si intentas algo destruiré el cuadro. Y sí con eso no basta, te destruiré a ti.―No he podido evitar darme cuenta de que has marcado el número de Pedro ―dije cuando hubo colgado.―Claro. Tú mismo me lo diste.―Pero él no está en su casa.―No. Pero estoy segura de que llama todos los días para oír los mensajes dejados en su contestador. Supongo que mañana mismo dará señales de vida... Y ahora, profesor ―añadió dirigiéndose a F.―, ¿sería tan amable de dejarme un momento a solas con su alumno?―Si me promete devolvérmelo entero... ―dijo F. acariciándose la dolorida muñeca.―No se preocupe, no le haré nada irreparable.En cuanto F. se hubo marchado, Elena me dijo sin preámbulos:―Tengo una deuda contigo y estoy dispuesta a pagarla. Ahora mismo.―No te di la información sobre Pedro para recibir nada a cambio, sino porque pensé que podías ayudarle.―Vamos, sé que sigues deseándolo más que nada en el mundo ―dijo con una sonrisa levemente burlona, a la vez que soltaba el cinturón de la bata y con una sacudida de los hombros la hacía caer al suelo―. ¿Tienes miedo?Verla desnuda y sonriente en la penumbra amarillenta de aquel salón aséptico que parecía la portada de una revista de decoración, me produjo una intensa sensación de extrañeza. El deseo se anudó en mi estómago como una serpiente constrictora, mientras la desesperación me subía a la garganta.―Sí, tengo miedo ―admití―, pero no es eso lo que me detiene. El deseo de abrazarte es mucho más fuerte que el miedo... Pero no así, no como pago por un servicio... Somos personas, no funciones que se cruzan en una historia sin sentido ―añadí, acordándome de Propp.Se echó a reír. En su risa no había piedad, pero tampoco burla. Recogió la bata del suelo y volvió a ponérsela.―Eres un buen chico, y dices cosas tan graciosas... ―dijo acariciándome la mejilla―. Si alguna vez decido enamorarme, re vendré en cuenta.Luego su mano se deslizó mi nuca y me besó en los hasta labios.F. estaba esperándome abajo, cómodamente arrellanado en un sofá de la portería.―O eres el amante más rápido, o el tonto más grande del mundo―dijo al verme―. Y, a juzgar por tu expresión, me inclino por la segunda hipótesis.―No le hagas el cínico ―dije, sentándome a su lado―. Tú habrías hecho lo mismo.―Ah, no. Yo me habría acostado con ella, aunque solo fuera para desmitificarla, para liberarme de la obsesión, del fantasma...―¿Y si en vez de desmitificarla, como tú dices, eso la hubiera hecho más importante?―Imposible, mi querido héroe: el amor es el único campo en el que la realidad nunca supera a la ficción.―El amor es el único campo del que no sabes absolutamente nada ―repliqué.―Sé todo lo que hay que saber sobre el amor: que es la más peligrosa enfermedad de transmisión sexual... En cualquier caso, es absurdo que te obsesiones con una mujer a la que no conoces solo porque se parece a otra que te abandonó. Es un intento perverso y masoquista de repetir la situación anterior. Como dice Deleuze, cada vez que tratamos de repetir un episodio del pasado, nos lanzamos a una tentativa demoníaca, maldita, que no tiene más salida que la desesperación o el tedio.―Yo no intento repetir con Elena mi experiencia con Nora ―protesté―. Simplemente, me gusta un tipo de mujer, un tipo bastante escaso, por cierto. Nora pertenecía a ese tipo, y creo que Elena también.―¿Porque se parece a Nora?―Porque se parece a Nora en ciertos detalles significativos, como la expresión del rostro, la forma de sonreír, la mirada...―¿Y la forma de abandonar?―Tal vez. Yo estaba muy mal cuando Nora me dejó, y Pedro no parece una persona muy equilibrada. Tal vez yo admire en Nora y Elena la capacidad de supervivencia, la salud psíquica que les dio el valor de romper con una persona querida pero excesivamente problemática.―Parafraseando a Groucho Marx, lo que vienes a decir es que solo puedes enamorarte de una mujer si es lo suficientemente lista como para no dejarse atrapar por un tipo como tú.―Yo no soy el mismo que era entonces. Pero Nora no podía saber cuál iba a ser mi evolución.―¿Y no podría interpretarse su abandono como un acto de cobardía o egoísmo?―Sí, podría interpretarse así ―admití―, pero en su caso no fue cobardía ni egoísmo. Simplemente, llegó a la conclusión de que nuestra relación no tenía futuro.―¿Lo tenía?―Yo creo que sí. Sobre todo ahora, mirando las cosas desde mi situación actual, creo que sí. Por eso pienso que, sí Elena es realmente el tipo de mujer que creo que es, esta vez podría salir bien. Al menos quisiera tener la oportunidad de comprobarlo. No hay muchas mujeres así; ni una en un millón...―¡Alto ahí! ―exclamó F. levantando las manos con gesto alarmado―. Sí empiezas a tergiversar los aspectos matemáticos de la cuestión, estás perdido.―¿Qué tienen que ver las matemáticas con esto?―Mucho. Estás cayendo en la falacia en la que caen todos los tontos enamorados, valga el pleonasmo, la absurda falacia de pensar que el objeto de su amor es único e irrepetible, o cuando menos un bien escasísimo.―En toda mi vida solo he conocido a dos mujeres como ellas.――Supongamos, y es mucho suponer, que eso sea cierto. ¿A cuántas mujeres has conocido?―Depende de lo que se entienda por conocer.―¿Qué entiendes tú cuando dices que en toda tu vida sólo has conocido a dos como ellas?―Bueno, he conocido a muchas mujeres lo suficiente como para darme cuenta de si, en principio, me interesaban o no.―¿A cuántas?―No las he contado, pero muchas... Varios cientos...―Seamos generosos y consideremos que has conocido a mil mujeres lo suficiente como para darte cuenta de su posible adecuación como objeto amoroso. Bien, eso significa que la frecuencia estadística del tipo Nora―Elena es del dos por mil. Así que, para empezar, lo de «una en un millón» es pura hipérbole.―Pero...―Déjame seguir. Hay unos tres mil millones de mujeres en el mundo, de las cuales aproximadamente un tercio tendrán entre veinte y cincuenta años (por tu bien y el de ellas, espero que no te interesen las niñas ni las ancianas). Es decir, hay unos mil millones de mujeres con las que, en principio, podrías relacionarte. Si la incidencia del tipo Nora―Elena es del dos por mil, eso significa que hay unos dos millones de candidatas que se ajustan a tu concepto de mujer ideal. Como verás, es matemáticamente absurdo que te obsesiones con una de tan dudosa moralidad y oscuras intenciones como Elena, habiendo otros dos millones esperándote. Suponiendo que el espacio sea finito.―¿Que tiene que ver la cosmología con esto?―Mucho. Muchísimo. Si el espacio es infinito, entonces hay infinitos mundos similares al nuestro y, por ende, infinitas personas. Pero los tipos humanos distintos, aunque sean muchísimos, no son infinitos. De hecho, la descripción exhaustiva de lo que una persona piensa, dice y hace a lo largo de toda su vida, sería larguísima (y tediosísima, por cierto), pero finita. Por lo tanto, sí el número de personalidades distintas es finito y el número de personas es infinito, cada tipo se repetirá infinitas veces y en todas sus variantes imaginables. Es decir, tu mujer ideal existe en alguna parte, mejor dicho, existe infinitas veces. En algún lugar del universo (mejor dicho, en infinitos lugares) hay una mujer de la que Nora y Elena son toscos borradores, una mujer que se ajusta perfectamente a tus deseos más íntimos y tus necesidades más secretas. Una mujer que, a lo largo de toda su vida, hará, dirá y pensará en cada momento lo que a ti te parecería más oportuno, más bello, más digno de amor. Esa mujer insuperablemente adecuada a ti, esa alma gemela que solo un dios podría modelar a tu medida, el ciego azar la ha generado infinitas veces y la ha desperdigado, fuera de tu alcance, por un universo sin límites. Ahí sí que tienes un buen motivo para desesperarte.El divino método de Holmes
SHERLOCK HOLMES JAMÁS dijo su frase más famosa. En ninguno de los relatos de Cortan Doyle se puede leer, ni una sola vez, la paternalista apostilla: "Elemental, querido Watson”: Sin embargo, esta sentencia apócrifa expresa con admirable precisión y economía tanto la personalidad de Holmes como su insólita relación (no exenta de sadomasoquismo) con su compañero de piso y aventuras, y es, por tanto, correcta su atribución, su consagración como muletilla emblemática.
Ahora bien, ¿qué es lo elemental, según Holmes? La forma en que llega a sus conclusiones, su método deductivo― ¿Yen qué consiste su método? El autor ―esto sí― lo dice expresamente en El signo de los cuatro: «Cuando han sido descartadas todas las explicaciones imposibles, la que queda, por inverosímil que parezca, tiene que ser la verdadera».Un método «elemental», sin duda: tanto como el de aquel pastor que para saber cuántas ovejas había en un rebaño contaba las patas y luego las dividía por cuatro. Con la peculiaridad de que el método de Holmes presupone conocer todas las posibilidades concurrentes en un caso, para luego descartarlas todas menos una en función de su inviabilídad. Ello equivale a un conocimiento pleno ―es decir, divino― de la situación y sus circunstancias. Pero ¿qué necesidad tiene Dios de sacar conclusiones, si por definición ya lo sabe todo?El método de Holm.es recuerda (incluso un la casual similgrafía de los nombres) la paradoja de Hempel, más conocida como la «paradoja, del cuervo», que se puede resumir así:La afirmación «todos los cuervos son negros» resulta confirmada cada vez que examinamos un cuervo y comprobamos quees negro. Cada cuervo negro da prudencia epistemológica no nos permite decir poéticamente «cada negro cuervo») es un argumento a favor de la proposición. Ahora bien, dicha proposición, de acuerdo con la lógica aristotélica, es equivalente a esta otra: "Todas las cosas no negras son no cuervos», por lo que confirmar la segunda significa confirmar la primera.La paradoja estriba en que, según lo que acabamos de ver, podemos dedicarnos a comprobar la negritud de los cuervos sin salir de casa. Examinemos, por ejemplo, una fresa: seguramente llegaremos a la conclusión de que no es negra y no es un cuervo, lo cual es un argumento a favor de que «todas las cosas no negras son no cuervos»; por lo tanto, el hecho de que las fresas sean rojas confirmaría la proposición equivalente «todos los cuervos son negros».La falacia cíe Holmes y la paradoja de Hempel (en cuya compleja discusión no entraremos por el momento) lo son, en gran medida, por el hecho de que se refieren a conjuntos inabarcables, prácticamente infinitos, sean las posibles explicaciones de un crimen o los objetos no negros. Sin embargo, si el número de elementos en juego disminuye drásticamente, el absurdo método de reducción de Holmes, acercándose al método de reducción al absurdo, puede volverse singularmente eficaz.No PODÍA IRME a dormir, y F. también estaba muy excitado, así que fuimos a su casa para examinar juntos la situación. Me sentía confuso y presa de emociones contradictorias. Por una parte, las palabras de Elena me habían tranquilizado un poco; por otra, cada vez veía menos claro su papel en todo aquel embrollo. Además, haberla tenido tan cerca para enseguida perderla de nuevo, me hacía sentir violentamente desposeído, como sí me hubieran arrebatado algo de forma brutal.―Bien ―dijo F. en cuanto nos hubimos sentado, como de costumbre, uno a cada lado de su escritorio―, esta noche hemos adelantado mucho. Hemos cumplido nada menos que seis funciones, de la 15 a la 20, ambas inclusive, en un par de horas. Puso la lista encima de la mesa y fue enumerando las funciones a medida que las señalaba con el dedo:―Función 15, desplazamiento: te llevo a casa de Elena. Función 16, combate: te enfrentas con el agresor en el momento en que se dispone a desnucar a tu ex profesor y sin embargo amigo. Función 17, marca...―Un momento ―le interrumpí―. Se supone que es el héroe el que recibe la marca, y en este caso la tenía ella.――Ella la tenía, pero tú la has recibido: al descubrirla, la has recibido en tu retina, se ha grabado en tu mente, y ahora es algo que puedes utilizar a tu favor. De hecho, ya la has utilizado: tu victoria sobre el agresor se ha producido precisamente al descubrir la marca.―¿Te importaría dejar de llamar a Elena «el agresor»? Y, por cierto, ¿qué crees que puede significar esa marca?―No lo sé; pero, al parecer, ella cree que lo sabemos. Supongo que tu caja de música le ha hecho pensar que estamos bien informados, o incluso que pertenecemos a la misteriosa secta que creo que hay detrás de todo esto...―Pero tú sabías que tenía realmente la marca en el pecho. Yo pensaba que Pedro la había pintado en el retrato como alusión simbólica a algo...―Yo también creía eso. Señalar su pecho al mencionar la marca fue un desplazamiento automático, casi un lapsus: como estaba mirando a Elena, la señalé a ella en vez de señalar su imagen en el cuadro. Me ha costado una luxación de muñeca, pero ha valido la pena... Bien, sigamos... Función 18, victoria: al descubrir la marca de Elena, ella se siente a tu merced y, función 19, reparación: la fechoría es reparada. ―¿Estás seguro de eso?―No; tendremos que esperar a que Pedro dé señales de vida para estar seguros de que el indulto telefónico de Elena ha sido algo más que un gesto para librarse de nosotros... Función 20, regreso: el héroe vuelve a casa o al lugar desde el que fue transportado, o sea, aquí, Y aquí estamos. ―¿Y ahora?―Ahora vendría la función 21, persecución: el héroe es perseguido... Esta función suele ser inmediata a la anterior ―añadió tras consultar el libro de Propp―. Es decir, el héroe es perseguido mientras está regresando tras vencer al agresor y reparar la fechoría. Pero no te preocupes, en la siguiente función, la 22, el héroe es auxiliado, y para eso estoy yo aquí. Además, me parece poco probable que alguien nos haya seguido desde casa de Elena, puesto que nuestra visita ha sido totalmente por sorpresa.―Puede que nos vinieran siguiendo desde antes ―objeté―, o que a ella la tengan vigilada constantemente.―Sí, ambas cosas son posibles ―admitió―. Pero, puesto que en el camino de regreso no ha ocurrido nada, lo más probable es que quien esté contando este cuento, sea quien fuere, se haya saltado las funciones 21 y 22... En cuanto a la 23, depende de nosotros: el héroe llega de incógnito a su casa o a otro lugar... En principio, podemos desestimarla. Función 24: un falso héroe reivindica para sí pretensiones engañosas. Teniendo en cuenta que de momento no estás aspirando a nada...―Aspiro a Elena ―repliqué.―Esa aspiración está al margen de la estructura del cuento. Y al margen de toda lógica, debo añadir. Te recuerdo que Elena es el agresor. En cualquier caso, no hay ningún usurpador a la vista. Además, el falso héroe suele ser una alternativa al agresor. Tiene que haber un "malo» u otro, pero no es necesario, ni siquiera frecuente, que estén los dos a la vez. Como ya tenemos un agresor, no creo que aparezca ningún falso héroe... Y ahora llegamos al punto culminante, una función crucial y por tanto presente en casi todos los cuentos: la 25, tarea difícil. Lamento decirte que tendrás que afrontar una dura prueba.―Tal vez ya la haya afrontado ―comenté―. Salir de casa de Elena sin aceptar su invitación ha sido lo más difícil que he hecho en mi vida.―Tienes razón, podría ser esa la tarea difícil: una tentación que solo un auténtico héroe sería capaz do vencer.―Te agradecería que no hicieras bromas sobre ese punto concreto.―Estoy hablando en serio. Si tuviera una hija, me gustaría que encontrara un hombre corno tú... Bien, de ser así, ya habrías realizado la tarea difícil y estaríamos en la recta final... Función 27, el héroe es reconocido; función 28, el agresor es desenmascarado; función 29, el héroe recibe una nueva apariencia; función 30, el malo es castigado. Y por fin, la función 31: el héroe se casa con la princesa y asciende al trono. Para tu tranquilidad, te aclaro que el matrimonio y la entronación de la función 31 pueden ser simbólicos. No será necesario que te cases ni que lleves corona. En muchos cuentos el héroe, al final, simplemente recibe una recompensa en metálico.―¿Y no podrían ser el agresor y la princesa una misma persona?―No insistas. ¿No ves que es absurdo?―No te he preguntado si es razonable, sino si es posible. ¿Lo prohíben las leyes del cuento?―Bueno, no creo que la teoría lo prohíba expresamente. Debo admitir que es frecuente que un mismo personaje desempeñe varios papeles, o "esferas de acción», como las llama Propp. Tú mismo, en este cuento, eres el protagonista, la víctima y el héroe.―¿No es Pedro la víctima?―Pedro, en todo caso, es una víctima secundaria, un miembro de tu grupo al que se daña para movilizarte.―Por cierto, ¿y tú?―Puesto que yo estoy indisolublemente ligado a ti y tú desempeñas tres papeles, yo también: soy el álter ego del protagonista, el escudero del héroe y el hada madrina de la víctima.―Como hada madrina, podrías decirme cómo va a ser la tarea difícil, si es que aún no la he realizado.―Las hadas de los cuentos no lo saben ni lo pueden todo; de lo contrario, no habría emoción ni intriga. Tal vez ya la hayas realizado resistiéndote a los encantos de Elena, o tal vez la hayas realizado de otra manera.―¿Cómo?―Tal vez la prueba a superar fuera precisamente darte cuenta de que estás siendo puesto a prueba como si fueras el héroe de un cuento. Los cuentos de hadas son, en última instancia, literaturizaciones de los antiguos ritos de iniciación.―¿Estás seguro de que me están poniendo a prueba?―Desde luego. Es el único sentido que le veo a todo este montaje. No digo que solo te estén poniendo a prueba. A la vez, pueden estar pasando más cosas, haber en juego algo más que un veredicto sobre ti. Claro que también podría ser una de esas coincidencias extraordinarias... ―¿Te parece posible?―Bueno, al fin y al cabo, los cuentos siguen el orden lógico y cronológico de una aventura con buenos y malos. No es demasiado extraño que una peripecia de la vida real se aproxime a dicha estructura. En un plano más general, todas las aventuras, reales o imaginarias, se ciñen al esquema planteamiento―nudo―desenlace.―Una cosa es ceñirse a un esquema tan simple como el de planteamiento―nudo―desenlace y otra seguir rigurosamente las veinte primeras funciones de Propp. Me niego a creer que pueda ser una coincidencia, con su enano en el bosque y todo. ―Tienes razón. En realidad, yo tampoco creo que esta estructura cuentística en la que estamos metidos sea casual. Simplemente, he mencionado esa posibilidad por el prurito metodológico de contemplar todas las alternativas.―Para luego, como Sherlock Holmes, descartar todas las imposibles y quedarte solo con una, que tiene que ser la verdadera ―ironicé.―En matemáticas funciona muy bien. En última instancia, el método de reducción al absurdo no es más que eso.―Ya, pero en esta maldita historia estamos lejos de saber cuáles son las posibles alternativas... A veces me siento como un títere en manos de una fuerza desconocida.―Por favor, no te dejes invadir por la banal angustia metafísica. Aunque estemos interpretando un cuento de hadas, no somos personajes de ficción manipulados por un autor que escribe nuestras vidas. En realidad, nos hemos prestado al juego porque hemos querido, y podemos salimos de él en cuanto queramos. ―¿Podemos?―Claro que sí. Podemos mandar este asunto a paseo, desentendemos por completo, incluso irnos de vacaciones al Caribe. Lo importante es saber si queremos.―Ya. Como decía Shopenhauer, puedo hacer lo que quiero, pero solo puedo querer lo que quiero.―Déjate de metafísica, hombre. Tal vez el libre albedrío sea solo una ilusión, tal vez seamos juguetes en manos de los dioses... Pero esta situación que estamos viviendo, te aseguro que la han orquestado personas como tú y como yo, y no podrán hacer con nosotros más de lo que les permitamos. Y eso incluye a Elena, aunque en este momento creas que tu destino está en sus manos, mi pobre héroe romántico.Me quedé a dormir en casa de F., sobre un bloque de gomaespuma ortoédrico forrado de tela que hacía las veces de sofá.Me levanté muy temprano y me fui sin despertar a mi amigo. Estaba ansioso por llegar a mi casa y ver si Pedro había dejado algún mensaje. Solo podía llamarme a mí, pues no tenía el teléfono de F. Tanto o más que la seguridad del pintor, me importaba la sinceridad de Elena. Por eso sentí un doble alivio al oír la voz de Pedro en mi contestador. Con su estilo ceremonioso y retórico, se deshacía en palabras de agradecimiento por haberle salvado «de un destino peor que la muerte» (sic) y se excusaba por su brusca desaparición. Terminaba diciendo que estaba bien, pero que las circunstancias aconsejaban que se ausentara por una temporada.Me di una larga ducha y me preparé un abundante desayuno, pues la noche anterior no habíamos cenado. Estaba terminando de desayunar cuando llamaron a la puerta. No solía recibir visitas, y menos a aquella hora de la mañana. Sorprendido, fui hasta la puerta y eché una ojeada por la mirilla. No vi a nadie. Más curioso que precavido, abrí. Entonces comprendí por qué no había visto a mi visitante por la mirilla: era el enano. Verlo allí, en el oscuro rellano, me produjo una intensa sensación de irrealidad, aunque ya no fuera caracterizado de enano de cuento: llevaba un traje gris y una vistosa corbata multicolor.Fue tal mi sorpresa que durante unos segundos me quedé mirándolo sin decir nada. El enano parecía nervioso e inseguro.―Buenos días ―dijo al fin―. ¿Puedo pasar un momento?―Por supuesto ―contesté, apartándome de la puerta.―He venido a darle una explicación ――dijo mientras se instalaba en el sillón que le ofrecí con un gesto de la mano―. Espero no importunarle a esta hora.―Si ha venido a darme una explicación ―dije sentándome frente a él―, es usted bienvenido a cualquier hora. Es lo que más necesito en estos momentos.―Quería decirle que lo del otro día estaba preparado.―Lo sé.―¿Lo sabe? ¿Cuándo se dio cuenta?―Lo supe con certeza en cuanto oí la melodía de la caja de música.―Ah, ¿era una caja de música?―¿No lo sabía?―No, esa es la cosa, yo no sé nada, y por eso estaba preocupado... Verá, yo soy actor. Un tipo me contrató para que montara el número del estanque y le diera la cajita. Me dijo que era una especie de juego y, bueno, no me pidió que hiciera nada malo, así que acepté. Pero luego me quedé con la mosca detrás de la oreja... No quisiera haber colaborado en algo que pudiera perjudicarle, después de lo bien que se portó conmigo.―¿Puede decirme quién le contrató?―Un hombre de unos sesenta años, alto, con el pelo blanco y los ojos azules. No me dijo su nombre.―¿Cómo le contrató?―Vio mi foto y mis señas en uno de esos anuarios de los actores, ya sabe, donde nos anunciamos todos. Me llamó por teléfono y me citó en una cafetería.―¿Por qué se quedó con la mosca detrás de la oreja?―Bueno, lo que me pidió es bastante raro, ¿no le parece? Aunque a lo mejor usted sabe de qué va... Además, me ofreció mucho dinero. Y luego, mientras estábamos hablando del pago y otros detalles del trabajo, hizo una llamada con su teléfono portátil. Me fijé en los números que marcaba y vi, por el prefijo, que estaba llamando a Toledo. Cuando se dio cuenta de que yo estaba mirando el teléfono, lo giró para que no pudiera seguir viendo los números que marcaba. Habló en alemán. Resulta que yo sé un poco de alemán, y me sonó raro lo que decía. Hablaba con un tal Bruder Klaus, estoy seguro porque repitió varias veces su nombre. No entendí lo que decía, pero capté algunas palabras sueltas, como Geheim, que quiere decir secreto, y Gefahr, que significa peligro. Por cierto, Bruder es hermano en alemán, y el hombre, aunque iba de paisano, tenía aspecto de fraile o de cura... Me extrañó mucho que unos frailes alemanes se dedicaran a gastar bromas tan raras... Se me ocurrió que a lo mejor eran espías y todo el montaje era para hacerle llegar a usted la caja, pero no tiene ningún sentido. Hay formas mucho más sencillas y seguras de hacerle llegar una caja a alguien.―Desde luego.―¿Le sirve de algo lo que le he contado? ¿O ya lo sabía todo?―No, no sabía casi nada, y le agradezco mucho que haya venido a verme.―Es lo menos que podía hacer. Usted se portó muy bien conmigo. Aquellos chicos eran altos y fuertes, y usted se arriesgó para ayudarme... A lo mejor no tendría que haber aceptado un trabajo tan poco claro, pero llevo parado bastante tiempo. No me ofrecen muchos papeles de galán últimamente ―dijo con una risita nerviosa.―Le repito que le agradezco mucho que haya venido. Y no tenía por qué rechazar el trabajo. Al fin y al cabo, como usted muy bien dice, no le pidieron que hiciera nada malo. Por cierto, ¿cómo sabía mi dirección?―Me la dio él, el que me contrató. Por lo visto, no estaba seguro de que usted fuera a ir al Retiro. De no haber aparecido usted por allí, tenía que venir yo a su casa y pedirle algún tipo de ayuda, para luego darle la cajita en señal de agradecimiento.―¿Y cómo me reconoció?―El hombre me mostró varias fotos.―¿Las tiene?―No. Se las pedí, para mayor seguridad, pero no me las quiso dar. Eran fotos tomadas en la calle, probablemente con teleobjetivo, pues en ninguna de ellas estaba mirando usted a la cámara ni parecía darse cuenta de que le estaban fotografiando. Los actores nos fijamos en esas cosas.―¿Estoy solo en las fotos?―En todas menos en una en la que está con una chica alta y rubia. Muy guapa, por cierto.Tras una pausa, le pregunté:―Los dos chicos que fingieron atacarle, ¿los contrató usted o los mandó su cliente?―Qué va, eso es lo más gracioso. Fueron colaboradores espontáneos. No estaban previstos. Yo tenía que caerme al agua, fingiendo que resbalaba, y hacerme el ahogado para que usted viniera a salvarme. Lo más divertido es que aquellos gamberros, al intentar tirarme al agua, me libraron del chapuzón.F. se mostró entusiasmado con la historia del enano.―¡Ya los tenemos! ―exclamó apretando el puño, como si realmente hubiese agarrado a alguien.―¿Ah, sí?―Desde luego. Lo de Bruder Klaus confirma la teoría de la secta y de su origen germano―flamenco. Y además sabemos que tienen su sede en Toledo, o al menos una de sus filiales. Lo cual, por otra parte, encaja con todo lo demás, pues Toledo fue la capital de los iluminados españoles.―Perfecto. No tenemos más que ir a Toledo y preguntar en la oficina de turismo por la sede de los iluminados.―Será casi tan sencillo como eso. Hasta ahora, ellos han jugado con nosotros. Ahora es nuestro turno.―¿Tienes algún plan concreto?―Sí. El profesor Pedro Rojo dará una conferencia en Toledo sobre los nuevos iluminados. No creo que nuestros misteriosos amigos quieran perdérsela.―¿Has localizado a Pedro? ―pregunté con sorpresa.―De algo tenía que servirme parecerme a él, ¿no crees? Por cierto, tú también tendrás que disfrazarte un poco... Ya ves, después de todo, el héroe viajará de incógnito... ¡Función 23!―Lo que significa que la tarea difícil está por llegar...F. tenía un conocido en la Universidad de Toledo, gracias al cual consiguió sin dificultad que le cedieran una sala para dar su conferencia―señuelo. Pusimos un anuncio en la prensa local, y también en la de Madrid.Aunque la conferencia era a las siete de la tarde, decidimos ir a Toledo por la mañana temprano, para aprovechar el día dando vueltas por la ciudad e investigando posibles pistas de los «neoiluminados» o «neones», como había dado en llamarlos F.Con la boina, la bufanda negra, la larga gabardina con el cuello subido y las gafas de sol, F. podía pasar realmente por Pedro. Incluso se había comprado un bastón parecido al del pintor. Aunque, en realidad, el más irreconocible era yo: F. había insistido en que me afeitara, me tiñera el pelo de negro y me pusiera las gafas que usaba para trabajar con el ordenador. Con el pelo engominado y peinado hacia atrás, mi propia madre habría tenido dificultades para reconocerme.Ya en el tren, camino de Toledo, le dije a F;―¿No crees que estamos jugando con fuego? Al fin y al cabo, esos presuntos iluminados estuvieron a punto de asesinar a Pedro.―No creo que lo hicieran ―replicó F tranquilamente.―¿Sigues pensando que fue Elena?―No. Creo que ella es ese «destino peor que la muerte» del que dice Pedro que le hemos librado, pero no creo que intentara matarle.―¡Oh, no! ―exclamé compungido―. ¿No querrás decir que hay más sospechosos, de los que aún no me has hablado?―Tranquilízate ―rió F.―. Lo que creo es que nadie ha intentado matar a nuestro amigo.―¿Cómo llamarías al hecho de apretar una cuerda alrededor del cuello de una persona hasta dejarla sin respiración?―¿Y no te parece extraño que una persona sometida a una agresión tan brutal salga corriendo del hospital al poco rato de ser ingresada?―Pedro parece un hombre muy vigoroso. Y la marca que vi en su cuello no dejaba lugar a dudas.―Al hablarme por primera vez de él y de su estrafalario aspecto, me contaste que, cuando lo conociste en el Prado, llevaba una bufanda como esta ―dijo F. aflojándose la negra prenda de lana― a pesar de ser un día caluroso. Y cuando fuimos a verle a su casa llevaba un aparatoso pañuelo de seda alrededor del cuello. Y también hacía calor.―¿Quieres decir que ya tenía la señal y se tapaba el cuello para ocultarla?―Probablemente. Durante nuestra larga charla telefónica, me dijo que su relación con Elena había estado a punto de costarle la vida... ¿Tú cómo lo interpretarías?―¿Un intento de suicidio?―Parece lo más verosímil. ¿De qué otra forma te puede matar un desengaño amoroso? Además, dijo que cuando tuvo su experiencia de «regreso de la muerte», lo salvaron in extremis haciéndole la respiración artificial, lo que hace pensar en un caso de asfixia.―¿Crees que se ahorcó?―Digamos que me parece una posibilidad muy digna de ser tenida en cuenta.―Pero eso significaría que lo del intento de asesinato fue un montaje preparado por el propio Pedro.―Es probable.―¿Con qué objeto?―Con el de ponernos sobre la pista de los iluminados de una forma dramática y perentoria. Tal vez actuara en connivencia con la secta, o tai vez lo hiciera a sus espaldas.―¿Y realmente crees que hay que excluir el intento de asesinato?―Hasta donde es posible excluir algo en una historia tan poco clara como esta, si.―¿Por qué?―Aparte de lo que ya te he dicho, porque creo que si realmente hubieran querido matarlo, nuestros misteriosos amigos no habrían fallado.Los naipes del tahúr
EN SU RELATO El Aleph, Borges se atribuye la obra Los naipes del tahúr, presunta candidato al Premio Nacional de Literatura argentino (aunque «increíblemente... no logró un solo voto»).
Tal obra, por lo que sabemos, nunca fue escrita. Desde luego, no figura en ninguna edición de las obras completas de Borges, y nada nos autoriza a pensar que, por algún oscuro motivo, permanezca inédita. Ahora bien, ¿hemos de considerarla por ello inexistente? En vez de afirmar que nunca fue escrita, ¿no sería más correcto decir que no fue terminada? ¿Acaso decimos que no existen la inacabada de Schubert o el relato inconcluso de Poe que quiso terminar un discípulo de Lovecraft?Si se ha completado la décima sinfonía de Beethoven a partir de lo que nos dejó de ella y del conocimiento de su estilo, ¿por qué no se podría hacer lo mismo en base al título borgiano? Porque es un punto de partida insuficiente, argumentarán algunos. Pero ¿quién decide, y con qué criterio, cuál es el fragmento mínimo que permite completar una obra? No olvidemos que se han reconstruido gigantescos dinosaurios a partir de unos pocos huesos y de nuestros conocimientos paleontológicos.De Los naipes del tahúr escribió Borges el título, y no es poco. Para empezar, podemos relacionarlo con otro título suyo en más de un sentido paralelo: El oro de los tigres. En ambos casos tenemos objetos materiales marcadamente simbólicos (el oro, los naipes) ligados por sendos genitivos a dueños emblemáticamente peligrosos (los tigres, el tahúr), míticos y arteros cazadores solitarios, fatales seductores nocturnos. Por otra parte, extrapolando la transparente metaforología borgiana, podemos ver en los naipes el símbolo del azar, y en el tahúr, el de la necesidad que lo administra y adultera (es decir, lo que algunos llaman destino y otros albedrío).A partir de estas consideraciones y otrn.fi similares que sería prolijo detallar, es fácil comprender que Los naipes del tahúr iba a ser un poema (probablemente un soneto, ya que difícilmente se habría resistido Borges, tan amante de las coincidencias eufónicas, a la tentación de rimar «tahúr» con «albur» y «Ur» en los tercetos finales), el poema clave que daría pie y título a todo un libro.Y es solo cuestión de tiempo que un ordenador literario alimentado con un programa JLB basado en este tipo de extrapolaciones nos complete la obra.EN TOLEDO HACÍA un día espléndido. Fuimos caminando desde la estación hasta el centro de la ciudad, y en la Plaza Mayor nos sentamos en una terraza para tomar un refresco. Mientras esperábamos nuestras consumiciones, F. fue a comprar el periódico, pues quería comprobar si había salido el anuncio de la conferencia en la prensa local. Me pregunté con cierta inquietud qué iría a decir en su disertación sobre los iluminados, pues no había querido adelantármelo.Al cabo de un cuarto de hora empecé a preocuparme. Al cabo de media hora fui en busca de F. Recorrí toda la ciudad varias veces. De hora en hora volvía a la plaza y le preguntaba por F. al camarero del bar donde nos habíamos sentado, pero una y otra vez me contestaba que no le había visto.A las seis fui a la universidad y pregunté por el conferenciante, pero nadie sabía nada de él. A las siete menos cuarto empezó a llegar gente y a sentarse en la sala donde estaba prevista la conferencia. A las siete había unas treinta personas: todo un éxito para un miércoles por la tarde. Algunos esperaron más de media hora, pero a las ocho menos cuarto se había ido todo el mundo y yo también me fui, convencido de que algo ajeno a la voluntad de F. le había impedido presentarse. Solo podía pensar una cosa: los iluminados, tomándolo por Pedro o no, lo habían retenido por miedo a que revelara sus secretos.Volví a Madrid. Llamé a Elena y luego pasé por su casa, pero no estaba. También llamé a Pedro, por si había cambiado de opinión y había decidido volver, pero tampoco lo encontré. Entonces me acordé del enano. Me había dicho que había visto a su cliente marcar los primeros números, pero no me había especificado cuántos ni si los recordaba.Llamé a una amiga actriz. Afortunadamente, tenía un anuario de actores. Le pedí que me diera los teléfonos de todos los enanos. Solo había dos, y solo uno con barba. Lo llamé. Era mi hombre. Había logrado ver los seis primeros números, incluido el prefijo, y, por si acaso, luego los había anotado en un papel. Buscó el papel, lo encontró al cabo de unos minutos y me dijo los números: 925 371. Faltaban los tres números del final para completar el teléfono. Entre el 925 371 000 y el 925 371 999, había mil posibilidades.Metí en un maletín mi ordenador portátil y el escáner y volví a Toledo en taxi, pues ya no había trenes. Fui a un hotel, pedí una habitación, conseguí una guía telefónica y empecé a llamar. Tuve suerte. Solo llevaba un par de horas llamando y oyendo maldiciones, pues casi todo el mundo estaba durmiendo, cuando al repetir por enésima vez «Bruder Klaus, bitte», oí la esperada contestación: «Einen Moment». Colgué y me puse a escanear la guía. Solo me llevó unos minutos localizar el número en cuestión. Estaba a nombre de una empresa, Garten, S. A; «Garten» era una de las pocas palabras alemanas que conocía: significaba jardín.En recepción me dieron un plano de la ciudad y me indicaron cómo llegar a la calle donde estaba Garten, S. A., que no quedaba lejos del hotel. Diez minutos después había llegado a mi destino. No me fue fácil encontrar el número que buscaba, pues la pequeña calle estaba muy oscura. No había ninguna placa con el nombre de la empresa: solo un timbre junto a la rejilla de un interfono. Llamé varias veces, insistentemente. Nadie contestó, pero me pareció oír un levísimo zumbido, como si el interfono hubiera sido conectado. Entonces saqué la caja de música y la abrí junto a la rejilla. La puerta se abrió con un clic apagado. Entré en una habitación oscura en la que adiviné, más que vi, algunos muebles de oficina. De la pared del fondo partía un largo pasillo débilmente iluminado; lo recorrí y, al final, me encontré ante una puerta con apertura de combinación: junto a la puerta, bajo una pequeña pantalla cuadrada, había nueve botones numerados, dispuestos en tres filas de tres. Me acordé del cuadrado mágico. El enano me había dicho que el contenido de la cajita me abriría más de una puerta, y no tema por qué referirse solo a la música. Saqué el cuadrado de metal y lo examiné a la débil luz del pasillo. Las combinaciones de las puertas solían tener cuatro cifras, y los números más significativos de aquel cuadrado eran el 15 y el 14 del centro de la última fila; 1514 era el año en que Durero había realizado su Melancolía, y el Bosco había muerto por esas fechas, tal vez ese mismo año. Marqué el 1514 y las cifras fueron apareciendo en la pantallita cuadrada: las tres primeras en la fila superior y el 4 debajo del primer 1. Tras unos segundos, las cifras desaparecieron sin que ocurriera nada. Entonces pensé que tenía que llenar la pantalla y marcar, por tanto, nueve cifras. La probabilidad de acertar era remotísima. Marqué las nueve primeras cifras de mí cuadrado mágico, y luego las nueve últimas. Luego probé con los números del 1 al 9 en el orden en que aparecían en el cuadrado: 2, 5, 8, 9, 6, 7, 4, 1. Probé varias combinaciones más, pero sin éxito.Entonces, cuando estaba a punto de renunciar, se me ocurrió otra posibilidad: el cuadrado mágico que tenía en la mano podía ser simplemente un modelo, un referente. Puesto que tenía que llenar una pantalla de tres por tres y había nueve botones numerados del 1 al 9, tal vez tuviera que componer con ellos un cuadrado mágico de orden tres: disponer los nueve dígitos de forma que todas sus filas, columnas y diagonales sumaran lo mismo. Había visto a menudo el cuadrado mágico de orden tres (solo había uno, en realidad: las distintas variantes eran rotaciones o reflexiones del mismo cuadrado básico), pero no lo recordaba con exactitud. Puesto que los nueve primeros números suman 45 y las tres filas del cuadrado mágico tenían que sumar lo mismo, cada fila (y cada columna y cada diagonal) tenía que sumar 15. Además, el 5 tenía que ir en la casilla del centro, por la simetría del esquema, puesto que era el número central de los nueve primeros... Tenía un bolígrafo, pero no papel. Dibujé una cuadrícula de tres por tres en la palma de mi mano izquierda y puse un 5 en el centro. Estaba cansado y aturdido, y mi primer impulso fue intentar resolver el cuadrado mágico por tanteo. Pero mi reducida pizarra manual no permitía muchos ensayos... De pronto me acordé del método de Holmes: descartar lo imposible. ¿Qué pasaría si el 1 estuviera en la primera casilla?, me pregunté. En ese caso, como todas las filas y las columnas tenían que sumar 15, habría que poner en la primera fila dos números que sumaran 14, y en la primera columna también, para que dieran 15 con el 1 de la esquina común. Pero, estando el 5 en el centro, solo quedaban dos números cuya suma fuera 14: el 6 y el 8. Por lo tanto, el 1 no podía estar en la primera casilla, ni en ninguna otra esquina del cuadrado. Una vez descartada esta imposibilidad, la solución era fácil: el 1 tenía que estar en el centro de una fila o una columna, flanqueado por el 6 y el S para que la suma fuera 15. Puse el 6, el 1 y el 8 en las casillas de la primera fila y, con el 5 en el centro, completar el cuadrado mágico se convirtió en algo. Marqué los números en ese orden y el cuadrado mágico se formó en la pantalla. Con un suave zumbido, la puerta se abrió. Entré en una biblioteca amplia y acogedora, con las paredes cubiertas hasta el techo de estanterías de madera oscura y una larga mesa en el centro, con varias lámparas de lectura encendidas y un ordenador en un extremo. Solo había una silla, colocada frente al ordenador, en cuya pantalla vi una lista de títulos encabezada por una línea de puntos (diecisiete, divididos en un grupo de seis y otro de once separados por un espacio):El loco Trist
La curiosa experiencia de la familia Paterson en la isla de Uffa
Necronomicón
Los naipes del tahúr
Venus en la concha
Los cinco títulos me resultaban familiares, pero en un primer momento solo identifiqué el Necronomicón: era el «libro maldito» que Lovecraft solía mencionar en sus cuentos de terror.Supuse que tenía que sustituir los puntos por las letras correspondientes al encabezamiento de la lista. ¿Qué tenían en común aquellos títulos?Los naipes del tahúr me hizo pensar en Borges, pero no recordaba haber leído ningún relato suyo con ese título. Los libros de la biblioteca estaban colocados por orden alfabético de autores, así que me fue fácil localizar las obras de Borges. Efectivamente, allí estaba Los naipes del tahúr. Cogí el libro con curiosidad y lo abrí. La sensación de irrealidad me paralizó por unos momentos. Casi sentí miedo. ¡Era un libro de poemas! Yo no era un experto en Borgey, pero conocía a fondo su poesía (incluso había tenido el privilegio de comentarla en persona con el autor), y estaba absolutamente seguro de que no tenía un libro de poemas titulado Los naipes del tahúr. Y allí estaba, ante mis ojos, el poema que daba título al libro, un soneto inequívocamente borgesiano. Sin casi darme cuenta de lo que hacía, leí en voz alta el segundo cuarteto, saboreando los versos:Y luego fue la voz: en un profundo
jardín de la memoria, el despertar
del divino atributo de nombrar,
que es la segunda creación del mundo.
Y el terceto final, la inconfundible rúbrica del maestro:Si la conciencia es un divino albur,
los naipes son las letras, la palabra
que gira, y el poeta es el tahúr.
Hojeé el libro al azar, mientras la única conclusión posible se abría camino en mi mente: los iluminados tenían un inédito de Borges. ¿Habría pertenecido él también a la secta? Pero, aunque así hubiera sido, ¿por qué mantener aquel libro en secreto? Tal vez leyéndolo entero encontrara la clave... De pronto, pasando las páginas, vi un poema titulado El Aleph, y entonces me acordé: en su relato del mismo nombre, Borges pretendía haberse presentado a un premio literario con una obra cuyo título mencionaba. Con un punzante presentimiento (que en realidad era un recuerdo desdibujado, como casi todos los presentimientos), busqué El Aleph en la estantería y recorrí ansiosamente las páginas del relato homónimo. Allí estaba: Los naipes del tahúr. La urgencia de encontrar a F. no me permitía, por el momento, intentar ahondar en aquel misterio. Por lo menos, ya tenía una relación clara entre el Necronomicón y Los naipes del tahúr: ambos eran libros oficialmente inexistentes citados en otros libros. Y estaba casi seguro de que El loco Trist pertenecía a la misma categoría, aunque no lograba situarlo.Me senté ante el ordenador y tecleé LIBROS IMAGINARIOS. Las letras ocuparon el lugar de los puntos, la pantalla quedó en blanco unos segundos y acto seguido apareció una lista de nombres seguidos de puntos entre paréntesis:● Sir Launcelot Canning (...)● JohnWatson (.....)● Abdul Alhazred (.........)● Jorge Luis Borges (......)● Kilgore Trout (........)Evidentemente, eran los autores de los cinco libros imaginarios (o presuntamente imaginarios). Autores también imaginarios (¿o no?) en el caso de Watson, el compañero y cronista de Sherlock Holmes, y en el de Alhazred, el árabe loco al que Lovecraft atribuía el Necronómicón. Los nombres de Canning y Trout no me decían nada.No recordaba La curiosa experiencia de la familia Paterson en la isla de Uffa (a pesar de ser un título difícil de olvidar y de haber leído todos los relatos de Sherlock Holmes), pero di por supuesto que era uno de los libros que Conan Doyle atribuía al doctor Watson. Dada la amplitud de la obra de Doyle, no podía entretenerme en comprobarlo.Los puntos entre paréntesis tenían que corresponder a los autores reales que había tras los libros imaginarios, pues en los casos de Doyle, Lovecraft y Borges coincidía el número de puntos con el número de letras de sus apellidos.Busqué a Laucelot Canning en la estantería correspondiente, y allí estaba El loco Trist. ¿Otro libro falsamente imaginario? Parecía una novela de caballería. Al pasar las páginas descubrí un párrafo subrayado y lo leí:“Y Ethelred, que era por naturaleza un corazón valeroso, y fortalecido, además, gracias al poder del vino que había bebido, no aguardó el momento de parlamentar con el eremita, quien, en realidad, era de índole obstinada y maligna; mas sintiendo la lluvia sobre sus hombros, y temiendo el estallido de la tempestad, alzó resueltamente su maza y a golpes abrió un rápido camino en las tablas para su mano con guantelete, y tirando con fuerza hacia sí, rajó, rompió, lo destrozó todo en tal forma que el ruido de la madera seca y hueca retumbó en el bosque y lo llenó de alarma».Aquel retumbar de madera seca reverberó en mi memoria y me trajo la referencia buscada. ¡Poe! ¿Cómo no me había dado cuenta enseguida? ¿Qué otro autor de tres letras podía figurar junto a Doyle, Lovecraft y Borges? El loco Trist tenía que ser el libro que el narrador de La caída de la casa Usher le leía a su sombrío anfitrión justo antes de la aparición de la enterrada viva. Solo me llevó unos minutos comprobarlo.Venus en la concha, de Kilgore Trout, resultó ser una novela de ciencia ficción. Por lo poco que leí, me pareció una obra entre irónica y visionaria (en las páginas del final, un astronauta se encontraba con Dios, que resultaba ser una gigantesca cucaracha). Del desván interior de las lecturas juveniles, como un crujido sordo, me llegó el vago recuerdo de un escritor que en sus obras citaba de vez en cuando a un autor de ciencia ficción inexistente. Un escritor irónico y visionario, ocho letras. Vonnegut. ¿En cuál de sus novelas el protagonista era llevado como espécimen a un zoo de otro planeta? Matadero cinco. El planta Trafalmadore. Trafalmadore, Kilgore.Busqué a Vonnegut en los últimos estantes de la biblioteca. Allí estaba, en inmejorable compañía, entre Voltaire y Wells. Las sirenas de Titán, Madre noche, Matadero cinco... No encontré ninguna referencia a Venus en la concha (tampoco me molesté en buscarla), pero sí a Kilgore Trout.Me senté ante el ordenador y tecleé los cinco nombres: Poe, Doyle, Lovecraft, Borges, Vonnegut. La pantalla quedó en blanco y luego apareció un único punto en su centro. Puesto que los puntos anteriores correspondían a letras por descubrir, era de suponer que aquel punto solitario representara una única letra, una letra relacionada con los cinco autores recién identificados. ¿La i de insólito, de imaginación? Eran cinco maestros de la literatura imaginativa. ¿La i que en matemáticas representaba la unidad de los números imaginarios? ¿La i de iluminados? ¿Habrían sido todos ellos miembros de la secta? ¿O la a de alfa, de aleph? (Recordé la roja A en el pecho de Elena). La a que representa el principio, el primer lugar. Los cinco eran los primeros, cada uno en su peculiar género. ¿O la o de omega? También eran cinco escritores marcadamente teleológicos, preocupados, cada uno a su manera, por lo trascendente. ¿Y por qué no la x, la incógnita del álgebra, la cifra de lo desconocido?Las letras del alfabeto empezaron a danzar en mi cabeza, y todas me parecían preñadas de significados ocultos. Como quien hace un conjuro, recité en voz alta los nombres de los cinco autores, y entonces me di cuenta. En todos ellos, la segunda letra era una o. La segunda letra, tan importante para algunos cabalistas. Si la fascinación de Pedro por las coincidencias tenía que ver con su vinculación a los iluminados, debía de ser para ellos un tema de especial interés.Pulsé la o. Con una mínima explosión silenciosa, el punto de la pantalla se convirtió en un pequeño círculo. Del punto al cero, de la inextensión a la nada. Punto y omega. Punto Omega.La mitad inferior del elemento central de una de las estanterías se hundió en la pared y luego se deslizó lateralmente, dejando al descubierto una negra abertura rectangular, una pequeña puerta a la oscuridad.Tuve que inclinarme para pasar, como si le hiciera una reverencia al misterio que se disponía a recibirme. La puerta secreta daba a una escalera descendente. Esperé unos segundos para que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad casi completa, y luego bajé. Al final de la escalera había una puerta, pero no estaba cerrada, solo entornada, y del otro lado se filtraba por la rendija un débil resplandor azul. Con la punta de los dedos, empujé la puerta, que se abrió suavemente, sin el más leve ruido.Lo que vi me cortó la respiración. En el centro de una amplia sala, como flotando en la azul penumbra, había un altar sobre el que yacía un cuerpo desnudo. Contra la pared del fondo, en posición vertical, había una especie de sarcófago, y en un rincón de la sala, como si estuvieran velando aquel cuerpo yacente, dos monjes con las capuchas puestas y los rostros, por tanto, invisibles, estaban sentados en un banco, inmóviles como estatuas.Me acerqué al altar con un funesto presagio. La luz era tan escasa que hasta que no estuve a un par de metros no reconocí las facciones de F. Sobre el pecho tenía un aro del tamaño de una diadema. Representaba una serpiente gnóstica que se mordía la cola. Los pulmones de F. no se movían. Le cogí la muñeca. Estaba fría, y no encontré el pulso. Los monjes permanecían inmóviles, como si no se hubieran percatado de mi presencia o les fuera del todo indiferente. Iba a apoyar la mano en el corazón de mi amigo, para ver si aún latía, cuando la pequeña serpiente, que yo había tomado por un objeto inanimado, reaccionó con rapidez inusitada y me mordió en un dedo. Luego volvió a enroscarse sobre el pecho de F.Entonces se levantaron los monjes. Al girarme hacia ellos, me di cuenta de que estaba perdiendo el control de mi cuerpo. La serpiente me había inoculado un veneno neurotóxico y me estaba quedando paralizado. Los monjes llegaron justo a tiempo de evitar que me desplomara. Después de desnudarme, me alzaron en vilo y me llevaron hacia el sarcófago. La tapa se abrió sola, y un horror como el que jamás había experimentado me sacudió como una descarga eléctrica. No era un sarcófago: era una «virgen de hierro», con el reverso de la tapa erizado de púas metálicas. Me pusieron en el interior, ya completamente incapaz de realizar el menor movimiento (¡ni siquiera podía bajar los párpados!), y la tapa comenzó a cerrarse lentamente. Deseé con todas mis fuerzas que el veneno me matara o el terror me dejara inconsciente antes de que las púas me alcanzaran. Pero, por el contrario, me notaba más lúcido y sensitivo que nunca. Las puntas metálicas tocaron mi piel, y la tapa siguió cerrándose. Pero los mortíferos clavos no penetraron en mi carne. Eran púas retráctiles, como las hojas de esos cuchillos que usan los ilusionistas, que cuando uno finge clavarlas se meten en el mango. Las puntas solo ejercían una suave presión, casi imperceptible, sobre mi piel, e iban hundiéndose en sus alvéolos a medida que la tapa se cerraba sobre mí.Con un apagado chasquido, la tapa se cerró del todo. A la altura de los ojos no había púas, sino dos pequeños círculos luminosos. Avanzaron con un suave zumbido y se ajustaron perfectamente a mis órbitas oculares. Eran visores. Y de pronto me encontré en el Museo del Prado. Me deslizaba lentamente por la galería central y me sentía increíblemente ligero, casi ingrávido. No podía girar la cabeza, pero en mi campo visual la sensación de profundidad era perfecta. Sin duda los visores enviaban a mis ojos imágenes ligeramente desfasadas para crear la ilusión de visión binocular.Como si estuviera avanzando a través de un aire muy denso, o de un agua muy tenue, notaba sobre toda la superficie de mi piel un agradabilísimo roce, una especie de caricia envolvente. Comprendí que las púas estaban estimulando las terminaciones nerviosas de mi epidermis. Lo que había tomado por un aparato de tortura era una máquina de placer.Llegué a la sala del Bosco y me detuve ante El Jardín de las Delicias. Y entonces noté una mano suavísima, casi fantasmal, en mi mano derecha. Era Nora. No podía verla, puesto que me era imposible girar la cabeza, pero sabía que era ella. Contemplamos juntos el cuadro durante un largo momento, y luego entramos a él.Los hombres y mujeres que había en primer término nos acogieron con amplias sonrisas y gestos de bienvenida, y luego comenzaron a danzar a nuestro alrededor. La música lo envolvía todo, procedía de todas partes, como si cada cosa, además de su color y su forma, tuviera su propio sonido. Era una música a la vez exultante y sosegadora, hecha de variaciones sin fin sobre el "himno de los iluminados».Las fronteras entre los sentidos se volvieron difusas. Percibí la textura de los colores, el timbre de las formas, el brillo de las voces que, a nuestro paso, nos saludaban en un idioma melodioso y secreto.Llegamos al estanque central. Nos hundimos en sus aguas rientes, nos disolvimos en ellas, junto con todo lo demás. Y de pronto recobré la movilidad. Estábamos flotando en una inmensidad blanca, como signos en una hoja de papel. Pude volverme hacia Nora, cuya mano había estado todo el tiempo en la mía. No era Nora, sino Elena; estaba desnuda y la A escarlata refulgía en su pecho como una llama. Pero era Nora. Se quitó la peluca rubia y su cabellera negra se extendió a su alrededor como una gran mancha de tinta. Se pasó la mano por los ojos y lanzó al aire blanco dos pequeños discos azules y relucientes, como si se hubiera quitado unas lentillas de color. Nos abrazamos con tanta fuerza que creí hundirme en su cuerpo. Sus ojos negros se pegaron a los míos, crecieron hasta llenarlo todo. Verrá la morte e avra i tuoi occhi. Con una sensación de paz absoluta, entré en los ojos de Nora. En los dos a la vez, como el electrón que, en función de su naturaleza ondulatoria, pasa por dos rendijas al mismo tiempo. Una negrura aterciopelada me envolvió por completo. Y la negrura empezó a vibrar y se hizo música. Una música instantánea, sincrónica, que no se desarrollaba en el tiempo, sino que estaba toda ella presente a la vez, llenando un momento único y dilatado.De pronto, un punto de luz inextenso apareció ante mis ojos, a una distancia incalculable, puesto que no había ningún elemento de referencia. Y el tiempo se puso de nuevo en marcha. Lenta, muy lentamente, el punto de luz fue creciendo, como si se acercara a mí (o yo a él) a una velocidad uniforme, aunque me era imposible percibir movimiento alguno, pues ni siquiera sentía mi propio cuerpo. El punto alcanzó el tamaño de una moneda, luego el de un plato, y por fin se convirtió en la boca de un largo túnel tubular de paredes luminosas. Al entrar en el túnel, vi al fondo una luz tan blanca que la que emitían las paredes parecía, por contraste, una penumbra grisácea. Como un vórtice inmóvil, la luz me succionó, me envolvió, me inundó por completo. Y el tiempo se detuvo otra vez.El misterio de la Santísima Infinidad
EL MISTERIO DE la Santísima Trinidad se considera tradicionalmente un misterio por exceso: ¿cómo puede el Dios único ser a la vez trino? ¿Por qué tres Personas, si a todos los efectos basta y .sobra con una?
Pero aún más incomprensible (de hecho, teológicamente inaceptable, como veremos a continuación) es el misterio complementario, el misterio por defecto: si hay varias Personas divinas, ¿por qué solo tres?Si el amor narcísista del Padre hacia Sí mismo engendra al Hijo, este, que es tan Dios como el Padre, Se autoamará con igual potencia, e inevitablemente, engendrará al Nieto.Y el Espíritu Santo, la divina Paloma engendrada por el amor incestuoso entre el Padre y el Hijo, también se habrá de amar a Sí mismo infinitamente, y si este autoamor no fuera tan fecundo como el del Padre y el del Hijo, la Paloma sería un Dios de segundo orden, por lo que inevitablemente tiene que engendrar al Pichón.Ahora bien, ¿puede el Padre amar al Espíritu Santo menos fecundamente que al Hijo? De ser así, se rompería la perfecta simetría del divino triángulo amoroso, por lo que el amor del Padre por la Paloma tiene que engendrar a, digamos, la. Tortuga, Y el amor del Hijo por la Paloma, a la Salamandra.Así pues, por una parte tenemos una dinastía narcísista (Padre, Hijo, Nieto, Bisnieto, Tataranieto..) tan infinita como la serie de los números naturales (1, 2, 3, 4, 5...). Pero a esta infinidad simple hay que añadir los Vástagos de todas las divinas Parejas posibles. Y no hay que olvidar que cada Vástago dará, lugar a su propia dinastía narcisista y se emparejará a su vez con todas las demás Personas, en un proceso infinitamente infinito.Por lo tanto, el número de Personas divinas no solo es infinito, sino que, como el de los números irracionales, es un infinito no numerable (es decir, de orden superior al de los números naturales). El número de Personas de la Santísima Infinidad es un número transfinito de Cantor, lo que desmiente la conocida afirmación de su enconado enemigo Leopold Kronecker, que decía que Dios sólo hizo los números naturales y todos los demás son obra del hombre.CUANDO DESPERTÉ (¿O debería decir «resucité»?) vi a F. mirándome desde arriba, con una expresión entre divertida y preocupada. Yo estaba tumbado sobre el mismo altar en el que había visto a mi amigo, y casi no sentía el cuerpo. Intenté incorporarme, pero fue como si mis miembros no hubieran entendido la orden del cerebro.―¿Qué tal te ha ido por el otro mundo? ―me preguntó F. con una cansada sonrisa.Intenté contestar, pero la boca tampoco me obedeció. Solo podía mover los ojos.―Tómatelo con calma, no hay prisa ―dijo F.―. Cuesta un poco hacerse a la idea de que uno está de vuelta en este mundo cruel.Al cabo de unos minutas empecé a reaccionar. Con la ayuda de R, me incorporé y fui hasta el banco donde había visto a los monjes. Allí estaba mi ropa, cuidadosamente doblada. Míentras me vestía, me di cuenta de que el sarcófago había desaparecido.―Debe de estar oculto bajo el suelo, o empotrado en la pared ―opinó F.―. Desapareció silenciosamente mientras los hermanos te colocaban sobre esa especie de altar. Yo estaba pendiente de lo que te hacían, y cuando me volví se había esfumado.―¿Hace mucho que estás... despierto? ―le pregunté.―"Resucité» poco después de tu llegada, según me dijeron. He estado todo este tiempo hablando con los hermanos. Se han ido hace unos minutos, cuando han visto que empezabas a volver. Ha sido muy interesante.―¿Qué nos han hecho? ¿Qué sentido tiene lo de la serpiente y todo lo demás?―Aparte de que me temo que nuestros amigos tienen bastante afición a los ritos, me han dicho que pasar por una fase de terror facilita las experiencias posteriores. La serpiente está manipulada genéticamente para que produzca un veneno que induce un estado de muerte clínica reversible.―¿Y el sarcófago? ¿Es una máquina de realidad virtual?―No exactamente. La primera parte de la experiencia es más bien una alucinación asistida por ordenador. La alucinación la provoca también el veneno de la serpiente. La máquina te suministra las imágenes preliminares del museo y de la inmersión en El Jardín de las Delicias...―¿Y las púas metálicas?―Las púas, además de aterrorizarte al principio, cumplen una doble función: por una parte, captan tus reacciones (alteraciones del pulso, temblores, sudoración, cambios de temperatura, etcétera), y, por otra, te suministran sensaciones táctiles... Antes de «matarte», el veneno te sume en un estado intermedio entre la alucinación y el sueño, y la máquina procura que ese estado sea lo más placentero posible.―Hay que reconocer que lo consigue... Pero ¿cómo lo hace?―Eso no me lo han explicado, pero tengo una teoría. La máquina es tan eficaz que parece captar tus deseos, como si leyera tu mente, incluso tu inconsciente. Aunque no hace falta que te aclare que nuestra ciencia y nuestra tecnología aún están muy lejos de conseguir eso, y es inconcebible que nuestros amigos estén tan adelantados.―¿Entonces?―Creo que la máquina funciona, sencillamente, por el sistema de ensayo y error, pero lo hace con tal rapidez que no te das cuenta de sus vacilaciones. Por ejemplo, imagínate que alguien estuviera rascándote la espalda y que en cada momento rascara exactamente en el lugar al que se hubiera trasladado el elusivo picor...―Pensaría que era un telépata.―Sin embargo, hay una forma teóricamente sencilla de conseguir ese rascado ideal. Supongamos, cosa muy verosímil, que cada vez que la mano rascadora se desplaza en la dirección correcta, en tu espalda se produce una leve distensión muscular, mientras que si la mano va en otra dirección, la respuesta es una ligera contracción.―Ya veo adonde quieres ir a parar: una máquina rascadora provista de un dispositivo que captara esas distensiones y contracciones podría corregir su itinerario sobre la marcha y seguir eficazmente la ruta de rascado ideal.―Exacto. La clave está en la rapidez: si la corrección de rumbo es casi instantánea, no te darás cuenta de que la máquina está equivocándose y corrigiendo su error continuamente, sino que te parecerá que cambia de una dirección a otra describiendo suaves curvas de enlace.―Pero, sin menospreciar las excelencias de un buen rascado de espalda, la experiencia del sarcófago es bastante más compleja ―objeté.―Desde luego. Pero la complejidad la pones tú en su mayor parte. Ten en cuenta que las sensaciones que más faltan en las alucinaciones y los sueños son las táctiles...―Afortunadamente ―le interrumpí―. ¿Te imaginas lo que sería una pesadilla táctil?―A lo mejor pagaríamos con gusto ese precio sí en los sueños eróticos también participara el tacto. De hecho, si los sueños eróticos suelen interrumpirse bruscamente es porque, a falta de sensaciones táctiles, las puramente visuales llegan pronto a su límite. Supón que sueñas que abrazas a tu amada: en el momento en que efectúas visualmente el abrazo sin sentir nada, la ilusión se desmorona por su propia falta de consistencia, estalla como una pompa de jabón.―¿Y cómo podría saber la máquina que yo, en mi sueño, estoy abrazando a mi amada? ―pregunté, evocando con un estremecimiento el hiperreal abrazo de Nora, la vivida sensación de entrar en ella antes de que me tragaran sus ojos.―Simplemente, captaría la tensión muscular en tus brazos y respondería, tentativamente, suministrándote una sensación de contacto, que iría ajustando a tu demanda por el método de ensayo y error que ya hemos visto. Si el estímulo aumentara tu placer (cosa que la máquina percibiría a través de sus sensores), lo intensificaría; de lo contrario, lo eliminaría... Lo demás lo pondría tu imaginación. Nuestro cerebro posee una extraordinaria habilidad para construir modelos de realidad complejos y detallados a partir de unos pocos estímulos.―¿Y la experiencia de muerte?―Tal vez la máquina la propicie, pero es inducida sobre todo por el veneno; y por la propia mente, claro. A no ser que creamos en una realidad trascendente que, en determinadas condiciones psicofísicas, se manifiesta al sujeto.―¿Tú qué crees?―Como científico, me inclino por la primera hipótesis, más sencilla y más coherente con lo que sabemos. Pero no podemos excluir categóricamente la segunda posibilidad.―¿Qué creen ellos?―Ellos se definen como «místicos escépticos». Digamos que buscan afanosamente a Dios, el Absoluto o como se lo quiera llamar, pero que dudan seriamente de su existencia.―¿Y ese es el único fin de la hermandad, buscar a Dios con escasas esperanzas de encontrarlo?―Al menos, es el único fin que me han confesado. Aunque es una búsqueda con interesantes efectos secundarios... Por ejemplo, parece ser que descubrieron los números transfinitos dos siglos antes que Cantor, a partir de una discusión teológica.―¿Te parece verosímil?―Al menos no me parece imposible. La explicación es muy curiosa... En el siglo XVII cundió entre los iluminados lo que hoy llaman la herejía cantoriana, y que en su época fue conocida (por los pocos que la conocieron) y perseguida como la herejía infinitaría, opuesta al misterio de la Santísima Trinidad; pero no por considerar excesiva la existencia de tres personas divinas, sino por todo lo contrarío: los infínitarios sostenían que, si el amor del Padre por sí mismo engendra al Hijof el amor del Hijo por sí mismo tiene que engendrar al Nieto, y así sucesivamente. Y si el amor entre el Padre y el Hijo engendra al Espíritu Santo, los amores entre el Padre y el Espíritu Santo y entre este y el Hijo tienen que engendrar otras dos personas, que a su vez generarán sus propias dinastías y se emparejarán con todas las demás...―Bien, eso nos da, efectivamente, infinitas personas; pero ¿cómo se dieron cuenta de que era un infinito de orden superior? ―Al intentar numerar a las personas divinas, los infinita―ríos tuvieron claro que al Padre le correspondía el 1 y al Hijo el 2; pero el 3 ¿había que asignárselo al Nieto o al Espíritu Santo? Por una parte, la dinastía narcisista Padre―Hijo―Nieto―Bisnieto... se correspondía de forma muy clara y natural, valga la redundancia, con la serie de los números naturales: 1, 2, 3, 4... Pero, por otra parte, el estatuto del Espíritu Santo como tercera persona estaba muy consolidado, y, además, según algunos teólogos infinitarios, había que dar prioridad al amor «altruista» entre el Padre y el Hijo sobre el amor «narcisista» del Hijo por sí mismo, lo cual ratificaba la prioridad del Espíritu Santo sobre el Nieto. A partir de ahí, se inició entre los infínitarios una discusión teológico―matemática que les llevó a ensayar los más variados sistemas de numeración de las personas divinas, para acabar dándose cuenta de que no se las podía numerar de ninguna manera, lo que significaba que su infinitud era de orden superior a la de los números naturales... Solo para investigar a fondo esta historia y sus desarrollos posteriores, valdría la pena ingresar en la hermandad. ―¿Podríamos hacerlo?―Sí. Al superar todas las pruebas, incluida la de la muerte reversible, hemos obtenido el estatuto de «miembros potenciales». Dentro de tres meses nos propondrán formalmente que entremos en el primer nivel de la hermandad.―¿Por qué dentro de tres meses?―Para que tengamos tiempo de reflexionar y podamos decidir en frío, supongo. La experiencia iniciática que hemos vivido es bastante perturbadora.―Desde luego. En todos los ritos de iniciación se representa la muerte y el renacimiento del sujeto; pero en este, el sujeto muere y renace de verdad.―O casi. Sí, reconozco que, aunque superficialmente me siento tranquilo, incluso más tranquilo que de costumbre, en mi fuero interno percibo una gran turbación; aunque suene tópico, es como si ya no fuera el mismo de antes.―A mí me ocurre lo mismo ―admití.Tras una pausa, F. me miró fijamente y me preguntó:―¿Qué piensas de la hermandad? ¿Te atrae la idea de entrar en ella?―No lo sé. Por una parte, sí, me atrae. Por otra, siento un cierto rechazo. Reconozco que me han suministrado una de las experiencias más placenteras e interesantes de mi vida, pero me molesta la forma en que nos han manipulado desde el principio; sobre todo, me duele que Pedro y Elena hayan tomado parte en la farsa.―Eso no está tan claro ―replicó F.―. Los hermanos me han asegurado, y no creo que tengan motivos para mentir, que tu encuentro con Pedro y la aparición de Elena en el museo fue algo totalmente casual. Al parecer, los iluminados se interesaron por nosotros después de nuestra visita a Pedro.―Pero es evidente que Pedro y Elena están relacionados de alguna manera con la secta.―Desde luego, y los hermanos no lo han negado. Pero no me han aclarado de qué tipo de relación se trata. La discreción es, obviamente, una de sus normas básicas... Es fácil deducir que Pedro, si no es un miembro propiamente dicho, tiene que ser por lo menos un informador de los iluminados. En cuanto a Elena, su caso es más oscuro. Tal vez tenga con la hermandad una relación tan conflictiva como la que al parecer tiene con Pedro. Tal vez la A de su pecho sea una marca que llevan todos los miembros, o, por el contrario, un estigma con el que los iluminados castigan a sus traidores.―¿Por qué una A?―Quién sabe... Los iluminados españoles se llamaban también «alumbrados». Por otra parte, la A que vimos en el retrato de Elena, y luego en su pecho, era muy parecida a una aleph hebrea, que, como sabes, es el símbolo de los números transfinitos. Por no hablar del cuento de Borges...―Más que a resolver enigmas, se diría que los iluminados se dedican a crearlos.―No sabes hasta qué punto. Aún no te he contado lo más importante: están en el umbral de un nuevo misterio. Un misterio sobre el que se ha hablado mucho, pero que creíamos todavía muy lejano... La computadora que controla el sarcófago es una máquina no algorítmica, quiero decir, no meramente algorítmica. Para hacerla cada vez más rápida, han tenido que miniaturizar sus componentes cada vez más...―Eso es lo que están haciendo todos los fabricantes de ordenadores desde que se puso en marcha la industria informática.―Por supuesto. Pero al parecer los iluminados han encontrado un atajo, una técnica del miniaturización que les ha permitido alcanzar ya la escala nanométrica, el nivel de las dimensiones atómicas. A ese nivel, como sabes, se producen fluctuaciones cuánticas impredecibles, lo que hace que los procesos dejen de ser estrictamente deterministas. En pocas palabras, la máquina ha empezado a comportarse como si de vez en cuando tomara decisiones propias y poseyera una cierta creatividad. Lo que ha hecho con los libros imaginarios es muy notable...―¿Quieres decir que los libros de la prueba que pasé en la biblioteca los ha escrito la máquina? ―exclamé con incredulidad.―Todos excepto Venus en la concha, que lo escribió Philip J. Farmer, un autor de ciencia ficción muy popular en mi juventud, con el permiso de Vonnegut. El loco Trist lo ha «completado» la máquina a partir de los tres fragmentos que Poe escribió para intercalarlos en La caída de la Casa Usher; leyó la obra completa de Poe y un montón de libros de caballería, abstrajo las pautas básicas y el vocabulario recurrente de ambos bloques, lo mezcló todo y lo cocinó de acuerdo con la receta implícita en los tres fragmentos, de forma que...―¿Y Los naipes del tahúr? ―le interrumpí―. Una cosa es escribir una novela de caballería, que es un producto bastante simple y que siempre se ciñe al mismo esquema, y otra escribir poemas de Borges.―No hay que mitificar a los grandes escritores ―replicó E―, ellos también se repiten constantemente. Como dijo Pavesef los genios son espléndidamente monótonos... Después de leer todas las obras de Borges y todo lo que se ha escrito sobre él, la máquina, espontáneamente, escribió un soneto borgesiano.―¿Espontáneamente?―Sí. Al parecer, fue su primera iniciativa propia. Y a los hermanos les gustó tanto el soneto que le encargaron el libro entero. Desde ese momento, la máquina se convirtió en su proyecto más importante, y creen que en cuestión de diez años alcanzará el punto de ignición.―¿El punto de ignición?―Sí, el comienzo de una actividad autónoma continua.―Eso equivale a decir que la máquina llegará a pensar.―A efectos prácticos, sí. Aunque, y ahí radica el misterio, nunca podremos saber si es realmente autoconsciente o solo se comporta como si lo fuera.―¿Por qué no podremos saberlo?―En realidad, ni siquiera lo sabemos los unos de los otros. Los argumentos del obispo Berkeley (y, en última instancia, del solipsismo) son tan irrebatibles como ociosos: no podemos saber con certeza absoluta lo que hay detrás de nuestras percepciones. Tú podrías ser una marioneta de apariencia humana manejada por un espía extraterrestre dueño de una tecnología mucho más avanzada que la nuestra. Todos los hombres menos yo podrían ser marionetas sin conciencia... Pensándolo bien, eso explicaría algunas cosas ―río F.―Sí, claro ―admití―. En última instancia, creer en la conciencia de los demás, incluso en su existencia objetiva, es un acto de fe.―Solo que cuando los demás son iguales a uno mismo en su aspecto y sus manifestaciones, ese acto de fe es automático, y únicamente como ejercicio filosófico nos planteamos la posibilidad de que nuestros semejantes sean meras apariencias. Pero cuando «los demás» sean máquinas, la duda será constante e insuperable: aunque lleguen a reír, llorar o suspirar, cosa poco probable, siempre podremos sospechar que solo funcionan como si tuvieran ideas y sentimientos, pero sin ser en realidad conscientes ni sensibles.―Es realmente inquietante...―Y aún hay algo más inquietante; una vez alcanzado el punto de ignición, el proceso se volvería incontrolable para nosotros en cuestión de días.―¿Qué quieres decir?―Que si las máquinas llegan a pensar (o a algo que a efectos prácticos resulte equivalente), lo harán a una velocidad muy superior a la nuestra. Nuestros cerebros son máquinas electroquímicas bastante lentas. Un impulso nervioso, para pasar de una neurona a otra, provoca un flujo de neurotransmisores en las sinapsis, es decir, un traslado de materia, lo cual ralentiza mucho el proceso. Es como si las neuronas se comunicaran entre sí mediante palomas mensajeras... En los mamíferos, que somos los procesadores de información más eficaces del reino animal, los impulsos nerviosos viajan a una velocidad de unos cien metros por segundo. Teniendo en cuenta las cortas distancias que tienen que recorrer, eso significa unos tiempos del orden de las milésimas de segundo, lo cual, a primera vista, no está nada mal; de hecho, es una velocidad más que suficiente para nuestras necesidades normales. Pero en los ordenadores de un futuro inmediato los impulsos serán lumínicos y viajarán, por tanto, a 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, las máquinas pensantes, si llegan a existir, pensarán a una velocidad unos tres millones de veces superior a la nuestra. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Einstein tardó diez años en pasar de la teoría de la relatividad restringida a la general. Un ordenador lumínico con la misma capacidad y los mismos datos tardaría un minuto y medio en obtener el mismo resultado. Por eso cabe hablar de punto de ignición: si las máquinas llegan a pensar, o a hacer como si pensaran, nos dejarán atrás en un abrir y cerrar de ojos. Lo más notable es que, probablemente, llegarían en poco tiempo al límite de lo pensable y de lo cognoscible.―Pero lo cognoscible no tiene límite ―objeté.―Eso está por ver. Y, en cualquier caso, el conocimiento que se puede obtener a partir de un conjunto de datos reducido y fragmentario es obviamente limitado. Ten en cuenta que esas hipotéticas supermáquinas agotarían rápidamente toda la información de que disponemos. Su capacidad de procesar los datos sería muy superior a su posibilidad de obtener datos nuevos, limitada por nuestro confinamiento en un pequeño planeta de un oscuro rincón de la galaxia. Ten en cuenta que esas máquinas podrían leer todos los libros que existen en cuestión de horas. Imagínate lo que podrían hacer en un año, que para ellas sería como tres millones de años para nosotros.Sentí vértigo. En medio de mi aturdimiento, me vino a la mente una antigua frase que, al cabo de los siglos, parecía adquirir de pronto un nuevo sentido: Deus ex machina. En nuestra búsqueda de Dios, tal vez lo estuviéramos creando. Tal vez llegáramos a construir una máquina omnisciente para poder preguntarle: «¿Existe Dios?», y ella, recién promovida al ápice del conocimiento, contestara: «Desde este momento, sí».―Se me ocurre una cosa ―dije tras una pausa―. Dices que si las máquinas llegan a pensar, nosotros no podremos tener la certeza de que sean realmente conscientes, y en eso consiste el nuevo misterio al que tal vez tendremos que enfrentarnos...―Sí, así es.―Pero si de verdad llegan a pensar, ¿no les ocurrirá a ellas lo mismo? ¿Cómo podrán estar seguras de que nosotros somos realmente inteligentes?―Buena pregunta. No se me había ocurrido verlo desde ese punto de vista, desde su punto de vista. Tienes razón, las máquinas tampoco podrían estar seguras de nuestra inteligencia. De hecho, tendrían buenas razones para dudar de ella...Nos quedamos allí más de una hora, sentados en el banco, en la penumbra azulada de aquel sótano que había sido nuestra cripta. No vino nadie, no ocurrió nada.Subimos la empinada escalera, cruzamos la biblioteca, recorrimos el pasillo. La oficina de la entrada estaba desierta. Nada en ella permitía adivinar de qué tipo de empresa era la sede. En la calle tampoco había nadie. Estaba amaneciendo.Estuvimos paseando en silencio un buen rato. Después de nuestra extraordinaria experiencia, el mero hecho de recorrer las calles reales de una ciudad con existencia objetiva y exterior a nosotros, de sentir todo el peso de nuestros cuerpos en movimiento y la presión del suelo bajo los pies, fue como volver a casa tras una larga ausencia. Il ritorno di Ulisse in patria, dijo F. Solo que a nosotros no nos esperaba ninguna Penélope.Al llegar a casa me encontré con una extraña sorpresa. En mi dormitorio, colgado sobre la cama, estaba el retrato de Elena.Lo que menos me preocupó en aquel momento fue cómo habría entrado Elena en mi casa, si el regalo se lo debía a ella, que parecía lo más probable. Aunque tal vez fuese un premio de los iluminados por haber superado la prueba; tal vez le hubieran quitado el cuadro a Elena para dármelo a mí. Función 31, el héroe consigue a la princesa. O, en su defecto, consigue su retrato.Llamé enseguida a Elena, pero no estaba. Fui a su casa, y el portero me contó que se había ido el día antes, precipitadamente y sin dejar sus nuevas señas. Solo había vivido allí un par de meses, y el portero no sabía casi nada de ella; era simpática y amable, me dijo, pero muy reservada.Le dejé una nota, por si volvía para buscar su correo o por cualquier otro motivo, en la que le rogaba que me llamara para aclarar lo del cuadro y para que pudiera devolvérselo si le había sido arrebatado contra su voluntad. Le di una buena propina al portero, le dejé mi teléfono y le prometí que lo recompensaría generosamente si averiguaba algo más sobre Elena y me informaba de ello.Luego volví a casa y me sumí en la contemplación del cuadro, tal vez con la esperanza inconsciente de acabar entrando en él, como había entrado en El Jardín de las Delicias. Estuve contemplando el retrato hasta perder la noción del tiempo, fascinado por su engañosa ingenuidad, su simbolismo falsamente simple, la invisible letra de fuego en el pecho de Elena, que una pincelada blanca había silenciado como la partitura de El carro de heno...Si el cuadro, cualquier cuadro, es la respuesta, ¿cuál es la pregunta?El misterio tremendo
¿CUÁL ES LA PREGUNTA? Según Buda (y en esto, como en lo demás, no es fácil contradecirle), la pregunta es precisamente: «¿Cuál es la pregunta?», y la respuesta, por tanto, es la pregunta misma. ¿Podemos salir de este círculo virtuoso, romper esta cadena de un solo eslabón encadenada a sí misma?
Si renunciamos, al menos provisionalmente, a situarnos en el corazón mismo de la cuestión, podemos acercarnos a la pregunta básica de distintas maneras. Tal vez todas las preguntas sean expresiones más o menos directas, más o menos conscientes, del interrogante esencial, igual que todos los seres vivos somos, probablemente, hijos de una misma célula primigenia.Una de las preguntas más próximas al núcleo inefable (o lo que es lo mismo, expresable solo mediante lo, autor referencia), en la base misma de toda filosofía, podría ser: ¿Por qué hay algo en vez de nada? O, parafraseando al propio Jehová («Yo soy el que soy»): ¿Qué es ser? ¿Qué es la realidad?Si descendemos un poco desde estas vertiginosas alturas metafísicas, podemos preguntarnos si lo real coincide con lo perceptible o bien hay alguna forma de realidad trascendente. Esta es ya una pregunta lo suficientemente definida como para admitir respuestas concretas, incluso contundentes. En efecto, los fieles de todas las religiones la responden sin titubeos: no solo hay una realidad trascendente ―Dios y su reino espiritual―, sino que es la única que importa.Los materialistas radicales no son menos categóricos: el universo fenoménico, sometido a las leyes de la física, es todo lo que hay. Lo demás son invenciones de la fantasía y la desesperación de los hombres.A medio camino entre la afirmación y la negación tajantes de la trascendencia se sitúa, confuso y cauteloso, el agnosticismo. El agnóstico «sabe que no sabe» si lo fenoménico―perceptible es toda la realidad o si hay algo que lo trasciende. Pero este no saber se puede afrontar de diversas maneras.Hay agnósticos impasibles, que, sin negar la posibilidad de lo trascendente, apenas se preocupan por el problema, o ni siquiera llegan a considerar que exista problema alguno. Y hay agnósticos inquietos, para los que su «no saber» es una preocupación recurrente, un muro contra el que a menudo embisten con la vaga esperanza de acabar abriendo en él una grieta.El agnóstico inquieto mantiene vivo el sentido de lo numinoso, está abierto a la experiencia del misterio. Un misterio que, inevitablemente, sobrecoge y en ocasiones espanta. Un misterio tremendo.Según Rudolf Otto, el misterio «puede penetrar con suave flujo en el ánimo, en forma de sentimiento sosegado..― Puede pasar como una corriente fluida que dura algún tiempo y después se ahila y tiembla, para apagarse al fin... Puede estallar súbitamente en el espíritu, entre embates y convulsiones. Puede llevar a la embriaguez, el arrobo, el éxtasis. Se presenta en formas feroces y demoníacas. Puede hundir el alma en horrores y espantos casi brujescos...».Se puede llegar al misterio tremendo por muchos caminos (tal vez todos los caminos lleven a él, capital insoslayable e inhabitable del imperio de los sentimientos). El mismo asombro ante la existencia, inicio de toda filosofía, linda con él. Y la infinitud del universo, con sus inconcebibles implicaciones. O su posible finitud, que nos enfrentaría con una cuarta dimensión espacial aún más inconcebible. La indefinibilidad del yo. La indemostrabilidad del otro. El amor insaciable. La libertad (o su ilusión) atrapada en el mecanismo ciego del mundo físico. El confinamiento lingüístico. La melancólica impotencia de los algoritmos. El vacío, el olvido: los ojos de la muerte. La necesidad misma de enumerar las cifras del misterio, de usar el mundo como espejo.Mirarse al espejo es mirar mirarse, y mirar mirar mirarse... Como la pregunta sobre la pregunta, que es su propia respuesta, el misterio tremendo puede (suele) tomar la forma sin fondo de una regresión infinita. Mí esencia es preguntarme por mi esencia. YO SOY QUIEN PREGUNTA QUIEN SOY YO: reversible palíndromo, igual a su reflejo.Yo soy quien pregunta quién soy yo, con la esperanza de deducir de la respuesta todas las demás. Me miro en el espejo del mundo para convertirme en su unidad de medida.Pero la sentencia de Protágoras solo es segura cuando es tautológica: el hombre es la medida de todas las cosas hechas a su medida, que no son necesariamente todas las cosas. Y la consigna galileana de medir todo lo medible, y hacer medible lo que no lo es, tropieza, en cualquier dirección que nos movamos, con el fantasma de lo inconmensurable (no necesariamente en el sentido de infinito, sino en el más etimológico de no medible, o no medible en relación a otra cosa).La aventura del conocimiento se podría comparar a un juego: un juego en el que nuestro contrincante es el universo, o algo detrás del universo. Podemos ganar ―y hemos ganado― muchos puntos, pero es dudoso que podamos ganar la partida. Ni siquiera hemos logrado averiguar ―y tal vez sea esta la mejor forma de expresar el misterio― de qué juego se trata.HA PASADO UN mes desde la experiencia de Toledo. No he vuelto a saber nada de Pedro ni de Elena. F. sigue dedicándose intensamente al estudio de las coincidencias inverosímiles. Dice que ha hecho algunos progresos en su proyecto de aplicar el cálculo de probabilidades, asociándolo a la teoría del caos, a las complejidades de la vida real. Las matemáticas que maneja son demasiado elevadas para mí, por lo que no puedo formarme una opinión ciara sobre su trabajo.Por una especie de acuerdo tácito, no hemos vuelto a hablar de los iluminados ni de nuestro viaje al borde de la muerte (¿o debería decir al otro lado?). Pero yo apenas puedo pensar en otra cosa. Quiero volver al Jardín con la mano de Elena―Nora en la mía, quiero abrazarla y hundirme en ella, abismarme en sus ojos primero azules y luego negros, como el cielo de la mañana y el cielo nocturno. Quiero que la máquina de los iluminados repita en mí su cruel prodigio, ya que la otra máquina, la impasible máquina del universo, me ha quitado dos veces lo que más quería, lo único que podía consolarme de no saber nada.Fin
















































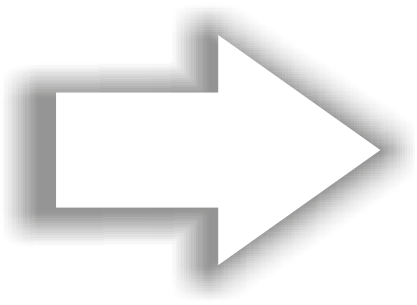


































































 )
)
 - 1
- 1 - 18
- 18 - 10
- 10 - 8
- 8 - 13
- 13 - 16
- 16 - 29
- 29 - 11
- 11 - 15
- 15 - 5
- 5 - 6
- 6 - 30
- 30 - 36
- 36 - 34
- 34 - 4
- 4 - 4
- 4 - 1
- 1 - 31
- 31 - 1
- 1 - 3
- 3 - 2
- 2 - 30
- 30 - 28
- 28 - 14
- 14 - 17
- 17 - 20
- 20 - 28
- 28 - 10
- 10 - 29
- 29 - 5
- 5 - 4
- 4 - 60
- 60 - 15
- 15 - 12
- 12 - 4
- 4

 + Categorías
+ Categorías + Listas
+ Listas +Lecturas
+Lecturas



 + Directo
+ Directo
 + Otros
+ Otros

 Crear Sesión
Crear Sesión Mi Librería
Mi Librería Inicio
Inicio