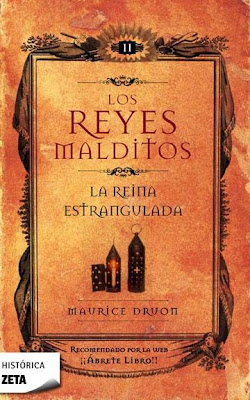Publicado en
julio 25, 2011
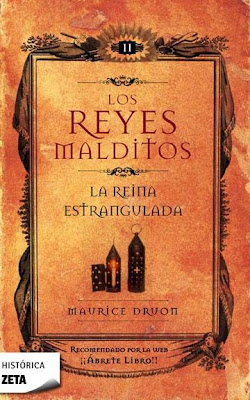 PROLOGO
PROLOGOEl 29 de noviembre de 1314, dos horas después del toque de vísperas, veinticuatro correos con la librea de Francia salían al galope del castillo de Fontainebleau. La nieve cubría los caminos, y el cielo parecía más oscuro que la tierra. Ya era de noche, o mejor, por un eclipse, no había dejado de serlo desde la noche anterior.
Los veinticuatro jinetes no descansaron antes de la mañana siguiente, ni dejaron de galopar al otro día, ni en las siguientes jornadas. Unos se dirigieron hacia Flandes, otros hacia el Angounois y la Guyena, hacia Lyón, Aigues―Mortes, Marsella, despertando a los bailíos, prebostes y senescales para anunciar a cada villa o burgo del reino que el rey Felipe IV el Hermoso había muerto.A su paso, el toque de agonía resonaba en los campanarios y atravesaba las tinieblas. Una gran onda sonora, siniestra, se ensanchaba sin cesar, y se extendía hasta alcanzar las fronteras.Después de veintinueve años de gobernar sin desmayo, el Rey de Hierro acababa de morir, a los cuarenta y seis años, de una congestión cerebral. Su muerte llegaba a menos de seis meses de la del guardasellos Guillermo de Nogaret, y, a siete de la del papa Clemente V. Así parecía cumplirse la maldición lanzada el 18 de marzo, desde lo alto de la hoguera, por el Gran Maestre de los Templarios, que emplazaba a los tres a comparecer ante el tribunal de Dios, antes de un año.Soberano tenaz, altanero, inteligente y reservado, el rey Felipe había llenado su reinado y dominado su tiempo de tal modo que, aquella tarde, se tuvo la impresión de que el corazón del reino había dejado de latir.Pero las naciones jamás mueren con la muerte de sus hombres, por grandes que éstos hayan sido. Su nacimiento y su fin obedecen a otros motivos.El nombre de Felipe el Hermoso apenas sería recordado por la posteridad si no fuera por los resplandores de las piras que encendió bajo los pies de sus enemigos y por el centelleo de las monedas de oro que hizo acuñar. Pronto se olvidaría que había sujetado a los poderosos, manteniendo la paz mientras le fue posible, que había reformado las leyes, edificado fortalezas para que se pudieran sembrar los campos a su abrigo, unificado las provincias, invitado a los burgueses a reunirse en asambleas para dar su opinión, y velado en todos los aspectos por la independencia de Francia.Apenas se enfrió su mano, apenas se extinguió aquella férrea voluntad, se desencadenaron los intereses privados, las ambiciones insatisfechas, los apetitos de honores y de riquezas.Dos partidos se aprestaban a enfrentarse, a desgarrarse sin piedad por la posesión del poder: de un lado el grupo reaccionario de los barones, capitaneado por el Conde de Valois, emperador titular de Constantinopla y hermano de Felipe el Hermoso; de otro, el grupo de la alta administración dirigido por Enguerrando de Marigny, primer ministro y consejero del monarca difunto.Para evitar este conflicto, latente desde hacía meses, o para mediar en él, hubiera hecho falta un rey fuerte. Sin embargo, el príncipe de veinticinco años que heredaba el trono, monseñor Luis, ya rey de Navarra, parecía tan mal dotado para gobernar como poco afortunado. Llegaba precedido de una reputación de marido burlado y de su triste sobrenombre de Turbulento.La vida de su mujer, Margarita de Borgoña, en prisión por adúltera, iba a servir de apuesta en el juego a las dos facciones rivales.Pero el peso de la lucha, como siempre, sería soportado por aquellos que, carentes de todo, no podían influir en los acontecimientos, y ni siquiera tenían el recurso de soñar... Por añadidura, aquel invierno de 1314―1315 se preveía invierno de hambre.PRIMERA PARTE
EL DESPERTAR DE UN REINO
Chateau―Gaillard
Situado en un promontorio calcáreo y sobre la villa de Petit―Andelys, Château―Gallard dominaba e imponía su mandato sobre toda la Alta Normandía.
El Sena, en este paraje, describe una ancha curva por entre fértiles praderas. Château―Gaillard vigila el río diez leguas, en ambas direcciones.Ricardo Corazón de León, despreciaaando los tratados, lo había hecho construir ciento veinte años antes, para desafiar al Rey de Francia. Al verlo erguido sobre la escarpada ladera, a ciento ochenta metros de altura, todo blanco en su piedra de sillería recién Labrada, con sus dos recintos amurallados, sus puestos avanzados, sus rastrillos, sus barbacanas, sus almenas, sus trece torres y su gran torreón exclamó:―¡Ah! ¡He ahí un castillo reálmente gallardo!Y de esto le quedó el nombre.Todo estaba previsto en aquel gigantesco ejemplar de la arquitectura militar: el asalto, el ataque frontal o envolvente, el cerco, la escalada; todo menos la traición.Sólo siete años después de su construcción caía en manos de Felipe Augusto, quien, al mismo tiempo, arrebataba al soberano inglés el ducado de Normandía.Desde entonces, Château―Gaillard había sido usado más como prisión que como plaza fuerte. En él eran encerrados los adversarios cuya libertad molestaba al Estado, pero cuya muerte podía suscitar problemas, o crear conflictos con otras potencias. Quien pasaba el puente levadizo de aquella fortaleza tenía pocas probabilidades de volver a ver el mundo.Los cuervos graznaban durante todo el día desde los tejados; por la noche, los lobos venían a aullar hasta el pie de las murallas.En noviembre de 1314, Château―Gaillard, sus murallas y su guarnición de arqueros no tenían otra misión que la de custodiar a dos mujeres, una de veintiún años, la otra de diecinueve. (1)(1) Margarita y Blanca de Borgoña, dos princesas de Francia, nueras de Felipe el Hermoso, condenadas a reclusión perpetua por infidelidad a sus esposos.Era el último día del mes y la hora de la misa; la capilla, fría y umbría, se encontraba en el interior del segundo recinto, edificada en la misma roca. Sus muros, sin ningún ornato, rezumaban humedad.Sólo se habían colocado tres sillas: dos a la izquierda para las princesas y una a la derecha para el alcaide, Roberto Bersumée. En el fondo, los hombres de armas permanecían en píe, alineados, con el mismo aire de aburrimiento, con la misma indiferencia que cuando iban a cargar forraje. La nieve pegada a sus suelas, se fundía a su alrededor en pequeños charcos.El capellán tardaba en empezar los oficios. De cara al altar, se frotaba los entumecidos dedos, que tenían todas las uñas rotas. Algo imprevisto perturbaba, al parecer, su piadoso diario quehacer.―Hermanos míos ―dijo el capellán―, hoy nos es preciso elevar nuestras oraciones con gran fervor y solemnidad.Se aclaró la voz y vaciló un instante, turbado por la importancia misma de lo que tenía que anunciar.―Dios nuestro Señor se ha llevado a su seno el alma de nuestro muy amado rey Felipe ―continuó―. Y esto llena de profunda pena a todo el reino...Las dos princesas(2) volvieron una hacia otra sus rostros aprisionados en cofias de grueso lienzo pardusco.―Quienes le causaron daño o lo injuriaron, que hagan penitencia en su corazón ―continuó el capellán―, y quienes recibieron sus agravios, que imploren para él la misericordia que cada hombre que muere, grande o pequeño, necesita por igual delante del tribunal de Nuestro Señor...(2). En esta época existían dos ramas de la familia de Borgoña que reinaban en Jurisdicciones territoriales diferentes: por una parte, la familia ducal, cuya capital se encontraba en Dijon; por otra, la familia de los condes palatinos de Borgoña, que hasta Felipe el Hermoso dependían del Sacro Imperio Romano Germánico y cuya residencia principal estaba en Dóle. Margarita de Borgoña era la hija del duque y de Inés de Francia. hija de San Luis. Fue desposada en 1305 con Luis, primogénito de Felipe el Hermoso y de Juana, reina de Navarra. Juana y Blanca de Borgoña eran hijas del conde palatino y de Mahaut de Artois. Se habían casado respectivamente con Felipe y con Carlos. segundo y tercer hijos de Felipe el Hermoso. cuando Margarita y Blanca fueron convictas de adulterio (como se ha visto en el primer tomo de Los reyes malditos. El rey de hierro), Juana de Borgoña fue solamente acusada de complicidad y por ello encerrada por separado en el castillo de Dourdan, bajo un régimen penitenciario mucho menos severo y con una pena de prisión indeterminada.Las dos hermanas cayeron de rodillas, bajando la cabeza para ocultar su alegría. Ya no sentían frío, ni angustia ni dolor. Una inmensa ola de esperanza las inundaba. Y si se dirigieron a Dios, en silencio, fue para darle gracias por haberlas librado de su terrible suegro. Después de siete meses de confinamiento en Château―Gaillard, ésta era la primera buena nueva que el mundo les enviaba.Los hombres de armas, en el fondo de la capilla, cuchicheaban, se removían inquietos y comenzaban a producir demasiado ruido.―¿Creéis que nos darán un sueldo de plata?―¿Porque el rey haya muerto?―Es la costumbre, según me han dicho.―No, hombre, por la muerte, no. Por la coronación del próximo, puede ser.―¿Y cómo se va a llamar ahora el rey?―¿Hará éste la guerra y podremos cambiar, al menos, de país?...El comandante de la fortaleza se volvió y ordenó con ruda voz:―¡Rezad!La noticia le ocasionaba problemas. Pues la mayor de las prisioneras era la esposa de monseñor Luis de Navarra, que desde aquel momento era ya el rey. «Ahora, heme aquí carcelero de la reina de Francia.», se decía el alcaide.Nunca ha resultado situación cómoda la de carcelero de personas reales, y Roberto Bersumée debía a estas dos reclusas que le habían llegado hacia finales de abril, con la cabeza afeitada, en carretas cubiertas de colgaduras negras y escoltadas por sesenta arqueros, los peores momentos de su vida. Dos mujeres jóvenes, demasiado jóvenes para no tener piedad de ellas..., bellas, demasiado bellas, incluso bajo sus bastas ropas de estameña, para no sentirse conmovido al verlas diariamente, durante siete meses... Si seducían a algún sargento de la guarnición, si se evadían, si una de ellas se ahorcaba, o enfermaba gravemente, o, por el contrario, si la fortuna volvía a sonreírles, él, Bersumée, sería siempre quien arrostraría la responsabilidad, culpable de haber sido demasiado duro o demasiado débil, y, en ambos casos, ello bien poco habría de valer para su ascenso. Ahora bien, al igual que sus prisioneras, él no tenía ningún deseo de acabar sus días en una ciudadela batida por los vientos, bañada por las brumas, edificada para contener dos mil soldados y que en la actualidad no contaba más que con ciento cincuenta, sobre aquel valle del Sena en donde, desde los tiempos felices de la guerra no sucedía nada.La misa se desarrollaba normalmente; pero nadie pensaba en Dios, ni en el rey; cada uno pensaba en sí mismo.―Re quiem aeternam dona ei, Domine... ―canturreaba el capellán.El sacerdote, fraile dominico en desgracia, a quien la suerte adversa y la afición al vino habían llevado a este servicio en la prisión, se preguntaba, mientras cantaba, si el cambio de rey traería alguna modificación a su propio destino. Para congraciarse a la Providencia y prepararse a recibir un acontecimiento favorable, resolvió no beber durante una semana.―Et lux perpetua luceat ei ―respondía el alcaide.Y al mismo tiempo pensaba: «Nadie puede reprocharme nada. He cumplido las órdenes recibidas; eso es. Pero no he sido cruel.―Re quiem aeternam ... ―repetía el capellán.―Entonces, ¿ni siquiera nos van a dar medio litro de vino de más? ―gruñía el soldado Gros―Guillaume al sargento Lalaine.En cuanto a las dos prisioneras, se contentaban con mover los labios, sin pronunciar palabra; habrían cantado demasiado alto y demasiado alegremente.Es cierto que aquel día se había reunido mucha gente en las iglesias de Francia, para llorar al rey Felipe, o creer que lo lloraba. Pero en realidad la emoción aun en ellos no era mas que una forma de compasión de sí mismos. Se secaban las lágrimas, sollozaban, movían la cabeza, porque, con Felipe el Hermoso, era su propia vida la que se desvanecía, todos los años transcurridos bajo su cetro, casi un tercio de siglo cuya referencia sería él. Pensaban en su juventud, y se percataban de su envejecimiento; y el mañana, de repente, les parecía incierto. Un rey, hasta después de muerto, es una personificación, un símbolo.Acabada la misa, Margarita de Borgoña pasó, al salir, por delante del comandante de la fortaleza.―Messire, deseo participaros algunas cosas importantes, y que os conciernen.Bersumée se sentía molesto siempre que la mirada de Margarita de Borgoña, al hablarle, se fijaba en la suya.―Iré a escucharos, señora ―respondió―, en seguida que haya hecho mi ronda y relevado la guardia.Después ordenó al sargento Lalaine que acompañara a las princesas, y le recomendó en voz baja que redoblara las atenciones y la prudencia.La torre donde Margarita y Blanca estaban recluidas no comprendía más que tres grandes salas redondas, superpuestas e idénticas, con chimenea de campana y techo abovedado. Estas piezas estaban unidas entre sí por una escalera de caracol construida en el espesor del muro. La sala del piso bajo estaba ocupada permanentemente por el cuerpo de guardia. Margarita se alojaba en el primer piso, y Blanca en el segundo. Durante la noche, las dos princesas quedaban aisladas por una gruesa puerta que se cerraba en mitad de la escalera, pero de día podían comunicarse entre sí.Después que el sargento las devolvió a su encierro, aguardaron a que todos los goznes y cerrojos hubieran rechinado al final de la escalera. Luego se miraron y, a la vez, se arrojaron una en brazos de otra, exclamando:―¡Ha muerto, ha muerto!Se abrazaban, danzaban, reían y lloraban al mismo tiempo, e incansablemente repetían:―¡Ha muerto!Arrancaron sus cofias de lienzo y dejaron al descubierto sus cortos cabellos, su cabello de siete meses.Las dos mujeres se pasaban instintivamente la mano por la nuca.―¿Crees tú que volveré a ser bella? ―preguntó Blanca.―¡Un espejo! ¡Lo primero que quiero es un espejo! ―gritó Blanca, como si hubiera de ser liberada inmediatamente de aquella prisión y no tuviera más de qué preocuparse que de su aspecto.Margarita tenía la cabeza orlada de pequeños bucles negros, mientras que los cabellos de Blanca habían rebrotado desigualmente, en tupidos mechones, como puñados de paja.―¡Cómo debo haber envejecido para que tú me preguntes eso!... ―respondió Margarita.¡Lo que las dos princesas habían tenido que soportar desde la primavera!: la tragedia de Maubuisson, el proceso, el monstruoso suplicio de sus amantes ejecutados delante de ellas en la gran plaza de Pontoise, los soeces gritos de la muchedumbre, y, luego, los meses en la fortaleza, con aquel viento que gemía en el maderaje, aquella ardentía del verano requemando las piedras, aquel frío glacial en cuanto llegaba el otoño, aquella papilla negra de alforfón que les servían de comida, aquellas camisas rugosas y ásperas como de crin que no podían cambiar más que cada dos meses, aquellas troneras mezquinas como una aspillera a través de las cuales, de cualquier modo que intentaran girar su cabeza, no podían divisar mas que el casco de un invisible arquero que pasaba y volvía a pasar por el camino de ronda...; todo aquello había alterado demasiado el carácter de Margarita, lo presentía, lo sabía, para no haberle modificado también el semblante.Blanca, con sus dieciocho años y su extraña ligereza, que le hacía pasar en un instante de la desolación a insensatas esperanzas; Blanca, que podía dejar súbitamente de sollozar porque un pájaro cantara al otro lado del muro, y decir maravillada: « ¡Margarita! ¿Oyes? ¡Un pájaro!...» Blanca que creía en los signos, en todos los signos, y construía sus sueños sin reprimirse, del mismo modo que otras mujeres hacen dobladillos, si la sacaban de aquella cárcel, tal vez pudiera recuperar su tez, su mirada y su corazón de otro tiempo; Margarita, jamás.Desde el comienzo de su cautiverio, no había derramado una sola lágrima; ni tampoco había expresado una sola idea de remordimiento. El capellán que la confesaba cada semana estaba espantado ante la dureza de aquel espíritu.Ni por un instante había consentido Margarita en reconocerse responsable de su desgracia; ni por un instante había a admitido que ―puesto que era nieta de San Luis, hija del duque de Borgoña, reina de Navarra y futura reina de Francia―, convertirse en la amante de un escudero constituía un juego peligroso y reprensible que podía costarle el honor y la libertad. Ella se vengaba de que la hubieran casado con un príncipe al que no amaba.No se reprochaba haber participado en este juego; odiaba a sus adversarios y únicamente contra ellos volvía su inútil cólera: contra su cuñada, la reina de Inglaterra, que la había denunciado; contra su familia de Borgoña, que no la había defendido; contra el reino y sus leyes, contra la Iglesia y sus mandamientos. Y cuando soñaba en la libertad, soñaba inmediatamente en la venganza.Blanca le pasó el brazo alrededor del cuello.―Esto ha terminado ―le dijo―. Estoy segura, querida, nuestras desgracias han acabado.―Acabarán ―respondió Margarita―, a condición de que obremos habil, y prontamente.Le bullía un proyecto en la cabeza, que la había asaltado durante la misa, y que no sabía muy bien a dónde podría conducirla. Pero quería aprovecharse de la situación.―Déjame hablar a mí sola con ese perro deslenguado de Bersumé, del que mejor quisiera ver la cabeza en la punta de una pica que sobre sus hombros, ―añadió.Un momento después, las dos mujeres oyeron los cerrojos y cerraduras de las puertas.Se volvieron a cubrir la cabeza con sus cofias. Blanca fue a colocarse en el alféizar de la estrecha ventana; Margarita se sentó en el escabel, que era el único asiento de que disponían.El comandante de la fortaleza entró.―Aquí me tenéis, señora, tal como me pedisteis ―dijo. Margarita hizo una larga pausa y lo miró de pies a cabeza.―Messire Bersumée ―preguntó― ¿sabéis a quién custodiáis de aquí en adelante?Bersumée desvió la mirada como buscando un objeto a su alrededor.―Lo sé, señora, lo sé ―respondió―, y lo vengo pensando desde que esta mañana me despertó el mensajero que iba hacia Criqueboeuf y Ruán.―Llevo siete meses recluida aquí, y no tengo ni ropa blanca, ni muebles, ni sábanas; como la misma bazofia que vuestros arqueros y no tengo fuego más que una hora cada día.―He cumplido las órdenes de messire de Nogaret, señora ―respondió Bersumée.―Messire de Nogaret ha muerto.―Sus instrucciones procedían del rey.―El rey Felipe ha muerto.Adivinando a dónde quería llegar Margarita, Bersumée replicó:―Pero monseñor de Marigny vive todavía, señora, y es él quien ordena la justicia y rige las prisiones del mismo modo que gobierna todas las demás cosas del reino; de él dependo yo en todo.―¿El mensajero de esta mañana no os ha traído, pues, nuevas órdenes?―Ninguna, señora.―No tardaréis en recibirlas.―Las espero, señora.Roberto Bersumée aparentaba más que sus treinta y cinco años. Tenía ese aire inquieto, gruñón, que adoptan voluntariamente los soldados de carrera y que, a fuerza de fingirlo, se les convierte en natural. Para el servicio ordinario en la fortaleza, llevaba un gorro de piel de lobo y una vieja cota de malla un poco floja, ennegrecida por la grasa, que le hacía una bolsa alrededor del cinturón. Sus cejas se juntaban encima de la nariz.Al comienzo de su cautiverio, Margarita se había ofrecido a él casi sin rodeos, con la esperanza de convertirlo en su aliado. El la había esquivado, menos por virtud que por prudencia. Pero conservaba hacia ella una especie de rencor por el mal papel que le había hecho representar. Ahora se preguntaba si esa prudente conducta le valdría favor o represalias.―Señora, no ha sido ningún placer para mí haber tenido que administrar semejante trato a mujeres... y de tan alto rango como vos ―dijo.―Lo imagino, messire, lo imagino ―respondió Margarita―, pues se advierte en vos el caballero, y las cosas que os ordenaron, forzosamente os han debido repugnar.Como descendía del común del pueblo escuchó esta palabra de caballero con cierto placer.―Solamente, messire Bersumée ―prosiguió la prisionera― que ya estoy cansada de masticar madera para conservar blancos los dientes y de untarme las manos con la grasa de la sopa para que mi piel no se agriete con el frío.―Comprendo, señora, comprendo.―Os quedaría reconocida si de aquí en adelante hicierais que estuviera al abrigo del hielo, de la miseria y del hambre.Bersumée bajó la cabeza.―No tengo ninguna orden, señora ―respondió él.―No estoy aquí más que por el odio que me tenía el rey Felipe, y su muerte habrá de cambiarlo todo ―replicó Margarita, con tranquila seguridad―. ¿Vais a esperar que se os mande abrirme la puerta para testimoniar alguna deferencia a la reina de Francia? ¿No creéis que eso sería obrar muy tontamente contra vuestro porvenir?Los militares son a menudo de natural indeciso, lo que los predispone a la obediencia y les hace perder muchas batallas. Bersumée, aunque tenía la palabra dura y el puño fácil con sus subordinados, no poseía grandes recursos de iniciativa ante situaciones inesperadas.Entre el resentimiento de una mujer que, según afirmaba, mañana sería todopoderosa, y la cólera de monseñor de Marigny, que lo era hoy, ¿qué riesgo debería elegir?―Es pues mi deseo que Blanca y yo ―continuó Margarita― pudiéramos salir una o dos horas de este encierro, bajo vuestra custodia si os parece bien, y ver otras cosas que no sean las aspilleras de estos muros y las picas de vuestros arqueros.Esto era ir demasiado rápido y demasiado lejos. Bersumée olfateó la trampa. Sus prisioneras trataban de comunicarse con el exterior, y quizás hasta de escaparse de sus manos. Por lo tanto, no estaban tan seguras de volver a la corte.―Puesto que sois reina, señora, comprenderéis que debo fidelidad al servicio del reino ―dijo él― y que no puedo infringir las órdenes que he recibido.Y salió de allí, seguidamente para evitar tener que seguir discutiendo.―¡Es un perro! ―gritó Margarita cuando hubo desaparecido― ¡un perro guardián que sólo sirve para ladrar y morder!Había hecho una falsa maniobra y rabiaba recorriendo su redonda habitación.Bersumée, por su lado, no estaba más satisfecho. «Hay que contar con todo, cuando uno es carcelero de una reina», se decía. Ahora bien, contar con todo, para un soldado de oficio, es, ante todo, contar con una inspección.Monseñor Roberto de Artois
La nieve fundida se escurría de los tejados. Por todas partes se barría, por todas partes se bruñía. El cuerpo de guardia resonaba en el chapoteo de los cubos de agua echada sobre las losas. Se engrasaban las cadenas del puente levadizo, se preparaban los hornos de hervir la pez, como si la fortaleza fuera a ser atacada en cualquier momento. Desde Ricardo Corazón de León, no había sufrido Château―Gaillard semejante zafarrancho.
Temiendo una súbita visita, el alcaide Bersumée decidió poner la guarnición en pie de revista. Con los puños en las caderas y a voz en grito, recorría las dependencias, se llevaba por delante las mondaduras que ensuciaban las cocinas, señalaba furiosamente con el mentón las telarañas que colgaban de las vigas y se hacía presentar todo el equipo. ¿Qué arquero había perdido su carcaj? ¿Dónde estaba ese carcaj? ¿Y esas cotas de malla herrumbrosas en las escotaduras? ¡Rápido, a coger arena a manos llenas y a frotarlas hasta que brillen!―¡Si messire de Pareilles se nos echa encima, no quiero presentarle una pandilla de mendigos! ―aullaba Bersumée―. ¡Venga, a moverse!¡Y desgraciado de aquel que no corriera con toda su alma! El soldado Gros―Guillaume, justamente aquel que aspiraba a una ración suplementaria de vino, se ganó un puntapié en las piernas. El sargento Lalaine estaba extenuado. Al pisotear el barro y la nieve, los hombres entraban en los edificios tanta suciedad como quitaban. Se oía un batir constante de puertas; Château―Gaillard parecía una casa en plena mudanza. Si las princesas hubieran querido evadirse, éste hubiera sido el mejor momento.Por la tarde Bersumée ya no tenía voz, y sus arqueros dormitaban en las almenas. Pero cuando al día siguiente, a primera hora de la mañana, los vigías divisaron en el paisaje blanco, a lo largo del Sena, un grupo a caballo, con un pendón a la cabeza, por el camino de París, el comandante se felicitó por las disposiciones que había tomado.Se vistió rápidamente su mejor cota de malla, se anudó sobre las botas las largas espuelas de siete centímetros, se puso el casco y salió al patio. Dedicó unos instantes a mirar, con inquieta satisfacción, a sus hombres alineados cuyas armas brillaban a la luz lechosa del invierno.«Al menos, no se me podrá reprender por las ordenanzas ―se dijo―. Y eso me dará más fuerzas para quejarme de mi escaso sueldo, y del retraso con que llega la paga de mis gentes.»Las trompetas de los jinetes sonaban ya al pie del acantilado, y se oían los cascos de los caballos golpear el suelo gredoso.―¡Los rastrillos! ¡El puente!Las cadenas del puente levadizo temblaron al deslizarse y, un minuto más tarde, quince escuderos con las armas reales, que rodeaban a un alto caballero, vestido de rojo, erecto sobre su montura como si figurara su propia estatua ecuestre, atravesaron en tromba la sala del cuerpo de guardia y desembocaron en el segundo recinto de Cháteau―Gaillard.«¿Será éste el nuevo rey?», pensaba Bersumée con precipitación, «¡Señor! ¿Será que el rey viene ya a buscar a su mujer?»La emoción le cortó el aliento, y transcurrieron unos instantes antes de que pudiera distinguir claramente al hombre de la capa de color sangre de toro que había echado pie a tierra y que, cual coloso enfundado en pieles de abrigo, de cuero y plata, se encaminaba hacia él, entre dos filas de sus escuderos.―¡Servicio del rey! ―exclamó el inmenso caballero, agitando ante la nariz de Bersumée, sin dejarle tiempo para leerlo, un pergamino del que colgaba un sello―. Soy el conde Roberto de Artois.Los saludos fueron breves. Monseñor Roberto de Artois hizo doblarse a Bersumée al darle una palmada en el hombro con el fin de mostrarle que no era altanero; después reclamó vino caliente para él y para toda su escolta, con una voz que hizo volver la cabeza a los vigías de las torres.Desde la víspera, Bersumée se había preparado para brillar, para mostrarse el comandante perfecto de una fortaleza sin tacha y obrar de manera que se acordaran de él. Hasta había preparado toda una arenga; sin embargo, el discurso no salió de su garganta. Se escuchó farfullando pobres adulaciones, se vio invitado a beber el vino que se le había pedido, y empujado hacia las cuatro piezas de su alojamiento cuyas proporciones le parecieron empequeñecidas. Hasta aquel día, Bersumée se había considerado como un hombre de buena talla; delante de aquel visitante se sintió enano.―¿Cómo están las prisioneras? ―preguntó Roberto de Artois.―Muy bien, monseñor, están muy bien, os doy las gracias ―respondió Bersumée estúpidamente, como si le preguntaran por su familia, y se acabó, como pudo, el contenido de su cubilete.Pero ya Roberto había salido a grandes zancadas, y al instante Bersumée subía tras él las escaleras que conducían a la prisión de las princesas.A una señal, el sargento Lalaine, con temblorosa mano, descorrió los cerrojos.Margarita y Blanca esperaban, de pie, en medio del redondo aposento. Ambas realizaron idéntico movimiento instintivo de aproximación y se cogieron de las manos.―¡Vos, primo mío! ―dijo Margarita.El de Artois se había detenido en el marco de la puerta, que obstruía por completo. Guiñó los ojos. Y como no respondiera, ocupado por entero en contemplar a las dos mujeres, continuó ella, afirmando rápidamente la voz:·―¡Miradnos, sí, miradnos bien! Y ved la miseria a que se nos ha reducido. Esto debe distraeros del espectáculo de la corte, y borraros el recuerdo que teníais de nosotras. Sin lencería, sin ropas, sin comida. ¡Ni siquiera tenemos una silla que ofrecer a tan gran señor como vos!«¿Lo saben?» se preguntaba el de Artois, avanzando lentamente. «¿Saben ellas la parte que tuve en su desgracia, y que fui yo quien les tendió la celada en que cayeron?»―Roberto, ¿venís acaso a liberarnos? ―dijo Blanca de Borgoña.Se dirigió hacia el gigante con las manos tendidas y los ojos brillantes de esperanza.«No, no saben nada», pensó él. «Y esto va a hacer más fácil mi misión.» Se volvió de golpe.―¡Bersumée! ―dijo―, ¿cómo es que no hay fuego aquí?―Monseñor, las órdenes que tenía...―¡Que lo enciendan! ¿No hay muebles?―No, monseñor, yo...―¡Traed muebles! ¡Que quiten ese jergón! Que traigan una cama, sillas, tapices y candelabros. ¡No me digas que no tienes nada! He visto en tu estancia todo lo que hace aquí falta. ¡Que lo traigan!Había agarrado al comandante de la fortaleza por el brazo.―Y de comer ―dijo Margarita―. Decidle además a nuestro buen guardián, que nos ha dado a diario una papilla que los cerdos se dejarían en el fondo de su dornajo, que nos proporcione al fin una comida decente.―¡Y de comer también, desde luego, señora! ―dijo el de Artois―. Pasteles y asados. Legumbres frescas. Buenas peras de agua y confituras. ¡Y vino, Bersumée, mucho vino!―Pero, monseñor... ―gimió el comandante.―Me has entendido, te lo agradezco ―dijo el conde de Artois echándolo fuera.Y de una patada cerró la puerta.―Mis buenas primas ―continuó el de Artois―, en verdad me esperaba lo peor; pero veo con alivio que esta triste estancia no ha podido mancillar la hermosura de los dos rostros más bellos de Francia.―Todavía nos lavamos ―dijo Margarita― tenemos agua suficiente.El de Artois estaba sentado en el banco y continuaba mirándolas. «¡Ah, pajaritas», decía para sí, «he aquí el resultado de haber querido edificar vuestro destino de reinas sobre la herencia de Roberto de Artois! ». Trataba de adivinar si, bajo la estameña de sus ropas, los cuerpos de las dos jóvenes mujeres habían perdido sus dulces curvas de antaño. Venía a ser como un enorme gato preparándose a jugar con ratones enjaulados.―Margarita ―preguntó― ¿cómo están vuestros cabellos? ¿Han crecido de nuevo?Margarita de Borgoña saltó como si la hubieran pinchado.―¡De pie, monseñor de Artois! ―dijo con voz colérica―. ¡Aunque me encuentre aquí reducida a la miseria, todavía no tolero que un hombre esté sentado en mi presencia cuando yo no lo estoy!Él se levantó lentamente, se quitó el sombrero y saludó con un amplio gesto irónico. Margarita se volvió hacia la ventana. A la luz del día que entraba, Roberto vio mejor el nuevo rostro de su víctima. Las facciones habían conservado su belleza. Pero toda dulzura había desaparecido de ellas. La nariz era más afilada, los ojos estaban hundidos. Los hoyuelos que la primavera anterior adornaban sus mejillas de ámbar se habían transformado en pequeñas arrugas. «Vaya», se dijo el de Artois, «todavía tiene ánimos. Tanto mejor, será más divertido». Le placía tener que luchar para conseguir el triunfo.―Prima ―dijo a Margarita con fingida bondad―, no era mi intención insultaros. No os tengáis en menos. Simplemente quería saber si vuestros cabellos habían vuelto a ser lo bastante largos como para que pudierais presentaros ante el mundo.Margarita no pudo refrenar un sobresalto de alegría.«Presentarme ante el mundo... Eso quiere decir que voy a salir. ¿Estoy perdonada? ¿Es el trono lo que él me trae? No, no puede ser; me lo habría anunciado inmediatamente...»Pensaba con demasiada rapidez y se sentía vacilar.―¡Roberto! ―dijo―, no hagáis que me consuma. No seáis cruel. ¿Qué habéis venido a decirme?―Prima, he venido a libraros...Blanca lanzó un grito, y Roberto creyó que iba a caer desmayada. Había dejado adrede su frase sin terminar.―...un mensaje ―finalizó.Entonces tuvo el placer de ver cómo se abatían los hombros de las dos mujeres y de escuchar dos suspiros de decepción.―¿Un mensaje de quién? ―preguntó Margarita.―De Luis, vuestro esposo, ahora nuestro rey. Y de nuestro buen primo monseñor de Valois. Pero no puedo hablaros más que a solas. ¿Querrá dejarnos Blanca?―Sí, sí ―dijo Blanca con sumisión―, voy a retirarme. Pero antes, primo, decidme... ¿y Carlos, mi marido?―La muerte de su padre le ha afectado profundamente.―Y de mí... ¿qué piensa? ¿Qué dice de mí?―Creo que os echa de menos, a pesar de lo que ha sufrido por vos. Desde lo de Pontoise, jamás se le ha vuelto a ver alegre como antes.Blanca se deshizo en lágrimas.―¿Creéis ―preguntó― que me perdonará?―Eso depende mucho de vuestra prima ―respondió el de Artois, señalando a Margarita.Abrió la puerta, siguió a Blanca con la mirada hasta el segundo piso, y cerró. Después, se fue a sentar en un estrecho espacio de piedra trabajada, al lado de la chimenea, y dijo:―¿Lo permitís ahora, prima mía...? Ante todo es preciso que os informe de los últimos acontecimientos de la corte.El aire glacial que bajaba por la chimenea lo hizo levantar.―Realmente, aquí hiela ―dijo.Y se fue a sentar en el escabel, mientras Margarita se colocaba, con· las piernas cruzadas, sobre la tarima llena de paja que le servía de camastro. El de Artois prosiguió:―Desde aquellos días tras la muerte del rey Felipe, vuestro esposo Luis, parecía hallarse en plena confusión. Despertarse rey, cuando uno se ha dormido príncipe, tiene que sorprender a cualquiera. El trono de Navarra lo ocupaba apenas de nombre, y todo se gobernaba allí, sin tener en cuenta su opinión. Vos me diréis que tiene veinticinco años y que a esa edad se puede reinar; pero vos sabéis tan bien como yo que el buen juicio, sin que con esto pretenda injuriarle, no es la cualidad por la que brilla vuestro esposo. Así pues, en la actualidad, su tío, monseñor de Valois, lo secunda en todo y dirige los asuntos en unión de monseñor de Marigny. Lo fastidioso es que estos dos poderosos personajes parece que se quieren poco. Y entienden mal lo que el uno le dice al otro. Incluso se ve que muy pronto llegarán a no entenderse en modo alguno, lo cual no puede durar mucho, porque el carro del reino no puede ser tirado por dos caballos que se pelean en las varas.El de Artois había cambiado completamente de tono. Hablaba pausadamente, claramente, lo que inducía a pensar que en la turbulencia de su llegada, había puesto una buena dosis de comedia.―En cuanto a mí, vos lo sabéis ―prosiguió― no estimo en absoluto a Enguerrando, que me ha perjudicado en demasía, y apoyo de todo corazón a mi primo Valois, de quien soy amigo y aliado incondicional.Margarita se esforzaba en comprender estas intrigas en las que de Artois la sumergía bruscamente. Ella no estaba al corriente de nada y le parecía como si despertara de un largo sueño.―Luis, ¿me sigue odiando? ―dijo ella.―¡Ah! Eso sí, no os lo oculto; ¡os odia con toda su alma! Reconoced que hay motivo ―respondió el de Artois―. ¡El par de cuernos con que le decorasteis las sienes le estorba bastante para colocarse encima la corona de Francia! Considerad, prima, que si hubiera sido a mí, por ejemplo, a quien hubierais hecho otro tanto, no me hubiera dedicado a pregonarlo por todo el reino. Habría obrado de manera que yo pudiera fingir que mi honor quedaba a salvo. Pero, en fin, vuestro esposo y el difunto rey vuestro suegro lo juzgaron de otro modo, y las cosas están como están.Demostraba un magnífico descaro al deplorar un escándalo que él mismo, por todos los medios, había procurado hacer estallar. Prosiguió:―El primer pensamiento de Luis cuando vio a su padre muerto, y el único que por ahora tiene en la cabeza, es el de salir del atolladero en que se encuentra por vuestra falta y borrar la vergüenza con que lo habéis cubierto.Margarita preguntó:―¿Qué quiere Luis?El de Artois levantó su pierna descomunal y golpeó dos o tres veces, con el tacón, el enlosado.―Quiere solicitar la anulación de vuestro matrimonio ―respondió él―, y podéis apreciar que la desea rápidamente, pues no ha tardado en enviarme junto a vos.«Así, pues, jamás seré reina de Francia», pensó Margarita. Los insensatos sueños en que se había mecido la víspera se desvanecían en un instante. ¡Un día de ensueño por siete meses de prisión... y por toda la vida!En este momento entraron dos hombres cargados de troncos y de leña menuda y encendieron el fuego.Cuando salieron, Margarita se acercó ávidamente a tender las manos a las llamas, que se elevaban, rojizas, bajo la ancha campana de piedra. Permaneció silenciosa unos instantes, dejándose penetrar por la caricia del calor.―Bien, ―dijo al fin con un suspiro―, que pida la anulación; ¿qué puedo hacer yo?―¡Ah! prima mía, precisamente vos podéis hacer mucho, y todo el mundo está dispuesto a agradeceros que digáis unas palabras, que casi no os costará esfuerzo. Resulta que el adulterio no es motivo de anulación; es absurdo, pero es así. Podríais haber tenido cien amantes en vez de uno, podríais haber ido a revolcaros en un burdel, y no dejaríais por eso de seguir casada indisolublemente con el hombre al que os unisteis delante de Dios. Preguntad al capellán, o a quien queráis. Yo mismo me he procurado una buena explicación, pues sé bien poca cosa de derecho canónico: un matrimonio no se rompe en modo alguno, y si se lo quiere anular, es preciso probar que había algún impedimento para aquello para lo que se contrató, o bien que no ha sido consumado. ¿Me comprendéis?―Sí, si, os entiendo ―dijo Margarita.―Entonces, he aquí ―continuó el gigante― lo que monseñor de Valois ha ideado para que Luis salga del apuro.Se detuvo un momento y se aclaró la voz.―Habréis de reconocer que vuestra hija, la princesa Juana, no es de Luis; reconoceréis que vos habéis rehusado siempre todo contacto carnal con vuestro esposo y que, por lo tanto, no ha habido, verdaderamente, matrimonio. Esto lo declararéis voluntariamente ante mí y ante vuestro capellán, el cual lo refrendará. Por otra parte, se encontrarán sin dificultad, entre vuestros antiguos servidores o familiares, algunos complacientes testigos para certificarlo. De este modo no se puede mantener el vínculo, y la anulación vendrá por si misma.―¿Y qué se me ofrece a cambio?―¿A cambio? ―repitió de Artois. A cambio, prima mía, se os ofrece ser llevada al ducado de Borgoña, donde permaneceréis en un convento, hasta que se decrete la anulación, e inmediatamente después podréis vivir como os plazca o como le plazca a vuestra familia.En el primer instante, Margarita estuvo a punto de responder: «Sí, acepto; declararé todo lo que quieran, firmaré lo que sea, con tal de salir de aquí.» Pero vio que el de Artois la espiaba, con los párpados entornados, con una dureza muy poco acorde con el aire bonachón que se esforzaba en aparentar. «Firmaré, pensó, y luego me dejarán en la prisión.» Puesto que le venían a proponer un trato es que la necesitaban.―Eso es hacerme cometer un grave pecado ―dijo ella.El de Artois soltó la carcajada.―¡Vamos, prima mía! ―exclamó― habéis cometido otros, me parece, ysin demasiados escrúpulos.―Puede que haya cambiado, y me haya arrepentido. Necesito reflexionar antes de decidirme.El gigante hizo una curiosa mueca, torciendo los labios de derecha a izquierda.―Está bien, pero hacedlo de prisa ―respondió él―, pues pasado mañana por la mañana debo estar en París, para la misa de los funerales del rey Felipe en Notre―Dame. He de recorrer veintitrés leguas. Con estos caminos donde uno se hunde un palmo en el fango, con los días que mueren pronto y amanecen tarde, no puedo retrasarme. Voy a dormir una hora, y luego estaré con vos para comer. No podrá decirse, prima mía, que os he dejado sola el primer día que vais a comer como Dios manda. Estoy seguro de que decidiréis como es debido.Y salió precipitadamente. Poco faltó para que derribara en la escalera al arquero Gros―Guillaume que subía, sudoroso y encorvado bajo un enorme cofre. Otros muebles obstruían los peldaños. Después penetró en el desnudo alojamiento del comandante de la fortaleza y se tumbó en la única cama que quedaba en él.―Bersumée, amigo mío, que la comida esté a punto dentro de una hora ―dijo― y llama a mi criado Lormet, que debe de estar entre los escuderos, para que venga a velar mi sueño.Porque aquel hércules no tenía más temor que éste de hallarse indefenso ante sus enemigos mientras dormía. Y a cualquier velador de armas o escudero, prefería, para protegerse, a aquel servidor rechoncho, cuadrado y entrecano, que lo seguía a todas partes, y le servía para todo, lo mismo para proporcionarle muchachas, que para apuñalar silenciosamente a cualquiera, si un asunto se torcía en la taberna. Malicioso y fingiéndose imbécil a maravilla, era un espía excelente y tanto más peligroso, cuanto que no tenía el aspecto de serlo. Cuando le preguntaban la razón de su apego a monseñor de Artois, el buen hombre, con la cara atravesada por una risa desdentada, respondía:―Porque de cada una de sus capas viejas me salen dos.En cuanto Lormet entró, Roberto cerró los ojos y se durmió con los brazos abiertos, las piernas separadas, y el vientre levantándose rítmicamente con sus resoplidos de ogro.Lormet se sentó en un escabel, y con la daga sobre las rodillas, vigilaba el sueño del gigante.Una hora más tarde se despertó por si mismo, se estiró como un enorme tigre, y se puso en pie, descansado de cuerpo y fresco de espíritu.―Vete a dormir ahora, mi buen Lormet ―le dijo el de Artois―, pero antes, búscame al capellán.La última probabilidad de ser reina
El dominico en desgracia llegó en seguida, completamente agitado al saber que lo llamaba privadamente un personaje tan importante.
―Hermano ―le dijo el de Artois― vos conocéis bien a madame Margarita, puesto que la confesáis. ¿Cuál es el lado más débil de su naturaleza?―La carne, monseñor ―respondió el capellán bajando modestamente los ojos.―¡Vaya novedad! Pero... ¿hay en ella algún sentimiento que se pueda pulsar para hacerle comprender ciertas cosas tanto en su propio interés como en el del reino?―No sé, monseñor. No veo nada que pueda hacerla doble..., salvo el punto que os he dicho. Esta princesa tiene el alma dura como una espada, y ni siquiera la prisión le ha embotado el filo. ¡Ah! ¡Podéis creerme que no es una penitente fácil!Con las manos embutidas en las mangas y con la frente inclinada, procuraba mostrarse a la vez piadoso y hábil. Hacía algún tiempo que no se había cortado el pelo, y su cráneo en medio de la corona de cabellos se cubría con una pelusilla oscura. Su blanco hábito estaba tachonado de manchas de vino mal lavadas.El de Artois quedó pensativo un instante, rascándose la mejilla porque la tonsura del capellán le hacía pensar en su barba, que empezaba a crecer.―Y sobre el punto que me habéis indicado ―prosiguió― ¿qué ha encontrado aquí para satisfacer..., su debilidad, puesto que así nombráis a esta clase de vigor?―A mi parecer, nada, monseñor.―¿Bersumée? ¿No le habrá hecho alguna visita un poco larga?―No, monseñor. Puedo responder de ello.―¿Y... vos?―¡Oh! ¡Monseñor!―¡Vamos, vamos! ―dijo el de Artois―. No sería la primera vez que ocurriera una cosa así; más de uno de vuestros cofrades, cuando cuelga el hábito, se siente tan hombre como los demás. Por mi parte no veo nada malo en ello, e incluso si he de seros franco, lo vería más bien como motivo de alabanza. ¿Y con su prima? ¿No se consuelan un poco las dos damas entre sí?―¡Oh! ¡Monseñor! ―dijo el capellán, fingiendo cada vez mayor espanto―. Eso es pedirme un secreto de confesión.El de Artois le asestó en el hombro un golpecito amistoso.―Vamos, vamos, señor capellán, no os chanceéís ―exclamó―. Si se os ha colocado para atender esta prisión, no es para que guardéis los secretos, sino para que los repitáis... a quien debe oírlos.―Ni doña Blanca, ni doña Margarita se han acusado ante mí de ser culpables de nada semejante, ni siquiera en sueños, ―dijo el capellán bajando los ojos.―Lo que no prueba que sean inocentes, sino que son prudentes. ¿Sabéis escribir?―Ciertamente, monseñor.―¡Vaya! ―dijo el de Artois con aire de asombro―. No todos los frailes son, pues, tan soberanamente ignorantes como se dice... Entonces, señor capellán, id a buscar pergamino, plumas y todos los materiales necesarios para escribir y esperad en el piso bajo de la torre de las princesas, preparado para subir cuando yo os llame.El capellán se inclinó. Parecía tener algo que añadir, pero el de Artois ya se había vuelto a poner su gran capa escarlata y salía. El capellán corrió tras él.―¡Monseñor! ¡Monseñor! ―le dijo con voz llena de obsequiosidad―. ¿Haríais la gran merced, si no os ofende el haceros tal demanda, haríais la inmensa...?―¿Qué merced? ¿Qué merced?―Pues bien, monseñor, decíd al hermano Renaud, el Gran Inquisidor, si llegáis a verlo, que sigo siendo su muy obediente hijo, y que no me olvide por demasiado tiempo en esta fortaleza, donde presto mi servicio lo mejor que puedo, ya que Dios me ha puesto en él. Pero creo poseer algunos méritos, monseñor, como vos lo habéis podido ver, y desearía que se les encontrara otro empleo.―Pensaré en ello, hermano, pensaré en ello ―respondió el de Artois, que de sobra sabía que no haría nada.En la estancia de Margarita, las dos princesas terminaban su tocado. Se habían lavado durante largo tiempo ante el fuego, dilatando este placer reencontrado. Sus cortos cabellos se hallaban aún perlados de gotitas, y acababan de ponerse las largas camisas blancas tiesas de engrudo, demasiado anchas, y cerradas en el cuello por una cinta corrediza. Cuando se abrió la puerta, las dos mujeres iniciaron un movimiento pudoroso.―¡Oh, queridas primas ―dijo Roberto―, no os inquietéis! Permaneced así. Yo soy de la familia; y además esas camisas que os habéis puesto os tapan mejor que las ropas en que os mostrabais hace poco. Tenéis justamente un aire de monjitas. Pero vuestro aspecto es ahora más agradable y los colores comienzan a volveros a la cara. ¡Confesad que vuestra suerte ha cambiado bastante desde que he llegado!―¡Oh, sí, gracias, primo! ―exclamó Blanca.La estancia también estaba transformada. Habían llevado allí una cama, dos cofres que servían de bancos, una silla con respaldo, y una mesa sobre un entarimado en la que ya estaban dispuestos las escudillas, los cubiletes y el vino de Bersumée. Un cirio ardía sobre la mesa, pues aunque la campanita de la capilla estaba a punto de tocar el mediodía, la luz de aquel día nevoso no alumbraba el interior del torreón. En la chimenea, llameaban grandes leños, cuya humedad se escapaba por las puntas canturreando su alegre chisporroteo.Inmediatamente después de Roberto, entraron el sargento Lalaine, el arquero Gros―Guillaume y otro soldado, que subían un potaje espeso y humeante, un voluminoso pan recién cocido redondo como una torta, un pastel de cinco libras de corteza dorada, una liebre asada, un pato confitado y algunas peras bergamotas, que Bersumée, amenazando con arrasar la frutería, había conseguido arrancar a un frutero de Andelys.―¡Cómo! ―exclamó el de Artois―. ¿Es esto todo lo que nos traéis, habiéndoos pedido buena comida?―Es un milagro, monseñor, que se haya podido encontrar esto, en estos tiempos de hambre ―respondió Lalaine.―Tiempos de hambre para los miserables, tal vez, pues son tan holgazanes que quisieran que la tierra fructificara sin trabajarla, pero no para las gentes de bien ―respondió el de Artois―. ¡Jamás me he visto ante una minuta tan mezquina desde que mamaba!Las prisioneras miraban con ojos de hambrientas fierecillas las vituallas ostentosas que el de Artois aparentaba menospreciar. Blanca estaba a punto de llorar. Y los tres soldados también contemplaban la mesa, con miradas de codicia.Gros―Guillaume, que no había engordado más que con centeno cocido, se acercó prudentemente a cortar el pan, pues servía de ordinario la mesa del comandante.―¡No! ―gritó el de Artois―, no toques mi pan con tus sucias patas! Nosotros mismos nos serviremos. ¡Marchaos, fuera de aquí antes de que me irrite!Una vez que desaparecieron los arqueros, dijo haciéndose el gracioso.―¡Va!, voy a habituarme un poco a la vida de prisión. Pues, ¿quién sabe...?Invitó a Margarita a sentarse en la silla con respaldo.―Blanca y yo nos sentaremos en este banco ―dijo.Escanció el vino y, levantando su cubilete hacia Margarita, brindó:―¡Viva la reina!―No os burléis de mí, primo ―dijo Margarita de Borgoña―. Es faltar a la caridad.―No me burlo: entended mis palabras en su verdadero sentido. Todavía sois reina hoy dia..., y yo os deseo que viváis, sencillamente.Se hizo el silencio porque se pusieron a comer. Cualquiera que no fuera Roberto se hubiera conmovido al ver a aquellas dos mujeres arrojarse como mendigas sobre la comida. Ni intentaban siquiera fingir compostura, y tragaban el potaje y mordían el pastel sin tomarse tiempo apenas para respirar.El de Artois había pinchado la liebre con la punta de su daga y volvía a calentarla al amor de las brasas de la chimenea.Mientras hacía esto, continuaba observando a sus primas, y una carcajada pujaba por salir de su garganta. «De colocarles las escudillas en el suelo, se habrían puesto a lamerlas a cuatro patas.» Apuraban el vino del capitán como si quisieran compensar de golpe siete meses de agua de cisterna, y el color les subía a las mejillas. «Van a ponerse enfermas ―pensaba el de Artois―, y terminarán esta hermosa jornada vomitando hasta las tripas.»Él comía también por toda una escuadra. Su prodigioso apetito, que le venía de familia, no era una leyenda; cada uno de sus bocados se hubiera tenido que partir en cuatro para presentarlo a un hombre normal. Devoraba el pato confitado como suele comerse los tordos, masticando los huesos. El, modesto, se excusó de no hacer otro tanto con la liebre.―Los huesos de la liebre ―aclaró― se rompen en bisel y desgarran las entrañas.Cuando al fin todos parecieron satisfechos, de Artois, hizo una señal a Blanca, invitándola a retirarse. Ella se levantó sin hacerse rogar, aun cuando las piernas flojeaban un poco. La cabeza le daba vueltas y tenía necesidad de encontrar un lecho. Roberto tuvo entonces el único pensamiento de humanidad:«Si se expone así al frío, va a reventar», se dijo.―¿Han calentado también vuestra estancia? ―preguntó.―Sí, gracias, primo ―respondió Blanca―. Nuestra vida ha cambiado por completo gracias a vos. ¡Ah! os amo, primo mio..., verdaderamente os quiero de todo corazón... Le diréis a Carlos, no es eso... vos le diréis a él que le amo... que me perdone porque yo le amo.Amaba a todo el mundo en aquel momento. Estaba lindamente borracha, y sólo faltaba que se tendiera en la escalera. «Si no estuviera aquí más que para divertirme ―pensó el de Artois―, ésa apenas se me resistiría. Dadle suficiente vino a una princesa y no tardaréis en verla convertida en una bellaca. Pero la otra también me parece que está a punto.»Arrojó otro gran tronco al fuego, y llenó el cubilete de Margarita, y el suyo.―Y bien, prima ―dijo―, ¿habéis reflexionado?Margarita parecía ablandada tanto por el calor como por el vino.―He reflexionado, Roberto, he reflexionado. Y creo que voy a rehusar ―respondió aproximando su silla al fuego.―Vamos, prima, ¡no habláis con sensatez! ―exclamó el de Artois.―Pues si, pues sí; creo que voy a rehusar ―repitió ella Suavemente.El gigante hizo un movimiento de impaciencia.―Margarita, escuchadme. Tenéis todas las ventajas si aceptáis ahora. Luis es un hombre impaciente por naturaleza, presto a ceder cualquier cosa, con tal de tener al instante lo que desea. Nunca más podréis sacar de él tan buen partido. Consentid en declarar lo que se os pide. No hay necesidad de llevar vuestro asunto ante la Santa Sede; puede ser juzgado por el tribunal episcopal de París. Antes de tres meses, habréis recuperado vuestra plena libertad.―¿Si no...?Margarita permanecía inclinada sobre el fuego, con las manos tendidas hacia las llamas, y cabeceaba levemente. El cordoncillo que cerraba el cuello de su camisa se había desatado, y ofrecía, profusamente, el pecho a las miradas de su primo. «La perra tiene todavía hermosos senos», pensaba el de Artois, «y no parece avara para enseñarlos».―¿Si no...? ―repitió ella.―Si no, vuestro matrimonio será anulado de todos modos, querida, pues siempre se encuentra un motivo para conceder la anulación a un rey. En cuanto haya Papa...―¡Ah!, ¿así que no hay Papa todavía? ―exclamó Margarita.El de Artois se mordió los labios; había cometido una falta. No había podido soñar que Margarita, aún recluida en aquella prisión, ignorara lo que todo el mundo sabía: que después de la muerte de Clemente V, el cónclave todavía no había logrado elegir nuevo Pontífice. Acababa de descubrir una buena arma a su adversario, la cual a juzgar por la vivacidad de su reacción no estaba tan abatida como quería aparentar.Pero cometido el yerro, procuró volverlo en su provecho representando el juego de la falsa franqueza, en el que era maestro.―¡Pues es ahí donde tenéis vuestra oportunidad! ―exclamó él―. Y eso es justamente lo que yo quería haceros comprender. Cuando esos pillos de cardenales, que se han dedicado a comerciar con sus promesas como si estuvieran en la feria, hayan vendido sus votos hasta ponerse de acuerdo, Luis no tendrá ninguna necesidad de vos. Lo único que habréis conseguido es que os odie un poco más y que os tenga encerrada aquí para siempre.―Os comprendo bien; pero también comprendo que mientras no haya Papa, no se puede hacer nada sin mí.―Es una tontería que os obstinéis.Se acercó a su lado, le rodeó el cuello con su pesada pata y empezó a acariciarle el hombro, bajo la camisa.El contacto de aquella manaza musculosa parecía turbar a Margarita.―¿Por qué tenéis ―dijo ella dulcemente― tanto interés en que acepte?El se inclinó hasta rozarle los negros rizos con sus labios. Olía a cuero y a sudor de caballo, olía a cansancio y a barro; olía, a caza y a manjares fuertes. Margarita se sintió envuelta en un espeso olor a macho.―Os quiero, Margarita. Siempre os he querido, vos lo sabéis. Y ahora nuestros intereses van unidos. Es preciso que recobréis vuestra libertad. Y en cuanto a mi, quiero satisfacer a Luis, a fin de que él me favorezca. Ya veis que debemos ser aliados.Al mismo tiempo había hundido su mano dentro del corpiño de Margarita, sin que ella le ofreciera resistencia. Por el contrario, apoyaba su cabeza en la maciza muñeca de su primo y parecía abandonarse.―¿No es una lástima ―prosiguió Roberto― que un cuerpo tan hermoso, tan dulce y tan bien formado se vea privado de los goces naturales?... Aceptad, Margarita, y os llevaré conmigo lejos de esta prisión hoy mismo; os conduciré, primero a algún convento lo suficientemente suave, a donde podré ir a veros a menudo y velar por vos... ¿Al fin y al cabo qué os importa declarar que vuestra hija no es de Luis, puesto que nunca la habéis querido?Ella alzó los ojos.―El que yo no quiera a mi hija, ¿no prueba precisamente que es de mi marido?Permaneció soñadora un momento, con la mirada distraída. Los troncos se desplomaron en el hogar, iluminando la estancia con un gran chorro de chispas. Y Margarita se puso a reír súbitamente.―¿De qué os reis? ―le preguntó Roberto.―El techo, ―respondió―. Acabo de ver que se parece al de la Torre de Nesle.El de Artois se irguió, estupefacto. No podía librarse de una cierta admiración ante tanto cinismo mezclado con tanta truhanería. «Al menos, es una hembra» pensó.Ella lo miraba, imponente ante la chimenea, plantado sobre sus piernas sólidas como troncos de árbol. Las llamas hacían brillar sus botas rojas y centellear la plata de su cinturón.Ella se levantó y él la atrajo hacia sí.―¡Ah! prima mía ―dijo―. Si os hubierais casado conmigo... o si me hubierais elegido por amante en lugar de ese crío de escudero, las cosas no habrían ocurrido lo mismo para vos... y hubiéramos sido muy dichosos.―Puede ser ―murmuró ella.La tenía asida por la cintura, y le parecía que dentro de un instante ella ya no sería capaz de pensar.―No es demasiado tarde, Margarita ―murmuró.―Quizá no... ―respondió ella con voz ahogada, consentidora.―Entonces librémonos lo antes posible de este despacho que se ha de escribir, para luego no ocuparnos más que de amarnos. Hagamos subir al capellán que espera abajo...Ella se desprendió de un salto, con los ojos centelleantes de cólera.―¿Espera abajo de verdad? ¡Ah! primo, ¿me habéis creído tan estúpida para dejarme engañar por vuestros arrumacos? Acabáis de hacer conmigo lo que las rameras hacen de ordinario con los hombres: excitarles los sentidos para someterlos mejor a sus caprichos. Pero os olvidáis de que en ese oficio, las mujeres son más fuertes, y vos no sois más que un aprendiz.Lo desafiaba, nerviosa, erguida, y volvió a anudar el cuello de su camisa.Él trató de convencerla de que se equivocaba, que no quería más que su bien y que estaba sinceramente enamorado de ella...Margarita lo escuchaba con aire burlón. El la abrazó de nuevo, y, aunque ahora se defendía, la llevó hacia el lecho.―¡No, no firmaré! ―gritó ella―. Violadme si queréis, pues sois demasiado fuerte para que os pueda resistir; pero se lo diré al capellán, a Bersumée, y le haré saber a Marigny lo buen embajador que sois, y cómo habéis abusado de mi.Roberto la dejó furioso.―Jamás, oídlo bien, me haréis confesar que mi hija no es de Luis, porque si Luis llega a morir, lo que deseo con todo mi corazón, mi hija será reina de Francia, y entonces tendrán que contar conmigo, como reina madre.El de Artois quedó turbado un instante. «Piensa con lógica, la muy zorra», se dijo, «y la suerte puede darle la razón...»Estaba aturdido.―Pocas probabilidades tenéis de eso ―replicó finalmente.―No tengo otra: me la guardo.―Como queráis, prima ―dijo, ganando la puerta.Su fracaso le llenó de rabia el corazón, bajó la escalera y encontró al fraile, transido de frío bajo sus oscuros cabellos, batiendo los pies, y con un puñado de plumas de oca en la mano.―Sois un buen asno, hermanito ―le gritó― y ¡no sé dónde diablos encontráis la debilidad en vuestras penitentes!Después voceó:―¡Escuderos! ¡A los caballos!Apareció Bersumée, cubierto todavía con el casco de hierro.―Monseñor, ¿deseáis visitar el castillo?―No, gracias. Con lo que he visto tengo suficiente.―¿Las órdenes, monseñor?―¿Qué órdenes? Obedece las que has recibido.Le trajeron al de Artois su gran caballo normando, y Lormet le presentaba ya el estribo.―¿Y el dinero de la comida, monseñor? ―preguntó aún Bersumée.―¡Háztelo pagar por messire de Marigny! ¡Pronto, bajad el puente!El de Artois montó de un salto y partió rápidamente al galope. Seguido de toda su escolta, franqueó el cuerpo de guardia. Bersumée, pendientes los brazos, entornados los ojos, veía descender la cabalgata hacia el Sena entre un gran chapoteo de barro.Saint―Denis
Las llamas de centenares de cirios, dispuestos en pirámide alrededor de los pilares, proyectaban su movedizo resplandor sobre las tumbas de los reyes. Las alargadas estatuas yacentes de piedra parecían como sacudidas a veces, por estremecimientos fantasmagóricos y se hubiera dicho que formaban un ejército de caballeros mágicamente adormecidos en medio de un bosque incendiado. (3)
En la basílica de Saint―Denis, necrópolis real, la corte asistía al entierro de Felipe el Hermoso. En la nave central, de cara a la nueva tumba, se encontraba toda la tribu de los Capetos, con vestiduras oscuras y suntuosas: los príncipes de la sangre, los pares seglares, los pares eclesiásticos, los miembros del Consejo Privado, los Grandes Limosneros, el condestable, y dignatarios.El supremo maestresala del palacio real, seguido de cinco oficiales de la corona, se adelantó con paso solemne hasta el borde del hueco abierto en donde ya había sido depositado el cadáver, echó en la fosa el bastón tallado, insignia de su cargo y pronunció la fórmula que marcaba oficialmente el paso de uno a otro reinado:―¡El rey ha muerto! ¡Viva el rey!La concurrencia repitió en seguida:―¡El rey ha muerto! ¡Viva el rey!Y este grito lanzado por cien pechos, repercutido de ojiva en ojiva, de arco en arco, fue a correr largamente en las alturas de las bóvedas.El príncipe de ojos apagados, de espaldas estrechas y de pecho hundido que, en este instante, comenzaba a ser el rey Luis X, experimentó una extraña sensación en la nuca, como si en ella acabaran de estallar las estrellas. La angustia le atenazó el cuerpo, hasta el punto de que pensó caer desfallecido.(3) Los números del texto remiten al lector a las «Notas históricas» del final del libro; donde hallará también el «Repertorio biográfico» de los personajes.A su derecha, sus dos hermanos, Felipe, conde de Poitiers, y el príncipe Carlos, que aún no tenía patrimonio propio, miraban intensamente la tumba.A su izquierda se habían situado sus dos tíos, monseñor Carlos de Valois y monseñor Luis de Evreux, dos hombres de anchas espaldas. El primero había pasado los cuarenta. El segundo se aproximaba.El conde de Evreux se sentía asaltado por viejos recuerdos. «Hace veintinueve años», pensaba, «también nosotros éramos tres hijos, y estábamos en este mismo sitio, ante la tumba de nuestro padre... y he aquí, ahora, que el primero de nosotros se va. La vida ha pasado ya».Su mirada se dirigió hacia la estatua yacente más cercana, que era la del rey Felipe III. «Padre», rogó intensamente Luis de Evreux, «acoged en el otro reino a mi hermano Felipe, pues fue digno de vos».Más lejos, al lado del altar, seencontraba la tumba de San Luis, y más allá las pesadas efigies de los ilustres antepasados. Al otro lado de la nave, los espacios vacíos, que un día se abrirían para este joven, el décimo que llevaba el nombre de Luis, que hoy llegaba al trono y, después de él, reinado tras reinado, para todos los reyes futuros. «Aún hay sitio para muchos siglos», pensó Luis de Evreux.Monseñor de Valois, con los brazos cruzados, la barbilla alzada, lo observaba todo y velaba por que la ceremonia se desarrollara en la forma debida.―¡El rey ha muerto! ¡Viva el rey.!...Cinco veces más resonó el grito a lo ancho de la basílica, a medida que desfilaban los maestresalas y arrojaban su bastón. Rebotó el último bastón en el féretro, y se produjo el silencio.En este momento Luis X se vio atacado por un violento acceso de tos que no pudo dominar a pesar de los esfuerzos que hizo. Un flujo de sangre coloreó sus mejillas, y, durante un buen rato, fue víctima del espasmo. Parecía como si fuera a escupir el alma ante la tumba de su padre.Los asistentes se miraron, las mitras se inclinaron hacia las mitras; las coronas, hacia las coronas; hubo cuchicheos de inquietud y de compasión. Cada uno pensaba: «¿Y si éste muriera también en unas semanas?»Entre los pares seglares, la poderosa condesa Mahaut de Artois, alta, ancha, enrojecida, observaba a su sobrino Roberto, cuya cabeza sobresalía entre todas las demás. Se preguntaba por qué, la víspera, había llegado a Notre―Dame, a la mitad bien cumplida del oficio fúnebre, sin afeitar y enlodado hasta la cintura. ¿De dónde venía y qué había ido a hacer? En cuanto aparecía Roberto, se respiraba un aire de intriga. Desde hacía poco tiempo parecía bienquisto en la corte, lo que no dejaba de inquietar a Mahaut, ahora en desgracia tras haber sido encerradas sus dos hijas, una en Dourdan, otra en Château―Gaillard.Rodeado de los jurisconsultos del Consejo, monseñor Enguerrando de Marigny, coadjutor del soberano que enterraban, llevaba luto de príncipe. Marigny era de esos raros hombres que pueden tener la certeza de haber entrado en vida en el seno de la historia, porque ellos la han hecho. «Sire Felipe, mi rey», pensaba dirigiéndose al féretro. « ¡Cuántas jornadas hemos pasado trabajando codo con codo! Pensábamos igual en todas las cosas; cometimos errores, los corregimos. En vuestros últimos días estuvisteis un poco apartado de mí, porque vuestro espíritu flaqueaba, y los envidiosos procuraban separarnos. Ahora, estaré solo en la obra emprendida. Yo os juro defender lo que hemos realizado juntos.»Sólo necesitaba Marigny recordar su prodigiosa carrera, considerar de dónde había salido y a dónde había llegado, para aquilatar en este instante su pujanza y a la vez su soledad. «La obra de gobernar no se acaba jamás», se decía. Había fervor en este gran político, y pensaba verdaderamente en el reino como si fuera su segundo rey.Egidio de Chambly, abad de Saint―Denis, arrodillado al borde de la tumba, trazó por última vez la señal de la cruz. Después se incorporó, y seis monjes empujaron la pesada losa que cerraba la tumba.Jamás ya Luis de Navarra, ahora Luis X, volvería a oír la terrible voz de su padre diciéndole, durante los consejos:―¡Callaos, Luis!Pero lejos de sentirse liberado por ello, sintió un terror pánico. Se sobresaltó cuando oyó pronunciar a su lado:―¡Vamos, Luis!Era Carlos de Valois indicándole que debía avanzar. Luis X se volvió hacia su tío y murmuró:―Vos lo visteis cuando fue coronado. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo?―Tomó para si de golpe toda la responsabilidad ―respondió Carlos de Valois.«Y tenía dieciocho años... siete menos que yo», pensó Luis X. Todas las miradas se posaban sobre él. Tuvo que hacer un esfuerzo para caminar. Detrás de él la tribu capetina, príncipes, pares, barones, prelados y dignatarios, entre racimos de cirios y estatuas yacentes, atravesó la sepultura de familia. Los monjes de Saint―Denis cerraban el cortejo, con las manos enfundadas en las mangas y cantando salmos.Así se pasó de la basílica a la sala capitular de la abadía donde estaba preparada la comida tradicional que remataba los funerales.―Sire ―dijo el abate Egidio―, rezaremos en lo sucesivo dos plegarias, una por el rey que Dios se nos ha llevado, otra por el que nos da.―Os lo agradezco, padre ―dijo Luis X con voz bastante Insegura.Después se sentó dando un suspiro de desfallecimiento y pidió en seguida un cubilete de agua que vació de un trago. Durante toda la comida permaneció silencioso. Se sentía febril, y cansado de cuerpo y de alma.«Es preciso ser robusto para ser rey», decía Felipe el Hermoso a sus hijos, cuando ponían mala cara ante los ejercicios o frente a las pasadas ante el estafermo. (4) «Es preciso ser robusto para ser rey», se repetía Luis X en este primer momento de su reinado. Era de esos hombres en los que la fatiga engendra la irritación, y pensaba con humor que cuando se hereda un trono, se debería heredar igualmente la fuerza necesaria para mantenerse erguido en él.(4) El estafermo o quintaine era un ejercicio que se realizaba caballo, armado de lanza, y que consistía en golpear en pleno tronco un manIquí montado sobre un eje, que representaba a un caballero de armas, uno de cuyos brazos llevaba sujeto un palo. Si el justador asestaba mal el golpe, el maniquí. girando sobre si mIsmo, venia a golpear al torpe caballero.Lo que el ritual exigía del nuevo soberano, para su elevación al trono, era verdaderamente insoportable. Luis después de asistir a la agonía de su padre tuvo que comer durante dos días delante del cadáver embalsamado. En efecto, no sufriendo el principio de la realeza interrupción ni cesura en su encarnación, se suponía que el rey muerto reinaba hasta su enterramiento, y su sucesor, al lado de sus restos, comía en cierta forma para ély en su lugar.Para Luis, más penosa que la presencia de aquella forma cérea vaciada de sus entrañas y vestida con los ornamentos de ceremonia, era la vista del corazón de su padre colocado junto al túmulo funerario, en un cofrecito de cristal y bronce dorado. Los que veían aquel corazón, cortadas las arterias a ras y detrás del vidrio, quedaban estupefactos de su pequenez; «un corazón de niño.., o de pájaro», murmuraban los visitantes. Costaba creer que una víscera tan minúscula hubiera animado a un monarca tan terrible.2Después se trasladó el cuerpo por vía acuática, desde Fontainebleau a París, luego en la capital se sucedieron una serie de cabalgatas y de vigilias, de oficios religiosos y de cortejos interminables; todo ello con un horroroso tiempo de invierno en que se chapoteaba en el barro helado, un viento sutil cortaba el aliento y el rostro era azotado por crueles ráfagas de nieve.Luis admiraba a su tío Carlos de Valois, que, constantemente a su lado, decidiéndolo todo, zanjando los problemas más perentorios, infatigable, tenaz, parecía tener carácter de rey.Ya, hablando con el abate de Saint―Denis, empezaba a preocuparse por la consagración de Luis, que tendría lugar el verano siguiente. Pues la abadía de Saint―Denis conservaba, no sólo las tumbas reales y el pendón de Francia, sino también los atributos y vestiduras que los reyes llevaban en su coronación. Valois quería saber si todo estaba en orden. Después de veintinueve años, ¿no habría necesidad de componer el manto de gala? Los escriños para transportar a Reims el cetro, las espuelas y la mano de justicia ¿se hallaban en buen estado? ¿Y la corona de oro? Sería preciso que los orfebres, lo más pronto posible, ajustaran la guarnición interior a la nueva medida.El abate Egidio observaba al joven rey, al que la tos no dejaba de sacudir, y pensaba: «Desde luego, todo se va a preparar; ¿pero durará él hasta entonces?»Acabada la comida, Hugo de Bouville, gran chambelán de Felipe el Hermoso, fue a quebrar delante de Luis X su bastón dorado, y significar con ello que había cumplido su misión. El corpulento Bouville tenía los ojos llenos de lágrimas; sus manos le temblaban y tuvo que realizar tres veces el intento de romper su cetro de madera, imagen y delegación del gran cetro de oro. Después, al primer chambelán de Luis, Mathieu de Trye, que iba a sucederle, le susurró:―A vos os toca ahora, messire.Entonces, la tribu capetina se levantó de la mesa, y salió al patio donde esperaban las monturas. En el exterior, la muchedumbre era escasa para gritar: « ¡Viva el rey!» Las gentes ya se habían helado bastante la víspera en su afán de presenciar el gran cortejo que comprendía tropas, clerecía de París, maestros de la Universidad, y corporaciones; el de hoy no ofrecía nada que pudiera maravillar. Además, caía una especie de granizo que calaba los vestidos hasta la piel; sólo saludaban al nuevo rey los bobos empedernidos o los que podían gritar desde el umbral de su puerta sin mojarse.Desde la infancia, el Turbulento esperaba reinar. A cada reprimenda, fracaso o contrariedad que le acarreaban su mediocridad de espíritu y de carácter, él se decía rabiosamente:«El día que sea rey...» y mil veces había deseado que la suerte apresurara la desaparición de su padre.Ahora, he aquí que había sonado la ansiada hora, he aquí que acababa de ser proclamado. Salía de Saint―Denis... Pero nada le advertía interiormente de que se hubiera producido en él cambio alguno. Solamente se sentía más débil que la víspera, y pensaba más en su padre al que había querido tan poco.Con la cabeza baja y los hombros temblorosos, guiaba su caballo entre los campos desiertos en los que restos de rastrojo alternaban con restos de nieve. El crepúsculo oscurecía rápidamente. A las puertas de París, el cortejo hizo un alto, para que los arqueros de la escolta pudieran encender las antorchas.El pueblo de la capital no fue más entusiasta que el de SaintDenis. Además, ¿qué razones tenía para mostrarse alegre? El invierno precoz impedía los transportes y multiplicaba las defunciones. Las últimas cosechas habían sido pésimas: las mercancías se encarecían a medida que escaseaban; se respiraba miseria. Y lo poco que se conocía del nuevo rey no invitaba a la esperanza.Se decía que era pendenciero y cruel y el pueblo empezaba a llamarlo por el sobrenombre de Turbulento. No se podía citar de él ningún acto importante o generoso. Su única fama se debía a su infortunio conyugal.«Por esto el pueblo no me demuestra afecto», se decía Luis X, por culpa de aquella ramera que me ridiculizó delante de ellos. Pero si no me aman, haré de tal modo que temblarán y pondrán cara de pascuas cuando me vean, como si me amaran verdaderamente. Y desde luego quiero volver a tomar esposa, tener una reina a mi lado... para que quede borrado mi deshonor.»¡Ay! El relato que, la víspera, le había hecho su primo el de Artois, a su regreso de Château―Gaillard, no permitía esperar que la empresa fuera fácil. «La ramera cederá; haré que la sometan a régimen y tormentos tales que cederá.»Como había corrido entre la plebe la noticia de que arrojarían monedas al paso del cortejo, grupos de mendigos permanecían en las esquinas de las calles. Las antorchas de los arqueros iluminaban un instante caras chupadas, ojos ávidos y manos extendidas. Pero no cayó ni la más vil moneda.Por el Chatelet y el Pont au Change el cortejo alcanzó el Palacio de la Cité.La condesa Mahaut dio la señal de dispersarse declarando que todos tenían ahora necesidad de calor y de reposo, y que ella regresaba al palacio de Artois. Prelados y barones tomaron el camino de su mansión. Hasta los hermanos del nuevo rey se retiraron. Así que cuando echó pie a tierra, Luis X no se vio rodeado, fuera de su escolta de escuderos y de servidores, más que por sus dos tíos Valois y Evreux, Roberto de Artois, y Mathieu de Trye.Pasaron por la Galería Mercière, inmensa, y a aquella hora, casi desierta. Algunos mercaderes, que acababan de echar el candado a sus azafates, se quitaron el gorro. (5)(5) Los comerciantes de mercería, aderezos, baratijas y ornamentos, tenían el privilegio de vender dentro del palacio real, en la galería llamada Galería Mercière o Galería Marchande.El Turbulento avanzaba lentamente, con las piernas tiesas en las botas demasiado pesadas y con el cuerpo calenturiento por la fiebre. Miraba, a derecha e izquierda, en lo alto de los muros, las cuarenta estatuas de reyes, colocadas sobre grandes consolas esculpidas, que Felipe el Hermoso había hecho erigir allí, a la entrada de la habitación real, copias, en pie, de las yacentes de Saint―Denis, con el fin de que el soberano viviente apareciera a los ojos de cada visitante como el continuador de una raza sagrada, designada por Dios para ejercer el poder.Esta colosal familia de piedra, de blancos ojos bajo el resplandor de las antorchas, no hacía más que abrumar aún más al pobre príncipe de carne que había recogido la sucesión. Un mercader dijo a su mujer:―No tiene aspecto muy altivo, nuestro nuevo rey.La mujer, riendo burlonamente, respondió:―Lo tiene sobre todo de cornudo.No había hablado muy fuerte, pero su aguda voz resonó en el silencio. El Turbulento se sobresaltó y con el rostro bruscamente airado, trató de distinguir a la persona que había osado pronunciar aquel insulto. Todos los de la escolta desviaron la mirada y fingieron no haber oído nada.A ambos lados de la arcada bajo la que arrancaba la escalera principal hacían juego las estatuas de Felipe el Hermoso y de Enguerrando de Marigny, pues el regente general del reino había recibido este honor único de tener su efigie en la galería de los reyes. Honor justificado por el hecho de que la reconstrucción y embellecimiento del palacio era obra esencialmente suya.Esta estatua era lo que más irritaba a monseñor de Valois, que cada vez que se veía obligado a pasar ante ella, se indignaba de que hubieran elevado tan alto a aquel burgués. «La astucia y la intriga lo han conducido a tal descaro que se da aires de ser de nuestra sangre», pensaba Valois. «Pero tiempo al tiempo, monseñor; os bajaremos de ese pedestal, lo juro, y os enseñaremos muy pronto que el momento de vuestras malvadas grandezas ha concluido.»―Monseñor Enguerrando ―dijo volviéndose con altanería hacia su enemigo―, creo que el rey desea ahora quedarse en familia.Marigny, para evitar todo choque hizo como si no hubiera comprendido. Pero para hacer constar que no recibía órdenes más que del rey, se dirigió a éste:―Sire, hay muchos asuntos pendientes que me reclaman. ¿Puedo retirarme?Luis tenia el pensamiento en otra parte: la frase lanzada por la mujer del mercader le daba vueltas en la cabeza.―Hacedlo, messire, hacedlo ―respondió con impaciencia.El rey, sus tíos y el destino
La reina Juana, madre de Luis X, heredera de Navarra, había muerto en 1305. A partir de 1307, es decir, desde el momento en que, a los dieciocho años, había sido investido oficialmente de la corona navarra, Luis había recibido la mansión de Nesle para su residencia personal. No había habitado, pues, en el palacio, tras los remozamientos ordenados por su padre los últimos años.
Así pues, aquella tarde de diciembre, a la vuelta de Saint Denis, al entrar Luis en las habitaciones reales para tomar posesión, no encontró nada que le recordara su infancia. Ninguna rotura en el pavimento, conocida desde siempre; ningún chi rrido especial de tal o cual puerta oído anteriormente podía conmoverlo o enternecerlo; no encontraba nada que le permitiera decir: «Delante de esta chimenea me tenía mi madre en su regazo» o «desde esta ventana vi, por primera vez, la primavera.» Las ventanas tenían otra proporción, las chimeneas eran nuevas.Felipe el Hermoso, monarca económico, casi avaro en su atención personal, no reparaba en gastos cuando se trataba de enaltecer la idea de la realeza. Había querido que el palacio fuera imponente, aplastante, tanto interior como exteriormente; y que, en el corazón de la capital, igualara en cierto modo a Notre―Dame. Allá la grandeza de la Iglesia; aquí, la grandeza del Estado. Allí la gloria de Dios; aquí, la del rey.Para Luis, ésta era la morada de su padre, un padre silencioso, distante, terrible. De todas las estancias, la única que le parecía familiar era la cámara del Consejo, donde tantas veces, apenas formulaba una opinión, había oído decir: «¡Cállate, Luis!»Avanzaba de sala en sala. Los criados, ahogando sus pisadas, se escurrían a lo largo de las paredes; los secretarios se esfumaban por las escaleras; todo el mundo observaba todavía un silencio de velada mortuoria.Se detuvo finalmente en la estancia en la que su padre permanecía habitualmente para trabajar. Era de dimensiones modestas, pero con una gran chimenea en la que ardía un fuego como para asar un buey. Para calentarse sin sufrir el ardor de las llamas, habían colocado delante del fuego unas pantallas tejidas de mimbre que un criado remojaba frecuentemente. Varios candeleros de seis velas en forma de corona iluminaban claramente la estancia.Luis se despojó de su ropa, que puso en una de las pantallas. Sus tíos, su primo y su chambelán lo imitaron y pronto comenzó a escapar vapor de las pesadas telas empapadas de agua, de los terciopelos, de las pieles de abrigo y de los bordados, mientras que los cinco hombres, en camisa y calzones, se calentaban los riñones al fuego, semejantes a cinco labriegos a su regreso de un enterramiento en el campo.De pronto, del ángulo donde estaba la mesa de trabajo de Felipe el Hermoso, llegó un largo suspiro, casi un gemido.Luis X gritó con voz aguda:―¿Qué es eso?―Es Lombardo, Sire ―dijo el criado encargado de mojar las pantallas.―¿Lombardo? Pero si ese perro estaba en Fontainebleau, con la jauría. ¿Cómo ha llegado aquí?―Por sí solo, hay que creer, Sire. Llegó anteanoche todo cubierto de barro, al mismo tiempo que llegaba el cuerpo de nuestro antiguo señor a Notre―Dame. Se ha escondido bajo este mueble y no se quiere mover.―¡Que lo cojan, que lo encierren en las cuadras!Contrariamente a su padre, Luis detestaba a los perros, les tenía miedo, desde que, siendo niño, le había mordido uno.El criado se agachó y tiró por el collar a un gran lebrel oscuro, con el pelo pegado en los flancos y los ojos febriles.Este era el perro, obsequio del banquero Tolomei, que no se había apartado del rey Felipe durante los últimos meses. Como se resistiera a salir, agarrándose al pavimento con las uñas, Luis X lo apartó con un puntapié en el costado.―Ese animal trae desgracia. Primero, llegó aquí el día en que quemaron a los Templarios, el día que...Se oyeron voces en una pieza contigua, y el criado y el perro se cruzaron en la puerta con una niña vestida embarazosamente con ropas de luto, a la que empujaba una dama de compañía, diciéndole:―Id, doña Juana; id a saludar a nuestro señor el rey, vuestro padre.Aquella niña de apenas cuatro años, de pálidas mejillas, de ojos demasiado grandes, era por el momento la heredera del trono de Francia.Tenía la frente redonda y combada de Margarita de Borgoña, pero su tez y sus cabellos eran claros. Avanzaba, mirando directo delante de ella con esa expresión obstinada que muestran los niños malqueridos.Luis X, con un gesto, impidió que llegara hasta él.―¿Por qué la han traído aquí? ¡De ningún modo quiero verla! ―exclamó―. Que la conduzcan sin tardanza al Palacio de Nesle; es allí donde debe alojarse, puesto que allí fue...―Conteneos, sobrino ―dijo el conde Evreux.Luis esperó a que salieran la dama de compañía y la princesita, más atemorizada aquélla que ésta.―¡No quiero ver más a esa bastarda! ―dijo.―¿Estáis, pues, tan seguro de que lo sea, Luis? ―preguntó monseñor de Evreux, alejando del fuego sus vestidos para que no se chamuscaran.―Me basta con la duda ―respondió el Turbulento―. No quiero reconocer nada que venga de una mujer que me ha traicionado.―Sin embargo, esta niña es rubia como todos nosotros.―Felipe de Aunay también era rubio ―replicó amargamente el Turbulento.El conde de Valois vino a apoyar al joven rey.―Luis debe tener buenas razones, hermano, para hablar de esa manera ―dijo con autoridad.―Además ―prosiguió Luis a voz en grito―, no quiero oír esa palabra que se me ha lanzado hace poco al pasar; no quiero adivinarla sin cesar en la mente de las gentes; no quiero dar ocasión de que lo piensen al mirarme.Luis de Evreux se contuvo para no contestar: «Si hubieras tenido mejor carácter, amigo mio, y más bondad en el corazón, tu mujer quizá te hubiera amado...» Pensaba en la desgraciada niña que iba a vivir, rodeada solamente de criados indiferentes, en el inmenso y desierto palacio de Nesle. De improviso, oyó que Luis decía.―¡Ay! Voy a estar muy solo aquí.Luis de Evreux miró compasivo y estupefacto a aquel sobrino que conservaba sus resentimientos como un avaro guarda su oro; maltrataba a los perros porque uno lo había mordido, expulsaba a su hija porque había sido burlado, y se quejaba de su soledad.―Toda criatura está sola, Luis ―dijo gravemente―. Cada uno de nosotros sufre en soledad el instante de la muerte; y es vano creer que no ocurre igual en otros instantes de la vida. Incluso el cuerpo de la esposa con quien dormimos resulta extraño; incluso los hijos que hemos engendrado resultan para nosotros personas extrañas. Sin duda el Creador lo ha querido así para que cada hombre no tenga otra comunión que la suya y todos juntos la tengamos en El... El único alivio a este aislamiento está en la compasión y en la caridad, es decir, en saber que los demás padecen de nuestro mismo mal.Con el cabello húmedo y lacio, la mirada vaga, la camisa pegada a sus huesudos costados, el Turbulento parecía un ahogado a quien acabaran de sacar del Sena. Quedó silencioso un momento. Algunas palabras, como esas, precisamente, de caridad y compasión, no tenían sentido para él, y no las entendía más que los latines de los clérigos. Se dirigió a Roberto de Artois:―Así, Roberto, ¿estáis seguro de que no cederá?―El gigante, secándose todavía, y cuyas botas humeaban como un caldero, sacudió la cabeza negativamente.―Mi señor primo, como os dije ayer tarde, presioné sobre doña Margarita de todas las formas. Puse en juego con ella mis más sólidos argumentos. Choqué con una repulsa de tal dureza que puedo aseguraros que no se obtendrá nada. ¿Sabéis con qué cuenta? ―añadió, alevoso―. Espera que muráis antes que ella.Luis X tocó instintivamente, a través de su camisa, el pequeño relicario que llevaba al cuello. Después, dirigiéndose al conde de Valois, dijo:―¡Pues bien! Tío, ya veis que no es tan fácil como habíais prometido. ¡Y que la anulación no parece cosa de hoy para mañana!―Ya lo veo, sobrino, y no pienso más que en eso ―respondió el de Valois.―Primo, si teméis ayunar ―dijo entonces Roberto de Artois, yo podré abastecer vuestro lecho con apetitosa carne de hembras..., cariñosas por la vanidad de servir a los placeres de un rey.Hablaba de esto con avidez, como si se tratara de un asado a punto o de un buen plato en salsa.Carlos de Valois agitó su mano cargada de sortijas.―Ante todo, ¿de qué os sirve, Luis, que el matrimonio sea anulado ―dijo― mientras no hayáis elegido la nueva mujer con quien queréis casaros? No os inquietéis tanto por esa anulación; un soberano siempre acaba por obtenerla. Lo que precisáis es encontrar desde ahora la esposa que haya de representar a vuestro lado el papel de reina y os pueda proporcionar descendencia.Cuando se presentaba un obstáculo, monseñor de Valois adoptaba esta posición de menospreciarlo y de saltar en seguida a la etapa inmediata. En la guerra se despreocupaba de los focos de resistencia; los cercaba y se lanzaba al ataque de la ciudadela siguiente.―Hermano ―dijo el prudente conde de Evreux― ¿creéis que la cosa es tan fácil, en la situación en que está nuestro sobrino, y si no quiere tomar una mujer indigna del trono?―¡Vaya pues! Conozco a diez princesas en Europa que pasarían por alto muchas cosas con tal de ceñir la corona de Francia. Tenéis, sin ir más lejos, a mi sobrina Clemencia de Hungría... ―dijo Valois como si la idea acabara de brotarle en la cabeza cuando la venía madurando desde hacía una semana.Esperó ver el efecto que producía su proposición. El Turbulento levantó la cabeza, interesado.―Es de nuestra sangre puesto que procede de los Anjou ―prosiguió Valois―. Su padre, Carlos Martel, que renunció al trono de Nápoles―Sicilia para reivindicar el de Hungría, hace tiempo que murió; y sin duda ésta es la razón por la que ella no se ha casado todavía. Pero su hermano Caroberto reina ahora en Hungría y su tío es rey de Nápoles. En verdad, se le ha pasado un poco la edad del matrimonio...―¿Cuántos años tiene? ―preguntó inquieto Luis X.―Veintidós. Pero, así y todo, ¿ no es preferible a esas muchachuelas que van al altar jugando todavía a muñecas y que, cuando crecen, se revelan llenas de villanía, mentirosas y libertinas? Además, sobrino, ¡no vais a vuestras primeras nupcias!«Todo esto parece demasiado bien, debe de tener algún defecto que se me oculta, pensaba el Turbulento. Quizá Clemencia sea tuerta o bien jorobada.»―¿Y cómo es... físicamente? ―preguntó.―Sobrino mio, es la mujer más hermosa de Nápoles. Los pintores, según me han asegurado, se esfuerzan en imitar sus rasgos cuando pintan en las iglesias el rostro de la Virgen María. Yo recuerdo que ya en su infancia prometía ser una belleza notable y todo parece confirmar que ha hecho honor a esta promesa.―En efecto, parece que es muy bella ―dijo monseñor de Evreux.―Y virtuosa ―añadió Carlos de Valois―. Me atengo a que reúne todas las cualidades que poseía su querida tía, que fue mi primera mujer, a la que Dios guarde. Y no olvidéis que Luis de Anjou, su otro tío y, por consiguiente, mi cuñado, habiendo renunciado al trono para entrar en religión, fue ese santo obispo de Toulouse que hace milagros desde su tumba.―Así tendremos un segundo San Luis en la familia ―observó Roberto de Artois.―Tío, me parece que habéis tenido una feliz idea ―dijo Luis X―. Hija de rey, hermana de rey, sobrina de rey y de santo, bella y virtuosa... ¡Ah! ¡Por lo menos no será morena, como la borgoñona, pues entonces sería superior a mis fuerzas!―No, no ―se apresuró a responder Valois―. No temáis, sobrino; es rubia, de buena raza franca.―¿Y vos creéis, Carlos, que esá familia, piadosa como decís, consentiría a los esponsales antes de la anulación? ―preguntó Luis de Evreux.Monseñor de Valois se hinchó como para reventar.―Soy demasiado amigo de mis parientes de Nápoles para que me puedan rehusar nada ―respondió―, y ambas cosas se pueden tratar a la vez. La reina María, que, en otro tiempo consideró un honor darme a una de sus hijas, me otorgará con gusto a su nieta para el más querido de mis sobrinos, y para que sea reina del más bello reino del mundo. Yo me encargo de ello.―Entonces manos a la obra, tío ―dijo Luis―. Enviemos una embajada a Nápoles. ¿Qué opináis, Roberto?Roberto dio un paso hacia adelante, con las manos abiertas como si se propusiera partir al instante para Italia.El conde de Evreux intervino otra vez. No tenía objeción al proyecto, pero opinaba que la decisión constituía un asunto de Estado tanto como de familia, y pedía que fuera debatida en el Consejo.―Mathieu ―dijo inmediatamente Luis X a su chambelán―, decid a Marígny que convoque el Consejo para mañana por la mañana.―¿Por qué a Marigny? ―dijo Valois―. Yo mismo puedo encargarme de ello, si lo deseáis. Marigny tiene demasiadas ocupaciones y prepara apresuradamente los Consejos que no tienen otro cometido que el de conceder su aprobación, sin examinar demasiado sus negocios. Pero vamos a cambiar eso, Sire, sobrino mío, y yo voy a reuniros el Consejo más indicado para serviros.―Es muy justo, tío mío, hacedlo así ―dijo Luis X, con aire de seguridad, como si la iniciativa fuera suya.Las ropas estaban secas y todos volvieron a vestirse.«Bella y virtuosa», se repetía Luis X, «bella y virtuosa»...Después sufrió un acceso de tos y apenas oyó las despedidas.Bajando la escalera, de Artois dijo a Valois:―¡Ah!, primo mio. ¡Qué bien habéis vendido a vuestra sobrina Clemencia, conozco a alguien cuyas sábanas arderán toda la noche!―Roberto ―dijo Valois en tono de fingido reproche―, en adelante debéis recordar que es del rey de quien habláis.El conde de Evreux los seguía en silencio. Pensaba en la princesa que vivía en un castillo de Nápoles, cuya suerte, sin ella saberlo, quizá se había decidido aquel día. Monseñor de Evreux se maravillaba de qué modo imprevisible, misterioso, se forjaban los destinos humanos.Porque un gran soberano había muerto antes de tiempo, porque un joven rey soportaba mal el celibato, porque su tío estaba impaciente por satisfacerle, para afirmar así el dominio que ejercía sobre él, porque un nombre lanzado había sido retenido, una doncella de rubios cabellos, que a quinientas leguas de distancia, pensaba ante un mar eternamente azul que nada nuevo le traería aquel día, quedaba designada para llegar a ser el centro de las preocupaciones de la corte de Francia...Monseñor de Evreux aún se vio asaltado por un acceso de escrúpulos.―Hermano ―dijo a Valois― ¿creéis verdaderamente que la pequeña Juana sea bastarda?―Hoy no estoy seguro todavía, hermano ―dijo Valois poniéndole sobre el hombro su mano ensortijada―. ¡ Pero os aseguro que no pasará mucho tiempo sin que todo el mundo la tenga por tal!Después de esto, el reflexivo conde de Evreux podía haberse dicho igualmente: «Porque una princesa de Francia se echa un amante, porque su cuñada de Inglaterra la denuncia, porque un rey justiciero publica el escándalo, porque un marido humillado hace recaer su venganza sobre una niña a la que quiere declarar ilegítima... » Las consecuencias pertenecen al futuro, a ese desarrollo de la fatalidad en creación constante por la continua combinación de la fuerza de las cosas y de las acciones humanas.La lencera Eudalina
El dosel del lecho, de un jamete (5) azul oscuro sembrado de áureas flores de lis, parecía un trozo de firmamento nocturno; las cortinas tapizadas, también de la misma tela, se movían suavemente, a la tenue claridad de la mariposa suspendida por triple cadena de bronce; y la colcha de brocado de oro, que caía en tiesos pliegues hasta el suelo, centelleaba con extrañas fosforescencias.
(5) El jamete era un tejido de seda que se aproximaba a nuestro raso. Se utilizaba en la confección de vestidos y en el ajuar de la casa, compitiendo con el cendal, que se hacía en todos los colores y se parecía al tafetán; con el camacán y con los tejidos de oro y de plata, pesados brocados con trama de seda. Entre las telas de lana. se empleaban mucho las jaspeadas. paños tejidos de diversos colores, las rayadas, el camelin, es decir el tejido de pelo de camello o sus imitaciones, y sobre todo las escarlatas. Estas últimas eran las prendas más ricas y más estimadas; sólo aparecían en las ocasiones solemnes. Las mejores se fabricaban en Flandes y en Inglaterra. La materia coloreante la proporcionaba la cochinilla, pequeño insecto que se encontraba en el Languedoc y que se vendía desecada. Había varios matices de escarlata: bermejo, rosado y sanguíneo.Desde hacía dos horas, Luis X trataba en vano de conciliar el sueño en la cama que había sido de su padre. Se ahogaba bajo las mantas forradas de piel, y tiritaba cuando intentaba levantarse.Aunque Felipe el Hermoso había fallecido en Fontainebleau, Luis experimentaba un agudo malestar al encontrarse en aquel lecho, como si percibiera en él la presencia del cadáver.Todos los recuerdos de aquellas últimas jornadas y todos los temores del futuro se entrechocaban en su cerebro... Una voz había gritado de entre la muchedumbre «cornudo»... Clemencia de Hungría rehusaría o estaría ya desposada... El austero rostro del abate Egidio se inclinaba sobre la tumba... «Rezaremos en lo sucesivo dos plegarias... » . . .«¿Sabéis con qué cuenta? ¡Espera que muráis antes que ella!... » Un cofre de cristal aprisionaba el corazón con las arterias cortadas, tan pequeño como un corazón de cordero...Se levantó bruscamente, el corazón le golpeaba en el pecho como un reloj loco. El médico de palacio, que lo había examinado antes de acostarse, le había asegurado, sin embargo, que no tenía los humores malos y que el sueño repararía la fatiga bien explicable. Si persistía la tos verían al día siguiente de darle alguna tisana con miel, o le aplicarían sanguijuelas. Pero Luis no le había confesado los dos desfallecimientos sentidos en Saint―Denis, aquel frío que le había embargado, y la vacilación de todo ante sus ojos. Y he aquí que el mismo mal, al que no podía darle un nombre, volvía a asaltarle.Torturado por la ansiedad, el Turbulento, enfundado en un largo camisón blanco sobre el que echó una ropa de abrigo, recorría la habitación como persiguiéndose a sí mismo y como si, a la menor detención, fuera a dejar de vivir.¿No iría a sucumbir como su padre, herido en la cabeza por la mano de Dios? «Yo también», pensaba con espanto, «estaba presente cuando quemaron a los Templarios ante el Palacio...» ¿Sabe alguien la noche que ha de morir? ¿Sabe la noche en que se volverá loco? Y si llegaba a salvar esta noche abominable, si lograba ver la tardía aurora del invierno, ¿en qué estado de agotamiento se hallaría al día siguiente para presidir su primer Consejo? El les diría: «Señores... » ¿Qué palabras encontraría?... «Cada uno de nosotros ―sobrino― sufre en soledad el instante de la muerte, y es vano creer que no ocurre así en los instantes de la vida»...―¡Mi!, ¡tío! ―pronunció en voz alta el Turbulento―. ¡Por qué me habéis dicho eso!Su propia voz le parecía extraña. Continuaba divagando, jadeante y estremecido alrededor del gran lecho envuelto en sombras.Era aquel mueble el que lo espantaba. Aquel lecho estaba maldecido, y nunca podría dormir en él. El lecho de un muerto. «¿Tendré, pues, que pasar todas las noches de mi reinado de esta manera, dando vueltas para no morir?», se preguntaba. Había un remedio: ir a dormir a otra parte, llamar a sus gentes para que le prepararan otra habitación. Pero, ¿cómo hallar el valor de confesar: «No puedo alojarme aquí porque tengo miedo», y de presentarse a los escuderos, a los chambelanes y a los maestresalas tan abatido, tembloroso y desamparado?Era rey y no sabía cómo reinar; era hombre y no sabía cómo vivir; estaba casado y no tenía mujer... Y aun cuando Clemencia de Hungría aceptara, ¡cuántas semanas, cuántos meses tendría que esperar todavía hasta que la presencia de otra persona tranquilizara sus noches! «¿Y me amará? ¿No hará como la otra?»De repente tomó una determinación. Abrió la puerta, despertó al primer chambelán, que dormía totalmente vestido en la antecámara, y le preguntó:―¿Es todavía doña Eudelina quien cuida la lencería de palacio?―Sí, Sire. Me parece que sí ―respondió Mathieu de Trye.―Bueno, enteraos. Y si es ella, hacedla buscar en seguida.Sorprendido, adormecido... «¡Duerme!», pensó el Turbulento con rencor... El chambelán preguntó al rey si deseaba que le cambiaran las sábanas.El Turbulento hizo un gesto de impaciencia.―Sí, es para eso. ¡Id a buscarla, os digo!Después volvió a entrar en la habitación y prosiguió su angustiosa ronda preguntándose: «¿Se alojará todavía en palacio? ¿La encontrarán?»Diez minutos más tarde entró doña Eudelina, llevando una pila de sábanas, y Luis X sintió en seguida que dejaba de sentir frío.―¡Monseñor Luis... digo, Sire! ―exclamó―. Yo bien sabía que no era conveniente poneros sábanas nuevas. Se duerme mal en ellas. ¡Ha sido messire de Trye quien lo ha exigido! Afirmaba que tal era la costumbre. Yo quería poneros sábanas lavadas ya con frecuencia y muy finas.Era una mujerona rubia, amplia, con grandes senos y un hermoso aspecto de nodriza que hacía pensar en la paz, en la tibieza y en el reposo. Tenía algo más de treinta años, pero su rostro guardaba un cierto aire de asombro tranquilo y adolescente. Por debajo del gorro blanco que se ponía para dormir se escapaban largas trenzas que tenían el color del oro y que se soltaban sobre la espalda. Con las prisas se había echado una bata por encima de su camisón de dormir.Luis la miró un momento sin hablar, el tiempo que Mathieu de Trye, dispuesto siempre a ser útil, comprendió que ya no lo necesitaban.―No es por las sábanas por lo que os he hecho venir ―dijo al fin.Un suave rubor de confusión coloreó las mejillas de la lencera.―¡Oh! ¡Monseñor... Sire, quiero decir! El haber vuelto a palacio os ha hecho acordaros de mí...Ella había sido su primera amante hacía diez años. El día en que supo ―tenía entonces quince años― que pronto lo iban a casar con una princesa de Borgoña, al Turbulento le poseyó un deseo frenético de descubrir el amor, al mismo tiempo que el pánico ante la idea de que no supiera comportarse como era debido con su esposa, y mientras Felipe el Hermoso y Marigny consideraban las ventajas políticas de esta alianza, el joven príncipe no pensaba en otra cosa que en el misterio de la naturaleza. Por la noche, imaginaba a todas las damas de la corte sucumbiendo a sus ardores, y de día se quedaba ante ellas sin saber qué hacer ni qué decir.Y así, una tarde de verano en un corredor de palacio, se había arrojado bruscamente sobre una bella moza que, en una galería desierta, andaba delante de él con paso tranquilo y llevando en brazos una buena cantidad de ropa blanca. Se había lanzado contra ella con violencia, con cólera, como si el deseo le brotara del mismo pánico que lo atenazaba. Aquélla o ninguna, ahora o nunca... Sin embargo, no la violó; su agitación, su ansiedad y su torpeza lo hicieron incapaz. Exigió a Eudelina que le enseñara a hacer el amor. A falta de una seguridad de hombre, pretendió emplear sus prerrogativas de príncipe. Tuvo suerte; Eudelina no se burló de él, y consideró un honor rendirse a los deseos de este hijo de rey, dejándole creer incluso que había encontrado gusto en ello. Tanto fue así que a partir de entonces siempre se sintió un hombre delante de ella.Luis la mandaba llamar en los momentos en que estaba dispuesto a vestirse para la caza o bien para ir a ejercitarse en las armas, y Eudelina pronto comprendió que la necesidad de amar no le asaltaba más que cuando tenía miedo. Durante algunos meses, antes de que Margarita llegara a la corte, e incluso después, ella le ayudó a superar sus terrores.―¿Dónde está vuestra hija? ―preguntó él.―En casa de mi madre, que la cría. No quiero que esté aquí conmigo; se parece demasiado a su padre ―respondió Eudelina esbozando una sonrisa.―Al menos ésa ―dijo Luis―, creo que es bien mía.―¡Oh! ¡Ciertamente, monseñor! ¡Es bien vuestra... Sire, he querido decir. Su rostro se parece cada día más al vuestro. Por eso, para evitaros molestias, la he apartado de las gentes de palacio.Y es que una niña, a la que se puso por nombre el de Eudelina, como su madre, había nacido de estos impacientes amores. Cualquier mujer algo dotada para la intriga hubiera asegurado su fortuna tras haber logrado tener descendencia de un noble. Pero el Turbulento temía tanto revelar lo sucedido a su padre que Eudelina tuvo piedad, una vez más, y se calló. Su marido, que era escribano de messire de Nogaret trotaba mucho tras él aquellos tiempos, por los caminos de Francia e Italia. Cuando a la vuelta, encontró a su mujer próxima a dar a luz, se puso a contar los meses con los dedos y empezó a sulfurarse. Pero una mujer atrae generalmente a hombres que tienen parecida naturaleza. El escribano no era hombre de muchos arrestos, y cuando ella le confesó de dónde venía el regalo, el miedo extinguió su cólera como el viento la llama de una bujía. Habiendo escogido el partido del silencio, murío poco después, menos de la tristeza de aquel asunto, que de un mal pernicioso que pescó en los pantanos romanos.Y doña Eudelina continuó vigilando las coladas de palacio, por cinco sueldos cada cien manteles lavados. Llegó a ser primera lencera, lo que en la casa real era una posición burguesa.Durante este tiempo, la pequeña Eudelina crecía, confirmando esa insolencia que tienen los bastardos para fijar en su rostro los rasgos de su ilegitimidad; y doña Eudelina pensaba que un día Luis se acordaría. ¡Le había prometido, le había jurado solemnemente que cuando fuera rey cubriría a su hija de oro y de títulos!Ahora pensaba que había tenido razón al creerle, y se maravillaba de que se hubiera puesto tan rápidamente a cumplir sus juramentos. «No es malo en el fondo», pensaba. «Es turbulento en sus maneras, pero no es malo.»Conmovida por los recuerdos, por el sentimiento del tiempo pasado, por las sorpresas del destino, contemplaba a aquel soberano que había encontrado antaño entre sus brazos el primer logro de su desequilibrada virilidad y que estaba allí, ante ella, en camisón, sentado en una silla, con los cabellos cayéndole hasta la barba y con los brazos alrededor de las rodillas. «¿Por qué, se decía, por qué me habrá sucedido esto a mí?»―¿Qué edad tiene tu hija, ahora?, preguntó él. «Nueve años, ¿no es eso?»―Nueve años, exactamente, Sire.―Le concederé el rango de princesa tan pronto esté en edad de casarse. Esa es mi voluntad. Y tú, ¿qué deseas?El tenía necesidad de ella. Este hubiera sido el momento de aprovecharse. La discreción no sirve de nada con los grandes de la tierra, y es preciso apresurarse a expresar una necesidad, una exigencia, un deseo, aunque sea inventado, cuando están dispuestos a satisfacerlo. Pues inmediatamente se sienten desligados de toda gratitud simplemente por haber ofrecido, y se olvidan de conceder. El Turbulento habría pasado con gusto toda la noche precisando sus liberalidades, con el fin que Eudelina le hiciera compañía hasta el alba. Pero, sorprendida por la pregunta, ella se contentó con responder:―Lo que os plazca, Sire.Inmediatamente, se puso a pensar en sí mismo.―¡Ay, Eudelina, Eudelina! ―exclamó―. Hubiera debido llamarte al Palacio de Nesle, donde he estado muy afligido estos meses.―Sé, monseñor Luis, que habéis sido muy mal tratado por vuestra esposa... Pero en modo alguno habría osado ir junto a vos; ignoraba si os daría alegría o vergüenza el volver a verme.El la miraba; pero ya no la escuchaba. Sus ojos adquirieron una fijeza turbadora. Eudelina sabía lo que quería decir aquella mirada; la conocía desde que él tenía quince años.―¿Quieres tenderte? ―ordenó él bruscamente.―¿Ahí, monseñor, digo, Sire? ―murmuró ella un poco asustada, designando el lecho de Felipe el Hermoso.―Sí, ahí, precisamente ―respondió el Turbulento con voz sorda.Dudó un momento ante lo que le parecía un sacrilegio. Después de todo, ahora el rey era él, y aquel lecho había pasado a pertenecerle. Ella se quitó el gorro, dejó caer su bata y su camisa, y sus trenzas de oro se le soltaron por la espalda. Estaba un poco más gruesa que antes, pero aún conservaba la hermosa curva que por la cintura iba a explayarse en las nalgas, aquella espalda amplia y recta, y aquellas caderas sedosas donde jugaba la luz... Sus gestos eran dóciles, y era precisamente lo que él estaba necesitando. Como se calienta el lecho para expulsar el frío, aquel bello cuerpo expulsaría los demonios.Un poco inquieta, otro tanto deslumbrada, Eudelina se deslizó bajo la colcha de oro.―Yo tenía razón ―dijo a continuación―. ¡Arañan estas sábanas nuevas! Bien lo sabía yo.Luis se había despojado febrilmente de su camisa. Con el pecho hundido, los hombros huesudos, y pesado a causa de su torpeza, se echó sobre ella con precipitación desesperada, como si la urgencia no permitiera la menor dilación.Prisa vana. Los reyes no mandan en todo; y en ciertas cosas están expuestos a los mismos fracasos que los demás hombres. Los deseos del Turbulento eran sobre todo cerebrales. Aferrado a los hombros de Eudelina como un náufrago a una boya, se esforzaba, haciendo un simulacro, en dominar un desfallecimiento que daba pocas esperanzas. «En verdad, si no le hacía mejor los honores a doña Margarita», se decía Eudelina, «se comprende que lo haya engañado».Todos los estímulos silenciosos que ella le prodigó, todos los esfuerzos que él hizo y que en modo alguno eran de un príncipe que corre tras la victoria, quedaron sin éxito. Al fin, él se enderezó, tembloroso, abatido, avergonzado, al borde de la rabia o de las lágrimas.Ella procuró calmarlo.―Hoy habéis andado mucho. Habéis pasado tanto frío y debéis tener el corazón tan triste... Es muy natural que la noche en que vuestro padre ha sido enterrado... Eso puede sucederle a cualquiera, vos lo sabéis.El contemplaba a aquella hermosa mujer rubia, ofrecida e inaccesible, tendida allí como si encarnara algún castigo infernal, y que lo miraba con compasión.―¡Es esa ramera! ―dijo él―. Es por esa ramera...Eudelina hizo un movimiento de retroceso, pues creyó que la injuria iba dirigida a ella.―Yo quería que la mataran, después de su infamia ―continuó él con los dientes apretados―. Mi padre se negó, mi padre no me vengó, y ahora soy yo quien está como muerto... en esta cama donde siento mi desgracia, donde yo no podré dormir jamás.―No, monseñor Luis ―dijo ella dulcemente atrayéndolo hacia sí―. Es un buen lecho, es un lecho de rey. Y para expulsar lo que os impide gozar del amor, necesitáis introducir en él a una reina.Eudelina estaba conmovida, recatada, sin reproches ni despecho.―¿Tú lo crees, Eudelina?―Sí, monseñor Luis, os lo aseguro: en un lecho de rey, es una reina la que hace falta ―repitió ella.―Quizá pronto tenga una. Creo que es rubia como tú.―Me hacéis un gran cumplido con eso ―respondió Eudelina.―Dicen que es muy bella ―continuó el Turbulento― y de gran virtud; vive en Nápoles...―Sí, monseñor Luis, estoy segura de que os hará dichoso. Ahora, debéis procurar dormir.Maternal, le había hecho posar la cabeza sobre su hombro tibio que olía a espliego, y le escuchaba soñar en voz alta con aquella mujer desconocida, con aquella princesa lejana cuyo puesto ocupaba ella tan vanamente aquella noche. El, ante el espejismo del futuro, se consolaba de sus infortunios pasados y de sus derrotas presentes.―Sí, monseñor Luis, una esposa como ésa es la que os hace falta. Veréis como os sentís muy fuerte a su lado.Él se calló al fin. Y Eudelina se quedó sin osar moverse, somnolienta, con los grandes ojos fijos en las tres cadenas de la mariposa, esperando que llegara el alba para poder retirarse.El rey de Francia dormía al fin.SEGUNDA PARTE
LOS LOBOS SE MUERDEN ENTRE SI
El Turbulento celebra su primer Consejo
Durante dieciséis años, Marigny se había sentado en el Consejo privado, siete de ellos a la derecha del rey. Durante dieciséis años, había servido al mismo príncipe y para hacer prevalecer la misma política. Durante dieciséis años, estuvo seguro de contar con amigos fieles y subordinados diligentes. Pero aquella mañana, en el momento de pisar el suelo de la Cámara del Consejo, supo que todo había cambiado.
Alrededor de la larga mesa, había aproximadamente el mismo número de personas que de costumbre; la chimenea crepitaba y expandía por la pieza el mismo olor familiar de encina quemada. Pero los sitios estaban distribuidos de otra forma, u ocupados por nuevos personajes.Aparte de los miembros por derecho o tradición, tales como los príncipes de sangre o el condestable Gaucher de Châtillon, Marigny no veía ni a Raúl de Presles ni a Nicolás le Loquetier ni a Guillermo Dubois, legistas eminentes, y fieles servidores de Felipe el Hermoso. Habían sido reemplazados por hombres tales como Esteban de Mornay, canciller del conde de Valois o Berardo de Mercoeur, gran señor turbulento y, desde años, uno de los más hostiles a la administración real. En cuanto a Carlos de Valois, él mismo se había asignado el puesto habitual de Marigny.De los viejos servidores del rey de hierro sólo quedaba, aparte del condestable, el exchambelán Hugo de Bouville, sin duda porque pertenecía a la alta nobleza. Los consejeros de la burguesía habían sido eliminados.Marigny se percató de un golpe de vista de la intención de ofensa y desafío que demostraban la composición y disposición de tal Consejo. Permaneció inmóvil un momento, la mano izquierda sobre la vuelta de su ropa, bajo el amplio mentón, y el brazo derecho cerrado sobre un fajo de documentos, como si pensara: «¡Vamos! ¡Tendremos pelea! », y reunía sus fuerzas.Luego, dirigiéndose a Hugo de Bouville, le preguntó alzando la voz para que todos le oyeran:―¿Está enfermo messire de Presles? ¿Se hallan indispuestos los señores de Bourdenai, de Briançon y Dubois que no veo a ninguno de ellos? ¿Se han excusado por su ausencia?El corpulento Bouville vaciló un instante y respondió, bajando los ojos:―Yo no he sido el encargado de reunir el Consejo. Ha sido messire de Mornay quien se ha ocupado de todo.Inclinándose sobre el asiento del que acababa de apropiarse, Valois dijo entonces, con insolencia apenas disimulada:―No habréis olvidado, messire de Marigny, que el rey cita el Consejo que quiere, como quiere, y cuando quiere. Es derecho de soberano.Marigny estuvo a punto de responder que si el rey tenía, en efecto, el derecho de convocar el Consejo que le agradara, también tenía el deber de elegir hombres que entendieran los asuntos, y que la competencia no se adquiría de la noche a la mañana. Pero prefirió reservar sus fuerzas para mejor ocasión y se instaló, aparentemente tranquilo, frente a monseñor de Valois, ocupando el asiento que habían dejado vacío a la izquierda de la silla real.Abrió su bolsa de documentos y sacó pergaminos y tablillas, que colocó delante de sí. Sus manos contrastaban, por su nerviosa finura, con la pesadez de su persona. Buscó maquinalmente bajo el tablero de la mesa el gancho del que ordinariamente colgaba su bolsa; no lo encontró y reprimió un movimiento de irritación.Valois conversaba con aire misterioso, con su sobrino Carlos de Francia. Felipe de Poitiers leía, acercándose a sus ojos miopes, un escrito que le había entregado el condestable, referente a uno de sus vasallos. Luis de Evreux callaba. Todos iban vestidos de negro; solamente monseñor de Valois, a pesar del luto de la corte, iba vestido más lujosamente que nunca. El terciopelo negro de su vestido estaba ricamente guarnecido e iba adornado con bordados de plata y con colas de armiño que le hacían parecer un caballo de pompas fúnebres. No tenía papeles delante de él, ni nada para tomar notas. Dejaba a su canciller Esteban de Mornay el oficio subalterno de leer y de escribir; él se contentaba con hablar.Se abrió la puerta que daba a las habitaciones reales y Mathieu de Trye anunció:―Messires, el rey.Valois se levantó el primero, con una deferencia tan marcada que resultó majestuosamente protectora. El Turbulento dijo:―Excusad, messires, mi retraso...Inmediatamente se interrumpió, contrariado por aquella tonta declaración. Había olvidado que era rey, y que le tocaba entrar el último en el Consejo. Se sintió de nuevo embargado por la angustia, como la víspera en Saint Denis y como la noche pasada en el lecho paterno.Había llegado el momento de mostrarse rey. Pero la prestancia real no es cosa que se adquiera milagrosamente. Luis, con los brazos caídos, enrojecidos los ojos, no se movía; se olvidaba de sentarse y de hacer sentar al Consejo.Pasaban los segundos y el silencio se hacía penoso.Mathieu de Trye tuvo el gesto preciso; acercó ostensiblemente la silla real. Luis se sentó y murmuró:―Sentaos, messires.Recordó a su padre en este mismo lugar y adoptó maquinalmente su postura: poniendo las dos manos extendidas sobre los brazos del sillón. Esto le dio un poco de seguridad. Volviéndose entonces al conde de Poitiers, le dijo:―Hermano mío, mi primera decisión os concierne. Cuando acabe el luto de la corte, os conferiré la dignidad de par por vuestro condado de Poitiers, a fin de que os contéis entre los pares y me ayudéis a llevar el peso de la corona.Luego dirigiéndose a su hermano segundo:―A vos, Carlos, os concederé en feudo y usufructo el condado de la Marche, con los derechos y patrimonio consiguientes.Los dos príncipes se levantaron y fueron uno a cada lado del asiento real, a besar cada uno una mano de su hermano mayor, en señal de gratitud. Estas medidas no eran excepcionales ni inesperadas. Era costumbre hacer par al primer hermano del rey; por otro lado, se sabía desde hacía mucho tiempo, que el condado de la Marche, rescatado de los Lusignan por Felipe el Hermoso, iría al joven Carlos.4Monseñor de Valois se regodeaba como si la iniciativa hubiera partido de él; dirigió a ambos príncipes un leve gesto que quería decir: «Ya veis cuánto he trabajado por vosotros.»Pero Luis X, por su parte, no estaba tan satisfecho, pues se había olvidado de comenzar por rendir homenaje a la memoria de su padre y de hablar de la continuidad del poder. Las dos bellas frases que había preparado, salidas del corazón, no sabía cómo meterlas ahora.Pronto volvió a pesar el agobiante silencio. Era demasiado evidente que alguien faltaba en esta asamblea: el muerto.Enguerrando de Marigny miraba al joven rey, esperando visiblemente que éste anunciara: «Señor, os confirmo en vuestros cargos de coadjutor y regente general del reino...»Al no oir nada, Marigny lo dio por supuesto, y preguntó:―¿De qué asuntos desea el rey ser informado? ¿De los ingresos de ayudas y tasas, del estado del Tesoro, de las decisiones del Parlamento, de la penuria que aflige a las provincias, de la posición de las guarniciones, de la situación en Flandes, de las reivindicaciones y demandas de las ligas baroniales de Borgoña y de Champaña?Lo que claramente significaba: «Sire, he aquí las cuestiones de que me ocupo, amén de otras cuyo rosario podría desgranarse largo y tendido. ¿Os consideráis capaz de pasaros sin mí?»El Turbulento se volvió hacia su tío Valois con una expresión que mendigaba apoyo.―Messire de Marigny, el rey no nos ha reunido para esos asuntos ―dijo el conde de Valois―. Los atenderá en otra ocasión.―Si no se me advierte del objeto del Consejo, monseñor, yo no puedo adivinarlo ―respondió Marigny.―El rey, señores ―prosiguió Valois sin dar la menor importancia a la interrupción―, desea oir nuestra opinión sobre el primer cuidado que, como sabemos, le compete: el de su descendencia y la sucesión al trono.―Precisamente es eso, señores ―dijo el Turbulento, esforzándose en dar un tono de grandeza. Mi primer deber es proveer la sucesión del trono, y para esto me hace falta una mujer...Después se quedó cortado. Valois reemprendió:―El rey considera, por consiguiente, que debe, desde este momento, aprestarse a volver a tomar esposa, y su atención se ha centrado en doña Clemencia de Hungría, hija de Carlos Martel y sobrina del rey de Nápoles. Deseamos oír vuestro consejo antes de enviar una embajada.Este «deseamos» sorprendió desagradablemente a algunos miembros de la asamblea. ¿Era pues Monseñor de Valois quien reinaba?Felipe de Poitiers inclinó la cabeza hacia el conde de Evreux.«¡He aquí, pues» ―dijo en voz baja― «por qué se ha comenzado por acariciarme el oído con la dignidad de par!»Luego, en voz alta:―¿Cuál es el parecer de messire de Marigny sobre este proyecto? ―preguntó.Al decir esto, cometía a sabiendas una gran incorrección con su hermano mayor, pues era el rey, y solamente él, quien invitaba a los consejeros a emitir su opinión. Nadie se hubiera atrevido a semejante falta en un Consejo del Rey Felipe. Pero ahora todos parecían mandar, y puesto que el tío del nuevo rey se daba aires de dominar el Consejo, bien podía el hermano tomarse la libertad de hacer otro tanto.Marigny adelantó un poco su macizo busto.―Doña Clemencia de Hungría posee, con seguridad, elevadas cualidades para ser reina ―dijo―, puesto que el pensamiento del rey se ha fijado en ella. Pero aparte de ser la sobrina de monseñor de Valois, lo que es sobradamente suficiente para que la amemos, no veo con demasiada claridad lo que su alianza aportaría al reino. Su padre, «Charles»―Martel, murió hace tiempo, no siendo rey de Hungría más que de nombre; su hermano «Charobert» (a diferencia de monseñor de Valois, Marigny pronunciaba los nombres a la francesa―, logró por fin el año pasado, después de quince años de intrigas y de expediciones, ceñir esa corona magiar que no está demasiado segura en su cabeza. Todos los feudos y principados de la de Anjou están ya distribuidos entre esa familia tan numerosa que se extiende sobre el mundo como el aceite sobre el mantel. Pronto se creería que la familia de Francia no era más que una rama de la progenie de Anjou. De semejante matrimonio no se puede esperar ningún aumento de nuestros dominios, cosa que siempre deseó el rey Felipe, ni ayuda alguna para la guerra, si fuera necesaria, pues todos esos príncipes lejanos tienen bastante quehacer con mantenerse en sus posesiones. En otras palabras, Sire, estoy seguro de que vuestro padre se habría opuesto a una unión cuya dote estaría formada por nubes más que por tierras.Monseñor de Valois había enrojecido de cólera y su rodillase agitaba con violencia bajo la sa. Cada frase de Marignycontenía una perfidia a su costa.―¡Bonito juego el vuestro, señor de Marigny ―exclamó―, haciendo hablar a los que ya están en la tumba! ¡Yo os responderé que la virtud de una reina vale más que una provincia! Las provechosas alianzas de Borgoña que vos urdisteis tan bien, no han sido tan ventajosas como para que vos podáis consideraros juez en la materia. Vergüenza y tristeza, eso son los resultados.―¡Sí, eso ! ―gritó bruscamente el Turbulento.―Sire ―respondió Marigny con un leve matiz de cansancio y desprecio―, vos erais todavía muy joven cuando vuestro enlace fue decidido por vuestro padre; y entonces monseñor de Valois no se mostraba tan opuesto a que se efectuara, ni tampoco después, ya que se apresuró a casar a su propio hijo con la hermana de doña Margarita, para aproximarse más a vos.Valois acusó el golpe y el color de sus mejillas se acentuó marcadamente. El, en efecto, había creído muy hábil casar a Felipe, su primogénito, con la hermana menor de Margarita, que se llamaba Juana la Pequeña, o la Coja, porque tenía una pierna más corta que la otra.―La virtud de las mujeres es cosa incierta, Sire; y su belleza, pasajera ―prosiguió Marigny―, pero las provincias quedan. En este tiempo, se ha agrandado el reino más por bodas que por guerras. De este modo monseñor de Poitiers tiene el Franco―Condado; así...―¿ Se va a pasar este Consejo escuchando las alabanzas que el señor de Marigny se prodiga a sí mismo, o bien se van a atender los deseos del rey? ―dijo brutalmente el de Valois.―Para hacerlo, monseñor ―replicó Marigny, vivamente también―, sería conveniente al menos no soltar los perros antes que el ganado. Se puede soñar, para el rey, con todas las princesas de la tierra, y bien comprendo que la impaciencia lo consuma; sin embargo, es preciso comenzar por desligarlo de la esposa que tiene. Y no parece que el conde de Artois os haya traído de Château―Gaillard la respuesta que esperabais. La anulación requiere, pues, que haya un papa...―En ese papa que nos venís prometiendo desde hace seis meses, Marigny, pero que aún no ha brotado de ese cónclave fantasma. Vuestros enviados han hecho uso de tantas trapacerías y han forzado tanto a los cardenales en Carpentras que ¿stos han huido a campo traviesa con las sotanas remangadas, y no se les ha podido volver a encontrar. ¡En ese asunto no podéis hacer ostentación de vuestro genio! Si hubierais ordenado más moderación, y exigido un mayor respeto hacia los ministros de Dios, cosa que os es muy extraña, estaríamos menos preocupados.―Hasta hoy he evitado que se eligiera un papa a hechura de los príncipes romanos, o de los de Nápoles, porque el rey Felipe quería precisamente un papa que fuera partidario de Francia.Los hombres con voluntad de poder se mueven, ante todo, por el deseo de actuar sobre el universo, de originar los acontecimientos, y de haber tenido razón. Riqueza, honores y distinciones, no son otra cosa a sus ojos que instrumentos para su acción. Marigny y Valois eran de esta clase. Siempre se habían enfrentado, y sólo Felipe el Hermoso había podido mantener a raya a estos dos adversarios, sirviéndose lo mejor que podía de las cualidades militares del uno y de la inteligencia política del otro. Pero Luis X estaba sobrepasado por el debate, y totalmente imposibilitado de arbitrar.Monseñor de Evreux intervino, tratando de calmar los ánimos, y expuso una fórmula que podía conciliar las dos posiciones.―¿Si a cambio del matrimonio con la princesa Clemencia, obtenemos del rey de Nápoles que acepte para papa un cardenal francés?―En tal caso, monseñor ―dijo Marigny más pausadamente―, un acuerdo semejante tendría en verdad sentido; pero dudo mucho que se consiga.―Nada arriesgamos con probar. Enviemos una embajada a Nápoles, si así lo desea el rey.―No veo inconveniente, monseñor.―Bouville, ¿qué aconsejáis? ―dijo bruscamente el Turbulento para darse aire de volver a tomar las riendas de la discusión.El grueso Bauville se sobresaltó. Había sido un excelente chambelán, atento administrador de la despensa y mayordomo exacto, pero era un hombre de cortos alcances, y Felipe el Hermoso apenas se dirigía a él, en Consejo, a no ser para mandarle que hiciera abrir las ventanas.―Sire ―dijo―, es una noble familia la que habéis elegido para tomar esposa. En ella se mantienen muy arraigadas las tradiciones de la caballería. Nos sentiríamos honrados de servir a una reina...Se detuvo, interrumpido por una mirada de Marigny que parecía decirle: « ¡Me traicionas, Bouville!»Entre Bouville y Marigny había antiguos y sólidos lazos de amistad. Fue en casa del padre de Bouville, Hugo II, que había de morir en Mons―en―Pévèle ante los ojos de Felipe el Hermoso, donde Marigny había empezado a servir en calidad de escudero, y a lo largo de su extraordinaria ascensión, se mantuvo siempre fiel al hijo de su primer señor.Los Bouville pertenecían a la alta nobleza. El cargo de chambelán, si no el de gran chambelán, era para ellos casi hereditario desde hacía un siglo. Hugo III, sucesor de su hermano Juan, que a su vez había sucedido a su padre Hugo II, era por naturaleza y por atavismo, tan devoto servidor de la corona, y tan deslumbrado por la grandeza real, que cuando el rey le hablaba, no sabía más que aprobar. Nada importaba que el Turbulento fuera tonto y enredón; era el rey, y Bauville estaba dispuesto a volcar sobre él todo el celo que había testimoniado a Felipe el Hermoso.Este celo recibió inmediatamente su recompensa: el Turbulento decidió que sería Bouville quien se encargaría de la embajada a Nápoles. Todos se sorprendieron, pero nadie se opuso. El conde de Valois, imaginándose que lo arreglaría todo por carta, creía que un hombre mediocre, pero dócil, era precisamente el embajador que le hacia falta. En cambio, Marigny pensaba: «Enviadlo, pues. Tiene tanta aptitud para negociar como un niño de cinco años. Ya veréis los resultados.»El buen servidor, rojo hasta las orejas, se encontró así con el peso de una alta misión que no esperaba.―No os olvidéis, Bouville, que necesitamos un papa ―dijo el joven rey.―Sire, no pensaré en otra cosa.Luis X se puso autoritario de golpe. Hubiera deseado que su mensajero estuviera ya en camino, y prosiguió:―Al regreso pasaréis por Aviñón, y procuraréis apresurar ese cónclave. Y puesto que los cardenales son, al parecer, gentes que se dejan sobornar, el señor de Marigny os proveerá de oro suficiente.―¿Dónde encontraré ese oro, Sire? ―preguntó este último.―¡En el Tesoro, evidentemente!―El Tesoro está vacío, Sire, es decir, en él no queda más que lo preciso para asegurar los pagos de aquí a San Nicolás, y esperar nuevos ingresos, nada más.―¿Cómo, el Tesoro está vacío? ―exclamó Valois―. ¡Y no lo habéis dicho antes!―Yo quería comenzar por ahí ―monseñor―, pero me lo habéis impedido.―¿Y por qué, en vuestra opinión, está vacío?―Porque, monseñor, los impuestos se cobran mal cuando hay que percibirlos de un pueblo hambriento. Porque los barones, como vos sabéis mejor que nadie, se niegan a pagar las ayudas a que se habían comprometido. Porque el empréstito hecho por las compañías lombardas se ha agotado pagando a los mismos barones las soldadas de la guerra con Flandes, esa guerra que vos recomendasteis tanto...―...y que vos acabasteis antes de que nuestros caballeros se hubieran podido cubrir de gloria y nuestras finanzas sacaran provecho ―exclamó el de Valois―. Si el reino no salió ganando con los apresurados tratados que concluisteis en Lille, me imagino que vos, Marigny, no corristeis la misma suerte, pues no tenéis la costumbre de olvidaros de vos en los convenios que realizáis. Yo lo he aprendido padeciéndolo en mi propia carne.Con estas últimas palabras aludía a una permuta de sus respectivos señoríos de Gaillefontaine y de Champrond que habían efectuado cuatro años antes, a petición de Valois y en la cual éste se sentía engañado. Su enemistad provenía de esto.―Ello no impide ―dijo Luis X― que Bouville se ponga en camino cuanto antes.Marigny no pareció haber oído las palabras del rey. Se levantó y todos tuvieron la certeza de que iba a suceder algo irreparable.―Sire, desearía que monseñor de Valois aclarara lo que acaba de decir respecto a los tratados de Lille, a no ser que retire sus palabras.Pasaron unos momentos de silencio absoluto en la Cámara del Consejo. Luego, Monseñor de Valois se levantó, haciendo oscilar las colas de armiño que le adornaban hombros y pecho.―Yo digo a vuestra cara, señor de Marigny, lo que todos dicen a vuestra espalda, que los flamencos os pagaron para que hicierais retirar nuestro ejército y que vos os habéis quedado cantidades que debieron llegar al Tesoro.Con las mandíbulas apretadas, el rostro lívido de cólera y los ojos desorbitados como mirando más allá de las paredes, Marigny parecía su estatua de la Galería Merciére.―Sire ―dijo― he oído hoy más de lo que un hombre de honor podría oír en toda su vida. Mis bienes proceden de las bondades de vuestro padre, de quien en todo fui servidor y segundo durante dieciséis años. Acabo de ser acusado en vuestra presencia de robo y de tratos con los enemigos del reino, y puesto que ninguna voz, ni la vuestra, señor, ante todo, se ha levantado para defenderme contra tal villanía, yo os ruego que nombréis una comisión que verifique mis cuentas, de las cuales soy responsable ante vos, y sólo ante vos.Los príncipes mediocres no toleran a su alrededor más que a aduladores que les disimulen su mediocridad. La actitud de Marigny, su tono, su misma presencia, le recordaban demasiado evidentemente al joven rey que era inferior a su padre.Luis X, dejándose llevar también de la cólera, gritó:―¡Sea! Será nombrada esa comisión, messire, puesto que vos mismo lo pedís.Con estas palabras, se apartaba del único hombre capaz de gobernar en su lugar, y de dirigir su reino. Francia iba a pagar durante muchos años este momento de mal humor.Marigny cogió su bolsa de documentos, la llenó, y se dirigió hacia la puerta; su gesto aumentó la irritación del Turbulento, quien le lanzó:―Hasta entonces guardaos de ocuparos de nuestro Tesoro.―Yo me guardaré bien, Sire ―dijo Marigny atravesando el umbral.Y se oyó cómo sus pasos se alejaban por la antecámara. Valois saboreaba su triunfo, casi sorprendido por la rapidez con que lo había alcanzado.―Habéis cometido un error, hermano ―le dijo el conde de Evreux―, no se debe forzar a tal hombre ni de esa manera.―He hecho exactamente lo que debía ―replicó el de Valois―, y pronto me lo agradeceréis. Ese Marigny es un mal para el reino, y era necesario apresurarse en hacerle saltar.―Entonces, tío ―preguntó el Turbulento volviendo impacientemente a su única preocupación―, ¿cuándo haréis partir la embajada a la corte de Nápoles?Inmediatamente después de que Valois le prometió que Bouville se pondría en camino aquella misma semana, levantó la sesión. Estaba descontento de todo y de todos, porque, en realidad, estaba descontento de sí mismo.Enguerrando de Marigny
De vuelta a su casa, precedido como de costumbre por maceros que llevaban el bastón con la flor de lis, y seguido de secretarios y escuderos, monseñor de Marigny seguía aún henchido de furor. «Acusarme ese bribón, esa bestia voraz, traficar con los tratados», se decía. « ¡El reproche es, por lo menos, cómico. Viniendo de él, que se ha pasado la vida vendiéndose al mejor postor...! Y ese reyezuelo, con su cerebro de mosquito y su rabia de avispa, que no dice ni una palabra para defenderme, sino para separarme del Tesoro!»
Avanzaba sin ver nada, ni las calles ni las gentes. Gobernaba a los hombres desde tan alto y desde hacía tanto tiempo que había perdido el hábito de mirarlos. Los parisienses se apartaban ante él, se inclinaban con grandes sombrerazos, y después lo seguían con la mirada, cambiando entre sí amargas consideraciones. No era querido; al menos, ya no.Al llegar a su palacio de la calle Fossés―Saint―Germain, atravesó el patio con paso rápido, arrojó su manto sobre el primer brazo que se le tendió y, llevando siempre consigo su bolsa de documentos, subió la escalera que conducía al primer piso.Grandes muebles, grandes candeleros, gruesas alfombras, pesadas colgaduras, el palacio estaba amueblado nada más que con cosas sólidas y hechas para durar. Un ejército de criados cuidaba del servicio del dueño, y un ejército de empleados trabajaba al servicio del reino.Enguerrando de Marigny empujó la puerta de la estancia donde sabía que hallaría a su mujer. Esta bordaba al lado del fuego. Su hermana, la señora de Chanteloup, una viuda charlatana, la acompañaba. Dos lebreles de Italia enanos y frioleros jugaban a sus pies.Por el semblante de su marido, la señora de Marigny en seguida se inquietó.―Enguerrando, amigo mío, ¿qué ha ocurrido? ―preguntó. Alips de Marigny, de la familia de Mons, vivía, desde hacía cinco años, en plena admiración del hombre que se había casado con ella en segundas nupcias, y se consumía por él con una dedicación constante y apasionada.―Sucede ―respondió Marigny― que, ahora que ha desaparecido el rey Felipe que los contenía con el látigo, los perros se han lanzado contra mí.―¿Os puedo ayudar en algún modo?Tan duramente se lo agradeció Marigny, diciendo que era lo bastante crecido como para defenderse por sí mismo, que los ojos de la joven esposa se llenaron de lágrimas. Enguerrando, entonces, se inclinó, y la besó en la frente, mientras decía:―¡Alips, bien sé que sólo vos me amáis!Después pasó a su gabinete de trabajo y tiró su bolsa de documentos sobre un cofre. Por un momento fue de una ventana a otra, para que su razón tuviera tiempo de sobreponerse a su cólera.«Me habéis arrebatado el Tesoro, joven señor, pero omitisteis el resto. Esperad; no podréis conmigo tan fácilmente.»Agitó una campanilla.―¡Cuatro alguaciles, prontó! ―dijo al criado que se presentó.Los hombres llamados acudieron del cuerpo de guardia. Marigny les distribuyó las órdenes:―Tú, ve a buscarme a messire Alán de Pareilles, en el Louvre. Tú, a mi hermano el arzobispo, en el palacio episcopal. Tú, a los señores Guillermo Dubois y Raúl de Presles, y tú, a messire Le Loquetier. Encontradlos dondequiera que estén. Y decidles que los espero aquí.Cuando salieron los hombres, Enguerrando apartó una colgadura y abrió la puerta del aposento donde trabajaban los secretarios privados.―¡Que venga uno para dictarle! ―gritó.Llegó un amanuense, con su pupitre y sus plumas.Marigny, de espaldas al fuego, comenzó:―«Al muy poderoso, muy amado y muy temido Sire, el rey Eduardo de Inglaterra, duque de Aquitania... Sire, en el estado en que me encuentra el retorno a Dios de mi señor, dueño y soberano, el muy llorado rey Felipe, el más grande que ha tenido este reino, yo me dirijo a vos para comunicaros cosas que atañen al bien de ambas naciones...Se interrumpió para tocar de nuevo la campanilla. Apareció un ujier y Marigny le mandó que hiciera buscar a su hijo Luis de Marigny. Después continuó la carta.Desde 1308, año de la boda de Isabel de Francia con Eduardo II de Inglaterra, Marigny había tenido ocasión de prestar a éste algunos servicios políticos o personales. La situación, en el ducado de Aquitania, era siempre difícil y tensa, a causa del especial estatuto de este inmenso feudo francés tenido por un soberano extranjero. Más de cien años de guerra, de incesantes disputas, de tratados denunciados o incumplidos habían dejado su secuela de intranquilidad. Cuando los vasallos de Guyena se dirigían, según sus intereses o rivalidades, a uno u otro monarca, Marigny procuraba siempre evitar los conflictos. Por otra parte, Eduardo e Isabel no formaban un matrimonio feliz. Cuando Isabel se quejaba de las anormales costumbres de su marido y le reprochaba sus favoritos, con los cuales ella vivía en guerra declarada, Marigny le aconsejaba calma y paciencia, en bien de ambos reinos. En fin, la Tesorería de Inglaterra pasaba frecuentes dificultades. Cuando Eduardo se encontraba demasiado corto de dinero, Marigny se arreglaba para que le concedieran un préstamo.En reconocimiento de tantos servicios, Eduardo le había gratificado el año anterior con una pensión vitalicia de mil libras.7Ahora le tocaba a Marigny apelar al rey inglés, y pedirle ayuda. Era importante para las buenas relaciones entre los dos países que los asuntos de Francia no cambiaran de dirección.―...«Va en ella, Sire, más que mi prestigio y mi fortuna; vos comprendéis que está involucrada la paz de ambos imperios, para cuya conservación soy y seré siempre vuestro muy fiel servidor.»Se hizo leer la carta y la enmendó algo.―Copiadla y traédmela a firmar.―¿Debe salir con los mensajeros, monseñor? ―preguntó el secretario.―De ningún modo. Y la sellaré con mi sello privado.Salió el secretario, y Marigny se desabrochó la parte alta de su ropaje, pues la actividad le había hinchado el cuello.«¡Pobre reino! se dijo. «¡En qué enredo y miseria van a hundirla, si yo no me opongo! » ¿Habré trabajado tanto para ver mis esfuerzos por tierra?Los hombres que han ejercido largo tiempo el poder llegan a identificarse con el cargo y a considerar cualquier ataque hacia su persona como un ataque dirigido contra los intereses del Estado. Marigny se hallaba en esta situación; estaba, pues, dispuesto, sin darse cuenta de ello, a obrar contra el reino, desde el mismo instante que le limitaban la facultad de dirigirlo.Mientras se hacía estas reflexiones, llegó su hermano el arzobispo, Juan de Marigny, con su delgado cuerpo envuelto en un manto violeta, tenía un aspecto constantemente fingido que no era del agrado del coadjutor. De buena gana le habría dicho a su hermano menor: «Adopta ese aire con tus canónigos, si te place, pero no conmigo que te he visto babear con la sopa y quitarte los mocos con los dedos.»En diez frases le resumió el desarrollo del Consejo del que acababa de salir y, a renglón seguido, le dio sus instrucciones en el mismo tono que empleaba al dirigirse a sus empleados y que no admitía réplica:―Por lo pronto, no quiero papa en modo alguno, pues mientras no lo haya, tendré en mis manos a ese malvado reyecito. Nada de cónclave bien avenido y dispuesto a aceptar las órdenes de Bouville cuando vuelva de Nápoles. Nada de paz en Avignon entre los cardenales; que disputen y se desgarren; componéoslas, Juan, para que así suceda.Juan de Marigny, que había empezado por compartir la cólera de su hermano, se entristeció al tocar la cuestión del cónclave. Reflexionó un momento, contemplando su anillo pastoral.―Y bien, hermano. Espero vuestra aquiescencia ―dijo Enguerrando.―Hermano, vos sabéis que quiero serviros en todo; y creo que lo podré hacer mejor si un día llego a cardenal. Ahora bien, sembrando en el cónclave más discordia de la que ya tiene, me arriesgo a enajenarme la amistad de tal o cual padre, Francisco Gaetani, por ejemplo, si resulta elegido, negaría el capelo...Enguerrando estalló.―¡Vuestro capelo! ¡Buen momento para hablar de eso! Si alguna vez, mi pobre Juan, debéis llevarlo, seré yo quien os lo conseguiré, como os conseguí la mitra. Pero si, por cálculos estúpidos, os ponéis de parte de mis adversarios, como el tal Gaetani, yo os digo que bien pronto estaréis, no sólo sin capelo, sino también sin zapatos, como un miserable monje que echarán a un convento. Olvidáis demasiado rápidamente lo que me debéis, y el apuro del que os saqué hace apenas dos meses por el negocio que realizasteis con los bienes de los Templarios. A propósito... ―añadió.Su mirada se volvió fulgurante, más aguda bajo sus espesas cejas.―...a propósito, ¿habéis podido destruir las pruebas dejadas imprudentemente por vos en manos de Tolomei, con las cuales me hicieron doblegar?El arzobispo hizo un movimiento de cabeza que podría interpretarse como una afirmación; pero en seguida, se mostró más dócil y rogó a su hermano que le precisara sus instrucciones.―Enviad a Aviñón dos emisarios eclesiásticos de absoluta confianza, me refiero a hombres que estén a vuestra merced. que vayan a Carpentras, a ChAteauneuf, a Orange, a cualquier lugar donde han sido dispersados los cardenales, y que esparzan, provenientes de la corte de Francia, los más opuestos rumores. Uno dirá a los cardenales franceses que el nuevo rey permitirá que la Santa Sede vuelva a Roma, el otro comunicará a los italianos que quiere encerrar al papa más cerca de París, para que esté, todavía más, bajo nuestra dependencia. Lo cual es la pura verdad, después de todo, y por ambos lados, pues ya que el rey es incapaz de opinar sobre estas cosas, Valois quiere el papa en Roma, y yo lo quiero en Francia. El rey no tiene en la cabeza más que la anulación de su matrimonio, y no ve más allá. La tendrá, pero cuando yo quiera, y de un papa que me convenga..., por el momento pues, retrasemos la elección. Vigilad que los emisarios no tengan contactos entre sí, y hasta sería de desear que ni se conocieran.Tras estas palabras, despidió a su hermano para recibir a su hijo Luis que esperaba en la antecámara. Pero cuando entró el joven, Marigny quedó silencioso un momento. Pensó tristemente, amargamente: «Juan me traicionará en cuanto crea hallar provecho»...Luis de Marigny era un muchacho delgado, de bella apariencia, y vestía con afectación. Se parecía mucho, por los rasgos de la cara, a su tío el arzobispo. Hijo de un personaje ante quien todo el reino se inclinaba, y ahijado además del nuevo rey, ignoraba lo que era lucha y esfuerzo. Y aunque admiraba y respetaba mucho a su padre, sufría para sus adentros por la autoridad brutal de éste, y por la rudeza de sus modales. Un poco más, y hubiera reprochado a su padre no haber nacido noble.―Luis, equipaos ―dijo Enguerrando―. Partiréis al instante para Londres a entregar una carta.El rostro del joven se ensombreció.―¿No puede dejarse para pasado mañana, padre, o acaso no podría reemplazarme un mensajero? Tengo que cazar mañana en el bosque de Boulogne... Caza menor por el luto, pero...―¡Cazar! ¡Vos no pensáis, pues, más que en cazar! ―exclamó Marigny―. ¿No puedo pedir nada a los míos, por quien lo hago todo, sin que empiecen por fruncir el ceño? ¡Sabed que, por el momento, es a mí a quien se está dando caza! Para arrancarme la piel, y la vuestra. ¡Si fuera suficiente un mensajero, ya lo habría decidido sin consultaros! Es al rey de Inglaterra a quien os envío, para que se la entreguéis en su mano, no vayan a circular copias que el viento traiga hasta aquí. ¿Halaga esto bastante a vuestro orgullo para que renunciéis a una cacería?―Perdonadme, padre ―dijo Luis de Marigny―, os obedeceré.―Cuando entreguéis mi carta al rey Eduardo, al cual recordaréis que os conoció el año pasado, en Maubuisson, añadiréis esto, que en manera alguna he querido escribir, a saber: que Carlos de Valois intriga para casar al nuevo rey con una princesa de Nápoles, lo cual dirigiría nuestras alianzas hacia sur en vez de hacia el norte. Eso es. ¿Habéis entendido? Y si el rey Eduardo os pregunta qué puede hacer por mí, decide que me ayudaría mucho si me recomendara calurosamente al rey Luis, su cuñado... Tomad los escuderos y arrieros que os sea preciso. Pero no exhibáis demasiado boato. Y que mi tesorero os entregue cien libras.Sonaron golpes en la puerta.―Messire Alán de Pareilles ha llegado ―dijo un ujier.―Que pase... Adiós, Luis. Mi secretario os dará la carta. ¡Que el Señor vele vuestro viaje!Enguerrando de Marigny abrazó a su hijo, cosa que raramente hacía. Después se volvió hacia Alan de Pareilles que entraba, lo agarró por el brazo, y mostrándole una silla delante de la chimenea, le dijo:―Caliéntate, Pareilles.El capitán general de los arqueros tenía los cabellos color de acero y el rostro curtido por las inclemencias del tiempo y de la guerra. Sus ojos habían visto tantos combates, tantas violencias, torturas y ejecuciones que estaban curados de espanto. Los ahorcados de Montfaucon eran para él un espectáculo habitual. Sólo en el último año había conducido al Gran Maestre de los Templarios a la hoguera, a los hermanos de Aunay a la rueda y a las princesas reales a la prisión. Además era responsable del cuerpo de arqueros y de los jefes de todas las fortalezas, estaba encargado de mantener el orden en todo el reino y de los arrestos ordenados por la justicia represiva o criminal. Marigny, que no tuteaba a ningún miembro de su familia, lo hacía con este viejo compañero, instrumento exacto sin merma ni tacha del poder del Estado.―Alán, tengo para ti dos misiones que atañen a la inspección de las fortalezas ―dijo Marigny―. Irás tú mismo a Château―Gaillard y me sacudirás al asno del alcaide... ¿cómo se llama?―Bersumée, Roberto de Bersumée ―respondió Pareilles.―Le dirás, pues, a ese Bersumée que se ajuste exactamente a las instrucciones recibidas. He sabido que Roberto de Artois estuvo allí, y que le permitió visitar a madame de Borgoña. Eso va contra las órdenes. La reina, aunque la llamen así, está condenada a prisión, eso es, al silencio. Ningún salvoconducto vale para acercarse a ella, si no lleva mi sello o el tuyo. Sólo el rey puede ir a visitarla, y dudo de que tenga tal deseo. Por lo tanto, ni embajadas ni mensajes. Y que sepa el asno, que le cortaré las orejas si no obedece.―¿Qué deseas, monseñor, que le pase a doña Margarita? ―interrogó Pareilles.―Nada. Que viva. Me sirve de rehén, y la quiero conservar. Que velen con mucho cuidado por su seguridad. Que incluso se dulcifique el régimen de comida y alojamiento si perjudica su salud... Segunda orden: tan pronto como vuelvas de Château―Gaillard cabalgarás hacia el mediodía con tres compañías de arqueros que instalarás en el fuerte de Villeneuve para reforzar nuestra guarnición enfrente de Avignon. Te ruego que entres aparatosamente y que hagas desfilar a los arqueros seis veces seguidas delante de la fortaleza, de manera que los de la otra orilla crean que han entrado dos mil hombres. Dedico esta parada militar a los cardenales, para completar el cerco que les preparo por otro hIJo. Hecho esto, vendrás en seguida, pues tus servicios pueden serme muy necesarios aquí...―...donde los aires que corren no nos gustan, ¿verdad, monseñor?―Ciertamente no... Adiós, Pareilles, ya dictaré tus instrucciones.Marigny estaba más tranquilo. Las diversas piezas de su juego empezaban a moverse. Se quedó un momento solo, reflexionando. Después entró en la cámara de los secretarios. Grandes sillones de haya labrada cubrían las paredes hasta la mitad como si fuera el coro de una iglesia. Cada silla estaba equipada con tablilla de escribir, donde pendían pesos para conservar planos los pergaminos, y los brazos tenían cuernos para la tinta. Facistoles giratorios de cuatro caras sostenían registros y documentos. Quince hombres trabajaban en silencio. Marigny, de paso, firmó y selló la carta para el rey Eduardo y pasó a la sala siguiente, donde estaban reunidos los legistas que había mandado llamar y otros más,entre ellos Bourdena y Briançon venidos espontáneamente por las noticias.―Señores ―dijo Enguerrando―, no os han hecho el honor de invitaros al Consejo de esta mañana. Así que vamos a celebrar un consejo muy privado.―No faltará más que nuestro señor el rey Felipe ―Raál de Presles con triste sonrisa.―Roguemos por que su espíritu nos asista ―dijo Geoffroy de Briançon y Nicolás Le Loquetier añadió:―El no dudó de nosotros.―Sentémonos ―dijo Marigny.Y cuando todos se hubieron sentado:―Ante todo, tengo que comunicaros que me ha sido retirada la gestión del Tesoro, y que el rey va a hacer revisar las cuentas. La ofensa os atañe tanto como a mí. No os indignéis, señores, tenemos algo mejor a que dedicarnos. Porque quiero presentar las cuentas bien limpias. Para hacer esto...Se tomó su tiempo, y se arrellanó en el asiento.―...para hacer esto ―repitió―, daréis orden a todos los prebostes y recaudadores en todas las bailías y senescalías de que paguen al instante todo lo que deben. Que pongan al día lo referente a las provisiones, a los trabajos en curso, y a lo que ha sido ordenado por la Corona, sin omitir lo referente a la casa de Navarra. Que paguen en todas partes hasta que se agote el oro, e incluso en los casos que sean susceptibles de moratoria. Y por el resto que hagan un estado de deudas.Enguerrando hizo crujir las junturas de sus dedos, como si estuviera partiendo nueces.―¿Quiere monseñor de Valois echar mano al Tesoro? ―dijo―. ¡Que lo haga! Se romperá las uñas arañando el fondo, y tendrá que buscar en otra parte el dinero para sus intrigas.El palacio de Valois
El rudo ajetreo que reinaba en la orilla izquierda, en el palacio de Marigny no era más que un suave vaivén en comparación con lo que pasaba en la orilla derecha, en el palacio de Valois. Allá, se cantaba victoria, se exaltaba el triunfo, y por poco ponen colgaduras en las ventanas.
«Marigny ya no tiene el Tesoro». La noticia, susurrada al principio, ahora se proclamaba a gritos. Todos sabían, y querían demostrar que sabían, comentaban, suponían, todo era un tejido de jactancias, de conciliábulos y de pedigüeñas lisonjas. El más bajo aspirante adoptaba autoridad de condestable, para maltratar a los pinches. Las mujeres mandaban con más exigencia, y los críos gritaban con más energía. Los chambelanes, dándose importancia, se transmitían solemnemente fútiles consignas, y hasta el más insignificante aprendiz del escritorio quería darse la importancia de un dignatario.Las damas de compañía parloteaban en torno a la condesa de Valois, alta, seca, altiva. El canónigo Esteban de Mornay, canciller del conde, pasaba ante la concurrencia como un navío entre dos olas de cabezas inclinadas respetuosamente. Toda una «clientela» efervescente, agitada y cautelosa, entraba, salía, se pegaba al derrame de las ventanas, y daba su parecer sobre los asuntos públicos. El perfume del poder se había expandido por París y todos se apresuraban a olfatearlo de más cerca...Así fue durante toda una semana. Venían fingiendo haber sido llamados o con la esperanza de serlo; pues monseñor de Valois, encerrado en su gabinete, se entregaba a verdaderas consultas. Incluso se había visto llegar, cual fantasma de otro siglo, y sostenido por un escudero de barba blanca, al viejo señor de Joinville, hecho una verdadera ruina y consumido por la edad. El senescal hereditario de Champaña, compañero de San Luis en la cruzada de 1248, y que se había constituido en su funcionario, tenía noventa y un años. Medio ciego, con los párpados húmedos, achacoso, y con el entendimiento debilitado, aportaba al Conde de Valois todo el prestigio de la antigua caballería y del viejo mundo feudal.El grupo de los barones, por primera vez desde hacía treinta años lo sostenía; y cualquiera hubiera dicho, al contemplar el ajetreo de los que se apresuraban a llegar hasta él, que la corte no estaba en el palacio real sino en el de Valois.Mansión de rey, por lo demás. No había viga en el techo que no fuera labrada, no había chimenea cuya campana monumental no se adornara con los escudos de Francia, de Anjou, de Valois, de la Perche, del Maine o de Romaña, y hasta de las armas de Aragón, o del emblema imperial de Constantinopla, pues Carlos de Valois había llevado, fugaz y nominalmente, la corona aragonesa y la del Imperio Latino de Oriente. En todas partes el pavimento desaparecía bajo alfombras de Esmirna; y las paredes, tras de tapices de Chipre. Las consolas y los aparadores sostenían relumbrante orfebrería de esmaltes y de plata sobredorada y labrada.Pero detrás de esta fachada se escondía una lepra: el mal del dinero. Las tres cuartas partes de todas esas maravillas estaban empeñadas para cubrir el fabuloso gasto que se hacía en aquella casa. A Valois le gustaba aparentar. Con menos de sesenta comensales la mesa le parecía vacía; y con menos de veinte platos se creía reducido a una minuta de penitencia. Lo mismo que con los honores y los títulos, le sucedía con las joyas, vestidos, caballos, muebles y vajillas; necesitaba tener demasiado de todo para juzgar que tenía suficiente.Todo el mundo a su alrededor se aprovechaba de este lujo. Mahaut de Châtillon, su tercera esposa, se dedicaba a acumular costosas ropas y adornos, y no había princesa en Francia que se exhibiera con tantas piedras y perlas. Felipe de Valois, su primogénito, habido de una Anjou―Sicilia, no cesaba de comprar armaduras paduanas, botas de Córdoba, lanzas de madera del Norte y espadas de Alemania. Ningún comerciante, que viniera a ofrecerle un objeto raro o suntuoso, y tuviera la habilidad de dar a entender que otro señor podía comprarlo, se volvía con su mercancía. Las bordadoras de la casa más otras que empleaban de la ciudad no bastaban para proveer de cotas de armas, oriflamas, alfombras de silla, caparazones, ropas del señor y sobrecotas de la señora. El escanciador robaba el vino; los escuderos, el forraje; los chambelanes, las velas; y el especiero, las especias. Como se robaba en la lencería, se hurtaba en las cocinas. Y esto no era más que lo de cada día. Porque el conde de Valois tenía que atender a otras necesidades.Hombre prolífico, monseñor de Valois tenía innumerables hijas que le habían dado sus tres esposas. Las ya casadas habían obligado a Carlos a cargarse de deudas para que sus esponsales estuvieran a la altura de los tronos de cuyos aledaños provenían los yernos. Su fortuna se había evaporado en esta red de alianzas. Ciertamente, poseía inmensos dominios, los más grandes después del rey, pero los ingresos apenas cubrían los intereses de los préstamos. Los prestamistas se mostraban más difíciles de mes en mes. Si hubiera tenido menos urgencia en apuntalar su crédito, habría mostrado menos prisa en aferrarse a los negocios del reino.Pero algunos combates dejan al vencedor en mayores dificultades que al vencido. Al echar mano al tesoro, Valois no agarraba más que viento. Los comisionados que había despachado a los prebostazgos y bailías a fin de recoger algunos fondos, volvían con la cara afligida. Se les habían adelantado los enviados de Marigny, y no quedaba ni un denario en los cofres de los prebostes, los cuales habían saldado los créditos hasta donde pudieron para presentar las «cuentas bien limpias».Y mientras en la planta baja toda una multitud se calentaba y bebía a su costa, Valois, en su despacho, recibía visita tras visita, buscando los medios de alimentar no ya solamente sus arcas, sino también las del Estado.Una mañana al final de aquella semana, estaba cerrado en su despacho con su primo Roberto de Artois y esperaban un tercer personaje.―Y el banquero ese, ese Lombardo, ¿lo citasteis para esta mañana? ―dijo Valois―. Os confieso que tengo alguna prisa en verlo.―¡Claro! primo mío ―respondió el gigante― y creed que mi impaciencia no es menor que la vuestra. Porque según la respuesta que os dé Tolomei, viejo bergante silos hay, pero que entiende un rato de finanzas, me propongo haceros una petición.―¿Cuál?―Los atrasos, primo mio, los atrasos de las rentas del condado de Beaumont, que me entregaron hace cinco años, para aparentar que me pagaban el Artois, pero de los cuales no me ha llegado ni el olor.8 Son ya más de veinte mil libras lo que se me debe, y Tolomei me presta sobre ello con usura. Pero puesto que ahora vos disponéis del Tesoro...Valois levantó las manos al cielo.―Primo mio, ―dijo― lo que apremia hoy es encontrar lo necesario para enviar a Bouville a Nápoles, porque el rey me martillea las orejas incesantemente sobre este viaje. Después, el primer asunto del que me ocuparé será el vuestro.¿A cuántas personas, en los últimos ocho días, no les había hecho la misma promesa?―...Pero la mala pasada que Marigny acaba de jugarnos, será la última, os lo prometo también ―prosiguió―. Lo haré colgar, y vuestros atrasos los sacaremos de sus bienes. Porque ¿ adónde creéis que han ido a parar las rentas de vuestro condado? ¡...A su bolsa, mi querido primo, a su bolsa!Y monseñor de Valois, paseando por la habitación, expelía una vez más sus quejas contra el coadjutor, lo cual era una manera de evitar preguntas.A sus ojos, Marigny llegó a ser responsable de todo. ¿Se cometía un robo en París? La culpa era de Marigny que no controlaba su policía y que tal vez incluso se repartiría el botín con los malhechores. ¿Que un decreto del Parlamento perjudicaba a un gran señor? Marigny lo había dictado. Lo más grande y lo más pequeño: los caminos enfangados, la rebelión de Flandes, la escasez de trigo, todo tenía el mismo autor; todo, el mismo origen. El adulterio de las princesas, la muerte del rey, hasta el invierno precoz eran imputables a Marigny. ¡Dios castigaba al reino por haber aguantado a un ministro tan malvado!El de Artois, ordinariamente tan ruidoso y charlatán, miraba a su primo en silencio y sin cansarse. Verdaderamente para cualquier persona cuyo carácter se originara de principios similares, monseñor de Valois tenía que ser fascinante.¡Asombroso personaje aquel gran señor a la vez impaciente y tenaz, vehemente y tortuoso, valeroso físicamente, y débil ante la lisonja, animado siempre por ambiciones extremas, siempre lanzado a gigantescas empresas, y siempre fracasado por falta de justa apreciación de la realidad. La guerra era su elemento más que la administración de la paz.A los veintisiete años, puesto por su hermano a la cabeza de los ejércitos franceses, asoló la Guyena, que se había sublevado; el recuerdo de aquella expedición lo dejó exaltado para siempre. A los treinta y uno, llamado por el Papa y por el rey de Nápoles para combatir a los Gibelinos * y para pacificar la Toscana, logró hacerse otorgar por el Papa las indulgencias de cruzado, y al mismo tiempo, los títulos de vicario general de la Cristiandad y de conde de la Romaña. Ahora bien, él empleó su «cruzada» para hacerse pagar rescate por los pueblos italianos, y arrancar sólo de los florentinos, doscientos mil florines de oro, por hacerles el honor de marcharse a pillar a otra parte.* Las luchas entre güelfos, partidarios del Papa, y gibelinos, partidarios del Emperador, ensangrentaron una parte de la Italia medieval y particularmente la Toscana. El ilustre poeta Dante y el padre de Petrarca, que eran gibelinos, fueron desterrados de Florencia por carlos de valois.Este gran señor megalómano tenía temperamento de aventurero, comportamiento de advenedizo y aspiración de fundador de dinastía. Ningún trono en el mundo se hallaba vacante, ningún cetro libre, sin que inmediatamente Valois tendiera la mano, y siempre sin éxito. Ahora, pasados los cuarenta años, se lamentaba:―¡No me he gastado tanto, más que para perder mi vida! ¡No he tenido suerte!Es que recordaba entonces todos sus sueños fracasados: sueño de Aragón, sueño del reino de Arlés, sueño bizantino, sueño alemán, y aún añadía la gran ilusión de un gran reino que se hubiera extendido de España al Bósforo, igual que años antes el mundo romano bajo Constantino.Había fracasado en dominar al mundo. Le quedaba al menos Francia para desplegar su turbulencia.―¿Creéis, verdaderamente, que aceptará vuestro banquero? ―preguntó inesperadamente al de Artois.―Desde luego; exigirá garantías; pero aceptará.―¡Ya veis, primo, a qué me veo reducido! ―exclamó con desesperación fingida―. ¡A depender de la buena voluntad de un usurero sienés para poder comenzar a poner algo de orden en este reino!El pie de San Luis
Maese Tolomei fue introducido en el gabinete y el de Artois se apresuró a acogerlo con los brazos abiertos.
―Querido banquero, tengo grandes deudas con vos y siempre os he prometido que os pagaría en el momento en que la fortuna me sonriera. Pues bien; ha llegado ese momento.―Feliz noticia, monseñor ―respondió Spinello Tolomei, inclinándose.―Ante todo, ―prosiguió el de Artois― quiero comenzar por pagaros la deuda de gratitud que tengo contraída con vos procurándoos un cliente real.Tolomei se inclinó de nuevo, y más profundamente, ante Carlos de Valois diciendo:―¿Quién no conoce a monseñor, al menos de vista o de oídas? Dejó grandes recuerdos en Siena.Los mismos que en florencia, sólo que, siendo mAs pequeña, ¡no había sacado mAs que diecisiete mil florines para «pacificarla».―Yo también guardo buen recuerdo de vuestra ciudad, ―dijo Valois.―Mi ciudad, monseñor, es ahora París.Atezado, de mofletes colgantes, con el ojo izquierdo cerrado por la malicia, Tolomei esperaba que lo invitaran a sentarse, lo que hizo monseñor de Valois, indicándole un asiento. Porque maese Tolomei merecía algunas atenciones. Después de morir el viejo Boccanegra, Tolomei había sido elegido recientemente por sus cofrades, mercaderes y banqueros italianos de París, "capitán general" de sus compañías. Este cargo, por el que tenía el control o conocimiento de casi la totalidad de las operaciones bancarias del país, le confería un poder secreto, pero primordial. Tolomei era una especie de condestable del crédito.―No ignoráis, amigo banquero ―dijo el de Artois―, el gran cambio que ha sucedido estos días. Messire de Marigny, que, según creo, no es mis amigo vuestro que nuestro, se cuentra en muy mala situación...―Algo sabía... ―murmuró Tolomei.―Así, al ver a monseñor de Valois en la necesidad de recurrir a un hombre de finanzas, le he aconsejado dirigirse a vos, cuya habilidad y adhesión a nuestra casa me es tan conocida.Tolomei agradeció con una pequeña sonrisa de cortesía. Con un ojo cerrado, observaba a los dos grandes barones, y pensaba: «Aunque fueran a ofrecerme la administración del Tesoro; no me harían tantos cumplidos.»―¿Qué puedo hacer para serviros, monseñor? ―preguntó volviéndose hacia Valois.―¡Ah! Pues... lo que puede hacer un banquero, maese Tolomei ―respondió el tío del rey con aquella hermosa arrogancia que adoptaba cuando iba a pedir dinero.―Comprendo, monseñor. ¿Tenéis algunos fondos que colocar en buenas mercaderías que doblen el precio en los próximos seis meses? ¿O bien deseáis participar en el comercio de navegación, que es altamente lucrativo en estos momentos, ya que es preciso traer por mar muchas cosas que escasean? Esos son los servicios que yo podría prestaros.―No, no se trata de eso; ―respondió vivamente Valois.―Lo siento, monseñor, lo siento por vos. Las mayores ganancias se hacen en tiempo de escasez.―Lo que deseo por el momento, es que me procuréis un poco de dinero fresco... para el Tesoro.Tolomei puso cara de desolación.―¡Ay, monseñor! A pesar de todos mis buenos deseos por serviros, eso es lo único que no puedo hacer. En estos últimos tiempos, nos han sangrado mucho a mis amigos y a mí. Para la guerra de flandes, hicimos al Tesoro un gran empréstito que no nos reporta nada.―Eso fue cosa de Marigny.―Cierto, monseñor, pero el dinero era cosa nuestra. De este hecho, nuestros cofres tienen las cerraduras un poco enmohecidas. ¿Cuanto necesitáis?―Diez mil libras.De esta cifra, Valois había calculado cinco mil para la embajada de Bouville, mil para Roberto de Artois, y el resto para hacer frente a sus necesidades más apremiantes.El banquero se echó las manos a la cabeza.―¡Santa Madonna! ¿Pero dónde las voy a encontrar? ―exclamó.Aquello no era más que el prólogo de costumbre y el de Artois ya había prevenido a Valois. Así que éste adoptó el tono autoritario con que impresionaba a sus interlocutores.―¡Vamos, vamos, maese Tolomei! ―exclamó―. Dejemos esas astutas maneras y no divaguemos. Os he mandado venir para que cumpláis con vuestro oficio como siempre lo habéis ejercido, con provecho, creo yo.―Mi oficio, monseñor ―respondió tranquilamente Tolomei―, es prestar; no dar. Ahora bien, desde hace tiempo no he hecho más que dar, sin que se me haya devuelto nada. Yo no fabrico moneda ni he encontrado la piedra filosofal.―¿No queréis, pues, ayudarme a desembarazarme de Marigny? ¡Os interesa, me parece!―Monseñor, pagar tributo al enemigo cuando es poderoso, y pagar de nuevo para que no vuelva a serlo, es una doble operación que, como vos mismo reconoceréis, trae poco provecho. Al menos sería preciso saber lo que va a suceder y si hay posibilidad de desquitarse.Entonces Carlos de Valois lanzó como una andanada la gran homilía que recitaba a todo el que llegaba hasta él desde hacía ocho días. Por poco que se le ayudara, iba a hacer suprimir todas las «novedades» introducidas por Marigny y sus jurisconsultos burgueses: iba a restaurar la autoridad de los nobles, y a restablecer la prosperidad en el reino, volviendo al viejo derecho feudal que había engrandecido a la nación francesa. ¡El orden! Como todos los embrollones políticos, no tenía otra palabra en la boca, y no le daba otro contenido que las leyes, los recuerdos o las ilusiones del pasado.―Antes de mucho tiempo ―exclamó― habremos vuelto a las buenas costumbres de mi abuelo San Luis. os lo aseguro.Y, diciendo esto, mostró, colocado en una especie de altar, un relicario que tenía la forma de un pie humano y que tenía un hueso del talón de su abuelo; el pie era de plata; y las uñas, de oro.Porque los restos del santo rey habían sido repartidos; cada miembro de la familia y cada capilla real deseaba poseer una partícula de los mismos. La parte superior del cráneo se conservaba dentro de un hermoso busto de orfebrería en la Sainte―Chapelle; la condesa Mahaut de Artois, en su castillo de Hesdin, poseía algunos cabellos, así como un fragmento de mandíbula; y se habían repartido tantos despojos, falanges y esquirlas que no se comprendía qué pudiera quedar en la tumba de Saint―Denis. Si es que había sido depositado allí el verdadero cuerpo. Porque corría insistentemente por Africa una leyenda, según la cual, el cuerpo del rey franco había sido enterrado cerca de Túnez, mientras su ejército no se llevó a Francia más que un ataúd vacío o cargado con otro cadáver.Tolomeí fue a besar devotamente el pie de plata; luego, preguntó:―¿Por qué os hacen falta diez mil libras, monseñor?Forzoso le fue al de Valois explicar en parte sus proyectos inmediatos. El sienés escuchaba, moviendo la cabeza, y decía, como si tomara nota mentalmente:―Messire de Bouville, a Nápoles... Sí, sí, comerciamos mucho con Nápoles a través de nuestros primos los Bardi... Casar al rey... Sí, sí, os oigo, monseñor... Reunir el cónclave... ¡Ay! monseñor, un cónclave es más caro que un palacio, ¡y los fundamentos son menos sólidos! ... Sí, monseñor, sí os escucho.Cuando, por fin, Tolomei oyó todo lo que deseaba saber, el capitán de los Lombardos declaró:―Todo eso está muy bien pensado, monseñor, y os deseo éxito con todo mi corazón; pero nada me asegura que caséis al rey, ni que consigáis un Papa, ni siquiera, aunque eso suceda, que yo recupere mi oro, suponiendo que esté en condiciones de proporcionároslo.Valois miró con irritación al de Artois. «¿Qué clase de individuo me habéis traído aquí?», parecía decirle. «No habré hablado tanto para no obtener nada.»―Vamos, banquero ―exclamó el de Artois, levantándose―, ¿qué interés pedís? ¿Qué prendas? ¿Qué beneficios o ventajas?―Ninguna, monseñor, ninguna prenda ―protestó el sienés―, con vos, como bien sabéis, ni con monseñor de Valois cuya protección me es querida en demasía. Busco simplemente... busco el modo de poder ayudaros.Después, volviéndose de nuevo hacia el pie de plata, añadió suavemente.―Monseñor de Valois acaba de decir que quiere restaurar las buenas costumbres de monseñor San Luis. ¿Pero qué entiende por eso? ¿Se van a restablecer todas las costumbres?―Desde luego ―respondió Valois sin acabar de comprender a dónde quería llegar a parar.―¿Se va a restablecer, por ejemplo, el derecho que tenían los nobles de acuñar moneda en sus tierras? Si se vuelve a esa costumbre, entonces sería más fácil para mí ayudaros.Valois y el de Artois se miraron. El banquero había apuntado directo a la medida más importante de las que proyectaba Valois, y la que guardaba más secreta, porque era la más perjudicial al Tesoro y podía ser la más protestada.En efecto, la unificación de la moneda que circulaba en el reino, así como el monopolio real de emitirla, eran instituciones de Felipe el Hermoso. Antes, los grandes señores fabricaban o hacían fabricar, en competencia con la moneda real, sus propias piezas de oro y de plata, que tenían curso legal en sus feudos; y este privilegio constituía para ellos un gran manantial de beneficios. E igualmente sacaban provecho los que, como los banqueros lombardos, proporcionaban el metal en bruto y hacían su juego sobre las tasas que variaban de una región a otra. Carlos de Valois ya contaba con esa «buena costumbre» para rehacer su fortuna.―¿Queréis decir también, monseñor ―prosiguió Tolomei, que continuaba observando al relicario como si lo estuviera tasando―, que vais a restablecer el derecho de guerra privada?Era ésta otra prerrogativa feudal que el Rey de Hierro había abolido a fin de impedir que los grandes vasallos hicieran levas a su capricho y ensangrentaran el reino para dirimir sus desavenencias, ostentar su vanagloria, o ahuyentar su aburrimiento.―¡Ah! Si así fuera de nuevo ―exclamó Roberto de Artois―, no tardaría en recuperar mi condado de mi tía Mahaut.―Si tenéis necesidad de equipar vuestras tropas ―dijo Tolomei―, puedo obtener los mejores precios de los armeros toscanos.―Maese Tolomei, acabáis de expresar con toda precisión las cosas que quiero llevar a cabo ―exclamó Valois pavoneándose― y por eso os pido que confiéis en mí.Los financieros no son menos imaginativos que los conquistadores, y denota conocerlos mal quien cree que se mueven por el cebo del lucro. Sus cálculos encubren frecuentemente abstractos sueños de poder.El capitán general de los Lombardos, soñaba también; de diferente manera que el conde de Valois, pero soñaba: se veía ya abasteciendo de oro en bruto a los grandes varones del reino, y alentando sus querellas para así poder traficar en armas. Ahora bien, quien tiene el oro y las armas tiene el verdadero poder. Maese Tolomei soñaba ya con pensamientos de reino...―¿Entonces ―preguntó Carlos de Valois―, estáis decidido ahora a proporcionarme la suma que os he pedido?―Tal vez, monseñor, tal vez. Es decir, que no puedo dárosla por mi mismo, pero puedo encontrárosla en Italia, lo que os viene bien puesto que es allí precisamente a donde se dirige vuestra embajada. No creo que esto sea un inconveniente para vos.―Ciertamente que no, ―se vio obligado a contestar Valois.Pero el arreglo distaba mucho de satisfacerle, pues le hacía difícil, si no imposible, sacar del préstamo para sus propias necesidades. Viendo que Valois se ensombrecía, Tolomei apretó más el dogal.―Vos ofreceréis la garantía del Tesoro; pero todo el mundo sabe, o al menos nosotros, que el Tesoro está vacío, y los rumores de eso llegarán pronto a los despachos de la banca. Tendré que garantizarlo yo mismo lo que haré de muy buena gana por el deseo que tengo de serviros. Naturalmente, monseñor, será preciso que uno de los míos, portador de la carta de crédito, acompañe a vuestro enviado a fin de hacerse cargo del dinero y de ser responsable de él.Monseñor de Valois frunció el entrecejo todavía más.―¡Ay, monseñor! ―agregó Tolomei―. Es que no voy a realizar yo solo este negocio; las compañías de Italia son aún más desconfiadas que nosotros, y me veo en la necesidad de darles la seguridad más absoluta de que no serán burladas.Verdaderamente, quería tener en la expedición un emisario, que por cuenta de él, espiara al embajador, controlara el empleo del dinero, y lo tuviera informado sobre los proyectos de alianza, de la disposición de los cardenales, y trabajara, bajo mano, en el sentido que le ordenara. Maese Spinello Tolomei reinaba ya un poco.Roberto de Artois le había dicho a Valois que el sienés exigiría garantías; pero no habían pensado que la garantía sería un mordisco en el poder. Forzoso le fue al tío del rey, para satisfacer a éste, pasar por las condiciones del banquero.―Pero ¿a quién podéis ofrecerme, que no haga mal papel al lado del señor de Bouville? ―preguntó Valois.―He de pensarlo, monseñor, he de pensarlo. Apenas tengo gente en este momento. Mis dos mejores viajantes están en camino. ¿Cuándo, pues tiene que partir messire de Bouville?―Mañana, si es posible, o pasado mañana.―¿Y aquel muchacho ―dijo el de Artois― que fue por mí a Inglaterra...?―¿Mi sobrino Guccio? ―dijo Tolomei.―Ese mismo, vuestro sobrino. ¿Está todavía con vos?... Pues bien, ¿por qué no lo enviáis? Es fino, ágil de espíritu y de buena presencia. Ayudará a nuestro amigo Bouville, que no debe de hablar apenas la lengua de Italia, a desenvolverse por los caminos. Os aseguro ―dijo el de Artois a Valois―, que ese muchacho sería una buena adquisición.―Voy a notar mucho su falta aquí ―dijo el banquero―, pero a pesar de todo, monseñor, os lo cedo. Siempre obtenéis de milo que queréis.Inmediatamente se despidió.Cuando maese Tolomei hubo salido del gabinete, Roberto de Artois se desperezó a sus anchas, y dijo:―Bien, Carlos, ¿me había equivocado?Como todo prestatario después de una operación de esta naturaleza, Valois estaba contento y descontento a la vez, y se fijó una actitud que no mostrara demasiado alivio ni demasiado despecho. Acercándose al pie de San Luis, dijo:―Ya ves, primo; es eso, la vista de esta santa reliquia, lo que ha decidido a nuestro hombre. ¡Vaya, aún no se ha perdido en Francia todo el respeto por las cosas nobles, lo que me dice que este reino puede enderezarse!―Un milagro ―dijo el gigante, guiñando el ojo.Pidieron los mantos y las escoltas y fueron a dar al rey la buena nueva de la partida de la embajada.Al mismo tiempo, Tolomei comunicaba a su sobrino que tenía que ponerse en camino dentro de dos días y le daba instrucciones. El joven no mostró gran entusiasmo.―Come sei strano, figlio mio! * ―se quejó Tolomei La suerte te depara un buen viaje que no te cuesta un denario pues a fin de cuentas es el Tesoro el que pagará. Vas a conocer Nápoles, la corte de los Angevinos, a codearte con príncipes y, si eres hábil, a ganarte amigos. Y quizá vas a asistir a los preliminares de un cónclave. ¿Hay algo más apasionante que un cónclave? Ambiciones, presiones, dinero, rivalidades... y en algunos hasta fe. Todos los intereses del mundo juegan en el asunto. Vas a ver todo eso y tú pones cara larga como si te anunciara una desgracia. En tu lugar y a tus años yo hubiera saltado de alegría, y estaría ya preparando el baúl. Para poner esa cara, debe de haber entremedio una niña a la que sientes dejar. ¿No será, por casualidad, la joven de Cressay?* ―¡Qué raro eres, hijo mío!La tez color de oliva del joven Guccio se oscureció un poco, que era su modo de ruborizarse.―Ma! Ella te esperará si te ama ―prosiguió el banquero― Las mujeres están hechas para esperar. Siempre se las encuentra. Y si tienes miedo de que te olvide, aprovéchate entonces de las que encuentres en tu camino. Una sola cosa no volverás a encontrar: la juventud, y la fuerza para correr mundo.Damas de Hungría en un castillo de Nápoles
Hay ciudades más fuertes que los siglos; el tiempo no las cambia. Las dominaciones se suceden en ellas; las civilizaciones se depositan en su alma como aluviones geológicos; pero ellas conservan a través de todas las épocas su carácter, su propio perfume, su ritmo y el rumor que las distinguen de todas las demás ciudades de la tierra. Nápoles fue, desde siempre, una de estas ciudades. Así había sido, así ha quedado y así quedará a lo largo de los siglos; medio africana y medio latina, con sus callejuelas apiñadas, su bullicioso hormigueo, su olor de aceite, de grasas, de azafrán y de pescado frito, su polvo color de sol, su ruido de cascabeles al cuello de las mulas.
Los griegos la organizaron, los romanos la conquistaron, la asolaron los bárbaros; bizantinos y normandos se turnaron un instante en ella como dueños; pero Nápoles absorbió, utilizó, fundió sus artes, sus leyes y sus lenguajes; y la imaginación de la calle se nutría de los recuerdos, de los ritos y de los mitos de sus conquistadores.El pueblo no era griego, ni romano, ni bizantino; era el pueblo napolitano de siempre, ese pueblo que no se parece a ningún otro en el mundo, que usa la alegría como máscara de mimo para cubrir la tragedia de la miseria, que emplea el énfasis para salpimentar la monotonía de las horas, y cuya aparente pereza es sabiduría que consiste en no fingir actividad cuando no haya nada que hacer; un pueblo que ama la vida, que se ríe de los reveses del destino, que desprecia la agitación guerrera porque la paz, que raramente le fue concedida, no le aburre jamás.En aquella época, y desde hacía unos cincuenta años, Nápoles había pasado de la dominación de los Hohenstaufen a la de los príncipes de Anjou. El establecimiento de éstos, llamados por la Santa Sede, se logró en medio de matanzas, represiones y asesinatos, que ensangrentaron entonces la península. Las dos más grandes aportaciones de la nueva monarquía fueron por una parte la industria de la lana, que fundaron en los arrabales para allegar fondos; y por otra, la enorme residencia, mezcla de palacio y fortaleza, que la monarquía se hizo construir cerca del mar por el arquitecto francés Pedro de Chaulnes, el Castillo Nuevo, gigantesco torreón rosado levantado hacia el cielo, al cual los napolitanos, tanto por su humor como por su apego a los antiguos cultos falicos, llamaron inmediatamente el Maschio Angiovino, el Macho Angevino.Una mañana de enero de 1315, en una pieza alta de este castillo, Roberto Oderisi, joven pintor napolitano discípulo de Giotto, contemplaba el retrato que acababa de concluir, el cual constituía la parte central de un tríptico. Inmóvil delante del caballete, con el pincel entre los dientes, se hallaba embebido en el examen de su cuadro en donde el óleo todavía fresco despedía húmedos reflejos. Se preguntaba si un toque de amarillo más pálido, o por el contrario de amarillo ligeramente anaranjado no habría plasmado mejor el brillo dorado de los cabellos, si la frente era bastante clara, si los ojos, aquellos ojos azules, y algo redondos, lograban expresar perfectamente la vida. La forma era aquélla, desde luego, ¡la forma!... ¿Pero y la mirada? ¿Qué tenía la mirada? ¿Un puntito de blanco en la pupila? ¿Una sombra un poco más extendida en el rabillo del ojo? ¡Cómo lograr jamás, mediante colores molidos y dispuestos los unos al lado de los otros, reproducir la realidad de un rostro y las extrañas variaciones de luz sobre el contorno de las formas! Tal vez no eran los ojos, después de todo, su preocupación, sino la transparencia de la nariz, o bien el claro brillo de los labios...«He pintado muchas vírgenes, siempre con la misma cara y la misma expresión de éxtasis y de ausencia...», pensaba el pintor.―Así pues, signor Oderisi, ¿está terminado? ―preguntó la bella princesa que le servía de modelo.Desde hacía una semana, pasaba horas al día sentada en esta pieza posando para un retrato pedido por la corte de Francia.A través de la gran ojiva con la vidriera abierta, se veían las arboladuras de los navíos de Oriente amarrados en el puerto; más allá, la extensión de la bahía de Nápoles, el mar inmenso, asombrosamente azul a la dorada luz del sol y el triangular perfil del Vesubio. Había dulzura en el aire, y el día invitaba a vivir.El joven se quitó el pincel de entre los dientes.―¡Ay de mí! si ―respondió―, está terminado.―¿Porqué «¡ay de mí!»?―Porque me veré privado de la felicidad de ver cada mañana a Donna Clemenza y me parecerá que no ha salido el sol.No era más que un pequeño cumplido, pues para un napolitano, declararle a una mujer, sea princesa o mesonera, que va a caer gravemente enfermo al no volverla a ver no representa más que un mínimum obligado de cortesía. Y la dama de compañía que bordaba silenciosamente en un rincón de la pieza, con la misión de velar por la decencia de la reunión, no halló ni siquiera motivo para levantar la cabeza.―Y además, señora... Y además ―prosiguió― digo « ¡ay de mí!» porque este retrato no es bueno. No da de vos una imagen de belleza tan perfecta como la realidad.Era correcto que se rebajara, pero criticándose a sí mismo, era sincero. Experimentaba la tristeza del artista delante de su obra acabada, por no haber podido hacerla mejor. Aquel joven de diecisiete años tenía ya el temperamento de un gran pintor.―¿Puedo verlo? ―preguntó Clemencia de Hungría.―Madama, no me abruméis. Yo sé muy bien que hubiera hecho falta mi maestro para pintaros.Efectivamente se había recurrido a Giotto, despachando a un mensajero a través de toda Italia. Pero el ilustre toscano, ocupado aquel año en pintar los frescos de la vida de San Francisco de Asís en los muros del coro de Santa Croce de Florencia, había respondido, desde lo alto de sus andamios, que se dirigieran a su joven discípulo de Nápoles.Clemencia de Hungría se levantó y se acercó al caballete, haciendo oír el roce de los tiesos pliegues de su vestido de seda. Alta y rubia, tenía menos gracia que grandeza, y tal vez menos feminidad que nobleza. Pero la impresión un poco severa que producía su porte se veía compensada por la pureza de su rostro, y la expresión maravillosa de su mirada.―¡Pero, signor Oderisi ―exclamó―, me habéis más bella de lo que soy!―No he hecho más que copiar vuestros rasgos, doña Clemencia, procurando, además, plasmar vuestro espíritu.―Entonces, desearía que mi espejo tuviera tanto talento como vos.Se sonrieron y se dieron mutuamente las gracias por sus cumplidos.―Esperemos que esta imagen agradará en Francia... quiero decir a mi tío el conde de Valois ―añadió con un poco de confusión.Porque se decía, aunque no lo creía nadie, que el retrato iba destinado a Carlos de Valois por el gran afecto que tenía a su sobrina.Clemencia, al decir esto, se sintió enrojecer. A los veintidós años todavía se ruborizaba a menudo y, consciente de ello, se lo reprochaba como una debilidad. ¡Cuántas veces su abuela, la reina María de Hungría, no le había repetido: «Clemencia, no cabe el rubor cuando se es princesa y a punto de ser reina.»¿Podría llegar de verdad a ser reina? Con la mirada vuelta hacia el mar, soñaba con aquel primo lejano, con aquel rey desconocido del que tanto se le hablaba desde hacía veinte días, cuando llegó de París un embajador oficioso...El corpulento Bouville le había pintado al rey Luis X como un príncipe desgraciado, que había sido duramente herido en sus afectos, pero que estaba dotado de atractivos físicos y carácter y corazón que podían agradar a una dama de alto linaje. En cuanto a la corte de Francia, era desde luego tan agradable como la corte de Nápoles, con la ventaja de que en ella disfrutaría de las alegrías familiares y de las grandezas de la realeza... Nada podía seducir más a una doncella del temperamento de Clemencia de Hungría que la perspectiva de borrar las heridas que en el alma de un hombre habían abierto la traición de una mujer indigna, y la muerte prematura de un padre al que adoraba. Para Clemencia, el amor no podía separarse de la abnegación. Y además, a todo ello añadía para ella el orgullo de haber sido elegida por Francia... «Ciertamente, había esperado tanto tiempo, hasta el punto de perder la esperanza. Pero he aquí que quizá Dios me dé el mejor esposo y el más feliz reinado. Así pues, desde hacía tres semanas vivía sumergida en el milagro y rebosaba de gratitud hacia Dios y el Universo.De pronto, se alzó un tapiz, bordado de leones y águilas, y un joven de pequeña estatura, nariz afilada, ojos ardientes y alegres, y cabellos muy negros hizo su entrada con una reverencia.―¡Oh signor Baglioni, vos aquí... ―exclamó Clemencia de Hungría en tono jovial.Estimaba al joven sienés que servía a Bouville de intérprete y que, para ella, por lo mismo, formaba parte de los mensajeros de la felicidad.―Señora ―dijo―, el señor de Bouville me envía a preguntar si puede venir a visitaros.―Desde luego ―respondió Clemencia―. Siempre me es grato ver al señor de Bouville. Pero acercaos, y decidme qué pensáis de este retrato ya terminado.―Digo, señora ―respondió Guccio después de haber permanecido un instante en silencio delante del cuadro―, que es maravillosamente fiel y que representa la más bella dama que han admirado mis ojos.Oderisi, con los antebrazos manchados de ocre y de bermellón, saboreaba el elogio.―¡Creía que estabais enamorado de una doncella de Francia! ―dijo Clemencia sonriendo.―Cierto, la amo... ―respondió Guccio.―Entonces, o no sois sincero respecto a ella o no lo sois para conmigo, signor Guccio, pues siempre he oído decir que para quien ama no hay en el mundo rostro más bello que el de la persona amada.―La dama que guarda mi corazón ―replicó Guccio con ardor―, es de seguro la más bella que existe en el mundo... después de vos, Donna Clemenza, y no va contra el amor decir la verdad.Desde que estaba en Nápoles y se hallaba mezclado en los preparativos del matrimonio real, el sobrino del banquero Tolomei se complacía en darse aires de héroe de la caballería herido de amor por una hermosa lejana. En la realidad, su pasión se compaginaba bien con el alejamiento, pues no había desperdiciado ninguna ocasión de los placeres que se ofrecen al viajero.La princesa Clemencia se sentía súbitamente llena de curiosidad y de simpatía por los amores ajenos; hubiera querido que todos los jóvenes y todas las doncellas de la tierra fueran dichosos.―Si Dios quiere que vaya a Francia... ―enrojeció de nuevo― tendría gran placer en conocer a la dama de vuestros pensamientos, con la que supongo vais a casaros...―¡Ah, señora, permita el cielo que vengáis! No tendréis mejor servidor que yo, ni tampoco, estoy seguro de ello, una servidora más fiel que ella.Y dobló la rodilla, con la mayor elegancia, como si se encontrara en un torneo delante del palco de las damas. Ella le hizo con la mano ademán de agradecimiento; tenía lindos dedos ahusados, un poco alargados por la punta, parecidos a los que suelen verse en las santas de los frescos.«¡Ah, qué buen pueblo y, qué personas tan gentiles», pensaba, ante aquel italianito que, a sus ojos, venía a representar a toda Francia.―¿Podéis decirme su nombre ―preguntó―, o bien es un secreto?―En modo alguno puede ser un secreto para vos, si es que os agrada saberlo, Donna Clemenza. Se llama María.. ― María de Cressay. Es de noble linaje; su padre era caballero. Me espera en su castillo que está a diez leguas de París... Tiene dieciséis años.―¡Pues bien! Que seáis feliz, os lo deseo, signor Guccio; que seáis feliz con vuestra María de Cressay.Guccio salió y atravesó los corredores bailando. Ya veía a la reina de Francia asistiendo a su boda. Sin embargo, para realizar ese sueño, faltaba que doña Clemencia llegara a ser reina, como también que la familia Cressay tuviera a bien concederle a él, un Lombardo, la mano de María.Guccio encontró a Hugo de Bouville en el cuarto donde lo habían alojado. El anciano canciller, espejo en mano, buscaba la luz adecuada y giraba sobre si mismo para asegurarse de su aspecto y poner en orden sus mechones blancos y negros que le daban aspecto de caballo pío. Se preguntaba si no le convendría más hacérselos teñir. Los viajes enriquecen a la juventud; pero perturban a los de edad madura. El aire de Italia había exaltado a Bouville. Este buen señor, tan atento a sus deberes, no pudo resistirse en Florencia a engañar a su mujer, e inmediatamente se metió en una iglesia a confesarse. En Siena, donde Guccio conocía algunas damas dedicadas a la vida galante, recayó, pero ya con menos remordimientos. En Roma se portó como si hubiera rejuvenecido veinte años. Nápoles, pródiga en fáciles deleites, a condición de que se llevara un poco de oro colgado a la cintura, hizo vivir a Bouville en una especie de encantamiento. Lo que en otras partes hubiera pasado por vicio, aquí tomaba un aspecto deliciosamente natural e ingenuo. Rapazuelos de doce años, andrajosos y rubios, alababan las nalgas de su hermana mayor con elocuencia de siglos; después, se quedaban prudentemente sentados en la antecámara rascándose los pies. Es más, se tenía el sentimiento de hacer una buena acción, dando de comer con ello a una familia entera durante toda una semana. ¡Y además el placer de pasearse en el mes de enero sin manto! Bouville se había vestido a la última moda y llevaba ahora una sobrevesta con mangas de dos colores, rayadas a lo ancho. ¡De seguro, le habían timado en todas partes! ¡Pero el placer de vivir bien merecía aquella insignificancia!―Amigo mío ―dijo al ver entrar a Guccio―, ¿sabéis que he adelgazado hasta el punto de que no parece imposible que pueda recobrar un talle elegante?Esta suposición era francamente optimista.―Señor ―dijo el joven―, Donna Clemenza está preparada para recibiros.―¡Espero que no estará terminado el retrato!―Lo está, señor.Bouville lanzó un hondo suspiro.―Entonces, eso significa que debemos regresar a Francia. Lo lamento, pues confieso que le había tomado cariño a este país, y de buena gana le habría dado unos florines a ese pintor para que alargara un poco su trabajo. ¡Qué vamos a hacer!, hasta las mejores cosas se acaban.Los dos tuvieron una sonrisa de connivencia y para llegar hasta las estancias de la princesa, el grueso embajador cogió afectuosamente a Guccio por el brazo.Entre estos dos hombres, tan diferentes por la edad, el origen y la situación, había nacido una sincera amistad que había crecido a lo largo del camino. Para Bouville, el joven toscano era la encarnación misma de este viaje, con sus licencias, sus descubrimientos, y la juventud nuevamente encontrada. Además, el muchacho se mostraba activo, sutil, discutía con los proveedores, administraba los gastos, allanaba las dificultades y organizaba los placeres. En cuanto a Guccio, compartía, gracias a Bouville, una manera de vivir de gran señor y en familiaridad con los príncipes. Sus funciones poco definidas de intérprete, secretario y tesorero le valían muchas atenciones. Por otra parte, Bouville no era avaro de sus recuerdos y durante las largas cabalgadas, o bien por la noche, mientras cenaban en los albergues o en las hospederías de los monasterios, había contado a Guccio muchas cosas sobre el rey Felipe el Hermoso, la corte de Francia y las familias reales. De este modo se abrían mutuamente mundos desconocidos y se completaban a maravilla, formando una curiosa pareja en la que el adolescente guiaba frecuentemente al vejete.Penetraron así en la habitación de doña Clemencia; pero el aire de descuidada indiferencia que habían adoptado se es fumó cuando vieron en pie ante el cuadro a la vieja reina madre María de Hungría. Haciendo reverencias avanzaron con paso prudente.Madame de Hungría era una anciana de setenta años. Viuda del rey de Nápoles Carlos II el Cojo, y madre de trece hijos de los que ya había visto morir casi la mitad. Sus embarazos le habían ensanchado la pelvis y las penas le habían marcado grandes arrugas, que iban de los párpados a su boca desdentada. Era alta de estatura y de tez oscura, de cabellos nevados, toda su fisonomía daba una impresión de fuerza, decisión y autoridad no atenuadas por la edad. Llevaba la corona desde que se despertaba. Emparentada con toda Europa y reivindicando para sus descendientes el trono vacante de Hungría, lo había logrado, por fin, después de veinte años de lucha.Ahora que su nieto Caroberto, heredero de su hijo mayor Carlos Martel, muerto prematuramente, ocupaba el trono de Buda; que su segundo hijo, el difunto obispo de Toulouse, estaba a punto de ser canonizado; que el tercero, Roberto, reinaba en Nápoles y las Pullas; que el cuarto era príncipe de Tarento, y emperador titular de Constantinopla; y el quinto, duque de Durazzo; y que sus hijas sobrevivientes estaban casadas la una con el rey de Mallorca y la otra con Federico de Aragón, la reina María no creía haber acabado aún su tarea; se ocupaba de su nieta, Clemencia, la huérfana, hermana de Caroberto, que ella había educado.Volviéndose bruscamente hacia Bouville, como un halcón que localiza un capón, le hizo una señal para que se acercara.―Bien, señor, ¿qué os parece este retrato?Bouville se puso a meditar delante del caballete. Miraba menos el rostro de la princesa que los dos postigos laterales destinados a proteger el cuadro durante el transporte, y en los que Oderisi había pintado, en uno, el Maschio Angiovino y en el otro, en una perspectiva con superposición, el puerto y la bahía de Nápoles. Contemplando aquel paisaje que tanto le dolía abandonar, Bauville sentía ya nostalgia.―Su arte me parece impecable ―dijo al fin―. Fuera de que el marco es tal vez un poco simple para encuadrar un rostro tan bello. ¿No creéis que un festón dorado...?Trataba de ganar un segundo o dos.―No importa, señor ―cortó la vieja reina―. ¿Creéis que se parece? Sí, pues esto es lo importante. El arte es cosa frívola y me asombraría que el rey Luis perdiera el tiempo mirando guirnaldas. El rostro es lo que interesa, ¿no es verdad?No se comía las palabras, y a diferencia de toda la corte, María de Hungría no se preocupaba en disimular el motivo de la embajada. Despidió a Oderisi diciéndole:―Habéis hecho un buen trabajo, giovanetto. Que nuestro tesorero os pague lo que se os debe. Y ahora volved a pintar nuestra iglesia y procurad que el diablo sea bien negro y los ángeles bien resplandecientes.Y para desembarazarse también de Guccio, le mandó que ayudara al pintor a llevar sus pinceles. Con el mismo fin envió a la dama de compañía a bordar afuera. Después, alejados los testigos, se volvió a Bouville.―Así pues, messire, regresaréis a Francia.―Con infinita pena, señora. Todas las atenciones de que se me ha hecho objeto aquí...―Pero en fin ―dijo ella interrumpiéndole―, vuestra misión ha terminado. Por lo menos, hasta cierto punto.Sus negros ojos estaban fijos en los de Bouville.―¿Hasta cierto punto, señora?―Quiero decir que este asunto ha quedado resuelto en principio, ya que el rey, mi hijo, y yo damos nuestro consentimiento. Pero este consentimiento, messire ―y apretó las mandíbulas de manera que se le marcaron los tendones del cuello―, este consentimiento, no lo olvidéis, es condicional. Pues, aunque nos sentimos altamente honrados ante la petición del rey de Francia nuestro primo, y estamos dispuestos a amarlo con una fidelidad completamente cristiana y a darle numerosa descendencia, pues las mujeres de nuestra familia son fecundas, no es menos cierto que nuestra respuesta definitiva depende de que vuestro señor se vea libre de madame de Borgoña, prontamente y realmente. No sabríamos contentarnos con una anulación dictada por obispos complacientes, la cual podría ser protestada por las más altas jerarquías de la Iglesia.―Conseguiremos la anulación dentro de poco, señora, como he tenido el honor de asegurároslo.―Messire ―dijo ella―, ahora estamos solos, no me aseguréis, pues, lo que todavía está por hacer.Bouville tosió para disimular su turbación.―Este asunto ―contestó― es la primera preocupación de monseñor de Valois, que hará todo por apresurarla e, incluso, en la actualidad, ya lo da por hecho.―¡Sí, sí! ―gruñó la vieja reina―. Conozco a mi yerno. De palabra, nada se le resiste, y no cae mientras no tropieza.Aun cuando su hija Margarita había muerto hacía quince años y Carlos de Valois se había vuelto a casar después dos veces, ella continuaba llamándolo «mi yerno».―Queda bien claro, también, que no damos nada de tierra. Me parece que Francia tiene suficiente. Hace tiempo, cuando nuestra hija se casó con Carlos, ella aportó de dote Anjou, que era muy importante. Pero al año siguiente, cuando una hija del segundo matrimonio de Carlos se casó con nuestro hijo de Tarento, ella aportó Constantinopla.Y la vieja reina hizo un gesto con su gotosa mano para significar que tan hermoso título no era más que viento.Retirada cerca de la ventana abierta, y mirando al mar, Clemencia experimentaba la violencia de tener que presenciar este debate. ¿Debía acompañarse el amor con estos preliminares, muy parecidos a una discusión de negocios? Después de todo, de lo que se trataba era de su felicidad y de su vida. ¡Habían rehusado para ella, y sin consultar su opinión, tantos partidos considerados insuficientes! Y he aquí, que se le ofrecía el trono de Francia, cuando sólo un mes antes, se preguntaba si no tendría que entrar en un convento. Creía que su abuela empleaba un tono demasiado cortante. Por su parte, ella estaba dispuesta a tratar a la suerte más suavemente, y a mostrarse menos puntillosa sobre el derecho canónico... Muy lejos, allá en la bahía, un navío de alto bordo ponía rumbo hacia las costas de Berbería.―A mi regreso, señora, pasaré por Aviñón con instrucciones de monseñor de Valois ―dijo Bouville―. Y, dentro de poco, yo os aseguro que tendremos ese Papa que nos falta.―Deseo creeros ―respondió María de Hungría―. Pero también deseamos que todo quede arreglado para el verano. Tenemos otras ofertas para Clemencia; otros príncipes la quieren por esposa. No podemos consentir una demora más prolongada.Los tendones del cuello se le volvieron a contraer.―Sabed que en Aviñón ―prosiguió ella―, el cardenal Duèze es nuestro candidato. Deseo vivamente que también sea el del rey de Francia. Vos obtendréis la anulación mucho más rápidamente si él llega a ser Papa, pues nos es enteramente afecto y nos debe mucho. Además Aviñón es tierra angevina, de la que somos señores feudales, bajo el rey de Francia, desde luego. No lo olvidéis. Id a despediros del rey mi hijo y que todo suceda según vuestros deseos... ¡Antes del verano, os lo recuerdo, antes del verano!Bouville, después de inclinarse, se retiró.―Mi señora abuela ―dijo Clemencia con voz insegura―, creéis que...La vieja reina le dio unos golpecitos en el brazo.―Todo está en las manos de Dios, hija mía ―respondió―, y no nos sucede nada que El no quiera.La anciana salió a su vez.«Quizá tenga el rey Luis otras princesas en su pensamiento», pensó Clemencia al quedarse sola. «¿Será acertado apremiarlo así? ¿No dirigirá a otra parte su elección?»Permanecía delante del caballete, con las manos cruzadas sobre el talle, habiendo adoptado maquinalmente la postura que tenía en el retrato.«¿Será un rey el que sienta el placer», se preguntó una vez más, «de posar sus labios sobre esas manos?»La caza de los cardenales
Bouville y Guccio se embarcaron a la mañana siguiente. Se había decidido, en efecto, volver por mar, para ganar tiempo. Entre el bagaje llevaban un cofrecillo forrado de metal, que contenía el oro entregado por los Bardi de Nápoles, cuya llave guardaba Guccio sobre su pecho. Acodados en el pasamanos del castillo de popa, contemplaban, con melancolía, cómo se alejaban Nápoles, las islas y el Vesubio. Se veían grupos de velas blancas que dejaban la costa para la pesca diaria. Después se adentraron en alta mar. El Mediterráneo estaba en perfecta calma, justamente con la brisa necesaria para impulsar el navío. Guccio, que no estaba muy tranquilo al embarcarse, pues se acordaba de su detestable travesía del canal de la Mancha el año anterior, se regocijaba de no haberse indispuesto. A las dos horas, ya había tomado confianza en la estabilidad del navío y en sí mismo y poco le faltó para que se comparara con maese Marco Polo, el navegante veneciano, cuyo libro Las Maravillas del mundo, escrito hacía poco, después de sus viajes, era muy leído y apreciado aquellos años. Guccio iba y venía de proa a popa, instruyéndose en los términos de marinería y teniéndose en su interior por un auténtico aventurero, mientras el anciano gran chambelán seguía echando de menos la maravillosa ciudad que había tenido que abandonar.
Cinco días más tarde, llegaron a Aigues―Mortes. Este puerto, del que en otro tiempo había partido San Luis para la cruzada, no se había acabado realmente hasta el reinado de Felipe el Hermoso.―Ea ―dijo el grueso señor, esforzándose en sacudir su nostalgia―, será preciso que ahora nos dediquemos a lo que apremia.Los escuderos se dedicaron a buscar caballos y mulas, y los criados a cargar los portamantas, el retrato de Oderisi embalado en una caja y el cofre de los Bardi que Guccio no perdía de vista.El tiempo era desabrido, nuboso, y Nápoles ya no más que el recuerdo de un sueño.Llegar a Aviñón les costó, con una parada en Arlés, jornada y media de cabalgada. Durante este trayecto, messire de Bouville se resfrió. Acostumbrado ya al sol de Italia, se había olvidado de abrigarse convenientemente. Los inviernos en Provenza son cortos; pero a veces, duros. Tosiendo, expectorando y sonándose, Bouville echaba pestes sin parar contra aquel país que ya no le parecía el suyo.La llegada a Aviñón bajo las ráfagas del mistral, constituyó amarga decepción, pues allí no había un solo cardenal. ¡ Cosa extraña para una ciudad donde residía el papado! Nadie pudo informar sobre el asunto al enviado del rey de Francia, nadie sabía nada, o no quería saber.El palacio pontificio estaba cerrado, puertas y ventanas, y guardado solamente por un portero mudo e imbécil. Con la noche al caer, Bouville y Guccio decidieron dirigirse a la fortaleza de Villeneuve, al otro lado del puente. Allí un capitán de arqueros, muy desabrido y avaro de conversación, les comunicó que los cardenales se encontraban, sin duda, en Carpentras y que allí era donde había que buscarlos. Luego, pro porcionaron a los viajeros, pero sin diligencia alguna, cena y cama.―Ese capitán de arqueros ―dijo Bouville a Guccio―, no es muy atento con quienes vienen de parte del rey. Haré la oportuna observación cuando regresemos a Paris.Al alba, todo el mundo cabalgaba ya, para recorrer las seis leguas que separan Aviñón de Carpentras. La esperanza renació en Bouville pues habiendo ordenado Clemente V, en sus últimas voluntades, que el cónclave se reuniera en Carpentras, se podía colegir, si los cardenales habían vuelto allí, que el cónclave se asentaba, por fin, donde había sido dispuesto.En Carpentras, nuevo desencanto. Allí no había rastro de cardenales. Por si fuera poco, helaba, y el viento, que seguía soplando, se acanalaba en las callejuelas y cortaba la cara. A todo esto se añadía un vago sentimiento de inseguridad o de maquinación, pues a la amanecida, apenas Bouville y los suyos habían dejado Aviñón, dos jinetes los habían adelantado, sin saludarles, marchando a todo galope hacia Carpentras.―Es extraño ―advirtió Guccio―, se diría que esa gente no se cuida más que de llegar antes que nosotros a donde vamos.La pequeña ciudad estaba desierta; parecía como si los habitantes estuvieran metidos bajo tierra o hubieran huido.―¿Será nuestra llegada ―dijo Bouville― lo que produce esa desbandada? Nuestra escolta no es tan numerosa como para asustar a nadie.En la catedral, no encontraron más que un viejo canónigo que fingió, al principio, tomarlos por viajeros que querían confesarse, los llevó hacia la sacristía, y se expresaba cuchicheando o por signos. Guccio, que se temía una emboscada y estaba inquieto por su cofre dejado con las mulas en el portal de la iglesia, echó mano a la daga. El buen hombre, después de haberse hecho repetir seis veces las preguntas, haber reflexionado, balanceando la cabeza y sacudido el polvo de su muceta pelada, consintió al fin en confiarles que los cardenales se encontraban en Orange. Lo habían dejado allí, completamente solo...―¡En Orange! ―exclamó el señor de Bouville―. ¡ Pero por los clavos de Cristo! ¡Esos no son prelados, son golondrinas! ¿Estáis seguro al menos de que están en Orange?―Seguro... ―respondió el viejo canónigo, enojado por el juramento que acababa de oir―. ¡Seguro! ¿De qué se puede estar seguro en este mundo, fuera de que Dios existe? Creo que en Orange, por lo menos, encontraréis a los italianos.Después se calló, como si temiera haber dicho ya demasiado. Estaba lleno de rencor, pero no se atrevía a manifestarlo.―¡Está bien! Vamos a Orange ―decidió Bouville irritado―. ¿Cuánto dista? ¿Seis leguas también? ¡Vamos por las seis leguas! A montar, muchachos.Pero apenas Bouville y Guccio enfilaron la ruta de Orange, los pasaron nuevamente dos jinetes a rienda suelta, y esta vez, no pudieron dudar ya de que la cabalgada era por ellos.Bouville, acometido de repente de un humor combativo, quiso lanzarse tras los dos jinetes; pero Guccio se opuso firmemente.―Llevamos demasiada carga, señor Hugo, para que podamos alcanzarlos; sus caballos son de refresco, los nuestros están cansados, y sobre todo, no quiero dejar mi cofre a la zaga.―Es cierto ―respondió Bouville―, mi jaca es mala, siento que se hunde bajo mi peso y me gustaría cambiarla.En Orange se enteraron, sin asombro, de que los Monsignori no estaban allí; de todos modos, Bouville se encolerizó cuando oyó decir que más bien debían buscarlos en Aviñón.―¡Pero ayer pasamos por Aviñón ―gritó Bouville al clérigo que intentaba ofrecerle una buena información―, y todo estaba tan vacío como mi mano! ¿Y monseñor Duéze? ¿Dónde está monseñor Duéze?El clérigo respondió que siendo monseñor Duéze obispo de Aviñón, lo procedente era preguntar en el obispado. Era inútil discutir. El preboste de Orange, por una desdichada coincidencia, había sido trasladado precisamente aquel día, y el empleado que lo reemplazaba no tenía en manera alguna instrucciones para ocuparse del alojamiento de los recién llegados. Estos debieron pasar de nuevo la noche en una posada muy sucia y fría, al lado de un campo de ruinas invadido por las hierbas y donde rugía el viento. Sentado frente a Bouville, derrengado por la fatiga, Guccio comenzó a pensar que le sería preciso encargarse de la expedición si quería regresar a París, con éxito o sin él. Un hombre de la escolta había resultado con una pierna rota por una coz, y habría que dejarlo allí; dos caballos de carga tenían heridas en la cruz y se hacía urgente herrar de nuevo los caballos. A Bouville le destilaba la nariz que era una pena. Mostró tan poca energía durante toda la jornada del día siguiente, parecía tan desesperado al volver a ver los muros de Aviñón, que apenas puso obstáculos para que Guccio lo sustituyera.―Jamás me atreveré a presentarme delante del rey ―gemía―. Pero, decidme, ¿cuál es el medio de conseguir un Papa, cuando todo lo que lleva sotana desaparece al aproximarnos? Nunca más me podré sentar en el Consejo, nunca más. Esta sola misión, desmerece toda mi vida.Se enredaba en tontos cuidados. ¿Iba bien colocado el retrato de doña Clemencia? ¿No se había deteriorado por el viaje?―Dejadme a mí, señor Hugo ―le respondió Guccio con autoridad―. Lo primero es encontraros alojamiento cómodo; me parece que lo estáis necesitando mucho.Guccio se fue al encuentro del capitán de la ciudad. Y tan ajustado estuvo en el tono que debiera haber empleado Bouville desde el principio, tan alto hizo sonar, con su fuerte acento italiano, los títulos de su jefe y los que a sí mismo se otorgaba; puso tanta naturalidad al expresar sus exigencias que en menos de una hora hizo desocupar un palacio y consiguió un cómodo alojamiento. Guccio instaló a su gente y acostó a Bouville en un lecho bien caliente; después cuando el gordo de su señor, que se escudaba hipócritamente en su resfriado para no tomar ninguna decisión, estuvo acostado, Guccio le dijo:―No me gusta nada este olor a trampa que flota en torno a nosotros, y de momento no tengo otro cuidado que el de poner al abrigo nuestro oro. Aquí hay un agente de los Bardi y a él es a quien le voy a confiar mi depósito. Después de esto me sentiré más desahogado para ir a buscaros a vuestros condenados cardenales.―¡Mis cardenales, mis cardenales! ―gruñó Bauville―. ¡Esos no son mis cardenales! Estoy más apesadumbrado que vos por las malas pasadas que me están jugando. Hablaremos de eso cuando haya dormido un poco, si queréis, pues me siento completamente aterido. ¿Estáis por lo menos bien seguro de vuestro Lombardo? ¿Podemos tener confianza en el? Al fin y al cabo ese dinero pertenece al rey de Francia...Guccio alzó entonces la voz:―¡Señor Hugo, tened en cuenta que estoy, como vos podéis ver, tan preocupado por ese dinero como si precisamente perteneciera a alguno de mi familia!Se dirigió sin perder tiempo a la banca en el barrio de SainteAgricole. El agente de los Bardi ―que era primo del jefe de esta poderosa compañía― recibió a Guccio con la cordialidad debida al sobrino de un cofrade importante, y él mismo fue a encerrar el oro en su caja fuerte. Se extendió la oportuna escritura, y después, el Lombardo condujo al salón a su visitante, para que le relatara sus dificultades. Un hombre delgado, ligeramente encorvado, que permanecía delante de la chimenea, se volvió hacia los que entraban.―Guccio, che piacere! ―exclamó―. Come estai? *―Ma... caro Boccaccio! per Baccho! che fortuna!* ―¡Guccio, qué alegría! ¿Cómo estás?―Querido Boccaccio. ¡Por Baco! ¡Qué suerte!Siempre son las mismas personas las que se encuentran en el camino porque, de hecho, siempre son las mismas las que viajan. No tenía nada de asombroso el que el signor Boccaccio se encontrara allí, puesto que era viajante principal de la compañía de los Bardi. Pero las amistades nacidas casualmente en los caminos, entre gentes que viajan mucho, son más rápidas, más entusiastas y frecuentemente más sólidas que las de los sedentarios.Boccaccio y Guccio se habían conocido un año antes, camino de Londres; en París se habían visto varias veces y se hablaban como amigos de toda la vida. Su alegría se expresaba en invectivas toscanas adornadas con palabras gruesas. Un oyente desconocedor de las costumbres florentinas no habría comprendido que dos compañeros tan alegres se trataran mutuamente de bastardos, podridos y sodomitas.Mientras el Lombardo de Aviñón les hacía servir vino con especias, Guccio relató su viaje, las aventuras que había pasado los últimos días, persiguiendo cardenales, y describió el lastimoso estado del grueso messire de Bouville.Pronto Boccaccio no se pudo aguantar la risa.―La caccia al cardinalí, la caccia al cardinali! Vi hanno so per ji cido, i Monsignori! **―¡La caza de los cardenales, la caza de los cardenales! ¡Bien os han tomado el pelo esos Monseñores!Después, ya en serio, dio a Guccio algunas explicaciones.―No te extrañe que se escondan los cardenales. La experiencia les ha enseñado a ser prudentes, y todo el que viene de la corte de Francia, o se anuncia como tal, les hace salir huyendo. El verano pasado, Beltrán de Got y Guillermo de Budos, hijos del difunto Papa, llegaron aquí enviados por tu buen amigo Marigny, pretextando conducir a Cahors el cuerpo de su padre. Traían consigo nada menos que quinientos hombres armados. ¡Una bagatela para conducir un cadáver! Tenían la misión de hacer elegir un Papa francés, y por cierto que no emplearon la dulzura como argumento. Una mañana, todas las casas de sus Eminencias fueron saqueadas, mientras sitiaban el convento de Carpentras donde tenía lugar el cónclave; y los cardenales, por una brecha del muro, hubieron de salir corriendo a campo traviesa para salvar la piel. A no ser por aquella brecha que les deparó la Providencia, lo hubieran pasado mal. Algunos corrieron su buena legua, con la sotana a la rodilla. Otros se escondieron en las granjas. Aún no lo han olvidado.―Añadid a esto ―dijo el primo Bardi― que se acaba de reforzar la guarnición de Villeneuve, y que los cardenales esperan a cada momento ver a los arqueros pasar el puente. Os han visto ir a Villeneuve y volver, eso basta... ¿Y sabéis quiénes son esos jinetes que os han adelantado varias veces? Gentes de Marigny, el arzobispo, sin duda. Pululan, en este momento, de un sitio para otro. No llego a comprender con precisión el trabajo que hacen, pero con seguridad es distinto del vuestro.―No obtendréis nada, Bouville y tú ―prosiguió Boccaccio―, presentándoos de parte del rey de Francia, y os arriesgáis a tragar alguna noche un potaje sazonado de manera que no os despertéis más. Por ahora no hay otra recomendación válida cerca de los cardenales..., cerca de algunos cardenales..., que la que procede del rey de Nápoles. Según me has dicho, llegáis de allá.―Directamente ―respondió Guccio― e incluso nos acompañan las bendiciones de la vieja reina María para que veamos al cardenal Duèze.―¡Ah! ¡Por qué no has empezado por ahí! Lo conocemos. Es cliente nuestro desde hace veinte años. Curioso hombre, además, este monseñor; parece bien situado, en Carpentras, para ser elegido Papa.―Entonces, ¿por qué no lo dejan elegir? Es francés.―Sí, es francés de nacimiento; pero fue canciller de Nápoles, por esto no lo quiere Marigny. Puedo hacer que lo veas cuando quieras, mañana mismo.―¿Tú sabes, pues, dónde encontrarlo?―No se ha movido de aquí ―dijo Boccaccio riéndose―. Vuelve a tu casa, y te llevaré noticias antes de esta noche. Y si disponéis de un poco de dinero para él se facilitarán las cosas: siempre anda corto, y a nosotros nos debe bastante.Tres horas más tarde, el signor Boccaccio golpeaba la puerta del palacio donde estaba instalado Bouville. Era portador de informaciones bastante buenas. El cardenal Duèze iría al día siguiente, a eso de las nueve, a dar un paseo reparador, a un lugar situado al norte de Aviñón, en un paraje llamado le Pontet, a causa de un pequeño puente que había allí. El cardenal no tendría inconveniente en encontrarse, como por casualidad, con el señor de Bouville, si éste pasaba por aquellos parajes, a condición de que no fuera acompañado de más de seis hombres. Las escoltas debían quedar a una parte y a la otra de un gran campo, mientras que Duèze y Bouville permanecerían en medio, lejos de toda mirada y de toda escucha. El cardenal de curia tenía predilección por el misterio.―Guccio, hijo mío, sois mi salvación. Siempre os estaré agradecido ―dijo Bouville, cuya salud había mejorado un poco al recobrar la esperanza.Así pues, a la mañana siguiente, Bouville, acompañado de Guccio, del signor Boccaccio y de cuatro escuderos, se llegó al Pontet. Había una niebla que borraba los contornos y amortiguaba los sonidos, y el paraje estaba desierto como a pedir de boca. El señor de Bouville se había puesto tres capas. Hubo que esperar un buen rato.Al fin, un pequeño grupo de jinetes surgió de la niebla, rodeando a un hombre joven que iba en una mula blanca, y que bajó ágilmente de su montura. Llevaba un manto negro bajo el que se adivinaban las vestiduras encarnadas, y se cubría la cabeza con un gorro con orejeras forrado de blanca piel de abrigo. Avanzó con paso vivo, casi brincando, por la hierba empapada, y entonces se vio que este joven era el cardenal Duéze, y que Su Adolescencia tenía setenta años. Solamente el rostro, de mejillas chupadas y de sienes hundidas, con blancas cejas sobre la piel seca, delataba su edad; pero los ojos tenían la vivacidad atenta de la juventud.También Bouville se puso en marcha y se reunió con el cardenal al lado de un pequeño muro. Los dos hombres permanecieron un instante observándose, mutuamente desconcertados por su apariencia, que en modo alguno respondía a lo que ellos se habían imaginado. Bouville, con su innato respeto hacia la Iglesia, esperaba ver a un prelado lleno de majestad, lleno de unción, y no este duende brincando en la niebla. El cardenal de curia, que creía que le habían enviado un capitán de guerra del tipo de Nogaret o de Beltrán de Got, observaba a · aquel hombre gordo cubierto como una cebolla que se sonaba ruidosamente.Fue el cardenal quien atacó. Su voz sorprendía siempre, la primera vez que se oía. Velada como un tambor fúnebre, a la vez viva, rápida y ahogada, no parecía salir de él, sino de algún otro que se hubiera encontrado en aquellos parajes y al que se buscaba instintivamente.―Venís, pues, señor de Bouville, de parte del rey Roberto de Nápoles, que me honra con su cristiana confianza. El rey de Nápoles... el rey de Nápoles ―repitió―. Está muy bien. Pero también sois enviado del rey de Francia. Vos erais gran chambelán del rey Felipe, que no me quiso demasiado..., aunque en verdad, no acierto a ver el motivo, pues le fui fiel en el concilio de Vienne, para hacer suprimir a los Templarios.Bouville comprendió que la entrevista iba a tomar un aire político, y se sintió, asentados los pies sobre un campo de Provenza, como si lo interpelaran en el Consejo privado. Bendijo a su memoria que le proporcionó esta respuesta:―Me parece, monseñor, que os opusisteis a que se condenara como hereje al papa Bonifacio, y eso el rey Felipe no lo olvidó jamás.―En verdad, messire, aquello era pedirme demasiado. Los reyes no se dan cuenta de lo que exigen. Cuando uno pertenece al colegio del que se reclutan los papas, le repugna crear tales precedentes. Un rey, cuando sube al trono, no hace proclamar que su padre era falso, adúltero y ladrón, aunque, frecuentemente, sea verdad. Bonifacio murió loco, nosotros lo sabemos, rechazando, por ello, los sacramentos y profiriendo horribles blasfemias; pero había perdido la razón porque fue abofeteado en su mismo trono. ¿Pero qué ganaría la Iglesia con ello?―Entonces es que tienen algo muy grave que..., es decir, pedir a quien sea elegido. ¿Qué servicio esperan?―Sucede, monseñor, que el rey tiene necesidad de anular su matrimonio ―dijo Bouville.―¿Para volverse a casar con Clemencia de Hungría? ―dijo el cardenal.―¿Conocéis, pues, el proyecto?―¿No habéis permanecido tres largas semanas en Nápoles, y no lleváis un retrato de madame Clemencia?―Estáis bien informado, monseñor.El cardenal no respondió y se puso a mirar el cielo como si viera pasar ángeles por él.―Anular ―murmuró con su voz velada que se disolvía en la niebla―. Verdaderamente siempre se puede anular. ¿Estaban las puertas de la iglesia bien abiertas el día de la boda? Asististeis a ella... y no os acordáis, ¿no es eso? Puede ser que otros recuerden que habían sido cerradas por descuido... ¡ Vuestro rey es pariente muy próximo de su esposa! Tal vez se omitió pedir la dispensa. Por ese motivo se podría descasar a todos los príncipes de Europa; son primos por los cuatro costados, y no hay más que ver los productos de tales uniones para darse cuenta: éste cojea, ése es sordo y aquél otro es impotente. Si de vez en cuando no se colara entre ellos el fruto de algún pecado o de un casamiento morganático, pronto se les vería extinguirse de escrófula y de debilidad.―La familia de Francia ―respondió Bouville molesto― es muy sana, y nuestros príncipes de la sangre son robustos como carreteros.―Sí, sí... pero cuando la enfermedad no se apodera de su cuerpo, les ataca a la cabeza. Y además sus hijos mueren con frecuencia en edad temprana... No, de verdad, no me seduce ser Papa.―Pero si llegáis a serlo, monseñor ―dijo Bouville procurando reanudar el hilo―, ¿os parecería posible la anulación... antes del verano?―Anular es menos difícil ―dijo amargamente Jacobo Duèze― que recuperar los votos que me han hecho perder.La conversación giraba en un círculo. Bouville, que percibía a sus hombres al extremo del campo batiendo los pies para calentarse, sentía con todo su corazón no poder llamar a Guccio, o bien, a aquel signor Boccaccio que parecía tan hábil. Comenzaba a levantarse la niebla que dejaba adivinar pálidamente la presencia del sol. No hacía viento. Bouville agradeció esta tregua, pero se hallaba cansado de estar de pie y sus tres capas comenzaban a pesarle. Se sentó maquinalmente en el pequeño muro, hecho de piedras lisas sobrepuestas, y preguntó:―En fin, monseñor, ¿en qué situación está el cónclave?―¿El cónclave? ¡Pero si no hay cónclave! El cardenal d'Albano...―¿Os referís a messire Arnaldo d'Auch, que vino a París el año pasado... como legado del Papa para condenar al Gran Maestre del Temple?―El mismo. Siendo cardenal camarlengo, es él quien debe reunirnos; pero se las compone para no hacerlo desde que el señor de Marigny, cuya hechura es, se lo ha prohibido.―Pero si, por fin...En aquel momento, Bouville se dio cuenta de que estaba sentado, mientras el prelado seguía de pie, y se levantó rápidamente excusándose.―No, no ―acomodaos ―dijo Duèze, forzándole a sentarse de nuevo. Y él mismo, con ágil movimiento, fue a sentarse a su lado en elpequeño muro.―Si el cónclave se reuniera al fin ―prosiguió Bouville― ¿a qué se llegaría?―A nada. Eso es muy sencillo de comprender.Naturalmente, muy sencillo para Duèze, que, como todo candidato a una elección, repasaba cada día el cálculo de sus votos; menos sencillo para Bouville que tuvo alguna dificultad en comprender lo que el cardenal le dijo a continuación, siempre con la misma voz de confesionario.―El Papa debe ser elegido por los dos tercios de los votantes. Estamos presentes veintitrés; quince franceses y ocho italianos. De estos ocho, cinco son para el cardenal Caetani, el sobrino de Bonifacio... irreductibles. ¡Jamás los conseguirémos? Quieren vengar a Bonifacio, odian a la corona de Francia y a todos los que, directamente o por medio del Papa, mi verdadero bienhechor, la han podido servir.―¿Y los otros tres?―Odian a Caetani; se trata de los dos Colonna y de Orssini. Rivalidades ancestrales. No teniendo ninguno de estos tres suficiente poder para aspirar al solio, me son favorables en la medida en que yo constituyo un obstáculo para Caetani, a menos que... alguien les prometa llevar de nuevo la Santa Sede a Roma, lo que podría ponerles un instante de acuerdo, aunque luego se asesinaran entre sí.―¿Y los quince franceses?―¡Ah! Si los franceses votaran unidos, no tardaríais en tener Papa. Al principio, seis me eran afectos, pues el rey de Nápoles, por mediación mía, había sido generoso con ellos.―Con seis franceses ―contó Bauville― y tres italianos, tenemos nueve.―Desde luego, señor... Tenemos nueve, pero necesitamos dieciséis para que salga la cuenta. Considerad que los otros nueve franceses tampoco constituyen número suficiente para obtener el Papa que quisiera conseguir Marigny.―Así, pues, sería preciso que obtuvierais siete votos mas. ¿Creéis que algunos pueden conseguirse por dinero? Yo puedo proporcionaros algunos fondos. ¿Cuanto necesitaríais por cardenal?Bouville creyó haber llevado el asunto con mucha habilidad; pero, para su sorpresa, Duèze no dio muestras de entusiasmo con la propuesta.―No creo ―respondió― que los cardenales franceses que nos faltan sean sensibles a ese argumento. Y no es que la honradez constituya su mayor virtud, ni que vivan con austeridad; pero el miedo que le tienen al señor de Marigny los coloca por el momento por encima de los bienes materiales. Los italianos son más ávidos, pero el odio les hace de conciencia.―¿Según eso ―dijo Bouville―, todo depende de Marigny y del poder que conserva sobre esos nueve cardenales franceses?―En estos momentos, así es, monseñor... Mañana puede depender de otra cosa. ¿Cuánto oro vais a poder dejarme?Bouville arqueó las cejas.―¡Pero acabáis de decirme, monseñor, que ese oro no puede servirnos de nada!―Me habéis comprendido mal, messire. Ese oro no puede ayudarme a conquistar nuevos partidarios, pero me es necesario para conservar los que tengo, a quienes, mientras no sea elegido, no puedo conceder beneficios. Buen negocio haremos si, cuando me hayáis conseguido los votos que me faltan, he perdido entre tanto los que tengo ahora.―¿De cuánto necesitáis disponer?―Si el rey de Francia es lo bastante rico para proporcionarme seis mil libras, yo me encargo de emplearlas de manera beneficiosa.En este instante, Bouville tuvo de nuevo necesidad de sonarse. El otro creyó que era una estratagema y temió haber formulado una cifra demasiado alta. Este fue el único punto a su favor que obtuvo Bouville en toda la entrevista.―Incluso con cinco mil ―susurró Duèze― podría hacer frente... durante cierto tiempo.Sabía de antemano que este oro no saldría de su bolsa, o sólo el necesario para amortizar sus deudas.―Ese oro ―dijo Bouville― os será entregado por los Bardi.―Que lo guarden en depósito ―respondió el cardenal―. Tengo cuenta en esa casa. Lo iré tomando según sea necesario.Después de esto, se mostró súbitamente ansioso por volver a montar su cabalgadura, aseguró a Bouville que no dejaría de rogar por él, y que tendría gran placer en volver a verlo.Dio a besar su anillo al grueso señor, y luego se volvió, brincando por la hierba, como había venido.«Curioso Papa tendremos: se ocupa de cosas de alquimia tanto como de asuntos de Iglesia», pensaba Bouville viéndolo alejarse. « ¿Estará hecho para el estado que ha elegido?»Por lo demás, Bouville no se hallaba demasiado descontento de sí mismo. ¿Se le había encargado que viera a los cardenales? Había conseguido acercarse a uno... ¿Encontrar un Papa? Este Duèze no parecía desear más que serlo... ¿Distribuir el oro? Estaba hecho.Cuando estuvo de nuevo con Guccio y le contó, satisfecho, del resultado de su entrevista, el sobrino de Tolomei exclamó:―Entonces, señor Hugo, lo único que habéis conseguido es comprar a precio carísimo al único cardenal que ya estaba de nuestra parte.Y el oro que los Bardi de Nápoles habían prestado, por cuenta de Tolomei, al rey de Francia, volvió a los Bardi de Aviñón para reembolsarles lo que habían prestado al candidato del rey de Nápoles.Una absolución a cambio de un pontífice
Con sus piernas delgadas, en postura de garza, y la cabeza baja, Felipe de Poitiers permanecía delante de Luis el Turbulento.
―Sire, hermano mío ―dijo con voz tranquila y fría que recordaba la de Felipe el Hermoso―, os he entregado el resultado de nuestra investigación. No podéis pedirme que niegue la verdad cuando resplandece.La comisión nombrada para comprobar la gestión financiera de Enguerrando de Marigny había acabado la noche antes sus trabajos.Durante varias semanas Felipe de Poitiers, los condes de Valois y de Evreux, el conde de Saint―Pol, el maestresala, Luis de Bourbon, el arzobispo Juan de Marigny, el canónigo Esteban de Mornay y el primer chambelán Mathieu de Trye, reunidos bajo la severa presidencia del conde de Poitiers, habían estudiado línea por línea el diario del Tesoro de los últimos dieciséis años, y habían exigido explicaciones complementarias y comprobantes sin omitir ningún capítulo.Ahora bien, en esta severa investigación, efectuada en un clima de rivalidad y aún de odio, pues la componían, casi a partes iguales, adversarios y amigos de Marigny, no se había encontrado nada que pudiera acusar a éste. Su administración de los bienes de la corona y de los fondos públicos se revelaba como totalmente exacta y escrupulosa. Si era rico, se debía a la liberalidad del difunto rey y a su propia habilidad financiera. Pero nada probaba que hubiera confundido alguna vez sus intereses privados con los del Estado y menos aún que hubiera robado al Tesoro. Valois, preso de una furiosa decepción, como jugador que ha hecho un mal envite, se obstinó, hasta el fin, en negar la evidencia. Y sólo su canciller Mornay, a regañadientes, lo apoyaba en esta posición insostenible.Luis X tenía en sus manos ahora las conclusiones de la comisión, con seis votos contra dos, y, sin embargo, dudaba en aprobarlas; esa vacilación hería en lo más vivo a su hermano.―Las cuentas de Marigny están limpias, yo os traigo la prueba ―prosiguió Felipe de Poitiers―. Si deseabais un informe diferente de la verdad debíais haber buscado otro informador.―Las cuentas, las cuentas... ―replicó Luis X―. Todos saben que a los números se les hace decir lo que se quiere; y todos saben también que vos sois favorable a Marigny.Poitiers miró a su hermano con tranquilo desprecio.―Yo no soy favorable a nada, Luis, sino al reino y a la justicia; por esto os presento a la firma la aprobación que debe darse a Marigny.La misma oposición de carácter que había existido entre Felipe el Hermoso y su hermano menor Carlos de Valois reaparecía entre Luis X y Felipe de Poitiers. Pero aquí los caracteres se hallaban invertidos. Al lado de un hermano que reinaba con acierto, el envidioso Valois había desempeñado siempre un papel de enredón. Ahora el enredón era el rey, y el hermano menor el que poseía cerebro de soberano. Valois había murmurado durante veintinueve años: «¡Ah, si yo hubiera nacido primero!...», ahora Felipe de Poitiers empezaba a decirse, pero con mayor razón: «Yo ocuparía mejor el sitio donde el nacimiento ha puesto a mi hermano...»―Y además ―dijo Luis―, las cuentas no es todo; hay cosas que me gustan muy poco. Mirad esta carta que he recibido del rey de Inglaterra, recomendándome que devuelva a Marigny la confianza que nuestro padre tenía en él, y alabando los servicios que ha prestado a los dos reinos. No quiero que me dicten mis actos.―¿Y porque nuestro cuñado os da un sabio consejo es preciso que os neguéis en seguida a seguirlo?Luis X esquivó la mirada de su hermano, y se movió en su asiento. Respondía con evasivas, y visiblemente quería ganar tiempo.―Aguardemos a Bouville, cuyo inmediato regreso se me ha anunciado.―¿Qué tiene que ver Bouville con vuestra decisión?―Quiero tener noticias de Nápoles y del cónclave ―dijo el Turbulento empezando a ponerse nervioso―. No quiero ir contra nuestro tío Carlos en el momento en que me consigue una esposa y me proporciona un Papa.―Así que estáis dispuesto a sacrificar a los antojos de nuestro tío un ministro íntegro, y a alejar del poder al único hombre que sabe, hoy por hoy, conducir los asuntos del reino. Tened cuidado, hermano; no podréis seguir entre dos aguas. Habéis visto que mientras estábamos escudriñando las cuentas de Marigny como las de un mal servidor, todos seguían obedeciéndole en Francia, como siempre. Os será preciso restablecerlo en todo su poder o bien destruirlo completamente, considerándolo culpable de crímenes inventados y castigándolo por haber sido fiel. Escoged. Marigny puede tardar un año en obteneros un Papa; pero os lo dará conforme a los intereses del reino. Nuestro tío Carlos os prometerá tener un Padre Santo de la noche a la mañana; no será más rápido, y os proporcionará a algún Caetani que querrá volver a Roma, nombrar desde allá a vuestros obispos y regirlo todo en vuestra misma corte.Cogió el escrito de descargo que había preparado, y se lo acercó a los ojos, pues era muy miope, para leerlo por última vez:―...y así apruebo, celebro y recibo las cuentas del señor En guerrando de Marigny y lo considero libre, a él y a sus herederos, de todos los ingresos hechos por la Administración del Tesoro del Temple, del Louvre y de la Caja del Rey. »No le faltaba al pergamino más que la firma real y la aplicación del sello.―Hermano ―prosiguió el conde de Poitiers―, me asegurasteis que me haríais par, al final del duelo de la corte, y que ya debía considerarme serlo. Como par del reino, os aconsejo que firméis. Es un acto de justicia.―La justicia no pertenece más que al rey ―exclamó el Turbulento con aquella repentina violencia que lo acometía cuando se veía en un mal paso.―No, Sire ―replicó calmosamente Felipe―. Es el rey quien pertenece a la justicia, para ser su expresión y hacerla triunfar.El mismo día hacia la misma hora, Bouville y Guccio llegaban a París. La capital empezaba a aletargarse por el frío y por las repentinas sombras de las tardes de invierno.Mathieu de Trye esperaba a los viajeros en la puerta de Saint―Jacques. Estaba encargado de saludar a Bouville en nombre del rey, y de llevarlo inmediatamente a palacio.―¿Qué? ¿Sin el menor descanso? ―dijo Bouville―. Estoy tan fatigado como sucio, mi buen amigo, y me tengo en pie de milagro. Mi edad no me permite estos trotes. ¿No podía darme tiempo para asearme y dormir un poco?Estaba disgustado por tanta premura. Había imaginado que cenaría con Guccio por última vez, en una habitación íntima de alguna buena posada, que se dirían todo aquello que no habían encontrado modo de decirse en sesenta días de viaje, y que se siente necesidad de formular en el último momento, como si ya no se hubiera de presentar otra ocasión.En lugar de eso, se vieron obligados a separarse en medio de la calle, e incluso sin grandes efusiones, pues la presencia de Mathieu de Trye constituía un estorbo. Bouville estaba afligido; sentía la melancolía de las cosas que se terminan, y mirando a Guccio marcharse, veía alejarse con él los bellos días de Nápoles y aquel milagroso instante de juventud que la suerte le había deparado en su otoño. Ahora el retoño se había secado y no renacería jamás.«No le he agradecido bastante todos los servicios que me ha prestado, ni su grata compañía», pensaba Bouville.Incluso no había advertido, tan natural era la cosa, que Guccio llevaba consigo el cofre donde se encontraba el resto del oro de los Bardi, pequeña suma restante después de los gastos del viaje y del óbolo al cardenal, pero que permitiría a la banca Tolomei percibir su comisión.Esto no impedía que Guccio sintiera también la emoción de dejar al grueso Bouville, pues a las gentes bien dotadas para los negocios, el sentido del interés no les entorpece de ningún modo sus sentimientos.Al penetrar en palacio, Bouville notó algunas cosas que no le gustaron. Los servidores con que se cruzaba parecían haber perdido aquella corrección que él les había sabido imponer en tiempos del rey Felipe, y aquel aire de deferencia y de ceremonia, en sus menores gestos, que era prueba de que pertenecían a la casa real. El relajamiento era visible.Pero cuando el antiguo gran chambelán se encontró en presencia de Luis X, perdió todo espíritu crítico. Estaba delante del rey y no pensaba en nada que no fuera en hacer su reverencia lo bastante profunda.―Bien, Bouville ―dijo el Turbulento dándole un corto abrazo, lo que acabó de trastornar al grueso señor―, ¿cómo está madame de Hungría?―Temible, Sire; no ha dejado de hacerme temblar. Para su edad, tiene una vitalidad asombrosa.―¿Y su apariencia? ¿Y su figura?―Muy majestuosa todavía, Sire, aunque le faltan completamente los dientes.El rostro del Turbulento se contrajo de espanto. Carlos de Valois, que permanecía al lado de su sobrino, se echó a reir.―No, Bouville ―exclamó―, el rey no os interroga sobre la reina María, sino sobre doña Clemencia.―¡Oh! ¡Perdón, Sire! ―dijo Bouville enrojeciendo―, ¿Doña Clemencia? Os la voy a mostrar.E hizo traer el cuadro de Oderisi que pusieron sobre una consola. Abrieron los postigos que protegían al retrato y se aproximaron unos candelabros.Luis se acercó lentamente, con prudencia, como si temiera un desengaño. Después sonrió mirando a su tío con aire feliz.―Si vos supierais, Sire, lo hermoso que es aquel país ―dijo Bouville al volver a ver Nápoles pintado en los dos postigos. El sol brilla todo el año, la gente es alegre, y por todas partes se oye cantar...―Y bien, sobrino, ¿os había engañado? ―exclamó Valois―. ¡Mirad esa tez, esos cabellos como de miel, esa hermosa apostura de nobleza! Y el escote, sobrino, ¡qué hermoso escote de mujer!Él mismo, que hacía doce años que no había visto a la joven princesa, se sintió satisfecho y contento de sí mismo.―Y debo decir al rey ―añadió Bouville―, que doña Clemencia es aún más agradable de contemplar al natural...Luis callaba; parecía como si se hubiera olvidado de la · presencia de los otros. Con la frente adelante y la espalda algo encorvada, se hallaba absorto en un extraño mano a mano con el retrato. No hacía más que mirarlo. Le interrogaba, y se interrogaba. En los azules ojos de Clemencia volvía a encontrar algo de la mirada de Eudelina, una especie de paciencia soñadora y de tranquilizadora bondad; la sonrisa, los mismos colores no dejaban de sugerir cierto parecido con la lencera de palacio... Una Eudelina, pero que había nacido de reyes, y para ser reina.Por un instante, Luis trató de superponerle al retrato, con la imaginación, el rostro de Margarita, su frente redonda y combada, los rizos de negros cabellos que la bordeaban, su piel morena, sus ojos fácilmente hostiles... Después, este rostro se desvaneció y el de Clemencia reapareció triunfante en su · tranquila belleza, y Luis tuvo la convicción de que, al lado de esta rubia princesa, no habría de temer que su cuerpo desfalleciera.―¡Ah! ¡Es bella, verdaderamente bella! ―dijo al fin―. Tío, habéis tenido una buena idea, y lo mismo haber encargado este retrato; os estoy agradecido, altamente agradecido. Y vos, Bauville, recibiréis doscientas libras de renta a cargo del Tesoro, en mérito a vuestra embajada.―¡Oh, Sire! ―murmuró Bauville con reconocimiento―, estoy suficientemente pagado con el honor de haberos servido.El rey paseaba, agitado.―Así que somos prometidos ―prosiguió el Turbulento―. Somos prometidos... No nos queda más que desposarnos.―Sí, Sire, y ha de hacerse antes del verano. Esta es la condición para que podáis casaros con madame Clemencia.―¡Cuento con que no tendré que esperar tanto! ¿Pero quién ha impuesto esa condición?―La reina María. Ella tiene otros partidos para su nieta, y aunque el que vos representáis sea en verdad el más honroso y el más deseado, no quiere comprometerse por más tiempo.El rey se volvió con expresión interrogante hacia Valois, que puso también cara de asombro.Valois, que durante la estancia de Bouville, había permanecido en contacto epistolar con Nápoles, y se atribuía el éxito de la empresa, había asegurado a su sobrino que el compromiso estaba en vías de conclusión, de manera definitiva y sin plazo alguno.―¿Esta condición ¿os la ha expresado madame de Hungría en el último instante? ―le preguntó a Bouville.―No, monseñor, lo dijo muchas veces, y lo repitió en el último momento.―¡Bah! No son más que palabras para darnos un poco de prisa o hacerse valer. Si por desgracia, lo que por otra parte no creo, la anulación tardara algo más, madame de Hungría tendría paciencia.―No sé, monseñor, hizo la advertencia de manera muy seria y muy firme.Valois no se sentía muy a gusto, y tamborileaba con la punta de los dedos en el brazo de su silla.―Antes del verano ―murmuró Luis―, antes del verano. ¿Y en qué situación se halla el cónclave?Entonces Bouville dio cuenta de su visita a Aviñón, esforzándose en no presentar una imagen demasiado ridícula. Repitió la información recogida por Guccio, contó su entrevista con el cardenal Duèze, e insistió sobre el hecho de que la elección del papa dependía principalmente de Marigny.Luis X escuchaba con gran atención, sin apartar los ojos del retrato de Clemencia de Hungría.―Duéze... sí ―dijo―. ¿Por qué no Duéze?... Está dispuesto a conceder la anulación... Le faltan siete votos franceses... ¿Así, pues, me aseguráis, Bouville, que sólo Marigny puede llevar a buen término este asunto?―Esa es mi firme convicción, Sire.El Turbulento se trasladó lentamente hacia la mesa en que se hallaba el escrito de descargo preparado por su hermano. Tomó una pluma de ganso y la mojó en tinta.Carlos de Valois palideció.―¡Sobrino ―exclamó lanzándose hacia él―, no iréis a exculpar a ese bribón!―Otros, tío, afirman que sus cuentas son limpias. Seis de los barones designados para realizar el examen son de este pa·recer; sólo vuestro canciller está de vuestra parte.―Sobrino, os suplico que esperéis... ¡Ese hombre nos engaña como engañó a vuestro padre! ―gritó Valois.Bouville hubiera querido hallarse fuera de la estancia.Luis X miraba a su tío con aire obstinado, malicioso.―Os había dicho que hacía falta un Papa ―dijo al fin.―Pero Marigny es opuesto a Duèze.―Bien. Ya buscará otro.Para cortar cualquier otra objeción, añadió, fuera de lugar, pero con gran autoridad en la voz:―Recordad que el rey pertenece a la justicia, para... para... para hacerla triunfar.Y firmó el descargo.Valois salió de la estancia, sin ocultar su despecho. Estaba ahogado de rabia. «Hubiera hecho mejor, pensaba, encontrándole una joven contrahecha y de aspecto desagradable. Así tendría menos prisa. He hecho el ridículo, y Marigny va a volver al favor del rey, gracias a los manejos que yo había forjado para echarlo.»La carta de la desesperación
Una ráfaga de viento azotó la angosta vidriera. Margarita de Borgoña se echó hacia atrás, como si alguien desde el fondo del cielo la hubiera intentado golpear.
El día comenzaba a alborear, incierto, sobre la campiña normanda. Era la hora en que la primera guardia subía a las almenas de Château―Gaillard. La tempestad del oeste empujaba enormes nubarrones negros portadores en su seno de verdaderas montañas de agua, y los álamos, a lo largo del Sena, curvaban su desnudo tronco.El sargento Lalaine vino a descorrer los cerrojos de la puerta que aislaba, a mitad de la escalera de caracol, los calabozos de las dos princesas; el arquero Gros―Guillaume depositó sobre el escabel dos escudillas de madera llenas de una papilla humeante; después salió arrastrando los pies, sin haber pronunciado palabra.―¡Blanca! ―llamó Margarita acercándose a la escalera. No obtuvo respuesta.―¡Blanca! ―repitió más fuerte.El silencio que siguió la llenó de angustia. Al fin oyó el chasquido de los zuecos de madera sobre los escalones. Blanca entró vacilante, abatida; sus ojos claros, en la gris claridad que llenaba la estancia, mostraban una expresión a la vez ausente y obstinada.―¿Has dormido algo? ―le preguntó Margarita.Blanca, sin contestar, fue hasta el cántaro de agua puesto al lado de las escudillas, se arrodilló e, inclinándolo hacia su boca, bebió a grandes tragos. Desde hacía algún tiempo, adoptaba extrañas posturas para realizar los hechos ordinarios de la vida.En la pieza ya no quedaba ninguno de los muebles de Bersumée. El comandante de la fortaleza lo había recogido todo hacía ya dos meses, inmediatamente después de la brutal visita de Alán de Pareilles, con la orden de Marigny de atenerse a las antiguas instrucciones. Habían desaparecido los cofres y las cajas llevadas allí en honor de monseñor de Artois, había desaparecido la mesa en la que había comido la reina prisionera, frente a su primo. Sólo algunos elementos del grosero mobiliario destinado a la tropa animaban pobremente el redondo calabozo. El camastro estaba provisto de un colchón relleno de vainas de guisantes secos.Por lo contrario, habiendo dicho Pareilles que la salud de Madame Margarita era importante para Marigny, Bersumée se cuidaba de que las mantas fueran numerosas. Pero las sábanas no se habían cambiado una sola vez, y no se encendía la chimenea más que cuando helaba.Las dos mujeres se sentaron en el camastro, una al lado de la otra, con las escudillas colocadas sobre sus rodillas.Blanca, sin usar la cuchara, consumía a lengüetadas la papilla de alforfón en la misma escudilla. Margarita no comía. Se calentaba las manos alrededor del tazón de madera; aquél era uno de los pocos minutos buenos de la jornada, y el último placer corporal que le quedaba. Cerraba los ojos, totalmente concentrada en el miserable gozo de recoger un poco de calor en el hueco de sus manos.De repente, Blanca se levantó y arrojó su escudilla a través de la estancia. La papilla se esparció por el suelo, donde se agriaría durante una semana.―¿Quieres decirme qué te pasa? ―preguntó Margarita.―¡Quiero morir, me voy a matar! ―gritó Blanca―. ¡Me tiraré de lo alto de la escalera, y tú te quedarás sola... sola!Margarita suspiró y hundió la cuchara en el tazón.¿―Nunca saldremos de aquí, por culpa tuya ―prosiguió Blanca―, porque no quisiste escribir la carta que te pidió Roberto. ¡Por tu culpa, por tu culpa! Estar aquí no es vivir. Pero yo voy a morir, tú te quedarás sola.La esperanza truncada es funesta para los prisioneros. Blanca había creído, al saber la muerte de Felipe el Hermoso, y sobre todo, ante la visita de Roberto de Artois, que iba a ser puesta en libertad. Y después, nada había sucedido, sino la retirada casi total del pequeño alivio material que la estancia de su primo había significado para las reclusas. Desde entonces, el cambio que se había operado en Blanca era pavoroso. Había dejado de lavarse y adelgazaba rápidamente; pasaba de repentinos furores a crisis de llanto que dejaba largos surcos en sus manchadas mejillas. Sus cabellos algo más largos salían, pegados y enredados, de su toca de tela. Y no cesaba de abrumar a Margarita con reproches. Llegó hasta a acusarla de haberla empujado a los brazos de Gualterio d'Aunay; la insultaba y luego le exigía pataleando que escribiera a París para aceptar la proposición que le habían hecho. El odio había levantado una barrera de incomprensión entre aquellas dos mujeres, que no tenían más que su mutuo apoyo y compañía.―¡Pues bien, revienta, ya que no tienes el valor de luchar! ―respondió Margarita.―¿Para qué? Luchar contra los muros... ¿Para que tú seas reina? ¿Es que aún crees que serás reina? ¡Reina! ¡Reina! ¡Mirad la reina!―Pero si hubiera aceptado, hubiera sido a mí a quien quizá habrían puesto en libertad, no a ti.―¡Sola, sola, te vas a quedar sola! ―repetía Blanca.―¡Tanto mejor! ¡No deseo otra cosa! ―exclamó Margarita. También en ella, las últimas semanas habían hecho más estragos que todo el medio año anterior de reclusión. Su rostro se había estirado y endurecido, marcado por herpes. Como los días se sucedían sin traer nada nuevo, continuamente le atormentaba la misma pregunta: «¿Habré hecho mal rehusando la propuesta?»Blanca se lanzó hacia la escalera. « ¡Bueno, que se tire! ¡A ver si no la oigo gemir ni gritar más! No se matará, pero al menos la harán entrar en razón, o se la llevarán», se dijo Margarita. Luego corrió tras de su cuñada, con las manos por delante como si quisiera empujarla a las profundidades de la escalera.Blanca se volvió. Durante un instante, se desafiaron con la mirada. De repente, Margarita se apoyó, se hundió casi, en el muro.―Nos volvemos locas las dos... ―dijo―. Vamos, creo que hay que escribir esta carta. Yo tampoco aguanto más.E inclinándose sobre el agujero de la escalera gritó:―¡Guardias, guardias! Que llamen al capellán.No le respondió más que el viento del invierno que arrancaba las tejas de las techumbres.―Ya ves... ―dijo Margarita encogiéndose de hombros―. Lo haré llamar cuando nos traigan la comida.Pero Blanca bajó los escalones volando y se puso a golpear frenéticamente la puerta de abajo gritando que quería ver al capitán. Los arqueros de guardia interrumpieron su juego de dados y se oyó que salía uno de ellos.Bersumée llegó un momento después, con su gorro de piel de lobo hundido hasta las cejas. Escuchó la petición de Margarita.¿El capellán? Estaba ausente aquel día.¿Plumas, un pergamino? ¿Para qué? Las prisioneras no tenían derecho a comunicarse con nadie, ni oralmente ni por escrito. Estas eran las órdenes de monseñor de Marigny.―Tengo que escribir al rey ―dijo Margarita.¿Al rey? ¡Ah! Verdaderamente aquello planteaba un problema a Bersumée. La palabra «nadie» ¿comprendía también al rey?Margarita habló con tal altivez y estuvo tan acertada que acabó por hacerse obedecer.―Id sin tardanza ―exclamó.Bersumée se dirigió a la sacristía y trajo por sí mismo el material de escribir.En el momento de empezar la carta, Margarita sintió una última rebeldía y tuvo como una sensación de repulsa. Nunca más, si por suerte se volvía a abrir su proceso, podría defender su inocencia y pretender que los hermanos de Aunay habían confesado en falso bajo el tormento. Además iba a privar a su hija de todo derecho a la corona...―¡Venga, venga! ―insistió Blanca animándola.―En verdad nada podrá ser peor que esto ―murmuró Margarita.Y comenzó a escribir su renuncia.―Yo reconozco y confieso que mi hija Juana no es hija vuestra. Yo reconozco y declaro haberos negado siempre mi cuerpo, de manera que, entre nosotros, nunca hubo unión carnal... Yo reconozco y confieso que no tengo derecho a considerarme casada con vos... Espero, como se me prometió, de parte vuestra por messire de Artois, si yo confesaba sinceramente mis faltas, que tengáis piedad de mi pena y arrepentimiento y me enviéis a un convento de Borgoña...»Bersumée, receloso, se mantuvo a su lado durante todo el tiempo que estuvo escribiendo; después, cuando hubo acabado, tomó la carta y la observó durante un momento, lo que no constituía más que un simulacro, puesto que no sabía leer.―Esto debe llegar lo más pronto posible a manos de monseñor de Artois ―dijo Margarita.―¡Ah! Señora, eso cambia las cosas. Al solicitarla habíais dicho que era para el rey...―¡...a monseñor de Artois para que él la lleve al rey! ―exclamó Margarita―. Sois demasiado estúpido, en verdad. ¿No veis, el encabezamiento?―¡Ah!, bueno... ¿Y quién llevará esta carta?―¡Vos mismo!―Es que no tengo ninguna orden.En todo el día no pudo decidir lo que debía hacer, y esperó al capellán para pedirle consejo.No estando sellada la carta, el capellán la leyó.―Yo reconozco y confieso.., yo reconozco y confieso.., o miente cuando se confiesa conmigo, o miente aquí ―dijo, rascándose la cabeza.Estaba algo borracho y olía a sidra. No obstante, se acordó de que monseñor de Artois le había hecho esperar tres horas en el cortante frío de la noche, para tomar una carta de madame Margarita y que se había marchado sin ella y encima lo había insultado en sus propias narices... Persuadió a Bersumée que descorchara otra botella y, tras abundantes comentarios, le aconsejó que le entregara la carta, previendo en ello algunas esperanzas personales.Bersumée no compartía la misma opinión y por motivos igualmente personales. Se comentaba abundantemente en los Andelys que Marigny había caído en desgracia, y hasta se aseguraba que el rey intentaba procesarlo. Una cosa era cierta: aunque Marigny continuaba cursando instrucciones, ya no enviaba dinero. Bersumée había recibido, de improviso, sus atrasos de sueldo, hacía tres meses; pero después nada, y no estaba lejos el momento en que no podría alimentar a sus hombres ni a las prisioneras. No estaba mal la ocasión para ir a informarse sobre el terreno de lo que pasaba.―En tu lugar, capitán ―decía el capellán―, yo haría enviar la carta al Gran Inquisidor, que al mismo tiempo es confesor del rey. Ella ha escrito: «Yo confieso.» Esto es asunto de Iglesia y es asunto real... Si te parece, yo podría encargarme. Conozco al hermano inquisidor, que es de mi convento de Poissy...―No, iré yo mismo ―respondió Bersumée.―Entonces ―si ves al hermano inquisidor―, no dejes de hablarle de mi.A la mañana siguiente, pasadas las consignas al sargento Lalaine, Bersumée, con su casco de hierro y montado en su mejor jaca, tomó el camino de París.Llegó al día siguiente a media tarde, cuando llovía a mares. Bersumée enfangado hasta los ojos, y con el tabardo* calado, entró en una taberna cercana al Louvre, para reponer energías y reflexionar, ya que durante todo el camino la inquietud no había dejado de rondar en su cabeza. ¿Cómo saber si hacía bien o mal, si obraba en pro o en contra de su ascenso? ¿Debía dirigirse a Marigny o bien a monseñor de Artois? Al infringir las órdenes del primero, ¿qué ganaba ante el segundo? Marigny... o de Artois; de Artois o Marigny. O si no, ¿por qué no al Gran Inquisidor?* El hoqueton (que traduzco por tabardo): vestimenta sobre todo militar con capuchón y mangas cortas y amplias, cuyo faldón, que apenas llegaba más abajo de la rodilla, estaba hendido por delante. El hoqueton podía llevarse por encima de la cota de malla o de la armadura. El de los guardias llevaba bordadas las armas del príncipe al que servían.La providencia vela a veces por los imbéciles. Mientras Bersumée secaba sus botas delante del fuego, un manotazo asestado sobre su espalda lo sacó de sus meditaciones.Era el sargento Quatre―Barbes, un antiguo compañero de guarnición, que acababa de entrar y lo había reconocido. No se habían visto desde hacía seis años. Se abrazaron, retrocedieron para examinarse, se volvieron a abrazar, y comenzaron a pedir vino con gran alboroto a fin de celebrar su nuevo encuentro.Quatre―Barbes, un mocetón delgado, con los dientes negros ―y bisojo―, era sargento de arqueros en la compañía del Louvre, allí cerca, y frecuentaba aquella taberna. Bersumée lo envidiaba por residir en París. Quatre―Barbes envidiaba a Bersumée por haber ascendido más rápidamente que él y por ser comandante de fortaleza. Así, pues, todo iba de maravilla, puesto que cada uno se creía admirado por el otro.―¿Cómo? ¿Eres tú el encargado de custodiar a doña Margarita? Dicen que tenía cien amantes. Las nalgas le deben de quemar, y seguro que no te aburres, viejo picarón ―exclamó Quatre―Barbes.―¡Si, sí...! ¡No lo creas!De las preguntas pasaron a los recuerdos, después a los problemas del día. ¿Qué había de verdad en la pretendida desgracia de Marigny? Quatre―Barbes debía saberlo, puesto que vivía en la capital. Así supo Bersumée que monseñor de Marigny había triunfado de todas las añagazas que le habían tendido; que el rey, no hacía más de tres días, lo había llamado y abrazado delante de muchos nobles, y que de nuevo era poderoso como nunca.«Heme aquí metido en un buen embrollo con esta carta», pensaba Bersumée.Con la lengua suelta por el vino, Bersumée se deslizaba hacia las confidencias, y pidiendo a Quatre―Barbes que le guardara un secreto que él mismo no podía guardar, le reveló el motivo de su viaje.―¿Qué harías tú en mi lugar?El sargento balanceó un momento su narizota encima de su pichel; después respondió:―En tu lugar, yo iría a ver a Alán de Pareilles, que es tu jefe, para que te dé su parecer. Al menos, así te pondrás a cubierto.―Bien pensado, eso haré.Habían pasado la tarde hablando y bebiendo. Bersumée estaba algo embriagado, y se sentía aliviado sobre todo, porque habían tomado la decisión por él. Pero la hora era ya demasiado avanzada para ejecutarla inmediatamente, y Quatre―Barbes, aquella noche, no estaba de guardia. Los dos compañeros cenaron en la taberna; el tabernero se excusó por no haber podido servir más que salchichas con guisantes, y se quejó largamente de las dificultades que encontraba para abastecerse. Sólo el vino no escaseaba.―Vos estáis todavía mejor que nosotros, en nuestros campos, donde empieza ya a venderse la corteza de los árboles ―dijo Bersumée.Después de lo cual, para que la fiesta fuera completa, Quatre―Barbes condujo a Bersumée a las callejuelas detrás de Notre Dame, a las chicas de vida alegre, que, por una ordenanza que databa de San Luis, continuaban llevando el cabello teñido de color de cobre, para distinguirlas de las mujeres honradas.Al amanecer, Quatre―Barbes invitó a Bersumée a ir a su alojamiento del Louvre para asearse, y hacia las tres, cepillado, lustrado y afeitado hasta hacerse sangre, Bersumée llegó al cuerpo de guardia de palacio y se hizo anunciar a Alán de Pareilles.El capitán de los arqueros no mostró vacilación alguna cuando Bersumée le hubo explicado su caso.―¿De quién recibís vuestras instrucciones?―De monseñor de Marigny, señor.―¿Quién, por encima de mi, manda sobre todas las fortalezas reales?―Monseñor de Marigny, señor.―¿A quién debéis dirigiros en todo?―A vos, señor.―¿Y por encima de mí?―A monseñor de Marigny.Bersumée recuperó ese sentimiento de honor y a la vez de protección que experimenta el buen militar delante de un hombre que tiene un grado superior al suyo, y que le dicta su conducta.―Entonces ―concluyó Alán de Pareilles―, es a monseñor de Marigny a quien os es preciso entregar esa misiva. Pero hacedlo en sus propias manos.Media hora más tarde, en la calle de Fossés―Saint―Germain, entraron a anunciar a Enguerrando de Marigny, que trabajaba en su gabinete, que un tal capitán Bersumée, que venía de parte de messire de Pareilles, insistía en verlo.―Bersumée... Bersumée ―dijo Enguerrando―. ¡Ah, sí! Es el asno que manda en Château―Gaillard. Que pase.Temblando ante el hecho de ser introducido a la presencia de tan gran personaje, Bersumée apenas podía sacar de debajo de su cota y tabardo la carta destinada a monseñor de Artois. Marigny la leyó en seguida, con mucha atención, y sin que ningún músculo de su cara se moviera.―¿Cuándo fue escrita? ―preguntó.―Anteayer, monseñor.―Habéis hecho muy bien trayéndomela. Os felicito. Asegurad a doña Margarita que su carta será enviada a donde debe ir. Y si se le antoja escribir otra, procurad que tome el mismo camino... ¿Cómo se encuentra doña Margarita?―Como una persona puede encontrarse en prisión, monseñor. Sin embargo, con toda seguridad la resiste mejor que doña Blanca, cuya razón parece algo extraviada.Marigny hizo un gesto vago que significaba que la mente de las prisioneras le importaba poco.―Cuidad de su salud corporal; que estén bien alimentadas y calientes.―Monseñor, ya sé que ésas son vuestras órdenes; pero no puedo darles más que alforfón, que es lo único de lo que me queda un poco. En cuanto a leña, tengo que enviar a mis arqueros a cortarla; pero no puedo exigirles muchas veces este trabajo penoso y gratuito a unos hombres que apenas comen lo suficiente.―¿Por qué eso?―Hay escasez de dinero en Château―Gaillard. No he recibido la soldada de mis hombres, ni he podido renovar el aprovisionamiento, que está todo al precio que vos sabéis, en estos tiempos de hambre.Marigny se encogió de hombros.―No me sorprende ―dijo―. En todas partes sucede lo mismo. No he sido yo quien ha regido el Tesoro estos últimos meses. Pero pronto se arreglarán las cosas. El pagador de vuestra bailía os pagará todo antes de una semana. ¿Cuánto se os debe a vos personalmente?―Quince libras y seis sueldos, monseñor.―Vais a recibir treinta al instante.Y Marigny llamó a su secretario para que acompañara a Bersumée y le pagara el precio de su obediencia.Una vez solo, Marigny releyó la carta de Margarita, reflexionó un momento, la arrojó al fuego, y permaneció ante la chimenea todo el tiempo que tardó en consumirse el pergamino.En aquel instante se sentía verdaderamente el más poderoso personaje del reino; tenía en sus manos todos los destinos, hasta el del rey.TERCERA PARTE
PRIMAVERA DE CRIMENES
El hambre
Desde hacía cien años no se había conocido una miseria tan grande como la de aquel año entre el pueblo de Francia. Reapareció el flagelo de pasados siglos: el hambre. En París, el precio del celemín de sal llegó a alcanzar los diez sueldos de plata y la media fanega de trigo se vendió a sesenta sueldos, precio jamás alcanzado. La primera causa de este encarecimiento había sido la desastrosa cosecha del verano anterior, pero también se debía en buena parte a la desorganización de la administración pública, a la agitación sembrada por las ligas de la nobleza en numerosas provincias, lo cual dificultaba el comercio, al pánico de las gentes que habían acaparado por miedo a que les faltara, y, por fin, a la avidez de los especuladores.
Febrero es el mes más terrible de atravesar en los años de escasez. Las últimas provisiones del otoño están agotadas, del mismo modo que la resistencia de los cuerpos y de las almas. El frío se añade al hambre. Es el mes en que se produce mayor número de fallecimientos. Las gentes desesperan de volver a ver la primavera y esta desesperación conduce a unos al abatimiento, y a otros, al odio. Al tomar con demasiada frecuencia el camino del cementerio, cada cual se pregunta cuando llegará su turno.En la campiña se habían comido hasta los perros que ya no podían alimentar, y cazaban a los gatos, que se habían vuelto salvajes. El ganado se moría por falta de forraje, y la gente se batía por los despojos del descuartizamiento. Había mujeres que arrancaban la hierba helada para devorarla. Se descubrió que la corteza de haya producía mejor harina que la corteza de encina. Algunos adolescentes se ahogaban a diario bajo el hielo de los estanques por haber querido coger algún pescado. Casi no quedaban ancianos. Los carpinteros, demacrados y sin fuerzas, clavaban ataúdes sin descanso. Los molinos estaban parados. Madres enloquecidas mecían el cadáver de sus hijos. A veces asediaban un monasterio; pero la misma limosna de nada servía, pues nada quedaba por comprar fuera de los sudarios. Hordas titubeantes subían de los campos a los burgos con la vana ilusión de procurarse allí el pan; pero se encontraban con otras hordas de esqueletos que volvían de las villas y parecían marchar hacia el juicio final.Esto sucedía tanto en las regiones consideradas ricas como en las regiones pobres, en Artois como en Auvernia, en Poitou como en la Champaña, en Borgoña y en Bretaña, y hasta en Valois, Normandía, y lo mismo en Beauce y en Brie, y hasta en la Isla―de―Francia. E igual era la situación de Neauphle y de Cressay.Parecía que la maldición que aplastaba a la familia real se había extendido aquel invierno a todo el país.Guccio, volviendo de Aviñón hacia París con Bouville, bien había podido observar esta penuria. Pero alojándose en los prebostazgos o en los castillos reales, y llevando buen dinero en la bolsa para satisfacer los precios desmesurados de las posadas, había visto el desastre desde muy alto.Tampoco se preocupaba por ello cuando, tres días después de su regreso, trotaba por el camino de París a Neauphle. Su abrigo, forrado de pieles, era una bendición; su caballo, fogoso, y él corría hacia la mujer amada. Pulía las frases que iba a pronunciar ante la bella María: cómo había hablado de ella con madame Clemencia de Hungría, futura reina de Francia, y cómo su pensamiento nunca la había abandonado, lo que, en efecto, era verdad. Pues las infidelidades fortuitas no impiden pensar, sino al contrario, en aquel a quien se es infiel; y hasta es la manera más frecuente que tienen los hombres de ser constantes. Luego descubriría a María los esplendores de Nápoles... Se sentía revestido con el prestigio del viaje, y de la alta misión cumplida y estaba seguro de que iba a conquistar su amor.Sólo en las cercanías de Cressay, ya que conocía bien el país y le guardaba afecto, comenzó Guccio a darse cuenta de la existencia de algo que no fuera él mismo.Lo desierto de los campos, el silencio de los caseríos, las escasas humaredas que se elevaban de las chozas, la ausencia de animales, el estado de flaqueza y de suciedad de los hombres que encontraba, y sobre todo sus miradas, crearon en el joven toscano un sentimiento de malestar y de inseguridad. Y cuando penetró en el patio de la vieja casa solariega, por encima del arroyo del Mauldre, intuyó la desgracia. Ni un gallo por el corral, ni un mugido por la parte de los establos, ni siquiera un ladrido. El j¡oven avanzó sin que nadie, siervo o señor, apareciera mientras se aproximaba. La casa parecía muerta. « ¿Se habrán marchado todosh, se preguntaba. «¿Les habrán embargado y desahuciado durante mi ausencia? ¿Qué ha sucedido? ¿O quizá la peste habrá hecho estragos por aqui?»Anudó las riendas de su caballo en una anilla del muro y entró en la mansión. Así se encontró frente a la viuda de Cressay.―¡Oh! ¡Señor Guccio! ―exclamó la señora―. Me alegro..., me alegro..., otra vez aquí...Las lágrimas acudieron a los ojos de doña Eliabel, y se apoyó en un mueble, como si la sorpresa le hiciera vacilar. Había adelgazado unos diez kilos y había envejecido diez años. Parecía flotar dentro del vestido, que antes le apretaba en las caderas y en el pecho; tenía la cara grisácea, y las mejillas hundidas bajo la toca de viuda.Guccio, para disimular su sorpresa al verla tan cambiada, miró la gran sala en torno suyo. Antes se percibía en ella cierta dignidad de vida señorial a pesar de los pocos medios; ahora, todo en ella expresaba la miseria sin defensa posible, y la desnudez desordenada y polvorienta.―No estamos en las mejores condiciones para acoger a un huésped ―dijo con tristeza doña Eliabel.―¿Dónde están vuestros hijos, Pedro y Juan?―De caza, como todos los dias.―¿Y madame María? ―preguntó Guccio.―¡Ay de mí! ―dijo doña Eliabel bajando los ojos.―¿Qué ha pasado?Doña Eliabel alzó los hombros, con gesto de desolación.―Está tan mal ―dijo―, tan débil que no espero que se levante más, ni siquiera que llegue a Pascua.―¿Que tiene? ―dijo Guccio con impaciente ansiedad.―¡ Pues el mal que todos sufrimos y del que muere la gente a montones por aquí! Hambre, señor Guccio. Si cuerpos ya hechos, como el mío, han quedado agotados, pensad en los estragos que puede hacer el hambre en las jóvenes todavía en desarrollo.―¡Pero, por Dios, doña Eliabel! ―exclamó Guccio―, ¡yo creía que la penuria no alcanzaba más que a los pobres!―¿Y qué creéis que somos nosotros ―respondió la viuda―, sino pobres? No porque seamos nobles y poseamos una casa solariega que se hunde, somos más afortunados. Los pequeños señores no tenemos más bienes que nuestros siervos y su trabajo. ¡Cómo podemos esperar que nos alimenten, cuando ellos mismos no tienen qué comer y vienen a morir delante de nuestra puerta tendiéndonos la mano! Hemos tenido que matar nuestro ganado para compartirlo con ellos. Añadid a esto que el preboste nos ha obligado a entregarle víveres, de orden del rey, según él, sin duda para alimentar a sus gentes, pues éstos siguen bien lustrosos... Cuando todos nuestros lugareños hayan muerto, ¿qué nos quedará, sino hacer lo mismo? La tierra no vale nada; no vale si no se la trabaja, y no son los cadáveres los que la harán producir... Ya no tenemos ni criados ni siervos. Nuestro pobre cojo...―¿Al que llamabais vuestro escudero trinchante?―Sí, nuestro «escudero trinchante»... ―dijo ella con una triste sonrisa― lo enterramos la semana pasada. Y todo por el estilo.Guccio agachó la cabeza, compasivo. Pero del drama le importaba una sola persona.―¿Dónde está María? ―preguntó.―Allá arriba, en su cuarto.―¿Puedo verla?―Venid.Guccio la siguió a la escalera, ella subió penosamente, de peldaño en peldaño, ayudándose con la cuerda de cáñamo que corría a todo lo largo.María de Cressay reposaba en una estrecha cama pasada ¿ de moda, con una cubierta nada lujosa y cuyos colchones y almohadas estaban muy alzados de la parte de la cabecera, de tal modo que el cuerpo parecía deslizarse hacia el suelo.―Messire Guccio... messire Guccio... ―murmuró María. Sus ojos aparecían agrandados por las ojeras, sus largos cabellos castaño claro estaban esparcidos sobre la almohada de terciopelo. En sus enjutas mejillas y en su frágil cuello, la piel tenía una transparencia inquietante. Y la impresión de resplandor que daba antes, había desaparecido, como si un blanco nubarrón hubiera cubierto su rostro.Doña Eliabel los dejó, para que no vieran sus lágrimas.―María, mi bella María ―dijo Guccio acercándose al lecho.―Al fin aquí, al fin estáis de regreso. He tenido tanto miedo, ¡oh! tanto miedo de morir sin volver a veros.Miraba intensamente a Guccio, y su mirada contenía el mensaje de una terrible pregunta. Inclinada como estaba por el amontonamiento de los colchones, no parecía absolutamente real, sino arrancada de algún fresco, o mejor, de una vidriera, con la perspectiva cambiada.―¿De qué sufrís, María? ―dijo Guccio.―De debilidad, mi bien amado, de debilidad. Y además, del gran temor de que me hubierais abandonado.―He estado en Italia en servicio del rey, y tuve que partir tan apresuradamente que no pude avisaros.―En servicio del rey... ―murmuró ella.La enorme y muda interrogación seguía en el fondo de su mirada. Y Guccio se sintió bruscamente avergonzado de su buena salud, de sus vestidos guarnecidos con pieles, de las despreocupadas semanas que había pasado viajando; avergonzado incluso del sol de Nápoles, avergonzado, sobre todo, de la vanidad que le inundaba hasta una hora antes por haber vivido entre los poderosos de este mundo.María le tendió su bella mano enflaquecida y Guccio la tomó entre las suyas; y sus dedos volvieron a encontrarse, se interrogaron y acabaron por unirse, entrecruzados en ese gesto con que el amor se ofrece con más seguridad que con un beso, como si las manos de dos seres se juntaran para una misma plegaria.El mudo interrogante desapareció entonces de los ojos de María. Cerró los ojos, y quedaron así un momento sin hablar.―Me parece que cobro nuevas fuerzas al tener vuestra mano ―dijo ella al fin.―María, ¡ved lo que os he traído!Sacó de su monedero dos broches de oro labrado incrustados de perlas y cabujones, pues entonces estaba de moda, entre las clases ricas, coserlos a los cuellos de las capas. María tomó los broches y los llevó a sus labios. Guccio se sintió angustiado, pues una joya aun cincelada por el más hábil orfebre veneciano o florentino no calma el hambre. «Un tarro de miel o de frutas confitadas hubiera sido mejor presente en esta ocasión», pensó. Y le dominó la prisa por hacer algo inmediatamente.―Voy en busca de algo con qué curaros ―exclamó.―Que estéis aquí, que penséis en mí, no pido otra cosa. ¿Os marcháis ya?―Dentro de unas horas estaré de regreso.Iba a franquear la puerta.―Vuestra madre... ¿lo sabe? ―preguntó él sin alzar la voz.María le hizo con los ojos un signo negativo.―No he querido obligaros ―respondió―. Vos podéis disponer de mí, si Dios quiere que viva.Al bajar a la gran sala, encontró a doña Eliabel en compañía de sus dos hijos, que acababan de volver. Con las mejillas hundidas y los ojos brillantes de fatiga, con los vestidos des garrados y mal remendados, Pedro y Juan de Cressay mostraban también las señales de la miseria. Expresaron su alegría de ver de nuevo a su amigo. Pero no pudieron librarse de un poco de envidia y de amargura al contemplar el próspero aspecto del joven lombardo. «La banca, sin ningún género de dudas, se defiende mejor que la nobleza», pensaba Juan de Cressay.―Nuestra madre os ha contado, y además habéis visto a María... ―dijo Pedro―. Mirad nuestra caza de hoy: un cuervo y una rata de campo, he aquí toda nuestra caza de esta mañana. ¡Poco caldo darán para toda una familia! ¿Qué queréis? Los campos están llenos de trampas. Han amenazado con apalear a los lugareños si cazan para ellos mismos, pero prefieren el palo y comerse la caza. Yo haría otro tanto. Ya no nos quedan más que tres perros.―¿Os son, al menos, de utilidad los halcones milaneses que os traje el otoño pasado? ―preguntó Guccio.Los dos hermanos desviaron la mirada con gesto embarazado. Después, Juan, el mayor, se decidió a responder:―Tuvimos que cederlos al preboste Portefruit, para que nos dejara el último cerdo. Por otra parte, no teníamos con qué alimentarlos.―Habéis hecho muy bien ―dijo Guccio―. En la primera ocasión, trataré de procuraros otros.―Ese perro de preboste ―exclamó Pedro de Cressay encolerizándose― no ha mejorado, os lo juro, desde que nos librasteis de sus garras. Por sí solo es peor que la miseria y dobla el mal.―Me avergüenzo, señor Guccio, de la humilde comida que voy a ofreceros para que la compartáis con nosotros ―dijo la viuda.Guccio rehusó con mucha delicadeza, alegando que lo esperaban en su factoría de Neauphle.―Voy a ver si encuentro algunos víveres ―añadió―. No podéis continuar así y sobre todo vuestra hija.―Os agradecemos de corazón vuestro deseo ―respondió Juan de Cressay―, pero no encontraréis nada, fuera de la hierba a lo largo de los caminos.―¡Ya veremos! ―exclamó Guccio haciendo sonar la bolsa―. Dejaría de ser Lombardo si no lo lograra.―Incluso el oro carece de utilidad ―dijo Juan.―Probaremos.Se podría decir que Guccio, siempre que visitaba a aquella familia, hacía el papel de caballero salvador y no el de acreedor. Ya ni se acordaba de la deuda de trescientas libras todavía no pagadas, desde la muerte del señor de Cressay.Guccio cabalgó hacia Neauphle, persuadido de que los empleados de la factoría Tolomei lo sacarían de apuros. «Conociéndolos, sé que prudentemente han debido de hacer buen acopio o bien ellos sabrán a dónde hay que dirigirse teniendo con qué pagar.»Pero encontró a los tres empleados apiñados alrededor de un fuego de turba; tenían el rostro del color de la cera y la nariz tristemente dirigida hacia el suelo.―Desde hace dos semanas, todo el tráfico está paralizado, señor Guccio ―le dijo el jefe―. Ni siquiera se hace una operación al día. Los créditos no se cobran y no se adelanta nada con ordenar el embargo; la nada no se puede embargar... ¿Provisiones de boca?Se encogió de hombros.―Nosotros vamos a darnos un festín en seguida con una libra de castañas ―prosiguió―, y nos lameremos los labios durante tres días. ¿Hay todavía sal en París? Es la falta de sal lo que, sobre todo, hace que la gente se debilite. ¡ Si pudierais hacernos enviar, aunque sólo fuera un celemín! El preboste de Montfort tiene, pero no quiere distribuirla. Ese no carece de nada, os lo juro; ha saqueado los alrededores como si fuera un país en guerra.―¡Es una verdadera peste, ese Portefruit! ―exclamó Guccio―. Voy a su encuentro, yo mismo. Ya domé una vez a ese ladrón.―Señor Guccio... ―dijo el jefe de la factoría aconsejándole prudencia.Pero Guccio ya estaba fuera y volvía a montar a caballo.Un sentimiento de odio como jamás había conocido acababa de estallarle en el pecho.Porque María estaba en trance de morir de hambre, él se pasaba al lado de los pobres y de los que sufrían; y en eso hubiera podido advertir que su amor era verdadero.El, el Lombardo, el hijo del dinero, se colocaba de repente al lado de la miseria. Ahora se daba cuenta de que los muros de las casas parecían transpirar la muerte. Se sentía solidario con aquellas familias vacilantes que seguían a los ataúdes, con aquellos hombres de piel pegada a los pómulos, cuyas miradas se habían transformado en miradas de bestias.Clavaría su daga en el vientre del preboste Portefruit. Vengaría a María, vengaría a toda la provincia y realizaría un acto de justicia. Luego, de seguro, sería detenido; lo deseaba y el asunto tomaría altos vuelos. Su tío Tolomei removería cielo y tierra; iría a buscar a monseñor de Bouville y a monseñor de Valois. El proceso se llevaría ante el Parlamento de París, e incluso ante el rey. Y entonces Guccio exclamaría: «Sire, he aquí por qué he matado a vuestro preboste...»Legua y media de galope le calmó un poco la imaginación. «Recuerda, muchacho, que un cadáver no paga intereses», había oído repetir a sus tíos banqueros, desde su infancia. Y además, a fin de cuentas, uno no se bate bien más que con las armas que le son propias, y aunque Guccio, como todo buen toscano, sabía manejar con bastante maestría las hojas cortas, ésta no era su especialidad.Así, pues, se detuvo a la entrada de Monfort―l'Amaury, tranquilizó a su caballo, calmó su espíritu y se presentó en el prebostazgo. Como el sargento de guardia no le mostrara la atención debida, Guccio sacó de su abrigo el salvoconducto marcado con el sello privado de Luis X, que Valois le había entregado para su misión de Nápoles.Los términos en que estaba redactado eran bastante amplios... «Yo requiero a todos mis administradores, senescales y prebostes a que presten ayuda y asistencia...», para que Guccio pudiera usarlo todavía.―¡Servicio del rey! ―dijo Guccio.A la vista del sello real, el sargento del prebostazgo se deshizo en cortesía y celo, y corrió a abrir las puertas.―Da de comer a mi caballo ―le ordenó Guccio.Las gentes a las que hemos dominado una vez se sienten generalmente vencidas de antemano cuando se vuelven a encontrar en nuestra presencia. E incluso, aunque pretendan revolverse, no les sirve de nada, pues las aguas corren siempre en el mismo sentido. Esto era lo que sucedía entre el señor Portefruit y Guccio.Con las cejas redondas, las mejillas redondas y la panza redonda, el preboste, vagamente inquieto, rodó, más que anduvo, hacia su visitante.La lectura del salvoconducto no hizo más que aumentar su turbación. ¿Cuáles podían ser las funciones secretas de aquel joven Lombardo? ¿Venía a informarse, a inspeccionar? Felipe el Hermoso disponía de agentes secretos que, so pretexto de otros cometidos, recorrían el reino y daban sus informes; luego, de improviso, se abría la reja de una prisión...―¡Ah! Señor Portefruit, ante todo quiero haceros saber ―dijo Guccio― que no he hablado en las altas esferas de aquel asunto de la tasa de sucesión de los Cressay, que hizo que nos encontráramos el año pasado. Desde luego, he admitido que se trataba de un error. Esto os lo digo para tranquilizaros.¡Buen comienzo, en efecto, para tranquilizar al preboste! Era decirle claramente, desde el principio: «Os recuerdo que os cogí en flagrante delito de prevaricación, y que puedo darlo a conocer cuando quiera.»La cara grande y redonda del preboste palideció un poco; lo cual acentuó, por contraste, el color vinoso de la fresa de nacimiento que le cubría la sien y parte de la frente.―Os agradezco, señor Baglioni, vuestra opinión ―respondió―. En efecto, fue un error. Por otra parte, he hecho corregir las cuentas.―¿Había, pues, necesidad de corregirlas? ―observó Guccio.El otro comprendió que acababa de decir una necedad. Decididamente aquel joven Lombardo tenía el don de trastornarle las ideas.―Precisamente iba a ponerme a comer ―dijo para cambiar rápidamente de tema―. ¿Me haréis el honor de compartir...?Comenzaba a mostrarse obsequioso. La habilidad aconsejaba a Guccio que aceptara: donde mejor se entrega la gente es en la mesa. Además, desde la mañana, no había comido nada y había corrido mucho. Así, pues, aun cuando había partido de Neauphle para matar al preboste, se encontró confortablemente sentado a su lado, y no se sirvió de la daga más que para ¿trinchar un cochinillo, asado en su punto, y bañado por un apetitoso jugo graso y dorado.La comida con que se regalaba el preboste en medio de un país asolado por el hambre era verdaderamente escandalosa. «¡Cuando pienso», se decía Guccio, «que he venido aquí para encontrar con qué alimentar a María, y que soy precisamente yo quien se está hartando!» Cada bocado aumentaba su odio, y como el otro, creyendo congraciarse con su visitante, hacía servir sus mejores provisiones y sus vinos más añejos, Guccio, cada vez que le forzaba a aceptar algo, se repetía: «¡Me pagará todo esto, ese puerco! No pararé hasta que lo envíen a la horca.» Nunca fue devorada una comida con tanto apetito y con tan poco beneficio para el anfitrión. Guccio no desperdiciaba ocasión para incomodar a su huésped.―Me he enterado de que habéis adquirido unos halcones ―dijo de repente―. ¿Tenéis derecho a cazar como los señores?El otro se ahogó con su cubilete.―Cazo con los señores de la comarca, cuando ellos tienen a bien convidarme ―respondió vivamente.De nuevo trató de cambiar el curso de la conversación, y añadió, por decir algo:―Viajáis mucho, según me parece, señor Baglioní.―Mucho, en efecto ―respondió Guccio con despreocupación―. Vengo de Italia, donde he llevado a cabo un asunto por cuenta del rey acerca de la reina de Nápoles.Portefruit se acordó de que, en su primer encuentro, volvía de realizar una misión cerca de la reina de Inglaterra. Debía de ser muy poderoso aquel joven que parecía destinado a servir de enviado ante las reinas. Además, siempre sabía lo que hubiera sido preferible que no se supiera...―Señor Portefruit, los empleados de la factoría que mi tío posee en Neauphle se hallan reducidos a la miseria. Los he encontrado muertos de hambre, y me han asegurado que no pueden comprar nada ―declaró súbitamente Guccio―. ¿Cómo explicáis vos que en un país tan asolado por la miseria, impongáis diezmos en especie y permitáis tomar y embargar todo cuanto queda por aquí de comer?―¡Ah! Señor Baglioní, es un enojoso asunto para mí, y me causa un gran dolor, os lo juro. Pero debo obedecer órdenes de París. Me obligan a enviar cada semana tres carretas de víveres, como a todos los prebostes de por aquí, porque monseñor de Marigny teme un motín y quiere tener en sus manos a la capital. Como siempre, el campo es el que sufre.―Y cuando vuestros sargentos recogen lo necesario para llenar tres carretas, toman también lo suficiente para llenar otra, que guardáis para vos.La angustia refluyó al corazón del preboste. ¡Ah, qué almuerzo más penoso!―¡De ningún modo, señor Baglioni, de ningún modo! ¿Qué estáis pensando?―¡Vamos, vamos, preboste! ¿De dónde proviene todo esto? ―exclamó Guccio mostrando la mesa―. Que yo sepa, los jamones no caen por la chimenea. Y vuestros sargentos no tendrían tan buen aspecto si sólo lamieran la flor de lis de sus bastones.«De haberlo sabido», pensó Portefruit, «no lo habría tratado tan bien».―Es que, sabéis ―respondió―, si se quiere el orden en el reino, es preciso alimentar decentemente a los que han de mantenerlo.―De seguro ―dijo Guccio―, de seguro. Habláis muy razonablemente. Un hombre sobre el que pesa tan alto cargo como el vuestro no debe pensar como el común de las gentes, ni obrar de la misma manera.De pronto, Guccio empleó un tono de aprobación, amigable, y parecía estar enteramente de acuerdo con el punto de vista del interlocutor. El preboste, que había bebido a placer, para darse ánimo, cayó en la trampa.―Ocurre como en el asunto de las tasas de impuestos ―prosiguió Guccio.―¿Las tasas? ―repitió el preboste.―¡Sí, las tasas! Las tenéis en arriendo; ahora bien, habeis de vivir, tenéis que pagar a vuestros empleados. Por ello, for zosamente debéis descontar más de lo que os exige el Tesoro. ¿Cómo lo hacéis? Dobláis las tasas, ¿no es eso? Es lo que hacen, según tengo entendido, todos los prebostes.―Poco más o menos ―dijo Portefruit dejándose ganar por la confianza, porque creía tener ante él a uno que estaba enterado del asunto―. Nos vemos obligados a ello. Primero, para conseguir mi cargo tuve que untar la mano a un secretario de Marigny.―¿Un secretario de Marigny? ¿De verdad?―Claro, y continúo mandándole una bonita bolsa cada San Nicolás. Además debo repartir con mi recaudador, sin hablar de lo que me regatea el bailo que está por encima de mí. Con lo que, al fin de cuentas...―No os queda nada para vos mismo, lo comprendo... Entonces, preboste, me vais a ayudar, y yo voy a proponeros un convenio en el que no saldréis perjudicado. Necesito alimentar a mis empleados. Cada semana les entregaréis en sal, harina, habas, miel y carne fresca o curada lo que necesitan para alimentarse. Ellos os lo pagarán al mejor precio de París y además con un aumento de tres sueldos por libra. Incluso puedo dejaros de adelanto veinte libras ―dijo haciendo sonar su bolsa.El tintineo del oro acabó por adormecer la desconfianza del preboste. Discutió un poco, por pura fórmula, los pesos y los precios. Se admiraba de las cantidades pedidas por Guccio.―Vuestros empleados son tres solamente. ¿Necesitan tanta miel y tanta ciruela? ¡Oh, si, se la puedo entregar!Como Guccio quería llevar al instante algunas provisiones, el preboste lo condujo a su despensa, que más bien parecía un almacén.Una vez que había hecho el trato, ¿para qué disimular? Incluso experimentaba cierta satisfacción enseñando impunemente, creía él, sus tesoros alimenticios. Con la cara redonda, la nariz hacia arriba y los brazos cortos, se movía entre los sacos de lentejas y de guisantes secos, olía sus quesos, acariciaba con la mirada sus ristras de salchichas. Aunque había pasado dos horas en la mesa, parecía que el apetito le hubiera vuelto de nuevo.«Este bribón merecía que vinieran a saquearlo a horcazos y a bastonazos», pensaba Guccio. Un criado preparó un gran paquete de vituallas que envolvió en un lienzo para disimularlo, y que Guccio hizo acoplar en su silla.―Y si por ventura ―dijo el preboste acompañándolo― os hiciera falta algo en París...―Os lo agradezco, preboste, lo tendré presente; pero sin duda, no tardaréis en verme de nuevo. De todos modos estad seguro de que hablaré de vos como merecéis.A continuación, Guccio partió para Neauphle y entregó a los empleados, aturdidos y con la boca que se les hacía agua, el ansiado botín.―Así, cada semana ―les dijo―. Está convenido con el preboste. De lo que os entreguen, haréis dos partes; una para vosotros, y la otra que vendrán a buscar de Cressay, o que vos les llevaréis con todo secreto. Mi tío se interesa mucho por esta familia, que es mejor de lo que aparenta; cuidad que no les falte nada.―¿Deben pagar al contado o bien será preciso añadir a su cuenta? ―preguntó el jefe de la factoría.―Haréis una cuenta aparte que yo vigilaré.Diez minutos más tarde, Guccio llegaba a la casa solariega y ponía a la cabecera de María de Cressay, miel y frutos secos y confitados.―He dado a vuestra madre cerdo salado, harina...Los ojos de María se llenaron de lágrimas.―¿Cómo habéis podido...? messire Guccio. ¿Sois mago? ¡Miel, oh, miel!―Mucho más haría con tal de veros recuperar las fuerzas, y por el gozo de ser amado por vos. Cada ocho días recibiréis otro tanto... Creedme ―añadió sonriendo―, esto es menos difícil que encontrar un cardenal en Aviñón.Esto le recordó que no había ido a Cressay solamente para alimentar a hambrientos. Como estaban solos, aprovechó la ocasión para preguntar a María si el depósito que le había confiado el pasado otoño seguía en el mismo escondrijo de la capilla.―Yo no lo he tocado ―respondió ella―. Sentía gran inquietud de morir sin saber lo que debía hacer con él.―No os apuréis más, voy a recogerlo. Y, por favor, si me amáis, no penséis más en la muerte.―Ahora no ―dijo ella sonriendo.El la dejó saboreando la miel a cucharaditas, con aire de éxtasis.«¡Todo el oro del mundo, todo el oro del mundo por ver feliz esa cara! Vivirá, estoy seguro. Está enferma de hambre; pero sobre todo está enferma de mí», pensó con la bella fatuidad de la juventud.Cuando bajó a la gran sala, le dijo a doña Eliabel que había traído de Italia excelentes reliquias, muy eficaces, y que deseaba rezar ante ellas, en la soledad de la capilla, para obtener la curación de María. La viuda se maravilló de que aquel joven tan afectuoso, tan desenvuelto y tan hábil, fuera al mismo tiempo tan piadoso.Guccio, tras recibir la llave, fue a encerrarse en la capilla; detrás del pequeño altar, encontró sin dificultad la piedra que giraba sobre si misma, la quitó, y entre la polvorienta osamenta de un lejano señor de Cressay, encontró el estuche de plomo que contenía además del duplicado de las cuentas del rey de Inglaterra y de monseñor de Artois, el recibo firmado por Marigny el arzobispo. «He aquí una buena reliquia para curar el reino», se dijo.Volvió a poner la piedra en su lugar, la recubrió de un poco de polvo, y salió, adoptando un aire devoto.En seguida, tras los abrazos, las gracias y los buenos deseos de la castellana y de sus hijos, emprendió el regreso a París.Aún no había pasado el Mauldre, cuando los Cressay se precipitaron a la cocina.―Esperad, hijos míos, esperad a que os prepare una comida―dijodoñaEliabel.Pero no pudo evitar que los dos hermanos cortaran gruesas lonchas de embutido.―¿No os parece que Guccio está enamorado de María, para preocuparse tanto por nosotros? ―dijo Pedro de Cressay―. No nos reclama la deuda ni los intereses, y por lo contrario, nos colma de regalos.―Pues no ―respondió doña Eliabel―. Nos aprecia a todos, eso es, y se honra con nuestra amistad.―No sería mal partido ―prosiguió Pedro.Juan, el mayor, gruñó profundamente. Para él, como jefe de la familia, conceder la mano de su hermana a un Lombardo, chocaba con todas las tradiciones de nobleza.―Si esa fuera su intención, yo jamás...Pero como tenía la boca llena no acabó de expresar su pensamiento. Y es que ciertas circunstancias adormecen un momento los escrúpulos y los principios; y Juan, masticando, se quedó pensativo.Entretanto Guccio, cabalgando hacia París se preguntaba si no había hecho mal al marcharse tan pronto y no aprovechar la ocasión para pedir la mano de María.«No, no hubiera sido delicado. No se presenta semejante petición a gente hambrienta. Parecería que quería aprovecharme de su miseria. Esperaré que María esté buena.»En realidad, le había faltado valor para decidirse y buscaba excusas a su falta de audacia.La fatiga, a la caída del día, le obligó a detenerse. Durmió unas horas en Versalles, pueblecito triste y aislado entre insalubres pantanos. Los campesinos, también allí, se morían de hambre.A la mañana siguiente llegó a la calle de los Lombardos; inmediatamente se encerró con su tío, al cual contó, indignado, todo lo que acababa de ver. Una hora larga duró su relato, que maese Tolomei escuchó calmosamente, sentado ante el fuego.―¿He hecho bien con la familia Cressay? ¿Lo apruebas, verdad, tío?―Cierto, cierto, lo apruebo. Y tanto más de buen grado cuanto que nada sirve discutir con un enamorado... ¿Has traído el recibo del arzobispo? ―preguntó Tolomei.―Desde luego, tío ―respondió Guccio tendiéndole el estuche de plomo.―Así, pues, tú me aseguras que ese preboste ―prosiguió Tolomei― ha declarado él mismo que percibe el doble de las tasas, de lo cual entrega una parte a un secretario de Marigny? ¿Sabes tú a quién?―Puedo saberlo. Ese Portefruit me tiene ahora por muy amigo suyo.―¿Y afirma que los otros prebostes hacen otro tanto?―Sin duda. ¿No es una vergüenza? Comercian con el hambre, y engordan como puercos mientras a su alrededor el pueblo se muere. ¿No debería ponerse todo esto en conocimiento del rey?El ojo izquierdo de Tolomei, ojo que nadie veía nunca, se abrió bruscamente, y todo su rostro tomó una expresión distinta, a la vez irónica e inquietante. Al mismo tiempo, el banquero se frotaba, lentamente, sus manos gordas y puntiagudas.―¡Está bien! Me has traído muy buenas noticias, mi pequeño Guccio; muy buenas noticias ―dijo sonriendo.Las cuentas del reino
Spinello Tolomei no era hombre apresurado. Reflexionó dos largos días; después, al tercero, con la capa sobre el manto forrado, pues llovía a cántaros, se dirigió al palacio de Valois. Fue recibido inmediatamente por el mismo conde de Valois y por monseñor de Artois. Ambos, apabullados, agrios en su conversación y tragándose difícilmente su derrota, se afanaban montando vagos planes de venganza.
El palacio aparecía mucho más tranquilo que los pasados meses, y se veía bien a las claras que el viento del favor soplaba de nuevo del lado de Marigny.―Monseñores ―les dijo Tolomei―, os habéis conducido estas últimas semanas de tal manera, que, si vuestro negocio fuera de banca o comercio, tendríais que cerrar las puertas.Podía permitirse este tono de amonestación; lo había ganado por diez mil libras, no entregadas por él, sino garantizadas.―No me pedisteis consejo ―prosiguió―. Por eso no os lo di. Pero habría podido advertiros que hombre tan poderoso y avisado como Enguerrando no iba a poner sus manos en los cofres del rey. ¿Cuentas limpias? Claro que están limpias. Si ha traficado, lo ha hecho de otra manera.Después, dirigiéndose directamente al conde de Valois, dijo:―Os proporcioné algún dinero, monseñor Carlos, a fin de que os ganarais la confianza del rey; ese dinero debía devolvérseme pronto.―Os será devuelto, maese Tolomei ―exclamó Valois.―¿Cuándo? Yo no osaría, monseñor, dudar de vuestra palabra. Estoy seguro del préstamo; sin embargo, me interesaría saber cuándo, y por qué medios me será reembolsado. Ahora bien, ya no sois vos sino de nuevo Marigny, quien está a cargo del Tesoro. Por otra parte no veo que se haya promulgado ordenanza alguna concerniente a la emisión de moneda, que tanto deseábamos, ni tampoco sobre el restablecimiento del derecho de guerra privada. Marigny se opone.―¿Tenéis algo que proponernos para acabar con ese hediondo jabalí? ―dijo Roberto de Artois―. Podéis creer que nosotros estamos tan interesados como vos, creedlo, y si tenéis una idea mejor que las nuestras, será bien recibida. Esto es una caza, en la que necesitamos perros de refresco.Tolomei alisó los pliegues de su vestido y cruzó las manos sobre su vientre.―Monseñores, yo no soy cazador ―respondió―, pero soy toscano de nacimiento, y sé que, cuando no se puede abatir de frente al enemigo, hay que atacarlo de perfil. Habéis ido al combate demasiado a las claras. Dejad, pues, de acusar a Marigny y de pregonar por todas partes que es un ladrón, toda vez que el rey ha admitido que no lo es. Aparentad durante algún tiempo que aceptáis su gobierno, fingid hasta que os reconciliáis con él; después, a sus espaldas, haced indagaciones en las provincias. No encarguéis esto a los oficiales del reino, pues son hechura de Marigny, y es precisamente a ellos a quienes necesitáis vigilar; sino decid a los nobles, grandes y pequeños sobre los que tenéis influencia, que os informen sobre las actividades de los prebostes. En muchos lugares, sólo la mitad de las tasas cobradas llega al Tesoro. Lo que no se cobra en dinero, se cobra en víveres y luego se vende a precios prohibidos. Haced indagaciones, os digo; por otra parte, obtened del rey que convoque a todos los prebostes, recaudadores y empleados del erario para que sean examinados sus libros. ¿Por quién? Por Marigny, asistido naturalmente por los barones y los inspectores de cuentas. Al mismo tiempo, vos haréis aparecer a vuestros investigadores. Entonces, yo os lo aseguro, aparecerán tales malversaciones y tan monstruosas que no tendréis dificultad en arrojarla falta sobre Marigny, sin que tengáis necesidad de ocuparos de si es culpable o inocente. Y al hacerlo así, monseñor de Valois, tendréis a vuestro lado a todos los nobles, que andan malhumorados al ver en sus feudos a los agentes de Marigny; y además tendréis con vos a todo el bajo pueblo, que desfallece de hambre y busca un responsable de su miseria. He aquí, monseñores, el consejo que me tomo la libertad de daros y que yo ofrecería al rey, si estuviera en vuestro lugar... Sabed por otra parte que las compañías lombardas, que tienen factorías repartidas por todo el reino, pueden, si lo deseáis, ayudar a vuestra indagación.―Lo difícil será convencer al rey ―dijo Valois―, pues hoy por hoy está totalmente encantado con Marigny y con su hermano, el arzobispo, del que espera un Papa.―Por el arzobispo no os inquietéis ―replicó el banquero―. Para él dispongo de un bozal que ya usé una vez, y que puedo pasarle de nuevo por la nariz, llegado el momento.Cuando Tolomei hubo salido, el de Artois dijo a Valois:―Ese buen hombre es sin duda más fuerte que nosotros.―Más fuerte..., más fuerte... ―murmuró el de Valois―. Yo diría que no hace más que precisar, en su lenguaje de comerciante, las cosas que nosotros ya habíamos pensado.Pero, desde el día siguiente se apresuró a ceñirse a las instrucciones del capitán general de los Lombardos, el cual, por una garantía de diez mil libras dada a sus cofrades italianos, se permitía el lujo de gobernar a Francia.Un largo mes de insistencia necesitó monseñor de Valois para convencer al Turbulento. En vano le repetía Valois a su sobrino:―Recordad, Luis, las últimas palabras de vuestro padre. Recordad que os dijo: «Enteraos cuanto antes del estado de vuestro reino.» Pues bien, sólo convocando a todos los prebostes y recaudadores lo conoceréis. Y nuestro santo abuelo, cuyo nombre lleváis, puede serviros también de ejemplo, pues mandó hacer una gran indagación de esa clase en el año 1241.Marigny aprobaba en principio tal reunión; veía en ella la ocasión de tener otra vez en su mano a los agentes reales; pues el también percibía cierta relajación en la administración. Pero juzgaba oportuno aplazar la convocatoria, afirmando que no era prudente alejar de sus puestos simultáneamente a todos los oficiales del rey, cuando la miseria enfurecía al pueblo y se agitaban las ligas de los barones.Era evidente que desde la muerte de Felipe el Hermoso, se había debilitado la autoridad central. En realidad, dos poderes se oponían, se enfrentaban y se anulaban entre sí. Se obedecía o bien a Marigny o bien a Valois. Acosado por los dos bandos, mal informado, no sabiendo a ciencia cierta qué informaciones eran calumniosas ni cuAles fidedignas, incapaz por naturaleza de cortar por lo sano, concediendo su confianza ahora a unos, ahora a otros, Luis X no tomaba más decisiones que las que se le imponían y parecía gobernar cuando no hacía más que sufrir.Cediendo a la violencia de las ligas de la nobleza y siguiendo el parecer de la mayoría de su consejo, el 19 de marzo de 1315, es decir, a los tres meses y medio de reinado, Luis X firmó la carta para los señores normandos, a la que debían seguir en breve las cartas para los del Languedoc, para los de la Borgoña, Picardía y Champaña. La de Picardía interesaba particularmente a Valois y a Roberto de Artois. Estas cartas anulaban todas las disposiciones, escandalosas a los ojos de los privilegiados, por las cuales Felipe el Hermoso había prohibido los torneos, las guerras particulares y los juicios de Dios. Se permitía de nuevo a los caballeros «guerrear unos contra otros, cabalgar, ir y venir y llevar armas. Dicho de otra forma: la nobleza francesa recuperaba su querido y ancestral derecho de arruinarse en verdaderas o falsas batallas, de destruirse; y en ocasiones, de asolar el reino para dirimir querellas personales. ¿Qué soberano realmente monstruoso, cuya memoria debía ser escarnecida, había sido aquel que durante treinta años les había privado de tan inocentes pasatiempos?Igualmente los señores volvían a tener la libertad de distribuir tierras y hacerse nuevos vasallos sin dar cuenta de ello al rey. Los nobles no debían ser citados más que ante jurisdicciones de nobles. Los sargentos y prebostes del rey no podían detener a los delincuentes o citarlos directamente a juicio sin haber informado al señor del lugar. Las gentes de los burgos y los campesinos libres no podían, salvo casos excepcionales, salir de las tierras de sus señores para ir a pedir justicia al rey. En fin, para los subsidios militares y la leva de tropas, los nobles recuperaban una especie de independencia que les permitía decidir si querían ono participar en la guerra nacional y cómo deseaban hacérsela pagar.Marigny logró hacer inscribir al final de estas cartas una vaga fórmula concerniente a la suprema autoridad real en todo lo que «según una antigua costumbre pertenecía al príncipe soberano y a ningún otro». Esta fórmula de derecho dejaba a un monarca fuerte la posibilidad de recobrar pieza por pieza todo lo que se había concedido. No obstante, Valois consintió en ello, porque cuando se decía «antigua costumbre» él sobreentendía «San Luis», pero Marigny no se hacía ilusiones; en teoría y en la práctica, eran todas las instituciones del Rey de Hierro lo que se hundía. Marigny salió de aquel Consejo del 19 de marzo, declarando que se había preparado el terreno para los más graves desórdenes.Al mismo tiempo fue decidida la convocatoria de todos los prebostes, tesoreros y recaudadores. Se despacharon a todas las bailías y senescalías inquisidores oficiales que se llamaban «reformadores»; pero sin poderes especiales para una inspección seria, pues la reunión estaba fijada para mediados del siguiente mes; y como se buscara un lugar para la reunión, Carlos de Valois propuso Vincennes, en recuerdo de San Luis.El día señalado, Luis el Turbulento, pares, barones, dignatarios, grandes oficiales de la corona y miembros de la Cámara de Cuentas, se dirigieron con gran pompa a la mansión de Vincennes. Formaban una bella cabalgata que atrajo a las gentes al umbral de las puertas y a la que los pilletes seguían gritando « ¡Viva el rey!» con la esperanza de que les echaran un puñado de confites. Se había extendido el rumor de que el rey iba a juzgar a los recaudadores de impuestos, y nada podía ser más del agrado del pueblo.La temperatura de abril era suave, con ligeras nubes que cruzaban el cielo por encima de la espesura de los árboles. Un verdadero tiempo de primavera que devolvía la esperanza; aunque la penuria continuaba, el frío al menos había terminado, y se decía que la próxima cosecha sería buena, de no sobrevenir una heLada que echara a perder los trigales recién brotados.Cerca de la mansión real se había levantado una inmensa tienda, como para una fiesta o una gran boda, y doscientos recaudadores, tesoreros y prebostes estaban alineados, unos en bancos de madera, y otros por tierra, sentados con las piernas cruzadas.Bajo un dosel en el que se veían bordadas las armas de Francia, el joven rey, con la corona en la cabeza y el cetro en la mano, se hallaba instalado en un jaudesteuil, una especie de plegable heredera de la silla curul, que, desde los orígenes de la monarquía francesa, servía de trono al soberano cuando se desplazaba. Los brazos del jaudesteuil de Luis X estaban esculpidos con cabezas de galgos y el respaldo cubierto con un cojín de seda roja.A una y otra parte del rey estaban colocados los pares y los nobles y, detrás de las mesas de tijera, los miembros de la Cámara de Cuentas. Uno tras otro, los funcionarios reales, llevando su registro, eran llamados al mismo tiempo que los «reformadores» que habían circulado por sus circunscripciones.Aunque las investigaciones habían sido muy rápidas, permitieron, no obstante, recoger gran número de denuncias locales, cuya mayor parte fue verificada rápidamente. Casi todos los libros presentaban huellas de despilfarro y trazas de abusos y de malversaciones, sobre todo en los últimos meses, aumentadas desde la muerte de Felipe el Hermoso y mayores aún desde que se había minado la autoridad de Marigny.Los barones empezaron a murmurar, como si ellos hubieran sido ejemplo de honradez, o como si las dilapidaciones se hubieran ensañado en sus bienes propios. El miedo se apoderó de los funcionarios, y algunos prefirieron desaparecer subrepticiamente por el fondo de la tienda, dejando para más tarde dar explicaciones.Cuando se llegó a los prebostes y recaudadores de las regiones de Montfort―l'Amaury, Neauple, Dourdan y Dreux, sobre los que Tolomei había proporcionado a los reformadores elementos muy concretos de acusación, se alzó alrededor del rey una gran oleada de cólera. Pero el más indignado de todos los señores, el que más alto dejó sentir su furor, fue Marigny. Su voz tapó todas las otras voces y se dirigió a sus subordinados con tal violencia que les hizo encorvar las espaldas. Exigía restituciones y prometía castigos. Súbitamente, monseñor de Valois, levantándose, le cortó la palabra.―Hermoso papel estáis representando ante nosotros, señor Enguerrando ―exclamó―. Pero de poco os sirve que tronéis tan fuerte ante esos bribones. Todos ellos no son más que hombres que vos habéis empleado, afectísimos servidores vuestros, y todo pone en evidencia que vos habéis tenido parte en sus manejos.A esta declaración siguió un silencio tan profundo que se pudo oír el canto de un grillo allá en la campiña. El Turbulento, visiblemente sorprendido, miraba, escrutador, a derecha y a izquierda.Todos los asistentes contuvieron el aliento, al ver que Marigny se dirigía hacia Carlos de Valois.―¡Messire. ―dijo sordamente―. Si alguno de esa caterva ―designó con la mano abierta a la asamblea de los recaudadores―, si uno solo de esos malos servidores del reino puede afirmar en conciencia y jurar por su fe que me ha sobornado de alguna manera, o remitido la menor cantidad de sus Ingresos, que se aproxime.Entonces, empujado por la enorme pierna de Roberto de Artois, se vio adelantarse al preboste de Montfort cuyas cuentas estaban en curso de examen.―¿Qué tenéis que decir? ¿Venís a buscar vuestra cuerda? ―le gritó Marigny.Tembloroso, con la cara redonda marcada por el haba color de vino, permanecía mudo. Sin embargo, había sido bien adoctrinado, por Guccio primero, después por Roberto de Artois, quien le había prometido que no sería castigado si prestaba testimonio contra Marigny.―Y bien, ¿qué tenéis que decir? ―preguntó a su vez Valois―. No temáis confesar la verdad, pues nuestro querido rey está aquí para escucharlo todo y sentenciar de una manera justa.Portefruit puso una rodilla en tierra delante de Luis X y, abriendo los brazos, pronunció con una voz tan débil que a duras penas se oía:―Sire, he cometido grandes faltas, pero he sido obligado a hacerlo por un empleado de Monseñor de Marigny, que me reclamaba cada año la cuarta parte de las tasas, por cuenta de su amo.―¿Qué empleado? Decid su nombre, y que comparezca ―gritó Enguerrando―. ¿Qué cantidades le habéis entregado vos?Entonces el preboste se desmoronó, cosa que podían haber previsto los que lo habían aleccionado, pues era seguro que un hombre que se había dejado dominar por Guccio, se hundiría en presencia de Marigny. Nombró a un empleado que había muerto hacía cinco años y se enredó citando otro cómplice; pero éste resultó pertenecer a la casa del conde de Dreux y no a la de Marigny. No pudo explicar por qué misterioso conducto pudieron llegar al rector del reino los fondos desaparecidos.Su declaración rezumaba felonía. Marigny la cortó en seguida diciendo:―Sire, como vos podéis juzgar, no hay una sola palabra de verdad en lo que ha farfullado ese hombre; es un ladrón que para salvarse repite palabras enseñadas y mal enseñadas. Que se me reproche haberme equivocado al poner mi confianza en esos sapos, cuya falta de honradez se acaba de poner de manifiesto; que se me acuse de no haber mandado atormentar a unabuena docena de ellos. Aceptaré el reproche, aunque desde hace cuatro meses se me ha despojado de todos los medios para actuar sobre ellos. Pero que no se me agravie acusándome de robo. Es la segunda vez que messire de Valois se permite hacerlo, y esta vez no lo toleraré.Señores y magistrados comprendieron entonces que se iba a ventilar por fin la gran disputa.Dramático, con una mano sobre el corazón, y con la otra señalando a Marigny, Valois replicó, dirigiéndose al rey:―Sire, sobrino mío, hemos sido engañados por un bellaco que ha estado entre nosotros demasiado tiempo, y cuyas fechorías han traído la maldición sobre nuestra casa. El es la causa de los males que nos aquejan y quien, por el dinero que recibió, concedió a los flamencos varias treguas vergonzosas para el reino. Por eso vuestro padre cayó en tal tristeza que se anticipó su hora. Enguerrando es el causante de su muerte. Por mi parte, estoy dispuesto a probar que es un ladrón y que ha traicionado al reino, y si no lo mandáis detener al instante, ¡voto a Dios que no apareceré más por vuestra corte ni por vuestro consejo! *―¡Mentís, por la barba! ―gritó Marigny.―Voto a Dios, vos sois quien mentís, Enguerrando ―respondió Valois.Y se acometieron llenos de furor; se agarraron por el cuello, y aquellos dos hombres, aquellos dos búfalos, uno de los cuales había llevado la corona de Constantinopla y el otro tenía su estatua en la Galería de los reyes, se recrearon en vomitarse las peores injurias, golpeándose como mozos de cuerda delante de toda la corte y de toda la administración del país.Los nobles se habían levantado, los prebostes y recaudadores se habían echado hacia atrás, tirando sus bancos. Luis X tuvo una reacción inesperada: sentado sobre la silla curul se echó a reír estrepitosamente.Indignado por esta risa tanto como por el espectáculo vergonzoso que ofrecían los dos luchadores, Felipe de Poitiers se adelantó y, con una energía sorprendente en un hombre tan delgado, separó a los dos adversarios y los mantuvo al extremo de sus largos brazos. Marigny y Valois jadeaban, con la cara como la grana y los vestidos desgarrados.―Tío ―dijo Felipe de Poitiers―, ¿cómo os atrevéis? Marigny, ¡recobrad el dominio sobre vos, os lo ordeno! Volved a vuestra casa y esperad a que la calma vuelva a los dos.La decisión, la potencia que emanaba de aquel muchacho de veinticuatro años se impusieron a unos hombres que casi le doblaban la edad.―Partid, Marigny, os digo ―insistió Felipe de Poitiers―. ¡Bouville! Lleváoslo.Marigny se dejó llevar por Bouville y salió de la mansión de Vincennes. La gente se apartaba a su paso como si fuera un toro de lidia al que trataran de conducir al toril.Valois no se había movido de su sitio; temblaba de furor y repetía:―¡Lo haré colgar! ¡tan verdad como que existo, lo haré colgar!* Estas palabras son textualmente las pronunciadas por carlos de Valois en aquella ocasión y tales como las hemos encontrado en los informes proporcionados por las crónicas de aquel tiempo.Luis X había dejado de reír. La intervención de su hermano acababa de darle una lección de autoridad. Y además se daba de pronto cuenta de que se le había engañado. Se desembarazó del cetro, que entregó a su chambelán y dijo brutalmente a Valois:―Tío, tengo que hablar con vos sin tardanza. Tened la bondad de seguirme.Del lombardo al arzobispo
―¡Me habíais asegurado, tío ―exclamó Luis el Turbulento, midiendo a grandes pasos nerviosos una de las salas de la mansión de Vincennes―, que no se trataba, esta vez, de acusar a Marigny, y lo habéis hecho! Esto es demasiado. Os habéis burlado de mí.Al llegar al extremo de la pieza, se volvió bruscamente sobre sí mismo, y su manto corto que se había puesto en lugar del largo de ceremonia, giró en redondo a la altura de sus pantorrillas.Carlos de Valois, sofocado aún por la lucha, y con el cuello destrozado, respondió.―¿Qué otra cosa, sobrino, se podía hacer sino ceder a la cólera ante tamaña villanía?Parecía expresarse de buena fe, y él mismo se persuadía ahora de haber cedido a un impulso espontáneo, siendo así que su comedia estaba decidida desde hacía muchos días.―Vos sabéis más que nadie que nos hace falta un Papa ―prosiguió el Turbulento―, y también sabéis por qué no pudimos apartar a Marigny. ¡Bouville nos lo ha dicho de sobra!―¡Bouville! ¡Bouville! Vos no creéis más que lo que os ha referido Bouville, que no ha visto nada ni comprende nada. El pequeño Lombardo que se envió con él para vigilar el oro me ha hecho saber más cosas que vuestro Bouville sobre los asuntos de Aviñón. Mañana podría ser elegido un Papa dis³puesto a declarar la anulación al día siguiente, si Marigny, sólo Marigny, no pusiera obstáculos por todos los medios. ¿Creéis vos que trabaja para apresurar vuestro asunto? Al contrario, lo retrasa, a su gusto porque sabe por qué razón lo mantenéis en su puesto. No quiere Papa angevino, ni que tengáis esposa angevina y mientras os traiciona en todo, asegura en su mano todos los poderes que le abandonó vuestro padre. ¿Dónde estaréis esta tarde, sobrino?―He decidido no moverme de aquí ―respondió Luis, arrogantemente.―Entonces, antes de la noche os habré traído algunas pruebas que van a aplastar a vuestro Marigny, y espero que entonces acabaréis por ponerlo en mis manos.―Os conviene que sea así, tío; porque de otro modo, tendréis que ateneros a vuestra palabra de no aparecer por la corte ni por el Consejo.El tono de Luis X era de ruptura, Valois, muy alarmado por el giro que tomaban los acontecimientos, partió para París, llevando consigo a Roberto de Artois y a los escuderos que le servían de escolta.―Ahora, todo depende de Tolomei ―dijo a Roberto al su·bir al caballo.Por el camino se cruzaron con el convoy de carretas que transportaban a Vincennes las camas, cofres, mesas y vajillas para la instalación del rey durante la noche.Una hora más tarde, mientras Valois iba a su palacio para cambiarse de vestidos, Roberto de Artois irrumpía en la casa del capitán general de los Lombardos.―Amigo banquero, ha llegado el momento de confiarme el escrito de que me habéis hablado y que denuncia los robos cometidos por el arzobispo Marigny. Ya sabéis: el bozal... Monseñor de Valois lo necesita inmediatamente.―Inmediatamente, inmediatamente... ¡Qué bien!, monseñor Roberto. Me pedís que me desprenda de un arma que ya nos salvó una vez, a mí y a todos mis amigos. Si os sirve para derribar a Marigny, me alegro mucho. Pero si después, por desgracia, Marigny sigue en el poder, estoy perdido. Y además, he reflexionado mucho, monseñor...A Roberto le hervía la sangre con esta conversación, pues Valois le había pedido que fuera diligente, y sabía lo que valía cada instante perdido.―Sí, he reflexionado mucho ―prosiguió Tolomei―. Las costumbres y ordenanzas de monseñor San Luis que están por restablecerse son excelentes de verdad para el reino; pero desearía que se exceptuaran las ordenanzas sobre los Lombardos, por las que primero fueron expoliados y luego desterrados de París. Aún no lo han olvidado. Nuestras compañías han tardado muchos años en levantar cabeza. Entonces, San Luis... San Luis... mis amigos estAn inquietos, y yo quisiera poder tranquilizarlos.―Vamos, banquero, monseñor de Valois os lo dijo. El os sostiene yos protege.―Sí, sí, con buenas palabras; pero desearíamos que todo eso quedara escrito. Así, hemos preparado un memorial para el rey, solicitando que confirme nuestros privilegios consuetudinarios; y en estos tiempos en que el rey firma todas las cartas que se le presentan, veríamos con buenos ojos que también firmara la nuestra. Después de lo cual, con mucho gusto, monseñor, os pondría en las manos el medio de hacer colgar, quemar o torturar, según vuestra elección, al menor o al mayor de los Marigny, o a ambos a la vez. Una firma, un sello; es cosa de un día, de dos a lo sumo. Ya lo hemos redactado.El gigante descargó su mano sobre la mesa, y tembló cuanto había en la habitación.―Ya habéis jugado bastante, Tolomei ―exclamó―. Os he dicho que no podemos esperar. Dadme vuestra petición, yo me comprometo a hacérosla firmar; pero dadme al mismo tiempo el pergamino. Estamos del mismo lado y será necesario que por una vez tengáis confianza en mí.―¿Monseñor de Valois no puede esperar un día?―No.―Eso significa que ha perdido mucho en el favor del rey y muy de improviso ―dijo lentamente el banquero moviendo la cabeza―. ¿Qué ha sucedido, pues, en Vincennes?Roberto le relató brevemente el desarrollo de la asamblea y sus consecuencias. Tolomei escuchaba moviendo todavía la cabeza. «Si Valois es apartado de la corte, pensaba, y Marigny se afirma en el poder, entonces adiós carta, franquicias y privilegios. El peligro ahora es grave...»Se levantó y dijo:―Monseñor, cuando un príncipe enredador, como lo es el nuestro, se encapricha realmente de un servidor, ya se le pueden denunciar sus fechorías, él lo perdonará, le encontrará excusas y se unirá más a él cuanto más le haya engañado.―A menos que se pruebe al príncipe que las fechorías han sido cometidas contra él. No se trata de denunciar al arzobispo, se trata de hacerlo cantar... el bozal a la nariz.―Entiendo, entiendo. Queréis serviros de un hermano contra el otro. Puede resultar. El arzobispo, por cuanto ya sé, no tiene espíritu férreo... Bueno... Hay que correr el riesgo.Y entregó a Roberto de Artois el documento que Guccio había traído de Cressay.Juan de Marigny, aunque era arzobispo de Sens, vivía más frecuentemente en París, principal diócesis de su jurisdicción, y tenía reservada una parte del palacio episcopal. Allí fue, en una bella sala abovedada y entre perfume de incienso, donde lo sorprendió la súbita aparición del conde de Valois y de Roberto de Artois.El arzobispo tendió a los visitantes la mano para que le besaran el anillo. Valois fingió no haber advertido el gesto y de Artois levantó hasta sus labios los dedos del arzobispo con tal descaro que se habría dicho que lo iba a arrojar por encima de su hombro.―Monseñor Juan ―dijo Carlos de Valois―, sería necesario que nos dijerais por qué motivo os oponéis, vos y vuestro hermano, tan obstinadamente a la elección del cardenal Duèze de Aviñón, de tal modo que ese cónclave parece realmente un colegio de fantasmas.Juan de Marigny palideció un poco y con voz plena de unción contestó:―No comprendo vuestro reproche, monseñor, ni el motivo. Yo no me opongo a ninguna elección, y estoy seguro de que mi hermano hace lo que considera más conveniente para ayudar al rey, y yo mismo le sirvo en todo cuanto puedo, dentro de los limites de mi sacerdocio. Pero el cónclave depende de los cardenales y no de nuestros deseos.―¿Así os lo tomáis? Está bien ―exclamó Valois―. Pero, puesto que la Cristiandad puede pasarse sin Papa, ¡la archidiócesis de Sens tal vez podría pasarse también sin arzobispo!―No comprendo vuestras palabras, monseñor, a no ser que estéis profiriendo una amenaza contra un ministro de Dios.―¿Ha sido Dios, por casualidad, señor arzobispo, quien os ha mandado malversar ciertos bienes de los Templarios? ―dijo entonces el de Artois―. ¿Y creéis que el rey, que también es representante de Dios en la tierra, puede tolerar en la sede episcopal de su principal ciudad a un prelado sin honradez? ¿Reconocéis esto? ―concluyó el de Artois, poniéndole ante las narices el documento confiado por Tolomei.―¡Es falso! ―exclamó el arzobispo.―Si es falso ―replicó Roberto―, apresurémonos entonces a poner de manifiesto la verdad. ¡Presentad, pues, una demanda ante el rey para que se descubra el falsario!―La majestad de la Iglesia no ganaría nada con ello...―...y vos lo perderíais todo, según creo, monseñor.El arzobispo se había sentado en un gran sillón. «No retrocederán ante nada», se decía. La fecha de su acto reprobable se remontaba a más de un año, y su beneficio ya había sido consumido. Dos mil libras que había necesitado... e iba a estar hundido toda su vida. El corazón le golpeaba agitado en el pecho y notaba que le corría el sudor bajo las moradas vestiduras.―Monseñor Juan ―dijo entonces Carlos de Valois―, todavía sois muy joven, y tenéis ante vos un gran porvenir en los asuntos de la Iglesia y del reino. Lo que hicisteis en aquella ocasión (tomó con altivez el pergamino de las manos de Roberto de Artois), es un error excusable en tiempos en que toda moral se deshace, y pienso que obrasteis bajo la influencia de malos ejemplos. Si no os hubieran obligado a condenar a los Templarios, no hubierais tenido ocasión de traficar con sus bienes. Sería una verdadera lástima que esta falta, que no es más que pecuniaria, apagara el brillo de vuestra posición y os obligara a desaparecer del mundo. Pues si llegara al Consejo de los Pares o al tribunal de la Iglesia, os llevaría derecho, por mucho que nos pesara, a la celda de unconvento. Mi parecer, monseñor, es que habéis cometido una falta mucho más grave siguiendo los manejos de vuestro hermano contra los deseos del rey. Para mí, ésta es la falta que os reprocho ante todo, y si aceptáis denunciar este segundo error, yo os libraré del castigo del primero.―¿Qué me exigís? ―preguntó el arzobispo.―Abandonad el partido de vuestro hermano, que ya no tiene ningún valor, y venid a revelar al rey Luis todo cuanto sabéis de sus criminales órdenes referentes al cónclave.El prelado era blando de carácter. La cobardía se apoderó de él. El miedo ni siquiera le dejó tiempo para pensar en su hermano, al que se lo debía todo; no pensó más que en sí mismo, y esta ausencia de duda le permitió guardar cierta aparente dignidad en el aspecto.―Habéis despertado mi conciencia ―dijo―, y estoy dispuesto, monseñor de Valois, a redimir mi error en el sentido que me digáis. Sólo desearía que ese pergamino me fuera devuelto.―Con mucho gusto ―dijo el conde de Valois entregándole el documento―. Basta que el conde de Artois y yo mismo lo hayamos visto; nuestro testimonio vale ante todo el reino. Vos vais a acompañarnos al instante a Vincennes; un caballo os espera abajo.El arzobispo hizo que le dieran su manto, sus guantes bordados y su bonete, y descendió con lentitud, majestuosamente, precediendo a los dos nobles.―Jamás he visto ―murmuró Roberto de Artois a Valois― a un hombre humillarse con tal altanería.La impaciencia del viudo
En sus diversiones, más que en cualquier otro acto, es donde un rey, como cualquier hombre, revela las profundas tendencias de su carácter. El rey Luis X apenas sentía inclinación por la caza, por los juegos de armas ni por los torneos, y en general por ningún ejercicio que implicara riesgo de herirse. Desde su infancia tenía predilección por jugar al frontón con pelotas de cuero; pero se cansaba y se ahogaba demasiado pronto. Su diversión preferida consistía en instalarse, arco en mano, en un jardín cerrado, y tirar desde muy cerca a los pájaros, pichones y palomas que un escudero le iba soltando, uno tras otro, de una canasta de mimbre.
Aprovechando la largura del día, estaba dedicado a este cruel ejercicio en un pequeño patio de Vincennes acondicionado como un claustro, cuando su tío y su primo le trajeron al arzobispo.La hierba verde y recortada, que cubría el suelo del patio, estaba sucia de plumas y de gotas de sangre. Una paloma, clavada por un ala en una viga del ambulatorio continuaba agitándose y zureando lastimosamente; otras, alcanzadas con mejor puntería, yacían en tierra con sus delgadas patas dobladas y crispadas sobre el vientre. El Turbulento lanzaba una exclamación de alegría cada vez que una de las flechas traspasaba a su víctima.―¡Otra! ―gritaba al escudero en seguida.Y si la flecha, por haber errado el blanco, iba a despuntarse sobre un muro, Luis reprochaba al escudero que había soltado a la paloma en un mal momento, o por el lado equivocado.―Sire, sobrino mío ―dijo Carlos de Valois―, hoy os veo con más habilidad que nunca; pero si tenéis la bondad de suspender por un instante vuestro ejercicio, podré probaros las graves cosas que os he anunciado.―¿Qué hay de nuevo? ―dijo el Turbulento con impaciencia.Tenía húmeda la frente y rojos los pómulos. Vio al arzobispo, e hizo una señal al escudero para que saliera.―Entonces, monseñor ―dijo dirigiéndose al prelado―, ¿es verdad que vos me impedíais conseguir un Papa?―¡Ay, Sire! ―dijo Juan de Marigny―. Vengo a revelaros ciertas cosas que yo creía ordenadas por vos y de las que estoy sinceramente apenado al saber que son contrarias a vuestra voluntad.A continuación, dando la sensación de la mejor fe del mundo, y con cierto énfasis en el tono, relató al rey todas las maniobras de Enguerrando de Marigny para impedir la reunión del cónclave y obstaculizar la elección tanto de Jacobo Duèze, como la de un cardenal romano.―Por duro que sea, Sire ―concluyó―, tener que denunciar las malas acciones de mi hermano, me es aún más duro verle actuar contra la felicidad del reino, y contra el bien de la Iglesia, y dedicarse a traicionar al mismo tiempo a su señor de la tierra y al Señor del cielo. Ya no lo tengo por miembro de mi familia, puesto que un hombre de mi estado no tiene más familia que Dios y su rey.«Por poco el taimado hace que se nos salten las lágrimas ―pensaba Roberto de Artois―. ¡Verdaderamente este bribón sabe servirse de su lengua! »Una paloma olvidada se había posado sobre el tejado de la galería. El Turbulento tiró una flecha que, atravesando al ave, hizo mover las tejas. Después, enfadado, dijo de repente:―¿De qué me sirve lo que me decía ahora? ¡Está bien, denunciar el mal cuando ya está hecho! Huid, messire arzobispo, que me encolerizo.Roberto de Artois arrastró consigo al arzobispo, que ya no era necesario, y Valois se quedó con el rey.―¡En buena situación me encuentro! ―continuó éste―. Enguerrando me ha engañado. Está bien. Triunfáis vos; pero ¿qué beneficio me reporta a mí eso? Estamos a mitad de abril, se acerca el verano. ¿Os acordáis, tío, de las condiciones de madame de Hungría: «Antes del verano.» De aquí a ocho semanas, ¿me habéis conseguido un Papa?―Honradamente, sobrino, no lo creo posible.―Entonces, no hay motivo para hincharos y pavonearos tanto.―Sobradamente os había aconsejado desde el invierno que os librarais de Marigny.―Pero ya que no lo he hecho, ¿no es mejor emplear a Marigny? Lo voy a llamar, le sermonearé, le amenazaré, tendrá que obedecerme al fin.Tan rabioso como testarudo, el Turbulento volvía siempre a Marigny como si fuera la única solución. Se había puesto a dar grandes pasos desordenados por el porche; algunas plumas blancas se le habían pegado a los zapatos.En verdad, el rey, Marigny, Valois, el de Artois, Tolomei, los cardenales y hasta la misma reina de Nápoles, todos habían hecho su juego personal de tal forma, que todos se encontraban en un callejón sin salida, atormentándose recíprocamente, pero sin poder avanzar un paso. Valois se daba perfecta cuenta de ello, como de que, si quería conservar la ventaja, necesitaba encontrar una solución. Y pronto.―¡Ah, sobrino ―exclamó― cuando pienso que he quedado dos veces viudo de mujeres ejemplares, considero una injusticia muy grande que vos no lo seáis de una mujer desvergonzada!―¡Cierto, cierto! ―exclamó Luis―. ¡Si al menos aquella zorra reventara!Bruscamente se detuvo, volvió el rostro a su tío, y comprendió que éste no había hablado por tontería, o para deplorar la injusticia del destino.―El invierno fue muy frío, las prisiones son malas para la salud de las mujeres ―prosiguió Carlos de Valois―, y ya hace mucho tiempo que Marigny no nos informa acerca del estado de Margarita. Me admiro de que haya podido soportar el régimen al que ha sido sometida... ¿No podría ser que Marigny (y esto sería muy propio de él, os haya ocultado hasta qué punto está enferma y próxima a su fin? Convendría ir a ver.Los dos quedaron absortos en el silencio que los rodeaba.Es admirable entre príncipes, que se comprendan tanto que las palabras resultan innecesarias...―Vos me habíais asegurado, sobrino ―dijo simplemente Valois después de un silencio―, que me daríais a Marigny el día que tuvierais un Papa.―También puedo dároslo, tío, el día en que sea viudo ―respondió el Turbulento, bajando la voz.Valois se pasó sus manos ensortijadas por las enrojecidas mejillas y prosiguió susurrante:―Sería preciso que me dierais primero a Marigny, puesto que es él quien manda en todas las fortalezas e impide que se entre en Château―Gaillard.―Está bien ―respondió Luis X―. Retiro mi mano de su cabeza. Podéis decir a vuestro canciller que me presente, para que las firme, todas las órdenes que creáis oportunas.Aquella misma noche, después de la hora de cenar, Enguerrando de Marigny preparaba a solas la memoria que pensaba enviar al rey pidiendo, conforme a las nuevas ordenanzas, el juicio de Dios. Es decir, iba a desafiar al conde de Valois a singular combate, y se encontraba ahora con ser el primero en pedir la aplicación de la «carta de los señores» contra la cual tanto había luchado. Fue entonces cuando le anunciaron la llegada de Hugo de Bouville a quien recibió inmediatamente. El antiguo gran chambelán de Felipe el Hermoso tenía aspecto sombrío y parecía acosado por sentimientos encontrados.―Enguerrando, he venido para prevenirte ―dijo mirando a la alfombra―, no duermas esta noche en tu casa, pues quieren arrestarte. Lo sé.―¿Arrestarme? Es una palabra yana. No se atreverán ―respondió Marigny―. Además, dime ¿quién vendrá a detenerme? ¿Alan de Pareilles? Alan nunca aceptará tal orden. Más bien cercaría mi palacio con sus arqueros, para defenderme.―Haces mal en no creerme, Enguerrando, como también has hecho mal, te lo aseguro, en obrar como has obrado en estos últimos meses. Cuando se ocupa el puesto que nosotros tenemos, trabajar contra el rey, sea cual sea el rey, es trabajar contra si mismo. También yo me pongo en trance de trabajar contra el rey en este momento, por la amistad que te tengo, y porque quisiera salvarte.El corpulento Bouville se sentía verdaderamente desgraciado. Servidor leal del soberano, amigo fiel, dignatario íntegro, respetuoso de las leyes de Dios y de las leyes del reino, los sentimientos que lo animaban, todos honrados, se volvían, de pronto, inconciliables.―Lo que acabo de manifestarte, Enguerrando ―prosiguió―, lo sé por monseñor Felipe de Poitiers, que es tu único apoyo por el momento. Monseñor de Poitiers desearía que pusieras tierra por medio entre tú y los nobles. Le ha aconsejado a su hermano que te envíe a gobernar algún territorio lejano, Chipre, por ejemplo.―¿Chipre? ―exclamó Marigny―. ¿Dejarme encerrar en esa isla, al otro extremo del mar, cuando he gobernado el reino de Francia? ¿Es allá donde quieren desterrarme? Yo continuaré caminando como dueño y señor sobre el suelo de París, o moriré.Bouville sacudió tristemente sus negros y blancos mechones.―Créeme ―repitió―, no duermas esta noche en tu casa. Y si crees que mi casa es suficiente asilo... Haz lo que quieras; yo ya te lo he advertido.En seguida que partió Bouville, Enguerrando fue a tratar de aquel asunto con su esposa y con su cuñada la señora de Chanteloup. Necesitaba hablar y sentir la presencia de sus familiares. Las dos mujeres opinaron asimismo, que debía partir al instante hacia uno de los señoríos normandos y después, desde allí, si el peligro apremiaba, ganar un puerto y refugiarse en la corte del rey de Inglaterra.Pero Enguerrando se encolerizó.―¡Así, pues, no estoy rodeado más que de cluecas y de capones!Y se fue a acostar como las demás noches. Acarició a su perro favorito, se hizo desnudar por su ayuda de cámara, y miró como éste sacaba la pesa del reloj, objeto poco extendido todavía entre los nobles, y que había adquirido a gran precio. Pensó durante un momento en las últimas frases de la memoria al rey y las anotó; se aproximó a la ventana, apartó la cortina y contempló los tejados de la ciudad dormida. Pasaba la ronda por la calle de Fossés―Saint―Germain, repitiendo cada veinte pasos, con voz rutinaria:―¡Medianoche... y la ronda...! ¡Dormid en paz...!Como siempre, llevaban un retraso de un cuarto de hora con relación al reloj...Enguerrando fue despertado al alba por un estrépito de botas que llegaba del patio, y por los golpes qúe daban en las puertas. Un escudero despavorido vino a advertirle que los arqueros estaban abajo. Pidió sus vestidos, se vistió a toda prisa y, en el rellano, se encontró con su mujer y su hijo que acudían, trastornados.―Teníais razón ―dijo a su mujer besándola en la frente―. Nunca os he escuchado cuanto debía. Partid hoy mismo con Luis.―Hubiera partido con vos, Enguerrando. Pero ahora no sabría alejarme del lugar donde se os va a imponer un injusto padecimiento.―El rey Luis es mi padrino ―dijo Luis de Marigny―. Voy corriendo en seguida a Vincennes...―Tu padrino es un pobre diablo y la corona le queda ancha en la cabeza ―respondió Marigny con cólera.Después, como advirtiera que estaba oscura la escalera, gritó:―¡Vamos, criados! ¡Luz! ¡Alumbradme!Y cuando sus servidores acudieron, descendió entre las dos filas de candelabros como un rey.El patio estaba lleno de soldados. En el marco de la puerta armado con casco y cota de mallas, se recortaba una alta silueta sobre la mañana gris.―¿Cómo has aceptado, Pareilles...? ¿Cómo has osado? ―dijo Marigny levantando las manos.―No soy Alan de Pareilles ―respondió el oficial. Messire de Pareilles ya no manda los arqueros.Se apartó para dejar pasar a un hombre delgado, con vestido eclesiástico, que era el canciller Esteban de Mornay. Como Nogaret, ocho años antes, había ido en persona a apoderarse del Gran Maestre de los Templarios, Mornay venía ahora en persona a prender al rector general del reino.―Messire Enguerrando ―dijo―, os ruego que me sigáis al Louvre, donde tengo orden de encerraros.A la misma hora, la mayor parte de los grandes jurisconsultos burgueses del reinado anterior, Raúl de Presles, Miguel de Bourdenai, Guillermo Dubois, Godofredo de Briançon, Nicolás Le Loquetier y Pedro de Orgemont, eran detenidos en sus domicilios y conducidos a diversas prisiones, mientras se despachaba un destacamento hacia Châlons para prender al obispo Pedro de Latille, el amigo de juventud de Felipe el Hermoso, al que éste había llamado con tanto interés en sus últimos instantes.Con ellos, todo el reinado del Rey de Hierro era sometido a prisión.Asesinos en la prisión
Cuando Margarita de Borgoña oyó, en plena noche, bajar el puente levadizo de Château―Gaillard, y el resonar de los pasos de los caballos en el patio, dudó en un principio de que estos sonidos fueran verdaderos. ¡Había esperado tanto, tanto había soñado en aquel instante desde que ―en la carta dirigida al conde de Artois―, había aceptado su deshonra y consentido en perder todos sus derechos, en su propio perjuicio y en el de su hija, a cambio de una liberación prometida y que no llegaba nunca!
Nadie había respondido, ni Roberto ni el rey. No había aparecido ningún mensajero. Las semanas se deslizaban en un silencio más destructor que el hambre, más agotador que el frío, más degradante que la miseria. Margarita, aquellos días, no se movía de su lecho, víctima de una fiebre en la que el alma tenía tanta parte como el cuerpo, y que la mantenía en un estado de semi inconsciencia. Con los grandes ojos abiertos sobre las tinieblas de la torre, pasaba las horas escuchando los latidos demasiado rápidos de su corazón. El silencio se poblaba de rumores inexistentes y la oscuridad era invadida de amenazas trágicas que no venían de la tierra, sino del Más Allá. El delirio de los insomnios desorganizaba su razón... Felipe de Aunay, el bello Felipe, no estaba totalmente muerto; lo veía marchar a su lado, con las piernas quebradas y el vientre ensangrentado; ella extendía los brazos hacia él pero no lo podía coger. Sin embargo, él la atraía, sin que ella se moviera, sobre el trayecto que va de la tierra hasta Dios, sin sentir ya la tierra y sin ver jamás a Dios. Y esta marcha atroz duraría hasta la consumación de los siglos, hasta el Juicio final; tal vez eso era, después de todo, el Purgatorio...―¡Blanca! ―gritó―. ¡Blanca! ¡Ya llegan!Porque los candados, los cerrojos y las puertas rechinaban verdaderamente al pie de la torre; numerosos pasos resonaban en los escalones de piedra.―¡Blanca! ¿Oyes?Pero la débil voz de Margarita no llegaba hasta su prima a través del espesor de la puerta que, durante la noche, separaba los dos pisos de su calabozo.La luz de una sola vela cegó a la reina prisionera. Unos hombres se apretaban en el marco de la puerta. Margarita no pudo contarlos. No veía más que al gigante de manto rojo, de ojos claros y de puñal plateado que avanzaba hacia ella.―¡Roberto! ―murmuró―. ¡Roberto, al fin habéis venido!Detrás del conde de Artois, un soldado llevaba un asiento que depositó junto al lecho de Margarita.―Y pues, prima ―dijo Roberto sentándose― vuestra salud no marcha bien, por lo que me han dicho y por lo que veo. Sufrís...―...Padezco de todo ―dijo Margarita― y ni siquiera sé si estoy viva.―Así, pues, he llegado a tiempo. Pronto va a acabar todo; lo vais a ver. Vuestros enemigos han sido destruidos. ¿Estáis en condiciones de escribir?―No sé ―dijo Margarita.El de Artois, haciendo acercar la luz, observó más atentamente el rostro descompuesto y enjuto, los labios consumidos de la prisionera y sus ojos negros anormalmente brillantes y hundidos, sus cabellos pegados por la fiebre al borde de la frente combada.―Al menos podréis dictar la carta que el rey espera. ¡Capellán! ―llamó el de Artois chasqueando los dedos.Un hábito blanco y un gran cráneo afeitado y azulado salieron de la penumbra.―¿Se me ha concedido la anulación? ―preguntó Margarita.―¿Cómo se os iba a conceder, prima, si rehusásteis acceder a lo que se os pedía?―No rehusé ―dijo ella―. Lo acepté..., lo acepté todo. No sé, no comprendo.―Que vayan a buscar un cántaro de vino para reanimarla ―dijo el de Artois volviendo la cabeza.Unos pasos se alejaron por la habitación y por la escalera.―Haced un esfuerzo, prima ―prosiguió el de Artois―. Ahora es cuando debéis aceptar lo que os voy a aconsejar.―Pero si yoos escribí, Roberto; os escribí para que dijerais a Luis... todo cuanto me habíais pedido... que mi hija no era suya...El mundo exterior vacilaba alrededor de Margarita.―¿Cuándo? ―preguntó Roberto.―Pues hace mucho tiempo... semanas, dos meses, me parece y espero desde entonces ser liberada...―¿A quién le disteis esa carta?―Pues... a Bersumée.De repente pensó Margarita, despavorida: «¿Escribí verdaderamente? Esto es horroroso, no sé... no sé nada.»―Preguntad a Blanca ―murmuró ella.Se produjo un gran ruido cerca de ella; Roberto de Artois se había levantado; había agarrado a uno que estaba a su alcance; lo sacudía por el cuello, y gritaba de tal forma que Margarita apenas comprendía las palabras.―Pues, sí, monseñor... yo mismo, yo la llevé ―respondió con voz despavorida Bersumée.―¿Dónde la entregaste? ¿A quién?―Dejadme, monseñor, dejadme, me ahogáis. Le di la carta a monseñor de Marigny. Eran las órdenes que tenía.El alcaide no pudo esquivar el puñetazo que le dio en plena cara, un verdadero mazazo que le hizo gemir y tambalearse.―¿Es que yo me llamo Marigny? Cuando se te confía un pliego para mi, ¿se lo has de llevar a otro?―El me aseguró, monseñor...―Cállate, animal, te ajustaré las cuentas más tarde; y puesto que eres tan amigo de Marigny, te enviaré a hacerle compañía al calabozo del Louvre ―dijo el de Artois.Después, volviéndose a Margarita, prosiguió:―Nunca recibí vuestra carta, prima, Marigny se la guardó para si.―¡Ah! ¡Bien! ―dijo ella.Se sintió tranquilizada. Al menos, ahora sabía que había escrito.En aquel momento, el sargento Lalaine entró, trayendo la cántara de vino que habían pedido. Roberto de Artois miró cómo bebía Margarita.«¡Y no me he traído veneno!», pensaba, «tal vez hubiera sido más fácil; soy tonto de no haber pensado en ello... Así, pues, ella había aceptado... y nosotros sin saberlo. Sí, todo ha sido una gran tontería; pero ahora es demasiado tarde para cambiar. Y de todas maneras, en el estado en que se encuentra, no vivirá mucho».»Habiendo descargado su cólera en Bersumée, ya no sentía interés por aquello y estaba casi triste. Allí estaba, macizo, sentado con las manos puestas sobre los muslos, rodeado de guerreros armados hasta los dientes, delante de aquel jergón donde yacía una joven agotada. ¡Cuánto la había detestado mientras era reina de Navarra y prometida del trono de Francia! ¿Qué no había tramado para perderla, multiplicando viajes, intrigas y gastos, uniendo contra ella a la corte de Inglaterra y a la corte de Francia? Incluso el último invierno, por muy poderoso barón que él fuera, y miserable la condición de prisionera en que ella se encontraba, la hubiera molido a gusto cuando rehusó escribir la carta. Ahora, su triunfo lo había llevado más allá de donde hubiera querido ir. No sentía compasión, solamente una especie de indiferencia asqueada, una lasitud amarga.¡Tantos medios movilizados contra un cuerpo femenino, enflaquecido y enfermo! El odio, en Roberto, había desaparecido porque no encontraba ya la resistencia a la altura de su fuerza.Y verdaderamente sintió, sí, sinceramente sintió que la carta no hubiera llegado a su poder, y pensó en lo absurdo del encadenamiento del destino. Sin el obtuso celo de aquel asno de Bersumée, ahora Luis X ya habría tenido la oportunidad de casarse de nuevo, Margarita estaría instalada en un tranquilo convento y Marigny, sin duda, en libertad, o quizá todavía en el poder. Nadie se habría visto empujado a soluciones extremas, y él mismo, Roberto de Artois, no se encontraría allá, encargado de ejecutar a una moribunda.―Es un trago necesario; pero debe hacerse dentro del secreto de la familia ―le había dicho Carlos de Valois.Y Roberto había aceptado aquella misión por la razón principal de que le daría ventaja sobre Valois y sobre el rey. Tales servicios se pagan sin limitación... Además, el destino, si bien se considera, no había sido absurdo más que en apariencia; cada uno, con los actos que le dictaba su propio carácter, había contribuido a que los hechos no pudieran desarrollarse de forma distinta: «¿No fui yo quien el año pasado inició este asunto en Westminster? Me toca pues acabarlo. Pero ¿lo hubiera empezado yo, si Marigny, para concertar las bodas de las de Borgoña, no me hubiera obligado, al despojarme de mi condado de Artois en provecho de mi tía Mahaut? Y Marigny se pudre ahora en el Louvre.» El destino mostraba cierta lógica.Roberto se percató de que todos los de la habitación lo miraban: Margarita desde el fondo de su camastro, Bersumée que se frotaba la mandíbula, Lalaine que había vuelto a coger la cántara, Lormet apoyado contra la pared en la penumbra, el capellán apretando el escritorio sobre su vientre; todos parecían estupefactos al verlo meditar.El gigante resopló.―Ya veis, prima ―dijo―, cómo Marigny era vuestro enemigo y cómo es enemigo de todos nosotros. Esta carta robada nos da una nueva prueba. Sin Marigny, jamás habríais sido acusada, ni tratada de esta forma. Aquel felón se ingenió para perjudicaros, tanto como al rey y al reino. Pero ahora está detenido y yo vengo a recoger vuestras quejas contra él, a fin de apresurar la justicia del rey y vuestra gracia.―¿Qué tengo que declarar? ―preguntó Margarita.El vino que acababa de beber apresuraba aún más los latidos de su corazón, respiraba de manera entrecortada, y se apretaba el pecho.―Voy a dictar por vos al capellán, ―dijo Roberto.El capellán se sentó en tierra, con la tablilla de escribir sobre sus rodillas. A su lado la vela iluminaba desde abajo los tres rostros.Roberto sacó de su bolsa una hoja plegada, con el texto escrito, que él leyó al capellán.―«Sire, esposo mio, me muero de pesadumbre y consumida por la enfermedad. Os suplico me otorguéis el perdón, pues si no lo hacéis pronto...―Un momento, monseñor, no os puedo seguir ―dijo el capellán―, yo no escribo como vuestros empleados de París.―...pues si no lo hacéis pronto, siento que me queda muy poco de vida, y que el alma va a abandonarme. Todo ha sido culpa del señor de Marigny, que me ha querido perder en vuestra estima y en la del difunto rey denunciando cosas cuya falsedad os juro, y que me ha hecho, con odioso trato...―Un momento, monseñor ―rogó el capellán.Había cogido un raspador para suavizar una aspereza de la vitela.Roberto tuvo que esperar un momento, antes de reemprender y terminar:―»...reducir a la miseria en que me encuentro. Todo ha sucedido por causa de ese malvado. También os ruego que me saquéis de este estado y os aseguro que jamás he dejado de seros obediente esposa en la voluntad de Dios.»Margarita se alzó un poco en su jergón. No comprendía por qué enorme contradicción pretendían, ahora, que ella se proclamara inocente.―Pero, entonces, primo, pero entonces, ¿las confesiones que me habíais pedido?―Ya no son necesarias, prima ―respondió Roberto―. Esto que vais a firmar aquí reemplazará todo lo demás.Pues lo que necesitaba en aquel momento Carlos de Valois era reunir contra Enguerrando todos los testimonios posibles, falsos o verdaderos. Este de Margarita era de gran importancia, ya que ofrecía la ventaja de lavar, al menos en apariencia, el deshonor del rey, y la de hacer anunciar por la reina su propia muerte. ¡Verdaderamente, monseñores de Valois y de Artois eran hombres de imaginación!―¿Y Blanca? ―preguntó Margarita―. ¿Qué va a ser de ella? ¿Se ha pensado en Blanca?―No os inquietéis ―dijo Roberto―. Se hará por ella todo lo necesario.Y Margarita trazó su nombre al pie del pergamino.Entonces Roberto de Artois se levantó y se inclinó hacia su prima. Los otros se habían retirado hacia el fondo de la estancia. El gigante posó las manos sobre el hombro de Margarita.Al contacto de aquella ancha palma, Margarita sintió un agradable calor que la calmaba y que descendía por todo su cuerpo. Colocó sus descarnadas manos sobre los dedos de Roberto como si temiera que los retirara demasiado pronto.―Adiós, prima mía ―dijo él―. Adiós. Os deseo un buen descanso.―Roberto, ―preguntó ella en voz baja buscando al mismo tiempo su mirada―, la otra vez que vinisteis y me quisisteis poseer, ¿ me deseabais verdaderamente?Ningún hombre es totalmente malvado; el conde de Artois dijo en aquel momento una de las pocas frases caritativas que jamás hubieran salido de sus labios:―Sí, mi hermosa prima, os quise.Entonces sintió que ella se distendía bajo sus manos, calmada y casi feliz. Ser amada, ser deseada había constituido la verdadera razón de vivir de aquella reina, mucho más que cualquier corona.Margarita miró a su primo que se alejaba al mismo tiempo que la luz; ahora le parecía irreal; ¡era tan grande que le hacía soñar, envuelto en aquella penumbra, en los héroes invencibles de lejanas leyendas!El hábito blanco del dominico y el gorro de lobo de Bersumée desaparecieron con Roberto, que empujaba a su mundo delante de él. Todavía permaneció un momento en el umbral, como si experimentara una ligera vacilación, y aún tuviera algo que decir. Después se cerró la puerta, la oscuridad se hizo total y Margarita, asombrada, no oyó el habitual ruido de los cerrojos. Así pues, no la encerraban con candados, y este hecho, omitido por primera vez después de trescientos cincuenta días, le pareció promesa de liberación.Al día siguiente la dejarían bajar y pasearse a su antojo por Château―Gaillard; y además, pronto una litera vendría a recogerla y la llevaría hacia los árboles, las ciudades y los hombres. «¿Podré ponerme de pie?» se decía. « ¿Me sostendrán las fuerzas? ¡Oh sí, me volverán las fuerzas!»Sus brazos, la frente y el pecho estaban ardiendo, pero ella curaría, sabía que curaría. También sabía que no podría dormir el resto de la noche. ¡Pero se sentiría tan acompañada hasta el alba por aquella hermosa esperanza!De pronto, percibió un ruido ínfimo; ni siquiera era ruido aquella especie de herida en el silencio que produce el aliento contenido de un ser vivo. Había alguien en la estancia.―¡Blanca! ―exclamó. ¿Eres tú?Tal vez hubieran descorrido también los cerrojos que separaban los dos pisos. Sin embargo, ella no había oído girar ningún gozne. ¿Y porqué su prima habría de tomar tantas precauciones para avanzar? A menos que... pero no, Blanca no había enloquecido repentinamente. Incluso parecía estar mejor aquellos últimos días, desde que había llegado la primavera.―¡Blanca! ―repitió Margarita con voz angustiada.Volvió a hacerse el silencio, y Margarita, por un instante, creyó que era su fiebre la que inventaba presencias. Pero, un momento después oyó otra vez el hálito contenido, más cerca, y un ligerísimo rechinamiento en el suelo, como el que producen las uñas de un perro. Sentía a su lado ya aquella respiración. Tal vez fuera verdaderamente un perro, el perro de Bersumée que habría entrado tras su dueño, y que había quedado olvidado allí; o bien las ratas... las ratas con sus pasitos de hombre, sus rozamientos, sus activos enredos, su extraña manera de cruzar la noche en misteriosas tareas. En muchas ocasiones había habido ratas en la torre, y el perro de Bersumée, precisamente, las había matado. Pero a las ratas no se las oye respirar.Se alzó bruscamente en su lecho, aterrada, enloquecida. Había llegado a su oído el roce de un hierro contra la piedra del muro. Con los ojos desesperadamente abiertos, interrogaba a las tinieblas a su alrededor.―¿Quién está ahí? ―gritó.De nuevo, silencio. Pero ahora estaba cierta de no hallarse sola. También ella contenía inútilmente la respiración. La oprimía una angustia como jamás había sentido. Iba a morir en unos instantes; tenía la insufrible certeza; y el terror que sentía en la espera de lo inadmisible, se sumaba al horror de no saber cómo iba a morir, ni en qué lugar de su cuerpo iba a ser herida, ni cuál era esa presencia invisible que se aproximaba a ella alo largo del muro.Una forma redonda, más negra que la noche, cayó de repente sobre el lecho. Margarita lanzó un alarido que Blanca de Borgoña, en el piso de encima, percibió a través de la noche y que siempre recordaría. El grito fue ahogado inmediatamente. Dos manos habían echado un paño sobre la boca de Margarita y lo retorcían alrededor de su garganta.Con el cráneo mantenido contra un ancho pecho de hombre, con los brazos batiendo el aire y con todo el cuerpo agitándose para tratar de liberarse, Margarita respiraba produciendo un ruido ronco. La tela que le aprisionaba el cuello se estrechaba como una argolla de plomo ardiendo. Se ahogaba. Sus ojos se llenaron de fuego; enormes campanas de bronce comenzaron a sonar en sus sienes. Pero el verdugo tenía una ligereza de manos digna de él; enmudecieron las campanas bruscamente y Margarita cayó en el oscuro abismo sin limites.Momentos después, en el patio de Chateau―Gaillard, Roberto de Artois, que esperaba bebiendo un cubilete de vino con los escuderos, vio a su criado Lormet aproximarse a su caballo fingiendo volverlo a cinchar. Habían apagado las antorchas, y el día empezaba a despuntar. Hombres y caballos flotaban en una bruma gris.―Está hecho, monseñor ―murmuró Lormet.―¿Ninguna huella? ―preguntó Roberto en voz baja.―Ninguna, monseñor. No le quedará la cara negra; le he roto el hueso del cuello y he vuelto a dejar la cama en orden.―No es fácil, sin luz.―Bien sabéis que soy como las lechuzas; veo de noche, monseñor.El de Artois, que había saltado a la silla, hizo a Bersumée señal de que se acercara.―He encontrado a doña Margarita muy mal ―le dijo―. Mucho me temo, en vista de su estado, que no pase de la semana, ni tal vez siquiera del día de mañana. Si llegara a morir, tienes orden de marchar a París a todo galope y presentarte directamente en casa de monseñor de Valois, para hacerle saber la noticia... En casa de monseñor de Valois, ya me has oído. Procura esta vez no equivocarte de dirección, y cierra el pico. Acuérdate de que tu monseñor de Marigny está en prisión, y de que podría haber para ti un puesto en la hornada que se prepara para las horcas del rey.Empezaba a clarear tras la espesura de los bosques de Andelys, dibujando con su suave resplandor, entre el gris y el rosa, un horizonte de árboles. Abajo, el río lanzaba débiles reflejos.Roberto de Artois, bajando del acantilado de Château―Gaillard, sentía bajo él los movimientos regulares de las espaldillas de su caballo, y los ijares tibios que se estremecían contra sus botas. Se llenó los pulmones con una gran bocanada de aire fresco.―Después de todo, es bueno estar vivo ―murmuró.―Sí, monseñor, es bueno ―respondió Lormet―. De seguro que va a hacer un espléndido dia de sol.Camino de Montfaucon
A pesar de la angostura del tragaluz, Marigny podía ver, entre los gruesos barrotes empotrados en cruz en la piedra, el majestuoso manto del cielo en el que brillaban las estrellas de abril.
No deseaba dormir. Espiaba los extraños rumores nocturnos de París: el grito de los guardias que hacían su ronda, el rodar de las carretas campesinas que llevaban hasta el mercado su cargamento de legumbres... Aquella ciudad, cuyas calles había alargado, cuyos edificios había embellecido, cuyos motines había calmado, aquella ciudad nerviosa, en la que se sentía siempre latir el pulso del reino, y que había sido durante dieciséis años el centro de sus pensamientos y de sus cuidados, ahora, desde hacía dos semanas, la odiaba como se odia a una persona.Este resentimiento había comenzado la mañana en que Carlos de Valois, temiendo que Marigny encontrara algunos cómplices en el Louvre, del que había sido capitán en otro tiempo, había decidido trasladarlo a la torre del Temple. A caballo, rodeado de soldados y de arqueros, Marigny había atravesado una gran parte de la capital y, de pronto, había descubierto que aquel pueblo que durante tantos años se había inclinado a su paso, lo detestaba. Los insultos que le habían lanzado, la explosión de alegría en las calles y a lo largo de su recorrido, los puños tendidos, las burlas, las risas, las amenazas de muerte; todo aquello había sido para el antiguo rector del reino un hundimiento acaso peor que su mismo arresto.Quien ha gobernado largo tiempo a los hombres, esforzándose en obrar por el bien común, el que sabe las fatigas que esta labor le ha costado, cuando súbitamente percibe que nunca ha sido amado ni comprendido, sino solamente soportado, le invade una gran amargura, y se pregunta si no habría sido mejor dedicar su vida a otro menester.Las siguientes jornadas no habían sido menos horrorosas.Conducido a Vincennes, en esta ocasión, no para sentarse entre los dignatarios del reino, sino para comparecer ante un tribunal de nobles y de prelados, Enguerrando de Marigny habí a tenido que escuchar al procurador Juan de Asnières, la interminable lectura del acta de acusación.―Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tu.... * ―exclamó Juan de Asnières al comenzar.* No para nosotros. Señor, no para nosotros, sino en tu nombre...En nombre del Señor, mantenía contra Marigny cuarenta y un cargos: concusión, traición, prevaricación, relaciones secretas con enemigos del reino, todo ello fundamentado sobre extraños asertos. Reprocharon a Marigny haber hecho llorar de tristeza al rey Felipe el Hermoso, haber engañado a monseñor de Valois en la valoración de la tierra de Gaillefontaine, haber sido visto hablando a solas, en medio del campo, con Luis de Nevers, hijo del conde de Flandes...Enguerrando pidió la palabra y se la negaron. Reclamó el juicio de Dios e igualmente le fue negado. Lo declararían culpable sin dejarle siquiera defenderse, como si juzgaran a un muerto.Entre los miembros del tribunal se encontraba Juan de Marigny. Enguerrando se imaginó fácilmente el innoble trato cerrado por su hermano, para conservar la archidiócesis que él le había conseguido... Todo el tiempo que duró aquel proceso sin debate, Enguerrando buscaba la mirada de su hermano menor; pero no encontraba más que un rostro impasible, unos ojos huidizos y unas bellas manos que alisaban con gesto indolente las cintas de una cruz pectoral.―¿No me mirarás, Judas? ¿No me mirarás, Cain? ―murmuraba Enguerrando.Si hasta su mismo hermano se colocaba con tal cinismo entre el número de sus acusadores, ¡cómo esperar de nadie un gesto de lealtad ode gratitud!No asistían ni el conde de Poitiers ni el conde de Evreux, pues no podían manifestar más que con la ausencia su reprobación de aquella parodia de juicio.Los silbidos de la muchedumbre habían acompañado de nuevo a Marigny en su trayecto de vuelta de Vincennes al Temple, donde ahora, con cadenas en los pies, se vio encerrado en el mismo calabozo que había servido para Jacobo de Molay. Su cadena fue remachada a la misma argolla en la que antaño había sido remachada la cadena del Gran Maestre; y el salitre conservaba todavía las marcas hechas por el anciano caballero para contar el paso de los días.«¡Siete años! Nosotros lo condenamos a pasar aquí siete años, para enviarlo después a la hoguera. Y yo, que no estoy más que desde hace siete días, ya comprendo todo lo que sufriría», pensó Marigny.El hombre de Estado, desde las alturas en que ejerce su poder, protegido por todo el aparato de tribunales, de policía y de ejércitos, no ve al hombre en el condenado que envía a la prisión o a la muerte; anula simplemente una oposición. Marigny, se acordaba del malestar que había experimentado mientras los Templarios se quemaban en la isla de los Judíos, y cómo en aquel instante había comprendido que no se trataba ya de abstractos poderes hostiles, sino de seres humanos, de sus semejantes.Durante un breve momento, aquella noche, aun reprochándose este sentimiento como una debilidad, se había hecho solidario de los ajusticiados. Ahora lo era él, en el fondo de aquel calabozo. «Verdaderamente, todos nosotros fuimos maldecidos por lo que hicimos entonces.»Después, Marigny fue conducido otra vez a Vincennes, para asistir allí a la más siniestra y espantosa ostentación de odio y de bajeza. Como si no fueran suficientes todas las acusaciones que se habían hecho pesar sobre él, como si aún quedaran en las conciencias del reino algunas dudas que fuera preciso eliminar, se habían dedicado a imputarle crímenes extravagantes, haciendo desfilar a tal efecto un pasmoso desfile de falsos testigos.Carlos de Valois se gloriaba de haber descubierto a tiempo una monstruosa confabulación de hechicería. La señora de Marigny y su hermana, la señora de Chanteloup, bajo la instigación de Enguerrando, habían mandado hechizar y traspasar con agujas muñecas de cera que representaban al rey, al mismo Valois y al conde de Saint―Pol. Al menos, esto afirmaban unos individuos salidos de la calle de Bourdonnais donde tenían su oficina de magia con la tolerancia de la policía. Se citaron como testigos, una coja, criatura del diablo, y un cierto Paviot que acababan de ser condenados por un asunto similar. No pusieron inconvenientes para declararse cómplices de madame Marigny; pero se vieron dolorosamente sorprendidos cuando les fue confirmada la sentencia que los enviaba a la hoguera. ¡Hasta los testigos falsos eran engañados en este proceso!Finalmente, se anunció la muerte de Margarita de Borgoña, y en medio de la gran emoción causada por esta noticia, se leyó la carta que la reina había escrito a su esposo la vigilia de su muerte.―¡La han asesinado! ―gritó Marigny, que vio entonces clara toda la maquinación.Pero los hombres que lo guardaban lo hicieron callar, mientras Juan de Asnières añadía aquel nuevo elemento a su requisitoria.En vano el rey de Inglaterra había intervenido días antes mediante un mensaje, a su cuñado de Francia para que perdonara a Enguerrando. En vano Luis de Marigny se había arrojado a los pies de su padrino el Turbulento, pidiéndole gracia y justicia. Luis X, en cuanto oía el nombre de Marigny, no respondía más que con estas palabras:―He retirado mi mano de sobre su cabeza.Y las repitió por última vez en Vincennes.Enguerrando oyó entonces que lo condenaban a la horca, que su mujer sería encerrada en una prisión y sus bienes conf iscados.Pero Valois seguía frenético; no estaría tranquilo mientras no viera a Enguerrando balancearse colgado de una cuerda. Y para evitar cualquier posible tentativa de evasión, hizo trasladar a su enemigo a una tercera cárcel, la de Chatelet.Era, pues, desde un calabozo de Chatelet, desde donde Marigny, la noche del 30 de abril de 1315, contemplaba el cielo a través de un tragaluz.No tenía miedo de la muerte, al menos se esforzaba en aceptar lo inevitable. Pero la idea de la maldición le obsesionaba; porque la iniquidad había sido tan completa, que necesitaba ver en ella, a través y por encima de la súbita rabia de los hombres, la señal manifiesta de una voluntad superior. <¿Era, verdaderamente, la cólera divina la que hablaba por boca del Gran Maestre? ¿Por qué fuimos maldecidos todos, aun los no nombrados, simplemente por estar presentes? Sin embargo, sólo habíamos actuado por el bien del reino, por la grandeza de la Iglesia y por la pureza de la Fe. Entonces, ¿por qué ese encarnizamiento del cielo contra cada uno de nosotros?»Faltándole unas horas para ser ejecutado, volvía sobre los pasos del proceso de los Templarios, como si fuera allí, más que en ninguna otra de las acciones públicas o privadas que realizara a lo largo de su vida, donde se ocultaba la última explicación, que quería encontrar antes de morir. Y subiendo lentamente los peldaños de su memoria, con la determinación que había puesto siempre en todas las cosas, llegó como a un umbral donde, de repente, se hizo la luz y lo comprendió todo claramente.La maldición no venía de Dios. La maldición venía de él mismo y no tenía otra fuente que sus propios actos; y lo mismo sucedía a todos los hombres y para todos los castigos.«Los Templarios se habían alejado de su regla; se habían desviado del servicio de la Cristiandad para no ocuparse más que del comercio y del dinero; el vicio se había deslizado entre sus filas y había minado su grandeza. Por eso ellos llevaban en sí mismos su maldición, y había sido justo suprimir la Orden. Pero para acabar con los Templarios, yo hice nombrar arzobispo a mi hermano, ambicioso y cobarde, a fin de que los condenara por crímenes imaginarios; por consiguiente, no puede sorprender que mi hermano se haya sentado en el tribunal que me ha condenado por crímenes imaginarios. No puedo reprocharle su traición: soy yo el autor... Porque Nogaret había torturado demasiados inocentes para extraerles las confesiones que deseaba y que creía necesarias para el bien público, sus enemigos acabaron por envenenarlo... Porque Margarita de Borgoña fue obligada a casarse por razones de Estado con un príncipe que no amaba, traicionó al matrimonio; porque lo traicionó, fue descubierta y encarcelada. Porque yo quemé su carta que habría podido liberar al rey Luis, he perdido a Margarita y me he perdido al mismo tiempo... Porque Luis la ha hecho asesinar, cargándome a mí el crimen, ¿qué le sucederá? ¿Qué le sucederá a Carlos de Valois, que esta mañana me va a hacer ahorcar por faltas que él ha inventado? ¿Qué le sucederá a Clemencia de Hungría si acepta, para ser reina de Francia, casarse con un asesino...? Hasta cuando somos castigados por falsos motivos, hay siempre una causa verdadera de nuestro castigo. Todo acto injusto, aun cometido por una causa justa, lleva en sí la maldición.»Y cuando hubo descubierto esto, Enguerrando de Marigny dejó de odiar a todo el mundo y de buscar un responsable de su suerte. Este era su acto de contrición, y a su modo, tan eficaz como el de las oraciones aprendidas. Se sentía lleno de paz, y como de acuerdo con Dios aceptaba que su destino tuviera aquel fin.Permaneció muy tranquilo hasta el alba, y no tuvo la impresión de descender de aquel umbral luminoso donde su meditación acababa de situarlo.Hacia la hora de prima, oyó un gran tumulto por el otro lado de las murallas. Cuando vio entrar al preboste de París, al lugarteniente de lo criminal y al procurador, se puso lentamente en pie y esperó a que le quitaran las cadenas. Tomó el manto escarlata que llevaba el día de su detención y se cubrió los hombros. Experimentaba una extraña impresión de fuerza, y se repetía constantemente aquella verdad que se le había revelado: «Todo acto injusto, aun cometido por una causa justa...»―¿A dónde me llevan? ―preguntó.―A Montfaucon, messire.―Está bien. Yo hice construir ese patíbulo; acabaré pues en miobra.Salió del Châtelet en una carreta tirada por cuatro caballos, precedida, seguida y flanqueada por varias compañías de arqueros y guardias de la ronda. «Cuando mandaba en el reino yo no quería más que tres guardias de escolta. Ahora tengo trescientos para llevarme a morir...»A los alaridos de la muchedumbre, Marigny, en pie, respondía: «Buenas gentes, rogad a Dios por mi.»Al final de la calle de Saint―Denis, el cortejo se detuvo delante del convento de las Filles―Dieu. Se hizo descender a Marigny y se le condujo al patio al pie de un crucifijo de madera colocado bajo un dosel. «Es verdad, que siempre se hace así», pensó, «pero yo nunca había asistido a esto. Sin embargo, ¡cuántos hombres he enviado a la horca!... He tenido dieciséis años de dicha y de fortuna para cobrarme el bien que haya podido hacer, y dieciséis días de infortunio y una mañana de muerte para castigarme por el mal... Dios es misericordioso».Al pie del crucifijo, el capellán del convento recitó sobre Marigny arrodillado, la oración de los agonizantes. Después las religiosas le llevaron al condenado un vaso de vino y tres trozos de pan que él masticó lentamente, apreciando por última vez el gusto de los alimentos del mundo. Detrás de los muros, la muchedumbre continuaba aullando. «El pan que ellos comerán en seguida, les parecerá menos bueno que el que acaban de darme», pensó Marigny cuando volvía a subir a la carreta.El cortejo franqueó las murallas, y pasados los arrabales, apareció, erigido sobre una eminencia, el cadalso de Montfaucon.Reconstruido, hacía poco, sobre el emplazamiento del viejo cadalso que databa de tiempos de San Luis, aparecía como una gran construcción inacabada y sin techumbre. Dieciséis pilares de sillería, erectos hacia el cielo, se alzaban desde una vasta plataforma cuadrada que se asentaba sobre grandes bloques de piedra sin desbastar. En el centro de la plataforma se abría una gran fosa, que servía de osario y las horcas estaban alineadas a lo largo de esta fosa. Los pilares estaban unidos por vigas dobles y cadenas de hierro de las cuales se colgaban los cuerpos después de su ejecución. Se les dejaba pudrir allí a pleno viento y abandonados a los cuervos, para que sirvieran de ejemplo e inspiraran respeto a la justicia real. Aquel día se hallaban suspendidos una docena de cuerpos, unos desnudos, otros vestidos hasta la cintura, y cubiertos los riñones con un girón de tela, según los verdugos tuvieran derecho a todos o parte de sus vestidos. Algunos cadáveres eran ya esqueletos, otros comenzaban a descomponerse en sus vestiduras, con las caras verdes o negras, rezumando repugnantes líquidos por los oídos y la boca, y con jirones de carne, arrancados por el pico de los pájaros, caídos sobre las telas. Un hedor espantoso se esparcía a su alrededor.Una muchedumbre reunida rápidamente había venido para asistir al suplicio. Los arqueros formaron cordón para contener los remolinos.Cuando Marigny descendió de la carreta, el sacerdote que lo acompañaba le invitó a hacer confesión de las faltas por las que le habían condenado.―No, padre ―dijo Marigny.Negó haber hecho hechizar a Luis X ni ningún príncipe real, negó haber robado al Tesoro, negó todos los cargos que se habían acumulado contra él y afirmó que los actos que le reprochaban habían sido ordenados o aprobados por el difunto rey su señor.―Pero he cometido actos injustos por causas justas y de eso no me arrepiento.Precedido por el verdugo, subió la pendiente de piedra por la que se llegaba a la plataforma y, con la autoridad que siempre había tenido, preguntó designando las horcas:―¿Cuál?Como desde lo alto de un estrado, dirigió una última mirada sobre la aullante multitud. Rehusó que le ataran las manos.―Que no se me sujete.Él mismo levantó sus cabellos y adelantó la cabeza de toro hacia el nudo corredizo que se le presentaba. Tomó una gran bocanada, como para conservar el mayor tiempo posible la vida en sus pulmones, cerró los puños; y la cuerda, tirada por seis brazos, lo elevó dos toesas del suelo.Y el gentío, que no esperaba más que esto, lanzó, sin embargo, un inmenso grito de asombro. Durante varios minutos se le vio retorcerse, con los ojos desorbitados, con la cara volviéndose azul y después violeta, con la lengua fuera y con los brazos y las piernas agitándose como si tratara de trepar a lo largo de un palo invisible. Al fin los brazos volvieron a caer, las convulsiones disminuyeron su amplitud, cesaron por completo, y los ojos perdieron la mirada.La muchedumbre, entonces, enmudeció, todavía sorprendida.Valois había ordenado que el condenado quedara completamente vestido a fin de que fuera más reconocible.Los verdugos bajaron el cuerpo y lo arrastraron por los pies a través de la plataforma; luego, acercando sus escaleras a la parte delantera del cadalso, de cara a París, suspendieron en las cadenas, para dejarlo pudrir entre carroñas de desconocidos malhechores, a uno de los ministros más grandes que Francia haya tenido jamás.La estatua abatida
En la oscuridad de Montfaucon, donde las cadenas rechinaban al viento, aquella noche, unos ladrones descolgaron al ilustre muerto y lo despojaron de sus vestiduras; al amanecer, se encontró el cuerpo de Marigny desnudo sobre la piedra.
Monseñor de Valois, al que a toda prisa advirtieron del suceso cuando aún se encontraba acostado, dio orden de volverlo a vestir, y de que nuevamente se le colgara. Después, él mismo se vistió, bajó lleno de vitalidad, con más vitalidad que nunca, y fue, completamente hinchado por su fuerza intacta, a mezclarse con el movimiento de la ciudad, con el tráfico de los hombres y con el poder de los reyes.Llegó al Palacio en compañía del canónigo Mornay, su antiguo canciller, para el que había logrado el cargo de guardasellos de Francia. En la Galería Merciére mercaderes y papanatas contemplaban el trabajo de cuatro albañiles encaramados en un andamiaje, que desempotraban la gran estatua de Enguerrando de Marigny. La efigie estaba sujeta al muro, no sólo por la base, sino por la espalda. Los picos y los buriles golpeaban la piedra, que saltaba en pequeños cascotes blancos.Se abrió una ventana interior que daba a la galería y Valois y el canciller aparecieron en la balaustrada. Los mirones, a la vista de sus nuevos amos, se destocaron.―Seguid, buena gente, seguid mirando; buen trabajo el que se está haciendo ―lanzó Valois, dirigiendo al grupo un gesto insinuante. Luego volviéndose a Mornay, le preguntó―: ¿Habéis acabado el inventario de los bienes de Marigny?―Lo he acabado, monseñor; y las cifras son muy elevadas.―No lo dudo ―dijo Valois―. Así se encontrará el rey con fondos para recompensar a los que le han servido bien en este asunto. Para empezar, yo exijo la devolución de mi tierra de Gaillefontaine, que el bribón me arrebató aprovechándose de un mal cambio. Esto no es recompensa, es justicia. Por otra parte, convendría que mi hijo Felipe dispusiera por fin de casa propia y de propios medios de vida. Marigny tenía dos palacios el de Fossés―Saint―Germain y el de la calle Austriche. Me inclino por el segundo. También sé que el rey quiere ser generoso con Enrique de Meudon, que le abre las canastas de las palomas, y a quien él llama su montero; anotad ese deseo. ¡Ah! Sobre todo no olvidéis que monseñor de Artois espera, desde hace cinco años, las rentas de su condado de Beaumont. Ésta es la ocasión de darle una parte. El rey está muy obligado con nuestro sobrino de Artois.―El rey ―dijo el canciller― va a tener que ofrecer a su nueva esposa los regalos de costumbre, y parece decidido, llevado de su enamoramiento, a las mayores larguezas. Pero su bolsa no está en condiciones de subvenir a este gasto. ¿No podrían retenerse ahora los bienes de Marigny para cubrir las atenciones que serán tributadas a nuestra nueva reina?―Pensáis cuerdamente, Mornay. Presentad al rey una partición en ese sentido, colocando a mi sobrina de Hungría a la cabeza de los beneficiarios. El rey no podrá menos que aprobarla ―dijo Carlos de Valois sin apartar los ojos de los albañiles.―Naturalmente, monseñor ―añadió el canciller―, yo me guardaré bien de pedir nada para mí mismo.―Y en eso hacéis bien, Mornay, pues los espíritus maliciosos podrían decir que no habéis buscado la perdición de Marigny más que para participar en el reparto de sus bienes. Haced, pues, engrosar mi parte, y yo os gratificaré según vuestros méritos... ¡Ah, se ha movido! ―agregó Valois, señalando la estatua con el dedo.La gran efigie de Marigny estaba ahora completamente despegada del muro; la ataron con cuerdas. Valois puso su mano ensortijada sobre el hombro del canciller.―Verdaderamente el hombre es una criatura extraña. ¿Creeréis que, de golpe, experimento como un vacío en el alma? Estaba tan acostumbrado a odiar a ese malvado, que me parece que ahora voy a echarlo de menos.En el mismo instante, en el interior de palacio, Luis X, en su dormitorio, acababa de hacerse afeitar. A unos pasos de él, permanecía de pie doña Eudelina, de buen color y fresca, teniendo de la mano a una niña de diez años un poco delgada, intimidada, y que no podía saber que aquel rey, cuyo mentón estaban secando con toallas calientes, era su padre.La primera lencera de palacio, conmovida y llena de esperanza, esperaba conocer el motivo por el que Luis les había llamado a ella ya su hija.Cuando el barbero hubo salido llevándose bacía, ungüentos y navajas, el rey de Francia se levantó, sacudió sus largos cabellos alrededor del cuello y dijo:―¿Verdad, Eudelina, que mi pueblo está contento porque he hecho colgar al señor de Marigny?―Es cierto, monseñor Luis... Sire, quiero decir. Todo el mundo cree que los infortunios han terminado...―Está bien, está bien; así quiero que sea.Luis recorrió la cámara, se inclinó hacia un espejo, observó su rostro unos momentos y se volvió.―Te había prometido asegurar el porvenir de esta niña... Se llama Eudelina, como tú...Lágrimas de emoción nublaron los ojos de la lencera; presionó ligeramente los hombros de su hija. La pequeña Eudelina se arrodilló para oír de la boca soberana el anuncio de sus beneficios.―Sire, esta niña os bendecirá hasta el fin de sus días en sus oraciones.―Eso es precisamente lo que he decidido ―respondió el Turbulento―. ¡Que ore! Entrará en religión, en el convento de Saint―Marcel, reservado a jóvenes nobles, donde estará mejor que en ninguna otra parte.El estupor ensombreció las facciones de la lencera.―¿Es eso pues, Sire, lo que deseáis para ella? ¿Enclaustrarla?―Pues ¿qué? ¿No es un buen porvenir? ―dijo Luis―. Además es preciso que sea así; ella no sabría estar en el mundo. Y considero bueno para nuestra salvación y para la suya que expíe con una vida de piedad la falta que nosotros cometimos trayéndola al mundo. En cuanto a ti...―Monseñor Luis, ¿pensáis encerrarme también en un claustro? ―preguntó Eudelina con espanto.¡Cómo había cambiado el Turbulento en poco tiempo! Ya no encontraba nada en este hombre que expresaba sus órdenes en un tono que no admitía réplica, del adolescente inquieto a quien había enseñado el amor, ni del pobre príncipe, tembloroso de angustia, de impotencia y de frío, que ella había hecho entrar en calor una noche del pasado invierno. Solamente los ojos conservaban la misma expresión huidiza.―A ti ―dijo él―, te voy a dar el cargo de vigilar en Vincennes el mobiliario y la ropa blanca, para que todo esté dispuesto allí cuando yo vaya.Eudelina movió la cabeza. Este alejamiento de palacio, enviándola a una residencia secundaria, lo sentía como una ofensa. ¿No estaba, pues, satisfecho de la manera como cumplía su oficio? En cierto sentido, habría aceptado mejor el claustro. Su orgullo no se habría dolido tanto.―Soy vuestra servidora y os obedeceré ―respondió friamente.Hizo levantar a la niña y la cogió de la mano.En el momento de franquear la puerta, vio el retrato de Clemencia de Hungría colocado sobre una consola y preguntó:―¿Esella?―Es la próxima reina de Francia ―respondió Luis X no sin altivez.―Que seáis muy dichoso, Sire ―dijo ella al abandonar la estancia.Había dejado de amarlo.«Desde luego, desde luego, voy a ser dichoso», se repetía Luis, andando a través de la habitación en la qúe el sol entraba a raudales.Por primera vez desde que era rey, se sentía plenamente satisfecho y seguro de si mismo. Se había librado de su infiel esposa y del demasiado poderoso ministro de su padre; había alejado a su primera amante y había enviado a su hija natural a un convento.Despejados todos los caminos, ahora podía acoger a la bella princesa napolitana, a cuyo lado ya se veía viviendo un largo reinado de gloria.Llamó al chambelán de servicio.―He mandado llamar a messire de Bouville. ¿Ha llegado?―Sí, Sire; espera vuestras órdenes.En aquel momento los muros de palacio vibraron con un ruido sordo.―¿Qué es eso? ―preguntó el rey.―La estatua, creo, Sire, que acaba de caer.―Está bien... decid a Bouville que entre.Y se dispuso a recibir al antiguo gran chambelán.En la Galería Merciére yacía sobre el pavimento la estatua de Enguerrando. Las cabrias habían girado con demasiada rapidez, y los veinte quintales de piedra habían chocado brutalmente contra el suelo. Los pies se habían roto.En la primera fila de la multitud, maese Spinello Tolomei y su sobrino Guccio se inclinaban sobre el coloso abatido.―¡Yo lo he visto, yo lo he visto! ―murmuraba el capitán de los Lombardos.No mostraba una alegría ostentosa, como monseñor de Valois allá en lo alto de la ventana en la balaustrada; pero su alegría no tenía el menor asomo de melancolía. Sentía plena satisfacción, simple y sin reservas. Bajo el gobierno de Marigny, ¡habían temblado tantas veces los banqueros italianos por sus bienes y hasta por su vida! Maese Tolomei, con un ojo abierto y otro cerrado, aspiraba el aire de la liberación.―Ese hombre, verdaderamente, no era amigo nuestro, ―dijo―. Los barones se glorian de haberlo hecho caer, pero nosotros hemos tenido nuestra buena parte en ese trabajo. Tú mismo, Guccio, me has ayudado mucho. Quiero darte una recompensa, asociarte más a mis negocios. ¿Deseas algo en particular?Habían echado a andar entre los azafates de los mercaderes.Guccio bajó su afilada nariz y sus largas pestañas negras.―Tío Spinello, quisiera dirigir la factoría de Neauphle.―¡Qué! ―exclamó Tolomei verdaderamente sorprendido―. ¿Esa es toda tu ambición? ¿Una factoría rural? ¡Una factoría que funciona con tres empleados que se bastan y sobran para su tarea! ¡No son muy grandes tus aspiraciones!―Me gusta esa factoría ―dijo Guccio―, y estoy seguro de poder ampliarla.―Más seguro estoy yo ―dijo Tolomei― de que es el amor más que la banca lo que te empuja hacia allá... ¿No será la damita de Cressay? He visto las cuentas. No solamente nos deben, sino que encima los alimentamos.Guccio observó a su tíoy vio que sonreía.―Es bella como ninguna, tío, y de gran nobleza.―¡Vaya, vaya! ―exclamó Tolomei elevando las manos―. ¡Una niña de la nobleza! Te vas a meter en un gran aprieto. La nobleza, tú lo sabes, siempre está dispuesta a tomar nuestro dinero, pero no a dejar que su sangre se mezcle con la nuestra. ¿Está de acuerdo la familia?―Lo estará, tío, sé que lo estará. Los hermanos me tratan como a uno de los suyos.Arrastrada por dos caballos de tiro, la estatua de Marigny acababa de abandonar la Galería Merciére. Los albañiles enrollaban sus cuerdas y la multitud se dispersaba.―María me ama tanto como yo a ella, y querer que vivamos el uno sin el otro, es querer hacernos morir. Con las nuevas ganancias que voy a conseguir en Neauphle, podré reparar la casa solariega, que es hermosa, os lo aseguro, pero que requiere un poco de trabajo, y vos tendréis un castillo, tío, un castello como un vero signore.―Pero tú sabes que no me gusta el campo ―dijo Tolomei―. Si alguna vez he tenido que ir a Granelle o a Vaugirar, me parece que estoy al fin del mundo y me caen cien años encima... Yo había soñado para ti otra boda, con una hija de nuestros primos los Bardi...Se interrumpió un instante.―Pero es querer mal a quien se quiere, procurar construir su felicidad contra su gusto. ¡Ea, muchacho! Te doy la factoría de Neauphle. Y cásate con quien te plazca. Los sieneses son hombres libres y han de elegir su esposa según su corazón. Pero trae a tu mujer a París cuanto antes. Será bien acogida bajo mi techo.―Grazie, zio Spinello, grazie tante! ―dijo Guccio arrojándose al cuello del banquero.El conde de Bouville, saliendo de las estancias reales atravesaba entonces la Galería Merciére. Andaba con el paso firme que adoptaba cuando el soberano le había hecho el honor de darle una orden.―¡Ah! ¡Amigo Guccio! ―exclamó al distinguir a los italianos―. Es una suerte haberos encontrado aquí. Precisamente iba a enviar un escudero a buscaros.―¿En qué puedo serviros, messire Hugo? ―dijo el joven―. Mi tío y yo estamos a vuestra disposición.Bouville sonreía a Guccio con expresión de auténtica amistad.―¡Una buena noticia, si, una buena! He hablado al rey de vuestros méritos y de cuán útil me fuisteis.El joven se inclinó, en señal de agradecimiento.―Pues bien, amigo Guccio ―añadió Bouville―, ¡volvemos a Nápoles!NOTAS HISTORICAS
1. En el siglo xiv, los tres principales oficiales de la corona eran: el Condestable de Francia, jefe supremo de los ejércitos; el Canciller de Francia, que retenía la justicia, los sellos, los asuntos eclesiásticos y lo que en la actualidad se llamaría negocios extranjeros; el Primer Maestresala de la Casa Real, que gobernaba a todo el personal noble y plebeyo que rodeaba al soberano.El Condestable se sentaba por derecho propio en el Consejo Privado del rey. Tenía su habitación en palacio y debía seguir al rey cuando éste se desplazaba. Cobraba, fuera de las prestaciones en especie, 25 sueldos parisienses al día y 10 libras en cada festividad. En período de hostilidades o en los viajes del rey, el salario se doblaba. Por cada día de combate en que el rey cabalgaba con los ejércitos, el condestable recibía 100 libras más. Todo cuanto se encontraba en los castillos o fortalezas apresados al enemigo le pertenecía a excepción del oro y los prisioneros, que eran para el rey. Entre los caballos arrebatados al adversario, él escogía inmediatamente después del rey. Si el rey no estaba presente en la toma de una fortaleza, era el pendón del condestable el que se izaba en lo alto. Asistía a la consagración y llevaba la espada de oro delante del rey. En el campo de batalla el mismo rey no podía mandar ni atacar sin haber recibido el consejo y la orden del condestable. Bajo el reinado de Felipe el Hermoso, y de sus tres hijos, y durante el primer año del reinado de Felipe VI de Valois, el condestable de Francia fue Gaucher de Châtillon, conde de Porcien, que moriría octogenario en 1329.El Canciller de Francia, asistido de un vice―canciller y de notarios que eran clérigos de la capilla real, estaba encargado de preparar la redacción de las actas y de fijar el sello real del cual era depositario, por lo que se le llamaba también Guardasellos. Asistía al Consejo Privado ya la Asamblea de los pares. Era el jefe de la magistratura, presidía todas las comisiones judiciales, y hablaba en nombre del rey en los asuntos de justicia. Este era siempre un eclesiástico; lo que explica que durante los últimos años del reinado de Felipe el Hermoso, nadie llevara oficialmente este título. En efecto, habiéndose negado el obispo de Narbona, que era canciller en 1307, a sellar la orden de detención de los Templarios, Felipe el Hermoso le arrebató los sellos de las manos y los entregó a Nogaret, que no era hombre de Iglesia. Por consiguiente, Nogaret no recibió el título de su función, pero se creó para él el cargo de Secretario general del reino, mientras que Enguerrando de Marigny fue nombrado Coadjutor del rey y Rector general del reino. El 1.0 de enero de 1315, un mes después de la muerte de Felipe el Hermoso, el cargo de canciller recibió un nuevo titular en la persona de Esteban de Mornay, canónigo de Auxerre y de Soissons, que hasta entonces había sido el canciller del conde de Valois.El Primer Maestresala, llamado más tarde Gran Maestre de Francia, mandaba a todo el personal, noble y plebeyo, al servicio del rey, y tenía bajo sus órdenes al contador, que llevaba las cuentas de la casa real, hacía las compras, tenía a su cargo el inventario del mobiliario, de las telas y del guardarropa. Asistía al Consejo.A continuación, entre los grandes oficiales de la corona, estaban el Gran Maestre de los Ballesteros, que dependía del Condestable, y el Gran Chambelán. Las principales funciones de este último eran las de cuidar las armas y los vestidos del rey, y de permanecer a su lado tanto de día como de noche, «cuando la reina no estaba». Guardaba el sello secreto, podía recibir homenajes en el nombre del rey y hacer prestar juramento de fidelidad en su presencia. Preparaba las ceremonias en las que el rey armaba nuevos caballeros. Administraba el tesoro privado y asistía a la asamblea de los pares. Como estaba encargado del guardarropa real, tenía jurisdicción sobre los merceros y sobre todos los oficios relacionados con el vestido. Tenía bajo sus órdenes un funcionario llamado el Rey de los merceros, que comprobaba los pesos y las medidas.Finalmente, había otros cargos cuyos títulos procedían de antiguas funciones y que no eran más que honoríficos, aunque daban derecho a integrar el Consejo del Rey. Tales eran los cargos de Gran Camarero, de Gran Repostero y de Gran Panetero, poseídos respectivamente, en la época que nos ocupa, por Luis I de Bourbon, por el conde de Chirllon Saint―Pol y por Bouchard de Montmorency.2. Felipe el Hermoso había legado su corazón, así como la gran cruz de oro de los Templarios, al monasterio de las dominicas de Poissy. Corazón y cruz se perdieron en un incendio provocado por un rayo la noche del 21 de julio de 1695.3. Esta costumbre de mantener una lámpara encendida toda la noche encima del lecho estuvo vigente durante toda la Edad Media. Era una práctica destinada a apartar los malos espíritus.4. Las cartas patentes, por las que se confería el usufructo de la Marche a Carlos de Francia y la dignidad de par a Felipe de Poitiers, fueron extendidas en marzo y agosto de 1315 respectivamente5. La casa de Anjou―Sicilia está tan ligada a la historia de la monarquía francesa del siglo xiv, e intervendrá tan frecuentemente en el curso de este relato, que creemos necesario recordar al lector ciertos hechos concernientes a esta familia.En 1246, Carlos, conde usufructuario de Valois y del Maine, hijo de Luis VIII y séptimo hermano de San Luis, se había casado con Beatriz, que aportó, según expresión de Dante, «la gran dote de Provenza». Nombrado por la Santa Sede defensor de la Iglesia en Italia, fue coronado rey de Sicilia en San Juan de Letrán, en 1265.Tal fue el origen de esta rama de la familia capetina conocida por el nombre de Anjou―Sicilia, cuyas posesiones y alianzas se extendieron rápidamente por Europa.El hijo de Carlos I de Anjou, Carlos II, llamado el Cojo (1250―1309), rey de Nápoles, de Sicilia y de Jerusalén, duque de las Pouilies, príncipe de Salerno, de Capua y de Tarento, se casó con María, hermana y heredera del rey Ladislao IV de Hungría. Nacieron de esta unión:● Margarita, primera esposa de Carlos de Valois, hermano de Felipe el Hermoso;● Carlos―Martel, rey titular de Hungría;● Luis de Anjou, obispo de Toulouse;● Roberto, rey de Nápoles;● Felipe, príncipe de Tarento;● Raimundo Berenguer, conde de Andria;● Juan Tristin; que entró en religión;● Juan, duque de Durazzo;● Pedro, conde de Eboil y de Gravina;● María, esposa de Sancho de Aragón, rey de Mallorca;● Blanca, esposa de Jaime II de Aragón;● Beatriz, casada primero con el marqués de Este, después con el conde Bertrán de Baux;● Leonor, esposa de Federico de Aragón.El hijo mayor de Carlos el Cojo, Carlos―Martel, casado con Clemencia de Habsbourg, y para el cual la reina María reclamaba la herencia de Hungría, murió en 1296. Dejó un hijo, Carlos―Roberto, llamado Caroberto, (que tras quince años de lucha se ciñó la corona de Hungría), y dos hijas: Beatriz, que se casó con el delfín de Vienne Juan II, y Clemencia, que llegaría a ser la segunda esposa de Luis X el Turbulento.El segundo hijo de Carlos el Cojo, Luis de Anjou, renunció a los derechos sucesorios para entrar en religión. Murió siendo obispo de Toulouse en el castillo de Briguoles en Provenza a la edad de 23 años. Fue canonizado el año 1317 bajo el pontificado de Juan XXII.A la muerte de Carlos el Cojo en 1309, la corona de Nápoles pasó a su tercer hijo, Roberto.El cuarto hijo, Felipe, príncipe de Tarento, fue emperador titular de Constantinopla por su matrimonio con Catalina de Valois―Courtenay, hija del segundo matrimonio de Carlos de Valois.La dinastía de Anjou―Sicilia, fabulosamente fecunda y activa, llegaría a totalizar, en toda su duración, doscientas noventa y nueve coronas soberanas y doce beatificaciones.6. El matrimonio de Felipe de Valois con Juana de Borgoña, llamada Juana la Coja, hermana de Margarita, se había celebrado en 1313.7. Nada hay más difícil de establecer, ni que ofrezca mayor materia de discusión que la comparación del valor de la moneda en las diversas épocas. Su curso ha sufrido tantas variaciones, desvalorizaciones y medidas gubernamentales diversas, que los especialistas no llegan a ponerse de acuerdo. No se puede fundamentar la equivalencia sobre el precio de los artículos, ni aún los esenciales, porque los precios varían considerablemente, y a veces de un año a otro, según la abundancia o escasez de los productos, y también según los impuestos que el Estado carga sobre ellos. Los períodos de escasez eran frecuentes, ylos precios citados por los cronistas son muchas veces los del «mercado negro», lo cual falsea cualquier apreciación basada sobre el poder adquisitivo. Además, ciertos artículos hoy de uso corriente, estaban poco extendidos en la Edad Media, y por lo tanto su precio era elevado. Por lo contrario, a causa del bajo precio de la mano de obra artesana, los productos manufacturados eran relativamente baratos.La mejor base de estimación podría parecer el valor comparativo del oro. Sin embargo, se nos asegura que hoy el oro está mantenido artificialmente a un precio muy superior a su valor real. Si tenemos dificultad para calcular la equivalencia del franco de 1914, ¿cómo podemos hallar la valoración exacta de la libra de 1314?Después de comparar diversos trabajos especializados, proponemos al lector para su comodidad, y advirtiéndole que el margen de error puede oscilar entre el doble y la mitad, una equivalencia de 100 francos actuales a una libra de principios del siglo xiv. En tiempo de Felipe el Hermoso, los gastos del reino pueden estimarse, menos en los años de guerra, en un promedio de 500.000 libras; lo que representaría un presupuesto grosso modo de cincuenta millones, o sea cinco mil millones de francos viejos. Por otra parte, nuestros viejos y nuevos francos preparan una buena trampa a los futuros historiadores.8. El juicio en 1309 por el que se pretendía zanjar el asunto de la sucesión de Artois (ver nuestra nota 2 de la página 269 de EL Rey de Hierro) asignó a Roberto, de la herencia de su abuelo, solamente la castellanía de Conches, desgaje normando aportado a los de Artois por Alicia de Courtenay, esposa de Roberto II. En compensación, Mahaud venía obligada a entregar a Roberto en el plazo de dos años, una indemnización de 24.000 libras; por otra parte, le estaba asegurada a Roberto una renta de 5000 libras, sobre diversas tierras de dominio real, que, unidas a la castellanía de Conches, constituiría el condado de Beaumont―le―Roger. La formación del condado fue retrasándose muchos años, durante los cuales Roberto no recibió más que una ínfima parte de sus rentas. En realidad, no fue nombrado conde de Beaumont hasta 1319. El resto de las cantidades que se le debían, no le fue pagada hasta 1321, bajo Felipe V, y en 1329, bajo Felipe VI, el condado fue elevado a la dignidad de par.9. El culto a las reliquias fue uno de los aspectos más característicos y sorprendentes de la vida religiosa de la Edad Media. La creencia en la virtud de los sagrados restos degeneró en una superstición universalmente difundida. Todo el mundo quería poseer reliquias grandes para guardarlas en su casa, y pequeñas para llevarlas colgadas del cuello. Cada cual tenía reliquias según su fortuna. Esto fue ocasión de uno de los comercios más prósperos a través de los siglos xi, xii y xiii e incluso durante el xiv. Todos traficaban con los santos vestigios: los abades, para aumentar las rentas de sus conventos o para ganarse el favor de los grandes personajes, cedían los fragmentos de los santos cuerpos que guardaban. Los Cruzados que volvían de Palestina podían hacerse una fortuna con los piadosos despojos recogidos en sus expediciones. Los judíos tenían una gran organización internacional de venta de reliquias. Los orfebres alentaban mucho este negocio, pues con ocasión de él les encargaban marcos y relicarios que eran los objetos más bellos de aquel tiempo y en donde se ostentaba tanto la piedad como la vanidad de su poseedor. Las reliquias más preciadas eran los fragmentos de la Vera Cruz, trozos de madera del Pesebre y espinas de la Santa Corona (aunque San Luis hubiera comprado para la Sainte―Chapelle una Santa Corona supuestamente intacta), flechas de San Sebastián y muchas piedras, piedras del Calvario, del Santo Sepulcro y del Monte de los Olivos. Cuando un personaje contemporáneo llegaba a ser canonizado, se apresuraban a repartir sus despojos. Muchos miembros de la familia real poseían o creían poseer fragmentos de San Luis. En 1319, el rey Roberto de Nápoles, que asistía en Marsella al traslado de los restos de su hermano Luis de Anjou, canonizado recientemente, pidió la cabeza del Santo para llevársela a Nápoles.10. Este no es el famoso «Palacio de los Papas», que hoy conocemos, el cual fue construido el siglo siguiente. La primera residencia de los Papas de Aviñón fue el palacio episcopal algo agrandado.11. El patíbulo de Montfaucon se alzaba sobre un cerro aislado, a la izquierda del antiguo camino de Meaux, alrededor de la actual calle Grange―aux―Belles. Enguerrando fue el segundo de una larga lista de ministros, y principalmente ministros de Finanzas, que terminaron su carrera en Montfaucon. Antes de él había sido ahorcado Pedro de la Brome, tesorero de Felipe III el Atrevido; después de él sufrieron la misma suerte Pedro Rémy y Macci dei Macci, tesorero y cambista respectivamente de Carlos IV el Hermoso, Renato de Siran, jefe de la moneda de Felipe IV, Oliveiro le Daim, favorito de Luis XI, Beaune de Samblanay, superintendente de las finanzas de Carlos VIII, Luis XII y Francisco I. El patíbulo dejó de ser utilizado desde 1627.12. Esta Eudelina, hija natural de Luis X, y religiosa en el convento de las clarisas del arrabal de Saint―Marcel de París, fue autorizada por una bula del papa Juan XXI. el 10 de agosto de 1330, para ser abadesa de Saint―Marcel o de cualquier otro monasterio de clarisas, a pesar de su nacimiento ilegítimo.REPERTORIO BIOGRAFICO
ANJOU (San Luis de) (1275-1299).Segundo hijo de Carlos II de Anjou, llamado el Cojo, rey de Sicilia, y de María de Hungría. Renunció al trono de Nápoles para recibir las sagradas órdenes. Obispo de Toulouse. Canonizado por Juan XXII en 1317.ANJOU-SICILIA (Margarita de), condesa de Valois (hacia 1270-31 diciembre de 1299).Hija de Carlos II de Anjou, llamado el Cojo, rey de Sicilia, y de María de Hungría. Primera esposa de Carlos de Valois. Madre del futuro rey de Francia Felipe VI.ARTOIS (Mahaut, condesa de Borgoña) (¿ ?-27 noviembre 1329).Hija de Roberto II de Artois. Casó (1291) con el conde palatino de Borgoña Otón IV (muerto en 1303). Condesa―par de Artois por resolución real (1309). Madre de Juana de Borgoña, esposa de Felipe de Poitiers, futuro Felipe V, y de Blanca de Borgoña, esposa de Carlos de Francia ,afuturo Carlos IV.ARTOIS (Roberto III de) (1287-1342).Hijo de Felipe de Artois y nieto de Roberto II de Artois. Conde de Beaumont―le―Roger y señor de Conches (1309). Se casó con Juana de Valois, hija de Carlos de Valois y de Catalina de Courtenay (1318). Par del reino por su condado de Beaumont―le―Roger (1328). Desterrado del reino (1322), se refugió en la corte de Eduardo III de Inglaterra. Herido mortalmente en Vannes. Enterrado en San Pablo de Londres.ASNIERES (Juan de).Abogado en el parlamento de París. Pronunció el acta de acusación de Enguerrando de Marigny.AUCH (Arnaldo de) (¿?-1320).Obispo de Poitiers (1306). Nombrado cardenal―obispo de Albano por Clemente V en 1312. Legado del Papa en París el 1314. Camarero del Papa hasta 1319. Murió en Aviñón.AUNAY (Gualterio de) (¿?-1314).Hijo mayor de Gualterio de Aunay, señor de Moucy―le―Neuf, del Mesnil y de Grand Moulin. Aspirante con el conde de Poitiers, hijo segundo de Felipe el Hermoso. Convicto de adulterio (suceso de la torre de Nesle) con Blanca de Borgoña, fue ejecutado en Pontoise. Estaba casado con Inés de Montmorency.AUNAY (Felipe de) (?-1314).Hermano menor del anterior. Escudero del conde de Valois. Amante de Margarita de Borgoña, esposa de Luis, llamado el Turbulento, rey de Navarra, luego de Francia. Ejecutado juntamente con su hermano en Pontoise.BAGLIONI (Guccio) (hacia 1295-1340).Banquero sienés emparentado con la familia de los Tolomei. Tenía en 1315 oficina de banca de Neauphly―le―Vieux. Se casó secretamente con María de Cressay. Tuvo un hijo, Giannino (1316), cambiado en la cuna con Juan I el Póstumo. Muerto en Campania.BERSUMÉE (Roberto).Alcaide de la fortaleza de Château―Gaillard, fue el primer guardián de Margarita y de Blanca de Borgoña. Reemplazado a partir de 1316 por Juan de Croisy, después por Andrés Thiart.BOCCACCIO DA CELLINO.Banquero florentino, viajante de la compañía de los Bardi. Tuvo de una amante francesa un hijo adulterino (1313) que fue el ilustre Boccaccio, autor del Decamerón.BOURBON (Luis, señor, después duque de) (hacia 1280-1342).Hijo mayor de Roberto, conde de Clermont (1256―1318), y de Beatriz de Borgoña, hija de Juan, señor de Bourbon. Nieto de San Luis. Gran Camarero de Francia desde 1312. Duque y par en septiembre de 1327.BOURDENAI (Miguel de).Legista y consejero de Felipe el Hermoso. Fue encarcelado y sus bienes fueron confiscados bajo Luis X, pero le devolvieron bienes y dignidades bajo Felipe V.BORGOÑA (Inés de Francia, duquesa de) (hacia 1268-hacia 1325).Ultima de los once hijos de San Luis. Casada en 1273 con Roberto II de Borgoña (muerto en 1306). Madre de Hugo V y de Eudes IV, duques de Borgoña; de Margarita, esposa de Luis X el Turbulento, rey de Navarra y después de Francia, y de Juana, llamada la Coja, esposa de Felipe VI de Valois.BORGOÑA (Blanca de) (hacia 1296-1326).Hija menor de Otón IV, conde palatino de Borgoña, y de Mahaut de Artois. Casada en 1307 con Carlos de Francia, hijo tercero de Felipe el Hermoso. Convicta de adulterio (1314), al mismo tiempo que Margarita de Borgoña, fue encerrada en Château―Gaillard y después en el castillo de Gournay, cerca de Coutances. Tras la anulación de su matrimonio (1322), tomó el hábito en la abadía de Maubuisson.BOUVILLE (Hugo III, conde de) (¿?-1331).Hijo de Hugo II de Bouville y de María de Chambly. Chambelán de Felipe el Hermoso. Se casó (1293) con Margarita des Barres, de la cual tuvo un hijo, Carlos, que fue chambelán de Carlos V y gobernador del Delfinado.BRIANÇON (Geoffroy de).Consejero de Felipe el Hermoso y uno de sus tesoreros. Fue encarcelado al mismo tiempo que Marigny bajo Luis X, pero fue rehabilitado por Felipe V y le fueron devueltas sus posesiones y dignidades.CAETANI (Francisco) (¿?-marzo 1317).Sobrino de Bonifacio VIII y nombrado cardenal por él en 1295. Complicado en un intento de hechizamiento del rey de Francia (1316). Murió en Aviñón.CARLOS DE FRANCIA, después CARLOS IV, rey de Francia (1294-1 febrero 1328).Hijo tercero de Felipe IV el Hermoso y de Juana de Champaña. Conde usufructuario de la Marche (1315). Sucedió con el nombre de Carlos IV a su hermano Felipe V (1322). Se casó sucesivamente con Blanca de Borgoña (1307), María de Luxemburgo (1322) y Juana de Evreux (1323). Murió en Vincennes sin heredero varón, último rey de la línea directa de los capetinos.CARLOS-MARTEL, rey titular de Hungría (hacia 1273-1296).Hijo mayor de Carlos II de Anjou, llamado el Cojo, rey de Sicilia, y de María de Hungría. Sobrino de Ladislao IV, rey de Hungría y pretendiente a su sucesión. Rey titular de Hungría desde 1291 hasta su muerte. Padre de Clemencia de Hungría, segunda mujer de Luis X, rey de Francia.CARLOS-ROBERTO o CAROBERTO, rey de Hungría (hacia 1290-1342).Hijo del anterior y de Clemencia de Habsbourg. Hermano de Clemencia de Hungría. Pretendiente al trono de Hungría a la muerte de su padre (1296), no fue reconocido rey hasta agosto de 1310.CLEMENCIA de Hungría, reina de Francia (hacia 1293-12 octubre 1328).Hija de Carlos―Martel de Anjou, rey titular de Hungría, y de Clemencia de Habsbourg. Sobrina de Carlos de Valois por su primera esposa, Margarita de Anjou―Sicilia. Hermana de Carlos Roberto o Caroberto, rey de Hungría, y de Beatriz, esposa del delfín Juan II. Se casó con Luis X el Turbulento, rey de Francia y de Navarra, el 13 de agosto de 1315, y fue coronada con él en Reims. Viuda en junio de 1316. dio a luz un hijo en noviembre del mismo año, que se llamó Juan I. Murió en el Temple.CLEMENTE V (Bertrand de Got o Goth), Papa (¿?-20 abril 1314).Nació en Villandraut (Gironda). Hijo del caballero Arnaldo―Garsias de Gor. Arzobispo de Burdeos (1300), elegido Papa (1305), para suceder a Benedicto XI. Coronado en Lyon. Fue el primero de los papas de Aviñón.COLONNA (Jaime) (¿?-1318).Miembro de la célebre familia romana de los Colonna. Nombrado cardenal en 1278 por Nicolás III, consejero principal de la corte romana con Nicolás IV. Excomulgado por Bonifacio VIII en 1297 y restablecido en su dignidad de cardenal en 1306.COLONNA (Pedro) (?-1326).Sobrino del anterior. Nombrado cardenal por Nicolás IV en 1288. Excomulgado por Bonifacio VIII en 1297 y restablecido en su dignidad de cardenal en 1306. Murió en Aviñón.COURTENAY (Catalina de), condesa de Valois, emperatriz titular de Constantinopla (?-1307).Segunda mujer de Carlos de Valois, hermano de Felipe el Hermoso. Nieta y heredera de Balduino, último emperador latino de Constantinopla (1261). A su muerte sus derechos pasaron a su hija mayor, Catalina de Valois, esposa de Felipe de Anjou, príncipe de Acaya y de Tarento.CRESSAY (María de) (hacia 1298-1345).Hija de doña Eliabel y del señor Juan de Cressay, caballero. Se casó secretamente con Guccio Baglioni. Madre (1316) de un niño cambiado en la cuna con Juan I el Póstumo, del cual ella era nodriza. Fue enterrada en el convento de los Agustinos, junto a Cressay.CRESSAY (Juan de) y CRESSAY (Pedro de).Hermanos de la anterior. Los dos fueron armados caballeros por Felipe VI de Valois cuando la batalla de Crécy (1346).CRESSAY (doña Eliabel de)Castellana de Cressay, junto a Neauphle―le―Vieux, en el prebostazgo de Montfort―l'Amaury. Viuda del señor Juan de Cressay. Madre de Juan, Pedro y María de Cressay.CHAMBLY (Egidio de) (?-enero 1326).Llamado también Egidio de Pontoise. Quincuagésimo abad de Saint―Denis.CHATILLON (Gaucher V de), conde de Parde) (hacia 1250-1329).Condestable de Champaña (1284), luego de Francia (1302), después de Courtrai (1302). Hijo de Gaucher IV y de Isabeau de Viliehardouin, llamada de Lizines. Aseguró la victoria de Mons―en―Pévele. Hizo coronar a Luis el Turbulento rey de Navarra en Pamplona (1307). Ejecutor testamentario sucesivamente de Luis X, Felipe V y Carlos IV. Participó en la batalla de Casael (1328), y murió al año siguiente habiendo ocupado el cargo de condestable de Francia con cinco reyes. Se había casado con Isabel de Dreux, después con Meisenda de Vergy, luego con Isabeau de Rumigny.CHATILLON (Guy V de), conde de Saint-Pol (?-6 abril 1317).Hijo segundo de Guy IV y de Mahaut de Brabante, viuda de Roberto I de Artois. Repostero de Francia desde 1296 hasta su muerte. Se casó (1292) con María de Bretaña, hija del duque Juan II y de Beatriz de Inglaterra, de la cual tuvo cinco hijos. La mayor de sus hijas, Mahaut, fue la tercera mujer de Carlos de Valois.CHATILLON-SAINT-POL (Mahaut de), condesa de Valois (hacia 1293-1358).Hija del anterior; tercera esposa de Carlos de Valois.DUBOIS (Guillermo).Legista y tesorero de Felipe el Hermoso. Encarcelado bajo Luis X, y restablecido en sus bienes y dignidades por Felipe V.DUÉZE (Jaime) ver Juan XXII, Papa.EDUARDO II Plantagenet, rey de Inglaterra (1284-21 septiembre 1327)Nació en Carnarvon. Hijo de Eduardo I y de Eleonor de Castilla. Primer príncipe de Gales. Duque de Aquitania y conde de Ponthieu (1303). Armado caballero en Westminster (1306). Rey en 1307. Se casó en Boulogne―sur―Mer, el 22 de enero de 1308, con Isabel de Francia, hija de Felipe el Hermoso. Coronado en Westminster el 25 de febrero de 1308. Destronado (1326) por una revuelta de los barones dirigida por su mujer, fue encarcelado y murió asesinado en el castillo de Berkeley.EUDELINA, hija natural de Luis X (hacia 1305-¿?).Religiosa en el convento del arrabal Saint―Marcel, después abadesa de las clarisas.EVREUX (Luis de Francia, conde de) (1276-mayo 1319).Hijo de Felipe III el Atrevido y de María de Brabante. Hermanastro de Felipe el Hermoso y de Carlos de Valois. Conde de Evreux (1298). Se casó con Margarita de Artois, hermana de Roberto III de Artois, de la cual tuvo: Juana, tercera esposa de Carlos IV el Hermoso y Felipe, esposo de Juana, reina de Navarra.FELIPE IV, llamado el Hermoso, rey de Francia (1268-29 noviembre 1314).Nacido en Fontainebleau. Hijo de Felipe III el Atrevido y de Isabel de Aragón. Casado en 1284 con Juana de Campaña, reina de Navarra. Padre de los reyes Luis X, Felipe V y Carlos IV, y de Isabel de Francia, reina de Inglaterra. Reconocido rey en Perpignan (1285) y coronado en Reims (6 febrero 1286). Muerto en Fontainebleau y enterrado en Saint―Denis.FELIPE, conde de Poitiers, después Felipe V, llamado el Largo, rey de Francia (129-1enero 1322).Hijo de Felipe IV el Hermoso y de Juana de Campaña. Hermano de los reyes Luis X, Carlos IV y de Isabel de Inglaterra. Conde palatino de Borgoña, señor de Salina, por su matrimonio con Juana de Borgoña (1307). Conde usufructuario de Poitiers (1311). Par de Francia (1315). Regente a la muerte de Luis X, después rey a la muerte del hijo póstumo de éste (noviembre 1316). Muerto en Longchamp, sin heredero varón. Enterrado en Saint―Denis.FELIPE, conde de Valois, después FELIPE VI, rey de Francia (1293-22 agosto 1350).Hijo mayor de Carlos de Valois y de su primera esposa Margarita de Anjou―Sicilia. Sobrino de Felipe IV el Hermoso y primo hermano de Luis X, Felipe V y Carlos IV. Regente del reino a la muerte de Carlos IV, después rey tras el nacimiento de la hija póstuma de éste (abril 1328). Consagrado en Reims el 29 de mayo de 1328. Su subida al trono, protestada por Inglaterra, dio origen a la segunda guerra de cien años. Casado en primeras nupcias (1313) con Juana de Borgoña, llamada la Coja, hermana de Margarita, la cual murió en 1348; y en segundas nupcias (1349) con Blanca de Navarra, nieta de Luis X y de Margarita.GOT o GOTH (Bertrán de).Vizconde de Lomagne y de Auvillara. Marqués de Ancona. Sobrino y homónimo del papa Clemente V. Intervino varias veces en el cónclave de 1314―1316.HIRSON o HIREÇON (Thierry Larchier de) (hacia 1270-17 noviembre 1328).Primeramente empleado de Roberto II de Artois, acompañó a Nogaret a Anagni y fue utilizado por Felipe el Hermoso para muchas misiones. Canónigo de Amis (1299). Canciller de Mahaut de Artois (1303). Obispo de Arras (abril―1328).HIRSON o HIREÇON (Beatriz de).Damita de compañía de la condesa Mahaut de Artois; sobrina de su canciller, Thierry de Hirson.ISABEL de FRANCIA, reina de Inglaterra (1292-23 agosto 1358).Hija de Felipe el Hermoso y de Juana de Campaña. Hermana de los reyes Luis X, Felipe V y Carlos IV. Se casó con Eduardo II de Inglaterra (1308). Se puso a la cabeza (1325), junto con Roger Mortimer, de la revuelta de los barones ingleses que depuso a su marido. Llamada «la loba de Francia», gobernó de 1326 a 1328 en nombre de su hijo Eduardo III. Desterrada de la corte (1330). Muerta en el castillo de Hertford.JUAN XXII (Jaime Duèze). Papa (1244-diciembre 1334).Hijo de un burgués de Cahors. Cursó sus estudios en Cahors y Montpellier. Arcipreste de Saint―Andrés de Cahors. Canónigo de SaintFront de Pèrigueux y de Albi. Arcipreste de Sarlat. En 1289, partió para Nápoles, donde llegó a ser rápidamente familiar del rey Carlos II de Anjou, quien le hizo secretario del consejo secreto, luego su canciller. Obispo de Fréjus (1300), después de Aviñón (1310). Secretario del concilio de Vienne (1311). Cardenal obispo de Porto (1312). Elegido Papa en agosto de 1316, tomó el nombre de Juan XXII. Coronado en Lyon en septiembre de 1316. Murió en Aviñón.JUANA DE BORGOÑA, condesa de Poitiers, después reina de Francia (hacia 1293-21 enero 1330).Hija mayor de Otón IV, conde palatino de Borgoña, y de Mahaut de Artois. Casada en 1307 con Felipe de Poitiers, hijo segundo de Felipe el Hermoso. Convicta de complicidad en los adulterios de su hermana y de su cuñada (1314), fue encerrada en Dourdan, luego liberada en 1315. Madre de tres hijas: Juana, Margarita e Isabel, que se casaron respectivamente con el duque de Borgoña, el conde de Flandes y el delfín de Vienne.JUANA de FRANCIA, reina de Navarra (hacia 13-11octubre 1349).Hija de Luis de Navarra, futuro Luis X el Turbulento, y de Margarita de Borgoña. Supuesta bastarda. Eliminada de la sucesión del trono de Francia, heredó el de Navarra. Casada con Felipe, conde de Evreux. Madre de Carlos el Malo, rey de Navarra, y de Blanca, segunda esposa de Felipe IV de Valois, rey de Francia.JOINVILLE (Juan, señor de) (1224-24 diciembre 1317).Senescal hereditario de Campaña. Acompañó a Luis IX en la 7.ª Cruzada, y en la cautividad. A los ochenta años escribió su Historia de San Luis, la cual lo coloca entre los grandes cronistas.LATILLE (Pedro de) (?-15 marzo 1328).Obispo de Châlons (1313). Miembro de la Cámara de Cuentas. Guardasellos real a la muerte de Nogaret. Encarcelado por Luis X (1315) y liberado por Felipe V (1317), volvió a su obispado de Châlons.LE LOQUETIER (Nicolás).Legista y consejero de Felipe el Hermoso; encarcelado por Luis X, restablecido en sus dignidades y devueltos sus bienes por Felipe V.LUIS X, llamado el Turbulento, rey de Francia y de Navarra (octubre 1289-5 junio 1316).Hijo de Felipe el Hermoso y de Juana de Campaña. Hermano de los reyes Felipe V y Carlos IV, y de Isabel, reina de Inglaterra. Coronado rey de Navarra en Pamplona en 1307. Rey de Francia (1314). Se casó (1305) con Margarita de Borgoña de la cual tuvo una hija, Juana, nacida hacia 1311. Después del escándalo de la torre de Nesle y de la muerte de Margarita, se volvió a casar (agosto 1315) con Clemencia de Hungría. Coronado en Reims (agosto 1315). Muerto en Vincennes. Su hijo, Juan I el Póstumo, nació cinco meses más tarde (noviembre 1316).MARGARITA de Borgoña, reina de Navarra (hacia 1293-1315).Hija de Roberto II, duque de Borgoña, y de Inés de Francia. Casada (1305) con Luis, rey de Navarra, hijo primero de Felipe el Hermoso, futuro Luis X, del cual tuvo una hija, Juana. Convicta de adulterio (asunto de la torre de Nesle, 1314), fue encerrada en Château―Gaillard donde murió asesinada.MARIA de Hungría, reina de Nápoles (hacia 1245-1325).Hija de Esteban,rey de Hungría, hermana y heredera de Ladislao IV, rey de Hungría. Casada con Carlos II de Anjou, llamado el Cojo, rey de Nápoles y de Sicilia, del cual tuvo trece hijos.MARIGNY (Enguerrando LE PORTIER de) (hacia 1265-30 abril 1315).Nacido en Lyons―la―Forét. Casado en primeras nupcias con Juana de Saint―Martin y en segundas con Alips de Mons. Escudero del conde de Bouville, después adscrito a la casa de la reina Juana, mujer de Felipe el Hermoso, y sucesivamente alcaide del castillo de lasaudun (1298), chambelán (1304); nombrado caballero y conde de Longueville, intendente de las finanzas y de obras públicas, capitán del Louvre, coadjutor del gobierno y rector del reino, durante la última parte del reinado de Felipe el Hermoso. Después de la muerte de éste, fue acusado de malversación, condenado, y ahorcado en Montfaucon. Rehabilitado en 1317 por Felipe V y enterrado en la iglesia de los Cartujos, fue trasladado después a la colegiata de Ecouis que él había fundado.MARIGNY (Juan, o Felipe, o Guillermo de) (¿?-1325).Hermano menor del anterior. Secretario del rey en 1301. Arzobispo de Sens (1309). Formó parte del tribunal que condenó a muerte a su hermano Enguerrando. Un tercer hermano Marigny, llamado igualmente Juan, y conde―obispo de Besuvais desde 1312 formó parte también de las mismas comisiones judiciales, y siguió su carrera hasta 1350.MARIGNY (Luis de), señor de Mainneville y de Boisroger.Hijo mayor de Enguerrando de Marigny. Casado en 1309 con Roberta de Beaumetz.MERCOEUR (Berardo de).Señor de Gévaudín. Embajador de Felipe el Hermoso ante el papa Benedicto XI en 1304. Se enemistó con el rey que ordenó una investigación de polida en sus tierras (1309). Volvió al Consejo real al advenimiento de Luis X, en 1314, y fue eliminado por Felipe V en 1318.MEUDON (Enrique de).Gran montero de Luis X en 1313 y 1315. Recibió parte de los bienes de Marigny tras la condenación de éste.MOLAY (Jacobo de) (hacia 1244-18 marzo 1314).Nacido en Molay, Haute―Saóne). Entró en la orden de los Templarios en Beaune (1265). Marchó a Tierra Santa. Elegido Gran Maestre de la Orden (1295). Encarcelado en octubre de 1307, fue condenado y quemado.MORNAY (Esteban de) (¿?-agosto 1332).Sobrino de Pedro Mornay, obispo de Orleans y de Auxerre. Canciller de Carlos de Valois, después canciller de Francia a partir de enero de 1315. Apartado del gobierno en el reinado de Felipe V, entró en la Cámara de Cuentas yen el Parlamento con Carlos IV.NEVERS (Luis de) (¿?-1322).Hijo de Roberto de Béthune, conde de Flandes, y de Yolanda de Borgoña. Conde de Nevers (1280). Conde de Rethel por su casamiento con Juana de Rethel.NOGARET (Guillermo de) (hacia 1265-mayo 1314).Nació en Saint―Félix de Caraman, diócesis de Toulouse. Discípulo de Pedro Flotte y de Gilles Aycelin. Enseñó derecho en Montpellier (1291); juez real en la senescalía de Beaucaire (1295); caballero (1299). Se hizo célebre por su actuación en las diferencias entre la corona de Francia y la Santa Sede. Dirigió la expedición de Agnani contra Bonifacio VIII (1303). Guardasellos desde septiembre 1307 hasta su muerte, instruyó el proceso de los Templarios.ODERISI (Roberto).Pintor napolitano. Discipulo de Giotto durante la estancia de éste en Nápoles, influyó también en su formación Simone de Martino. Jefe de la escuela napolitana de la segunda mitad del siglo xiv. Su obra más importante son los frescos de la Incoronata, en Nápoles.ORSINI (Napoleón), llantado de los Orsini. (¿ ?-1342).Nombrado cardenal por Nicolás IV en 1288.PAREILLES (Alain de).Capitán de los arqueros de Felipe el Hermoso.PRESLES (Raúl I de) o de PRAYERES (¿?-1331).Señor de Lizu―sur―Ourcq. Abogado. Secretario de Felipe el Hermoso (1311). Encarcelado a la muerte de éste, pero liberado al final del reinado de Luis X. Guardián del cónclave de Lyon en 1316. Ennoblecido por Felipe V, caballero del séquito de este rey y miembro de su Consejo. Fundó el colegio de Presles.ROBERTO, rey de nápoles (hacia 1278-1344).Hijo tercero de Carlos II de Anjou, llamado el Cojo y de María de Hungría. Duque de Calabria en 1296. Príncipe de Salerno (1304). Vicario general del reino de Sicilia (1296). Designado heredero del reino de Nápoles (1297). Rey en 1309. Coronado en Aviñón por el papa Clemente V. Príncipe erudito, poeta y astrólogo; se casó en primeras nupcias con Yolanda (o Violante) de Aragón, muerta en 1302; después con Sancha, hija del rey de Mallorca (1304).TOLOMEI (Spinello).Jefe en Francia de la compañía sienesa de los Tolomei, fundada en el siglo xIII por Tolomeo Tolomei y enriquecida rápidamente por el comercio internacional y el control de las minas de plata de Toscana. Todavía existe en Siena un palacio Tolomeí.TRYE (Mathieu de).Señor de Fontenay y de Plainville―en―Vexin. Gran panetero (1298), después chambelán de Luis el Turbulento, y gran chambelán de Francia A partir de 1314.VALOIS (Carlos de) (12 marzo 1270-diciembre 1325).Hijo de Felipe III el Atrevido y de su primera esposa, Isabel de Aragón. Hermano de Felipe IV el Hermoso. Armado caballero a los catorce años. Investido del reino de Aragón por el legado del Papa el mismo año, no pudo ocupar el trono y renunció al título en 1290. Conde usufructuario de Anjou, del Maine y de la Perche (marzo 1290) por su primer matrimonio con Margarita de Anjou―Sicilia; emperador titular de Constantinopla por su segundo matrimonio (enero 1301) con Catalina de Courtenay; fue nombrado conde de Romaña por el papa Benedicto VIII. Casado en terceras nupcias con Mahaut de Châtillon―Saint―Paul. De sus tres matrimonios tuvo numerosa descendencia; su hijo mayor fue Felipe VI, primer rey de la línea Valois. Guerreó en Italia en favor del Papa en 1301 y mandó dos expediciones en Aquitania (1297 y 1324). Fue candidato al imperio de Alemania. Muerto en Nogent―le―Roi y enterrado en la iglesia de los Jacobinos de París.


















































































































 )
)
 - 1
- 1 - 18
- 18 - 10
- 10 - 8
- 8 - 13
- 13 - 16
- 16 - 29
- 29 - 11
- 11 - 15
- 15 - 5
- 5 - 6
- 6 - 30
- 30 - 36
- 36 - 34
- 34 - 4
- 4 - 4
- 4 - 1
- 1 - 31
- 31 - 1
- 1 - 3
- 3 - 2
- 2 - 30
- 30 - 28
- 28 - 14
- 14 - 17
- 17 - 20
- 20 - 28
- 28 - 10
- 10 - 29
- 29 - 5
- 5 - 4
- 4 - 60
- 60 - 15
- 15 - 12
- 12 - 4
- 4