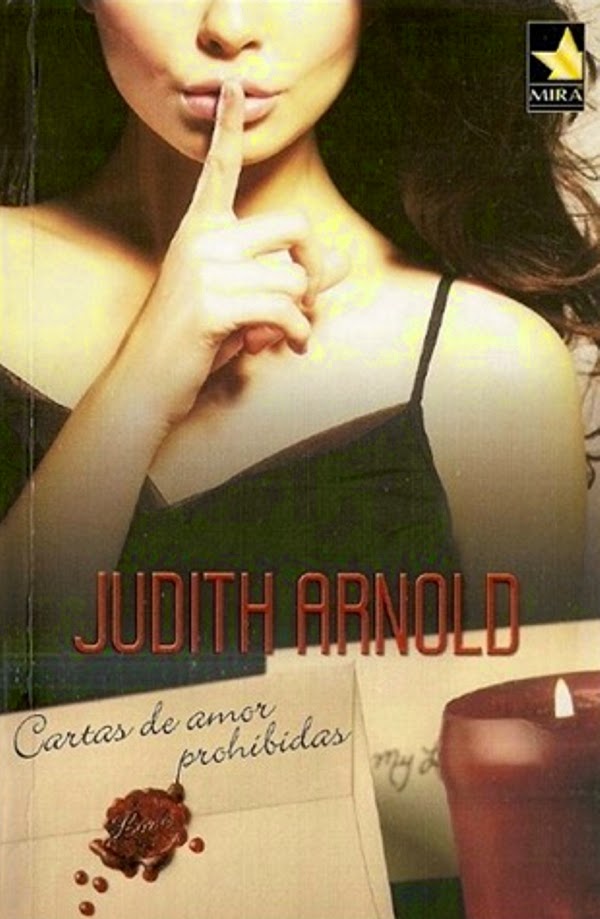CARTAS DE AMOR PROHIBIDAS (Judith Arnold)
Publicado en
abril 02, 2010
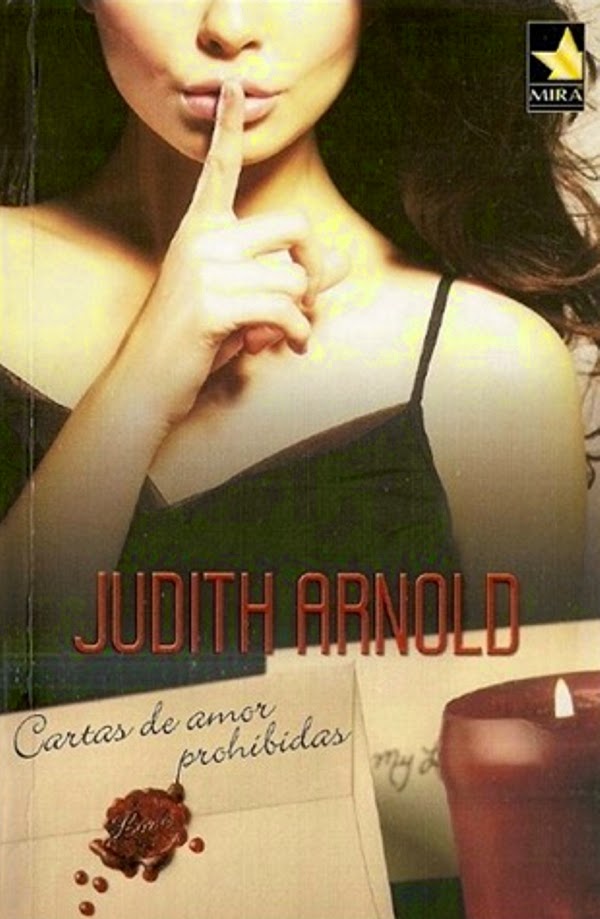
Capítulo 1
Tres meses después del funeral, Sally decidió que había llegado el momento de revisar las cosas de Paul.
Había sobrevivido al aturdimiento de los días siguientes a su muerte, a veces llorando, a veces traumatizada, a veces abrazando a Rosie o apoyándose en sus amigos y a veces encerrándose en sí misma, escondiéndose en el baño, donde descubrió que la animaba arrancar pasta de dientes seca del lavabo. Había sobrevivido a las docenas de platos cocinados que le había llevado la gente, en cazuelas y bandejas llenas con comida suficiente para alimentar a un ejército, como si sus vecinos creyeran que el luto impedía a una persona cocinar. Algunos de esos platos habían dejado bastante que desear. Candace Latimer, de la casa de enfrente, le había ofrecido un guiso en el que había alubias, salchichas minúsculas, cebollas, trozos de pan tostado y perejil. Se parecía al vómito falso que vendían en las tiendas de artículos de broma.
Sally le había dado las gracias y guardado el guiso en el congelador, donde estuvo un par de semanas. Después lo había tirado a la basura, y enviado a Rosie a casa de Candace con una nota de agradecimiento.
Hacía varios días que había terminado la comida regalada y recuperado su congelador. Había abierto una cuenta de ahorros para Rosie con el cheque del seguro de vida, pues Paul había dejado a su hija como única beneficiaría. Y si Sally invertía bien el dinero, podía cubrir los gastos de la universidad de la niña cuando llegara el momento. Así Rosie no tendría que pagarse los estudios trabajando de camarera en un café, donde podía enrollarse con un cliente y acabar embarazada, como le había ocurrido a Sally.
No sabía muy bien cómo funcionaría lo del dinero del seguro. Paul se lo había dejado en el testamento a Rosie, pero ésta no podía tocarlo hasta los veintiún años. Y si el dinero tenía que servirle para pagarse la universidad, ¿por qué iba a tener que esperar Rosie hasta los veintiún años para conseguirlo? Sally tendría que comentar aquello con un abogado. O tendría que hablarlo con Todd Sloane, cosa que prefería no hacer. De hecho, habría preferido no tener nada más que ver con él, pero en eso no tenía elección, pues Paul lo había nombrado albacea del testamento.
Como si no confiara en ella.
Y era verdad. Al menos en los asuntos prácticos. Sally se consideraba una mujer muy práctica, pero su idea del pragmatismo siempre había chocado con la de Paul. Ella creía que ahorrar en el presupuesto de comida tomando de vez en cuando una cena vegetariana era algo práctico. Él consideraba ofensivas las cenas vegetarianas. Ella pensaba que colocar un atrapasueños encima de la cama de Rosie para que la niña tuviera sueños imaginativos y recordara sus mejores sueños por la mañana era algo práctico. Paul creía que Sally era una mujer muy supersticiosa.
Por otra parte, Sally pensaba que conducir un Alfa Romeo descapotable en invierno, cuando las carreteras estaban llenas de hielo, era de lo menos práctico, y Paul insistía en que no sabía lo que decía. Y ahora estaba muerto.
Resultaba difícil creerlo, pero menos que tres meses atrás, cuando el agente Bronowski había entrado en el café a primera hora de la tarde, se había quitado la gorra y le había dicho:
—Señora Driver, su marido ha tenido un accidente.
Ahora había tenido tiempo para acostumbrarse. Tiempo para asumirlo. Quedaría cicatriz, pero su vida continuaría. Tenía que seguir, más por el bien de Rosie que por el suyo. La niña necesitaba una madre, y Sally necesitaba una vida.
Ese domingo de mediados de abril no había hielo. El cielo estaba tan claro que Sally casi podía ver a través de él, como si no se interpusiera nada entre el espacio exterior y ella. El aire de la tarde era cálido y seco, caldeado por un sol que no tenía nada mejor que hacer que recordarle a la gente que el invierno no duraba eternamente ni siquiera en Winfield, Massachussets, ciento cincuenta kilómetros al oeste de Boston, al pie de los Montes Berkshire.
El jardín requería trabajo. Los lechos de flores estaban cubiertos de hojas podridas y ramas secas. Había que cortar el césped y barrer la arena acumulada donde la hierba se encontraba con la calle. El porche necesitaba una mano de pintura, y si ella decidía pintarlo del mismo color naranja brillante con el que había pintado la puerta, Paul no podría protestar.
Podía colgar carillones de ángeles si quería, y él tampoco podría protestar. Podía diseñar un mural para la puerta del garaje y colocar un flamenco rosa en el jardín delantero. Se preguntó si habría estatuas de flamencos rosas en Nueva Inglaterra o tendría que viajar a Florida para comprar una. Tal vez Rosie y ella pudieran tomarse unas vacaciones para ir a Disneylandia y comprar un flamenco rosa. Seguramente a su hija le gustaría más el flamenco que el parque temático.
Pero antes de ocuparse de las tareas del exterior, se haría cargo del asunto más urgente de bregar con las cosas de Paul. Habían pasado ya tres meses y ese día se había propuesto revisarlo todo y guardar lo que su esposo había dejado atrás. Se había recogido el pelo apartado de la cara y vestido para la faena con un peto vaquero y una camisa de rayas rojas y blancas. Ataviada con los colores blanco, rojo y azul, parecía patriota y valiente.
Se había apropiado algunas de las cosas de Paul, aunque en el testamento no decía que pudiera hacerlo. Él le había dejado la casa y ella supuso que eso incluía todo lo que había dentro. Sus gemelos, por ejemplo. Él había sido uno de los pocos hombres de Winfield que usaban gemelos y a ella siempre le habían parecido pretenciosos, pero ahora que eran suyos, quizá pudiera convertirlos en un broche. O en pendientes, si les metía unos ganchos. Estaba segura de tener algunos ganchos sueltos.
Sus plumas estilográficas también eran pretenciosas. Cuando ella usaba una, terminaba con más tinta en los dedos que en el papel.
Había retirado ya la mayor parte de las cosas de aseo. Podía usar su máquina de afeitar, y de hecho la usaba a menudo, cosa que irritaba muchísimo a Paul, pero había descartado su esponja, y también la pasta de dientes blanqueadora porque ella creía en secreto que los ingredientes capaz de blanquear los dientes causaban cáncer o quizá piedras en la vesícula. Había añadido también la pomada antihongos al montón de la basura y la tijerita con la que se cortaba él los pelos de la nariz.
Sus trajes los regalaría. Alguien podía utilizarlos. Algún estudiante que acabara de terminar la carrera y se preparara para su primera entrevista de trabajo quedaría muy profesional con uno de aquellos trajes, comprados con mucho dinero.
El guardarropa de Paul casi ocupaba todo el armario del dormitorio. A ella no le había importado cedérselo. Prefería guardar sus vestidos en el armario antiguo colocado en el pasillo. Paul nunca había creído que fuera una antigüedad de verdad. Decía que era una basura, y teniendo en cuenta que Sally lo había comprado en un mercadillo por sólo treinta dólares, posiblemente acertaba. Pero ella adoraba los espejos envejecidos de las puertas y la madera tallada de los laterales. Estaba segura de que aquel mueble tenía historia. Y si tenía historia, era una antigüedad.
Había dejado, pues, que él ocupara casi todo el armario con sus trajes caros, sus camisas con iniciales bordadas y sus pantalones hechos a medida. Le había dejado llenar el suelo del armario con cajas de zapatos cuidadosamente ordenadas: náuticos, zapatos negros de vestir, marrones, deportivas, botas de invierno… Le había dejado ocupar el estante superior con sus cinturones, enrollados todos como serpientes: negros, marrones, de cuero suave o rugoso, con hebillas de bronce o plateadas… ella colgaba en el armario su albornoz y algunas blusas, pero los vestidos los guardaba fuera.
Miró ahora el armario, intentando pensar por dónde empezar. A través de la ventana abierta le llegaba la voz de Rosie, que jugaba en el jardín con Trevor Finneran, el niño de la casa de al lado. Sus voces de cinco años resonaban como pitos.
—Vamos a hacer que somos piratas —decía Rosie—. Tenemos un loro y un barco grande.
Sally sonrió. Oírlos le daba ganas de dejar el armario y bajar a navegar con ellos. Quería hacer lo que fuera menos ocuparse de la ropa de Paul.
Quizá no estaba preparada para eso, después de todo.
Pero sí. Lo estaba.
Aunque cuando abrió la puerta del armario, los trajes colgados de la barra le recordaron a Paul vestido con ellos. Las mangas de las chaquetas caían desde los hombros como si los brazos estuvieran dentro de ellas. Las solapas estaban aplastadas, como contra el pecho de él.
Muy bien. Empezaría por la cómoda y dejaría el armario para más tarde.
Cruzó la habitación, animada por poder aplazar los artículos pesados del armario, la lana y el cuero.
Seguramente también habría prendas pesadas en la cómoda, pero estaba al lado de la ventana y poseía un aura más clara.
Abrió el cajón superior de la cómoda, apartó las cajitas de terciopelo que contenían los gemelos y sacó los pañuelos de lino. Ocho, todos bien planchados y doblados, pues ella sabía cómo le gustaban y solía considerarlo más bien puntilloso, ya que, después de todo, iban a acabar arrugados en el bolsillo de los pantalones, pero sabía que a él le hacía feliz ver sus pañuelos lavados y doblados con precisión militar.
Guardaría los pañuelos. Podría usarlos Rosie. A lo mejor había heredado el gen puntilloso de su padre por los pañuelos.
Volvió a dejarlos en el cajón, lo cerró y abrió el segundo cajón, que estaba lleno de camisetas y calzoncillos. Cerró los ojos y conjuró la imagen de Paul con unos calzoncillos de seda beige. Tal vez hubiera sido un hombre puntilloso y conservador, pero estaba muy guapo en ropa interior. Tenía un cuerpo fuerte y compacto, muy masculino. Por algo había disfrutado ella de sus coqueteos la primera vez que lo vio en el Café Nuevo Día. Y por algo había respondido a ellos. Y cuando él le preguntó si alguna vez tomaría un café con él en lugar de limitarse a servírselo, ella le dijo que sí. Y pasaron después del café a un vaso de vino, aunque a Sally le faltaba un año para tener la edad legal de beber, y de un vaso de vino a un beso, y de un beso a una noche en la cama de él.
Cuando se enteró de que estaba embarazada, fue ella la que le pidió que se casaran.
Él había querido que abortara, pero cuando ella se negó, aceptó el matrimonio y, cuando nació Rosie, se volcó en ella. Todo había salido bien. Sally lo había amado, había doblado bien sus pañuelos y él había sido feliz. Ella conseguía hacerle reír cuando estaba agotado del trabajo y lo compensaba por las cenas vegetarianas preparando un bistec a la parrilla de vez en cuando y pollo al horno relleno de arroz silvestre. Cuando lo sorprendía en calzoncillos al desnudarse para irse a la cama, se echaba en sus brazos para recordarle por qué él había querido invitarla a una taza de café, por qué todo había llevado a donde había llevado, por qué su sitio estaba juntos.
Quizá tampoco estaba preparada todavía para la ropa interior.
El tercer cajón contenía camisetas de manga corta, camisas polo, camisetas de marca, y la sudadera de la Universidad de Columbia que nunca se ponía. El cuarto cajón contenía camisetas de manga larga y en el cajón inferior guardaba los jerséis.
Le costó un poco abrirlo porque los jerséis se abultaban contra el mueble, pero consiguió deslizar la mano y aplanarlos hasta que se abrió el cajón. Los jerséis, como el resto de las prendas, eran de calidad, de lana y de cachemira importada de países fríos como Escocia, Irlanda y Noruega. A ella le quedaban muy grandes, pero los conservaría igualmente. Se sentía protegida cubierta por un jersey grande. La primera semana después de la muerte de Paul, había dormido con uno de ellos.
Sacó ése en particular y lo colocó ante sí. Se acercó al espejo y se miró. La lana color gris humo daba un tono pálido a su piel y resaltaba sus ojos azules. Ya no era la mujer demacrada y desgraciada de tres meses atrás, cuando dormía con esa prenda. Parecía una persona que controlaba, que sabía lo que hacía.
—Ja —dijo en voz alta. Ella nunca sabía lo que hacía hasta que lo hacía, e incluso entonces, a menudo no estaba segura.
Lanzó el jersey sobre la cama y sacó otro, y después otro. Al sacar uno marrón de cuello en forma de V, y desdoblarlo, saltó al suelo un sobre de papel manila.
Dejó el jersey sobre la cama y se agachó a por el sobre. Le dio la vuelta. No había nada escrito en ninguno de los lados, pero el contenido era lo bastante abultado como para hacer saltar casi el clip grande que mantenía la solapa cerrada. Lo retiró y abrió el sobre. Dentro había un montón de papeles doblados.
Se sentó en la cama, sin importarle que lo había hecho encima del jersey nórdico favorito de Paul, el que tenía un ciervo tejido en blanco sobre un fondo negro.
Sacó los papeles con cuidado. Eran cartas. Una parte secreta de él. Casi tuvo la sensación de estar haciendo algo malo, de que debía volver a guardarlas en el cajón por respeto al pasado de él.
Pero toda la vida de Paul era ya pasado. De él sólo quedaba pasado.
Además, sentía demasiada curiosidad para no leerlas.
Levantó la primera carta del montón, la alisó y leyó:
Querido Paul,
Está empezando un año nuevo y mi anhelo por ti es más fuerte que nunca. Todas las palabras que me has dicho hoy están grabadas en mi corazón. Cada caricia, cada suspiro, quedarán para siempre en mi recuerdo.
Una carta de amor. Paul había guardado cartas de amor de una antigua novia. Y Sally sabía que ella, su esposa, no tenía motivos para estar celosa, pero aun así, el hecho de que hubiera guardado la carta, guardado todas esas cartas, la molestaba.
Se dijo a sí misma que sólo la molestaba un poco. Y sólo porque era la esposa y las esposas merecen sentirse molestas por las cartas de amor de antiguas novias.
Intentó recordar la última vez que él había usado el jersey marrón. Desde luego, ni el último invierno ni el invierno anterior. Paul se había quejado de que había demasiada gente que iba de marrón y se había mostrado decidido a limitarse al gris y el azul. Sally se preguntó ahora si habría olvidado que las cartas estaban allí.
Siguió leyendo:
Comprendo lo difícil que es para ti escaparte. Pero por favor, por favor, inténtalo. Por los dos. Somos almas gemelas y nuestras almas se marchitarán si no podemos estar juntos. Nos nutrimos mutuamente; separados, nos debilitamos. La vida es corta. Si no tienes amor en tu casa…
Un frío agudo subió por la columna vertebral de Sally y le provocó un estremecimiento tan violento que se le cayó la carta de las manos. Quedó en su regazo, un artículo tan tóxico que ella no quería tocarlo, pero tenía que apartarla, tenía que retirar el montón entero de cartas de sus rodillas antes de que atravesaran la tela vaquera del peto y le quemaran la piel. Miró la carta. No quería seguir leyendo, pero no podía parar.
Si no tienes amor en tu casa, márchate. Ven a mí, donde encontrarás todo el amor que puedas desear. Te echo de menos. Te quiero.
Laura.
—Adelante, Trevor, usa tu catalejo —gritó Rosie en el patio—. ¡Vamos! ¡Vamos!
Te echo de menos. Te quiero. Laura.
Sally apretó la carta en la mano. Tenía un nudo en el estómago. Le ardía la garganta. Le dolían los pulmones. «Si no tienes amor en tu casa, márchate».
Pero él había tenido mucho amor en su casa. Y no se había marchado, excepto para dar una vuelta con su estúpido coche deportivo una mañana de enero en que había hielo en las carreteras.
¿Por qué se alteraba tanto? Aquella mujer seguramente le había escrito más de seis años atrás, antes de que ellos dos crearan una vida juntos.
Pero antes de conocerla a ella, él vivía solo. No tenía una casa, con amor ni sin él.
Se le aceleró el corazón y sintió el ritmo del pulso en el cerebro, resonando a través del cráneo. Si leía las demás cartas, acabaría en muy mal estado. Debería tirar todo aquello a la basura y olvidarlo. Fuera quien fuera la tal Laura, había escrito a Paul antes de que Sally lo conociera, y él había guardado las cartas por costumbre. No quería pensar que las hubiera guardado porque sentía todavía algo por Laura tantos años después. Todo aquello era puro sentimentalismo. Nostalgia. Orgullo de macho. Ya más tranquila, desdobló la siguiente carta:
Queridísimo Paul, tu sabiduría resuena en mi interior horas después de que te hayas marchado. ¡Qué mente tan excelsa la tuya!
—¡Por Dios! —murmuró Sally. Paul había sido un abogado de ciudad pequeña. Su mente había sido mejor que la media, pero lo de «excelsa» era exagerar un poco… que podamos compartir nuestras ideas sobre Sartre igual que compartimos los placeres de nuestros cuerpos…
—¡Por Dios! —volvió a exclamar Sally. ¿Quién era aquella mujer? ¿Y por qué no había fechado las cartas con el año en lugar de poner sólo el día y el mes? Aquélla estaba fechada el cuatro de octubre. Al parecer, un gran día para compartir pensamientos sobre Sartre.
En los seis años que Sally había conocido a Paul, él jamás había mencionado a Sartre ni una sola vez, ni siquiera en sueños. Esas cartas tenían que ser anteriores a su matrimonio. Laura probablemente habría sido una novia universitaria, una de esas chicas de Nueva York intelectuales y sin tetas, que usaban chalecos de lana peruanos, fumaban cigarrillos importados y se tomaban a sí mismas muy en serio.
Paul había guardado su correspondencia para que le recordara su juventud alocada, antes de que se mudara a Winfield y descubriera al amor de su vida en una ciudad pequeña donde había una universidad pequeña y un par de aserraderos, aire limpio, personas amigables y cafés como el Café Nuevo Día.
El calor de tus manos en mi cuerpo es pura sensación. Cuando me haces el amor, soy «ser y nada»…
Sally se echó a reír, y a continuación se sintió culpable. Reírse tenía más sentido que tomarse las cartas en serio. O quizá no tenía más sentido. Quizá era que ofrecía algo de protección, como silbar al pasar por un cementerio. En esas cartas había algo horrible, algo profundamente amenazador. Pero a ella le estaba permitido reírse, porque lo poco que recordaba de Sartre de sus estudios interrumpidos resultaba tan poco erótico que no podía imaginarse a nadie asociando su filosofía con el sexo.
Sexo. Con Paul. Aquella mujer escribía de sexo con su marido. Sally nunca se había sentido como el ser y la nada después de acostarse con Paul. Normalmente le apetecía comer. El sexo con Paul le daba hambre.
Bien. Aquello era una aventura universitaria, de la época de él en Columbia, donde los estudiantes cargados de hormonas racionalizaban su lujuria cubriéndola de intelectualidad. Sally empezaba a sentirse mejor con todo aquello.
Tomó la tercera carta con una sonrisa.
Querido Paul, una vez más tengo que darte las gracias por tu tierno regalo. Su misma vulgaridad hace que me resulte más precioso.
¿Vulgaridad? ¿Qué le había regalado?
Algún día quizá me digas de dónde ha salido esa navaja. Asumo que de Hawái. Y cuál es su significado. Por ahora, su significado es que procede de ti.
La única navaja vulgar que Sally había visto en su vida era la navaja de bolsillo que había pertenecido a su padre, con una bailarina de hula hoop en topless pintada en el mango de madreperla falsa. Cuando se casaron, Paul le regaló un hermoso anillo de oro, pero ella no tenía dinero para comprarle otro a él. Por eso le había dado lo más precioso que poseía: la navaja.
Lo de «vulgaridad» la describía bien. Y la bailarina de hula hoop implicaba Hawái.
¿Dónde había ido a parar la navaja? Después de la muerte de Paul, la policía le había dado un paquete con lo que ellos llamaban sus efectos personales… el reloj, la cartera, el cortaúñas, las llaves, la pluma estilográfica que llevaba en el bolsillo de la camisa… pero ninguna navaja. Ella no pensaba que la llevara encima. Si alguno de sus estirados compañeros de trabajo lo hubiera visto abrir un sobre con ella, quizá lo habrían expulsado del bufete.
Estaba bastante segura de que él guardaba la navaja en el cajón superior con los pañuelos y los gemelos. Dejó a un lado las cartas, se levantó y se acercó a la cómoda. El cajón superior contenía exactamente lo mismo que unos minutos atrás: gemelos, pañuelos, el anillo escolar de Columbia, un cortapuros de la época pretenciosa en la que él consideraba que los puros daban categoría.
La navaja no estaba.
¿Dónde podía estar? ¿Por qué no la había visto desde su muerte? Una navaja no desaparecía así como así.
Sintió una oleada de aprensión. Cerró el cajón con fuerza y volvió a la cama. Las cartas se habían esparcido, pero no sabía si antes estaban guardadas siguiendo un orden y no le importaba. Tomó la que tenía más cerca y empezó a leer:
Querido Paul,
Sigo afectada por lo que me has dicho hoy. ¡Ojalá lo hubiera sabido antes! La falta de sinceridad me preocupa, y sin embargo… sin embargo, todavía te deseo. ¿En qué me convierte eso, Paul? ¿En qué nos convierte?
—¿Qué te ha dicho? —preguntó Sally a la carta.
El pecado es un concepto sin significado. La confianza es el concepto con más significado que hay. Tú has traicionado mi confianza y la de ella. Y sin embargo… y sin embargo…
—¡Ve al grano de una vez! —explotó Sally—. ¿Y sin embargo qué?
Tu esposa no tiene que interponerse entre nosotros.
A Sally le costaba de pronto entender las palabras. Saltaban por la página, hasta que se dio cuenta de que la página también saltaba, porque le temblaban las manos. Su corazón parecía haberse parado de golpe. Tal vez estaba muerta, aunque todavía veía la página, sentía el bulto del jersey noruego bajo el muslo, oía las voces infantiles que entraban por la ventana. Tal vez estaba viva y muerta al mismo tiempo. Tal vez aquello era ser y nada.
—¡Trevor! —lo riñó Rosie—. Los piratas somos nosotros. Nosotros somos los que saqueamos. ¿Es que no sabes nada?
Quizá Paul era un pirata. Sally dejó que la carta se deslizara entre sus dedos y cayera al suelo. Quizá el mejor modo de saquear era armado con una vulgar navaja hawaiana. Quizá era ella la que no sabía nada.
O quizá simplemente deseaba no haber sabido nada. Sabía muy poco, pero ya le parecía demasiado.
Capítulo 2
A Todd Sloane lo llamaba su madre. No por teléfono, como se comunica la gente normal, sino a gritos. Su voz cruzaba como un trueno la sala de redacción situada entre los despachos de ambos.
—¡Todd! ¿Dónde está el editorial que hiciste el viernes pasado sobre la expansión de las cloacas?
Todd respiró hondo y soltó el aire despacio. Si hubiera sido todavía un fumador, habría exhalado chorros de humo por la nariz, pero había dejado aquella mala adicción cuatro años antes, poco después de que Denise lo dejara a él. De algún modo, cuando ella se fue, él dejó de sentir ansia de nicotina. El divorcio lo había obligado a reconocer que no estaba hecho para la autodestrucción, después de todo.
Exhaló, pues, sólo aire, no humo. El ejercicio de sus pulmones lo tranquilizó.
Levantó el auricular, marcó la extensión de Helen Sloane y oyó sonar el teléfono a través de las puertas abiertas.
—¿Qué? —le gritó ella al oído. El despacho de Todd tenía paredes de cristal para ver la redacción. El despacho de su madre también tenía paredes de cristal. Podía verla de pie al lado de la mesa, con el pelo en forma de casco teñido de un tono rojo peculiar, con reflejos morados, aunque él dudaba de que ella supiera qué color tenía su pelo cuando lo iluminaba la luz desde arriba.
Era una buena mujer. También era un dolor de muelas, y Todd no quería lidiar con ella ni con su obsesión sobre los bonos que quería emitir el Ayuntamiento de Winfield para cubrir el coste de la expansión de las cloacas.
—Mamá —dijo con calma—. Creía que sabías usar el ordenador para ver números atrasados del periódico. Está todo en la red, sólo tienes que escribir www-punto-noticiasdelvalle-punto-com.
—Odio Internet —protestó ella—. No entiendo por qué no me puedes traer una copia del editorial. Una copia como Dios manda, en papel.
—No tengo una a mano —repuso él con gentileza—. Si no quieres leer el editorial en la red, puedes pedirlo al archivo. Sólo tienes que escribir «editoriales» y la fecha del viernes pasado…
—¿Sabes lo que pasa, Todd? Que odio este ordenador. Lo odio.
Era el ordenador y eran muchas cosas más. Su madre quería dirigir el Noticias del valle como lo habían dirigido su marido y ella cuando lo heredaron del abuelo de Todd cuarenta años atrás. Los periodistas trabajaban entonces con máquinas de escribir manuales, fumaban mucho, bebían todavía más y funcionaban a base de cerebro y agallas. Su madre había sido la más dura de todos porque tenía más agallas que el resto de los empleados juntos.
Pero aquello era entonces y esto era ahora. El padre de Todd había tenido el sentido común de jubilarse como codirector, pero su madre se resistía, pues creía ser esencial para el funcionamiento del periódico, cuando lo único que hacía era interferir, entrometerse, mostrar su desacuerdo con él y gritar a través de la sala de redacción como una Heidi que llamara a una oveja descarriada en los Alpes.
—Escucha, mamá, ¿por qué no te tomas el resto del día libre? —le sugirió Todd—. Puedes alcanzar a papá, que seguramente estará entre el quinto y el sexto hoyo. Puedes jugar al golf con él. Hace un día hermoso, no deberías estar encerrada en el despacho.
—No quiero jugar al golf, odio el golf. Si tu padre se va a jugar al golf en vez de trabajar, es porque ha perdido la cabeza. Yo sé que te gusta negarlo, pero es cierto. Ese hombre tiene Alzheimer.
—No es verdad.
—¿Ves a lo que me refiero? No quieres aceptarlo. Esta mañana ha olvidado cómo se llama el picaporte.
—Nunca ha sabido cómo se llama el picaporte — replicó Todd. Era cierto. Su padre siempre había tenido problemas con muchos nombres—. Su doctor cree que no le pasa nada.
—Su doctor no vive con él. Y tú tampoco. Te digo que está perdiendo la cabeza.
—Mamá…
—Me han dicho que has hablado a favor de los bonos. Pero odio que publiques editoriales sin consultarlos antes conmigo. Yo soy la directora, no lo olvides.
Era codirectora honoraria, pero Todd no se lo dijo. Cuando se hizo cargo del periódico como director, dio a sus padres los títulos de codirectores honorarios, con la idea de que eso les ayudara a retirarse contentos. A su padre le gustaba mucho el golf. A su madre le gustaba viajar. Y él se los había imaginado viajando de campo de golf en campo de golf durante nueve meses al año y dejando que él llevara el periódico al siglo XXI sin intromisiones.
—Winfield está creciendo día a día —repuso con paciencia—. Necesitamos más capacidad de cloacas.
—Winfield ya es bastante grande. Debería dejar de crecer. Ése es el editorial que tienes que hacer.
Todd podía haberle recordado que a ella le gustaba que la ciudad creciera cuando eso contribuía a aumentar la tirada del periódico. Más lectores implicaban más cloacas. La gente leía el periódico e iba al baño, a menudo al mismo tiempo. Todd percibía una relación directa entre la ingestión de noticias y la expulsión de desperdicios, y no le habría importado nada explicársela a su madre.
Pero hacía mucho que había dejado de explicarle cosas. Ella creía lo que quería creer y eso lo creía con todo su corazón. Creía que su padre tenía Alzheimer, creía que los ordenadores eran diabólicos, creía que había cloacas suficientes en Winfield.
Y él no quería lidiar con ella. Si Paul hubiera estado vivo, Todd lo habría llamado para quedar con él y que le ayudara a planear el asesinato de su madre. Paul lo habría comprendido.
Lo echaba mucho de menos. ¿Por qué había tenido que chocar el coche contra un árbol? ¿Con quién iba a fantasear ahora él con asesinar a su madre? ¿Tal vez con Eddie Lesher? El chico acababa de entrar en su despacho y le tapaba la vista de su madre, algo a su favor. Pero tenía apenas veinticuatro años, era delgaducho y quejica, tres cosas en su contra. Lo último que necesitaba Todd cuando sentía la necesidad de quejarse era a alguien más quejica que él.
Eddie había entrado en el periódico el otoño anterior, después de que lo despidieran del Boston Globe por haberse pasado una semana con un artículo de interés humano sobre una mujer que llevaba un establecimiento de piercing por el único motivo de que le gustaba aquella mujer. Allí no había artículo, su redactor jefe le había dicho que lo dejara y él no lo había hecho. El periódico, pues, lo había dejado a él. No lo echaría de menos. Tenían docenas de veinteañeros que acababan de salir de las facultades de periodismo e imploraban una oportunidad de trabajar por casi nada en un periódico de renombre.
El Noticias del Valle era un periódico con buena reputación, pero no tenía docenas de licenciados en Periodismo implorando trabajar allí, por lo que a veces acababa contratando a personas como Eddie. Bajo la dirección de Todd, la tirada diaria había subido por encima de los cuarenta mil ejemplares y estaba explorando la posibilidad de sacar una edición dominical, una idea que casi le provocaba una apoplejía a su madre, lo cual le añadía su encanto. El periódico surtía de noticias no sólo a Winfield sino también a las comunidades rurales cercanas. Tenía veinte periodistas empleados. Era un diario respetable; no era el Globe, pero no le hacía falta.
—Oye, Todd, estaba pensando… —empezó a decir Eddie con su voz nasal—. Hay un hombre sin techo que vive debajo de un puente de ferrocarril en el este de la ciudad. Ha aparecido de pronto, quizá porque hace más calor. Estaba pensando en hacer un artículo sobre él.
—¿Qué clase de artículo? — Todd creía que la idea tenía posibilidades, pero le tocaba al chico averiguar cuáles podían ser.
—Bueno, de dónde viene, cómo ha llegado aquí…
—Dedícale un día —le advirtió Todd—. No dos. Enséñame lo que tienes mañana a mediodía y, si es bueno, veremos.
—Será bueno —insistió Eddie, pasándose la mano por el pelo, que ya empezaba a ralear—. Creo que será una historia muy importante. Una historia sobre las personas a las que la sociedad deja atrás.
Todd suspiró. El sentimentalismo a ultranza no era un valor en el nuevo negocio.
—¿Sabes cuál será su historia? —preguntó en tono suave para que el chico no se sintiera demasiado desmoralizado por la verdad—. Ese hombre será un drogadicto. Lo echaron de su apartamento por gastarse el dinero del alquiler en crack. Ha vivido en un albergue hasta que ha subido la temperatura y ha decidido que prefiere estar al aire libre. ¿Vale? No estamos hablando del noble salvaje, estamos hablando de un perdedor. Hay un millón de ellos en todas las ciudades grandes.
—Esto no es una ciudad grande —señaló Eddie.
—Y por eso tenemos sólo unos pocos.
—Creo de verdad que puedo llegar a algunos corazones con esa historia —insistió Eddie.
—No te entusiasmes demasiado —le advirtió Todd—. No estamos entrando precisamente en territorio Pulitzer. Tienes hasta mañana. Haz algo de provecho.
Eddie asintió con la cabeza y se volvió para salir. Sus pantalones eran demasiado anchos. En un chico del instituto podían quedar modernos, pero en un aprendiz de periodista parecían ropa heredada de otros.
Todd volvía a tener una vista clara de su madre. La mujer movía los labios con la vista fija en la pantalla del ordenador, el ceño fruncido y los hombros inclinados. Parecía querer apartarse un mechón de pelo, pero la laca lo mantenía en su sitio y los dedos de ella resbalaban una y otra vez detrás de la oreja.
Todd se recordó que era una buena mujer. Sus padres eran buenas personas. Él venía de una buena familia.
Y en aquel momento se sentía de pena. Antes de la muerte de Paul, encontraba a sus padres tolerables, incluso divertidos. Pero desde el accidente, todo le parecía mal. Un hombre necesitaba un buen amigo con el que desahogarse. Paul siempre había sido muy tranquilo y sereno. Escuchaba a Todd, lo compadecía y le daba buenos consejos. Nunca se equivocaba.
Corrección: se había equivocado una vez. Y al rectificar ese error y hacer lo correcto, había encadenado a ello su futuro. ¿Había sabido que su futuro duraría sólo seis años más?
Por supuesto que no. Simplemente era un hombre decente, nada más. Un abogado escrupuloso, un buen marido, un amigo firme. Alguien con quien Todd podía hablar cuando las irritaciones triviales de la vida cotidiana amenazaban con noquearlo.
Y ahora Paul había muerto y él tenía que lidiar solo con sus padres, su periódico, los empleados y las cloacas de la ciudad.
—¿Todd? —aulló su madre—. Este ordenador no funciona. No hace nada de lo que le digo.
Todd pensó que era un ordenador inteligente. Giró la silla para no tener que verla. Miró la sala de redacción y vio a unos cuantos periodistas escribiendo en sus ordenadores, que al parecer funcionaban bastante bien. Había varias mesas vacías, de periodistas que habían salido en busca de noticias. Winfield era una ciudad bastante importante para llenar ochenta páginas al día, aumentadas por noticias nacionales e internacionales sacadas de las agencias y mucha publicidad.
Se abrió la puerta del fondo de la sala de redacción y la irritación de Todd se duplicó al ver entrar a Sally Driver. La camarera aturdida. La viuda llorosa.
Habría sido más amable con ella si hubiera creído en algún momento que Paul y ella habían estado hechos el uno para el otro. Pero no era así. Ella lo había atrapado usando el truco más viejo de las mujeres, y como Paul era un hombre honrado, había hecho lo que debía. Pero ella no lo había atrapado a él, a Todd, que no tenía ninguna obligación de ser amable con ella.
Todo en ella lo irritaba, desde el pelo largo alborotado a la sonrisa inocente y a su cuerpo demasiado grande. No estaba gorda, pero era voluminosa, de hombros anchos y caderas redondas, y enfatizaba ese volumen con vestidos vaporosos que parecían desechos de una producción de tercera fila de El sueño de una noche de verano. Sally era todo lo contrario a la delicadeza.
Había sido una mujer muy poco apropiada para Paul. Él era ordenado y contenido, tan organizado en sus actitudes como en los demás aspectos de su vida. Él nunca llevaba un pelo fuera de su sitio; ella nunca llevaba un pelo en su sitio. Él era lógico; ella era maníaca. Él jamás habría ido a ninguna parte sin preservativos, pero ella había conseguido quedarse embarazada. Todd llamaba la inmaculada concepción a su hija, quien se parecía tanto a Paul que Todd le había sugerido que demandara a la compañía de preservativos.
Ese día no estaba de humor para hablar con Sally. No estaba de humor para hablar con ella ningún día, pero ese día menos todavía.
Sally hizo caso omiso de Margaret, la secretaria que intentó detenerla, y cruzó la sala de redacción con resolución. Un bolso grande hecho de paja color pastel colgaba de su hombro y el pelo le caía alrededor de la cara en ondas rojizas.
Todd se preparó mentalmente. No la había visto desde la reunión en el despacho de uno de los abogados del bufete de Paul, en la lectura del testamento tres meses atrás. Se había sentido a la vez honrado y molesto porque su amigo lo hubiera nombrado albacea. El trabajo sería tedioso y agotador, e implicaría un contacto continuo con Sally, pero respetaba el deseo de Paul de no darle a ella la oportunidad de disipar sus propiedades.
Confiaba en que no estuviera allí para hablar del testamento. Paul la había dejado cómodamente instalada y lo demás era para Rosie. Si ella tenía alguna intención de alterar eso, él se lo impediría.
Ella entró en su despacho y Todd se dio cuenta de que estaba furiosa. Sus ojos, normalmente de un gentil tono azul, parecían ahora fríos y duros como diamantes. Tenía los puños apretados y su pecho subía y bajaba con cada respiración. Algo extraño le colgaba de las orejas. Dados dorados, tal vez.
Los gemelos de Paul. Ella les había puesto ganchos de oro y ahora adornaban sus orejas, donde quedaban ridículos.
—¿Qué quieres? —preguntó sin mucha amabilidad. Sabía que Sally no esperaba mucha cortesía por su parte. Nunca se habían molestado en fingir afecto mientras vivía Paul y no iban a hacerlo ahora.
—Quiero la verdad.
Él se distrajo un momento con el ritmo de la respiración de ella. Sus pechos eran grandes bajo el corpiño del vestido estampado. Paul siempre había afirmado preferir las mujeres pequeñas, pero una mirada a la figura voluptuosa de Sally y había sucumbido como un adolescente baboso. Por suerte, Todd era inmune a sus encantos.
—¿Qué verdad? —preguntó. Y se negó a sonreír o a ofrecerle una silla. Si lo hacía, ella podía creer erróneamente que era bienvenida.
La mujer dejó el bolso en una de las sillas para los visitantes y lo miró de hito en hito.
—¿Quién era Laura?
—¿Laura? —él frunció el ceño—. ¿Qué Laura?
—Dímelo tú.
Él suspiró con tolerancia forzada.
—Oye, Sally, algunos de nosotros tenemos trabajos importantes que hacer. Si quieres jugar a Las Veinte Preguntas, lo haremos en otro momento. Tengo un periódico que dirigir.
—Yo no estoy jugando. Quiero saber quién era Laura. Una mujer con la que Paul tenía una aventura, ¿verdad?
Todd la miró sorprendido. ¿Paul tener una aventura? No lo creía. No podía creerlo. Él había conocido a Paul durante quince años y sabía que su amigo no era de los que hacían eso.
Intentó imaginarlo. Trató de visualizar a Paul escabulléndose, haciendo llamadas de teléfono en clave, contorsionándose en el asiento trasero del Alfa Romeo. No, Paul no era así.
Y además, no, no tendría una aventura porque era demasiado decente para ello.
—Tonteaba con una mujer llamada Laura. Tú eras su mejor amigo. Tenías que saberlo.
—Estás loca —repuso él. Si sufría de alucinaciones, haría mejor en llevárselas a otra parte.
—Ella le escribía cartas. Él las guardó.
Metió la mano en el bolso grande y sacó algo de papel de sus profundidades ocultas, un sobre abultado de papel manila, que dejó sobre el escritorio de él.
—Cartas —dijo—. Cartas de amor repulsivas.
Él miró el sobre con nerviosismo.
—¿Repulsivas?
—Cartas cursis. Nauseabundamente poéticas. ¿Quién es esa mujer? Creo que tiene mi navaja.
—¿Tu navaja?
—Bueno, la navaja era de Paul, pero se la regalé yo. Era un objeto de familia y lo tiene ella. ¿Quién es?
—No tengo ni idea —insistió él.
Sally lo observó con mirada fiera.
—No hace falta que sigas encubriéndolo. Está muerto.
Aquello era el colmo. Ya estaba harto de lidiar con lunáticos.
—Yo no lo encubro —replicó—. No sé de qué me hablas. No tenía ninguna aventura. ¿Por qué iba a tenerla con una esposa tan maravillosa?
Ella ignoró su sarcasmo y señaló el sobre con un dedo.
—Esas cartas se las escribió una mujer llamada Laura. Están fechadas con el día y el mes, pero no el año. Pero tienen que haber sido escritas en los últimos cinco años porque admite que él está casado y que le mintió sobre eso una temporada. Y él le regaló la navaja que le di yo. Supongo que enviaba las cartas al bufete, porque a casa no llegaron. Pero no tengo sobres ni remite.
—¿Tú has leído su correo?
A Todd le hubiera gustado sonar más indignado de lo que se sentía. Después de todo, Paul estaba muerto y, si él hubiera encontrado un montón de cartas misteriosas después de la muerte de un ser amado, seguramente también las habría leído.
—Las encontré en el cajón de su cómoda. Lo que significa que se las enviaba al bufete y él las traía a casa y las escondía dentro del jersey marrón.
—¿Dentro del jersey? —aquello era raro. No muy propio de Paul.
—¿Por qué las traía a casa? —Sally empezó a pasear por el pequeño cubículo de cristal, sin esperar respuesta—. Quizá le gustaba leerlas cuando yo salía. Quizá era así como empezaba el día. Yo me iba a trabajar a las seis y cuarto. Él se levantaba, preparaba a Rosie para el colegio, tomaba el desayuno… y quizás sacaba una de las cartas de Laura y la releía para animarse. O cuando yo me acostaba, quizás sacaba una de las cartas, se escabullía al cuarto de baño y se hacía una paja.
—Eso no viene a cuento.
—¿No? —ella detuvo sus paseos y lo miró con fijeza—. ¿Ese hombre tenía una aventura y yo tengo que hablar de él como si fuera un santo?
—No tenía una aventura —repuso Todd con certeza.
—¿Cómo lo sabes?
—Si la hubiera tenido, me lo habría dicho.
—Te lo habría dicho y te habría hecho jurar el secreto. Te habría pedido que no me lo dijeras a mí.
Aquello era cierto. Pero el hecho era que Paul no se lo había dicho y, por lo tanto, Todd no lo creía. Sally era una mujer con mucha imaginación. En el dolor del luto, había construido aquel mito sórdido basado en un paquete de cartas que Todd no podía imaginar a Paul guardando dentro de un jersey marrón.
Pero el paquete estaba ante él, retándolo a examinar su contenido.
Ella debió de notar su curiosidad.
—Ahí están las cartas. Léelas y dime por qué tu mejor amigo le dio mi navaja a una mujer que escribe cosas tan cursis.
—Leerlas sería una traición —contestó él.
—Traerlas a mi casa fue una traición —argumentó ella—. Conocerla fue una traición. Decirle que no había amor en nuestra casa… —se le quebró la voz y Todd notó un brillo de lágrimas en sus ojos—. Eso fue una traición. Y fingir que tú no sabes nada de ella, eso también es una traición.
Lo habría sido si él hubiera estado fingiendo. Pero no era así. No tenía ni idea de lo que ella le hablaba.
Miró el sobre, incómodo de pronto. Si contenía lo que ella afirmaba, si una mujer llamada Laura le había enviado cartas de amor a Paul, si había tenido una aventura… ¡maldición! Tener una aventura y no habérselo contado a él era la peor traición de todas.
—Las leeré —prometió, incapaz de mirar a Sally.
Le avergonzaba pensar que consideraba que mantener aquel secreto con un amigo era una traición peor que cometer el adulterio en sí mismo. Por supuesto, no lo era, pero aun así… Paul había conocido a Todd mucho más tiempo y mejor de lo que había conocido a Sally. Eran amigos desde el primer curso en la Universidad de Columbia. La familia unida de Todd y su pragmatismo de ciudad pequeña habían gustado a Paul, y la meticulosidad y clase de éste habían ayudado a Todd a mantener las cosas en perspectiva. Habían sido bastante contrarios, pero se habían complementado de un modo muy agradable. Paul había guiado a Todd de la cerveza barata al vino bueno, y éste había introducido a Paul al esquí y la lasaña quemada, que sabía mejor acompañada por vino bueno. Todd le había sugerido que se mudara a Winfield después de la universidad, para practicar en su ciudad natal, y a Paul le había gustado aquella ciudad, con su fondo de montañas y el hecho de que le permitía ser un pez grande en un estanque pequeño.
Los dos habían salido juntos con chicas y habían comparado notas. Paul le había dicho que Denise era demasiado egocéntrica y había acertado. Había conocido a las mujeres con las que salía Todd, las mujeres con las que se acostaba, no porque Todd hablara mucho, sino porque eran amigos íntimos. ¿Y por qué no le había hablado de Laura si ella había sido tan importante?
—Las leeré —repitió.
—Llámame cuando estés dispuesto a decirme la verdad —repuso ella. Tomó su bolso de la silla, se lo colgó al hombro y salió del despacho.
Todd la observó cruzar la sala de redacción hasta que salió por la puerta. El sobre seguía sobre la mesa. Había algo sórdido en todo aquello, en el acto de leer la correspondencia privada de un hombre muerto, algo deshonroso en permitir que la sospecha ensuciara el recuerdo de un hombre bueno. Pero el único modo de que Todd pudiera probar que Paul había sido un hombre bueno era refutar el contenido del sobre. Si leía las cartas, podía descubrir que Sally estaba tan loca como él siempre había pensado. O podía reconocer la letra de una vieja conocida de los días de universidad, o quizá de una clienta de Paul que se había expresado de modo ambiguo en la correspondencia. Tal vez éste había guardado las cartas porque las consideraba divertidas o absurdas.
Abrió el sobre y sacó las cartas, todas ellas dobladas ordenadamente en tres pliegues, escritas a mano en un papel lujoso y cremoso.
Desdobló la primera carta del montón y empezó a leer. Pasó la vista por la caligrafía florida, las frases todavía más floridas, y tragó saliva varias veces. En parte porque la escritura sí era casi nauseabunda, y en parte porque…
Aquello era una carta de amor. No había duda. Era una carta de amor a Paul y estaba firmada por Laura.
¿Quién narices era Laura? ¿Y cómo había podido Paul ocultarle aquel secreto a su mejor amigo?
Capítulo 3
Sally entró a las ocho y cuarto en el Café Nuevo Día, todavía furiosa. Todd había tenido casi un día entero para llamarla. Había tenido tiempo de sobra de leer las asquerosas cartas, reconocer que no había nada que pudiera decirle que ya no hubiera imaginado ella y llamarla para confesarle que su marido se acostaba con una estúpida con pretensiones literarias.
¿Pero quería oír eso? Probablemente no. Pero Todd, como amigo y confidente de Paul, tenía que estar al tanto de aquello. Y puesto que Paul no estaba allí para disculparse, Todd podía hacerlo en su lugar.
No le gustaba llegar al café después de las ocho. Antes del accidente, solía llegar a tiempo para abrir a las seis y media. Greta para entonces llevaba ya dos horas allí, horneando la primera ronda de pastas y preparando las bandejas de rondas posteriores que Sally y las otras meterían en los hornos industriales a medida que las pedían los clientes. Greta recibía un reparto diario de una panadería que se especializaba en panecillos y también de café, que molían allí mismo para prepararlo lo más fresco posible. Después llegaba Sally, abría la caja registradora, preparaba las mesas y Greta se marchaba.
Greta era una pastelera fabulosa y tan tímida como Sally sociable. Llevaba quince años en el Café Nuevo Día antes de contratar a Sally como camarera y ésta había cambiado el local, de un recinto adormilado donde paraban trabajadores del primer turno a tomar un café rápido y un trozo de tarta de manzana, a un lugar de encuentro que permanecía abierto hasta medianoche, sirviendo café y pastas durante la mañana, sándwiches en la comida y capuchinos y trozos de pastel por las tardes y noches a los universitarios que eran demasiado jóvenes para que les sirvieran en los bares de la ciudad.
A Sally le gustaba trabajar el primer turno y, cuando vivía Paul, había podido hacerlo. Se despertaba a las seis menos cuarto, daba un beso a Paul y saltaba de la cama, dejándolo que durmiera una hora más. Se vestía fuera, en el pasillo donde estaba su armario, se colaba en el cuarto de Rosie y le daba también un beso. La niña podía ser temible despierta, pero dormida era un auténtico ángel, con el pelo de rizos castaños formando una masa sobre la almohada y el pulgar colocado convenientemente cerca de la boca por si necesitaba chuparlo. Olía a champú y talco de bebé y sus pestañas se veían largas sobre las mejillas. Era la criatura más maravillosa del mundo.
Más tarde, cuando Sally estaba ocupada sirviendo a los clientes de la mañana en el café, Paul se despertaba, vestía a la niña, preparaba el desayuno para ambos y llevaba a Rosie al colegio. Esa hora de la mañana era su tiempo especial juntos y Sally siempre se había alegrado de que pudieran disfrutarlo, aunque ahora no podía librarse de la sospecha de que Paul se hubiera contentado con dar una chocolatina a la niña por la mañana y abandonarla a continuación para ir a leer babeando las cartas de Laura. O quizá había llamado a su amante durante su hora con Rosie para susurrarle secretos eróticos y jurarle que no había amor en su casa.
O quizá, peor todavía, Laura se colaba en la casa cuando Sally se había marchado. Tal vez Paul sólo fingía dormir cuando ella se iba y en realidad yacía inmóvil en la cama, escuchando atento el sonido que hacía Sally al cerrar la puerta trasera para a continuación saltar de la cama, marcar el número de Laura, dejar que sonara dos veces y colgar. Ésa sería la señal secreta que indicaba que no había moros en la costa. Laura entonces corría hacia la casa. ¿Paul le habría dado llave? Tendría que cambiar la cerradura.
¡Todo aquello era tan sórdido tan… tópico!
Sally intentó calmar su indignación y miró a través del café para asegurarse de que Tina, otra de las camareras, lo tenía todo controlado. Algunos de los clientes regulares estaban ya allí: el agente Bronowski, con su uniforme azul, que pedía un café solo doble, sin leche ni azúcar y un bollo de crema. Las dos mujeres de clase media, cuyo nombre Sally no conocía, pero que siempre pedían descafeinado, comentaban que estaban a dieta y después sucumbían a los bollos de Greta en una mesa cerca de la ventana. Y el misterioso hombre de negro que se sentaba en el rincón, tomaba una taza de café con leche y escribía en las páginas de una libreta de muelle. Sally suponía que escribía una novela, una historia angustiada de pérdida existencial, del ser y la nada.
Todo parecía estar bajo control. Tina estaba detrás del mostrador, limpiando la superficie de mármol con una esponja. Sally había insistido en que pusieran mostradores de mármol cuando reformaron el local unos años atrás, aunque costaban más de lo que Greta quería gastarse.
—El acero inoxidable parece demasiado institucional — le había explicado Sally—. Y la madera pulida no dura mucho. Se agrieta pronto. El mármol es indestructible y da clase al sitio. El Café Nuevo Día tiene clase.
—¿De verdad? —había preguntado Greta, sorprendida.
Ella no parecía pensar mucho en la clase. Hija de inmigrantes alemanes, era una viuda de sesenta y tres años que sabía de repostería y de poco más. Vestía rebecas suaves y se negaba a leer el periódico porque traía demasiadas noticias malas. Sally imaginaba que hornearía pastas en el café hasta el día en que muriera, lo cual probablemente no ocurriría en otros cuarenta años. Greta le parecía tan indestructible como el mármol.
El café no tenía clase cuando lo creó Greta, pero la tenía ahora, gracias a Sally. Las ventanas estaban decoradas con cortinas alegres de rayas blancas y azules y cuadros abstractos y coloridos colgaban de las paredes. Sally los había creado una tarde en su sótano y después los había hecho enmarcar profesionalmente para que parecieran arte genuino. Una luz muda iluminaba las mesas. Las sillas, compradas durante la reforma, tenían cojines para que una persona pudiera pasar largo rato sentada cómodamente.
—¿Por qué queremos que sean tan cómodas? — había protestado Greta—. La gente pedirá una taza de café y ocupará la mesa durante horas. Es mejor que compren, beban y se marchen.
—Queremos que el café sea un punto de destino —le había explicado Sally—. Queremos que la gente piense en quedarse. Una vez que entren por la puerta, no queremos que se marchen. Pedirán otra taza de café o un trozo de pastel de chocolate. Y esto no es un lugar de comida rápida. Es un local para pasar tiempo.
Greta le había dado el título de encargada tres años atrás y le había hecho un contrato que daba derecho a Sally a una parte de los beneficios. El trabajo no daba tanto dinero como ser socio en un bufete, pero Paul y ella no habían necesitado nunca su sueldo. Sin embargo, trabajar en el café había sido importante para Sally. Le daba ocasión de charlar con clientes, y de salir de la casa para que Paul y Rosie pudieran relacionarse a solas por las mañanas.
Asumiendo que Paul no hubiera pasado las mañanas relacionándose con Laura, la amante de la prosa empalagosa.
Tina lanzó su esponja al fregadero pequeño detrás del mostrador. Tenía un aire de vaguedad, con mirada distraída y sonrisa enigmática. Estaba en el segundo curso de carrera, igual que Sally cuando empezó a trabajar allí. Y al igual que ella, Tina necesitaba dinero. Y como ella, era enérgica y dispuesta a trabajar duro. Pero a diferencia de ella, Tina no se quedaría embarazada accidentalmente. Sally no se lo iba a consentir.
Le parecía extraño sentirse tan maternal hacia ella cuando en realidad sólo era seis años más vieja. Pero seis años llenos con un matrimonio, una niña, una casa en propiedad, un empleo, viudedad y traición podían envejecer rápidamente a una persona. Y Sally se sentía bastante vieja en ese momento.
—¿Qué ocurre? —preguntó.
Tina volvió hacia ella sus ojos vidriosos. Llevaba el pelo corto para lucir mejor la variedad de aros y pendientes largos que adornaban sus lóbulos. Eso era otra cosa que hacía que Sally se sintiera vieja; no sólo los múltiples pendientes de Tina, sino también su pelo. A veces tenía la sensación de haber nacido en la década equivocada. Tendría que haber sido una chica hippie. Le habría gustado vivir en una comuna en alguna parte, haciendo pan y añadiendo hierbas recién cortadas a sus platos vegetarianos, que habría servido a jóvenes fuertes e increíblemente sexis de pelo largo y barba, hombres que la habrían apreciado porque era lista, gentil y cariñosa.
En vez de eso, había acabado con un abogado bien afeitado y vendiendo la comida que preparaba otra mujer.
Al menos llevaba el pelo largo, normalmente suelto sobre la espalda, aunque se hacía trenzas para el trabajo. Estaba bastante segura de ser lista e intentaba ser gentil y cariñosa, al menos con personas que se lo merecían, como Rosie y Tina.
La chica sonrió.
—¿Quieres ver una cosa?
Sally no estaba segura de querer. Pero su sentido de responsabilidad hacia Tina la impulsó a asentir con la cabeza.
Tina miró la estancia. El agente Bronowski había terminado, dejó su servilleta en la mesa y apartó la silla. Era el único policía que iba por el café después de las ocho de la mañana. Los policías del primer turno pasaban a la hora en que abrían y tomaban deprisa su café de pie en el mostrador o se lo llevaban consigo en vasos de plástico. Pero Bronowski siempre llegaba un poco más tarde y siempre pedía alguno de los bollos de Greta, un trozo de pastel de zanahoria, una tartita de arándanos o un suizo con almendras encima.
Paul solía decir que perdía aceite, pero Sally lo defendía, con el argumento de que disfrutar de bollos elegantes no era más indicación de tendencias homosexuales que comer donuts grasientos lo era de tendencias heterosexuales. Además, Paul no comía donuts grasientos, ¿verdad?
Él decía entonces que no lo hacía porque no quería engordar, pero que era definitivamente heterosexual.
También estaba muerto, y puesto que Bronowski había sido el policía que le había dado la noticia con dulzura y gentileza, Sally estaba dispuesta a defender la sexualidad del agente, fuera cual fuera, hasta el final de los tiempos. Lo recibía cada mañana con una sonrisa y le servía con agrado lo que él pidiera.
Tina y ella esperaron a que él se despidiera y saliera del café. Las mujeres de clase media seguían cotilleando y el artista existencialista vestido de negro escribía con fervor en su cuaderno. Nadie las necesitaba en ese momento.
—Ven aquí —susurró Tina, señalando con la cabeza en dirección a la cocina.
Sally la siguió a la habitación estrecha donde Greta hacía milagros con harina, azúcar, mantequilla y huevos. Grandes recipientes de café molido se alineaban en un mostrador, y bandejas de bollos por hornear cubrían la mesa larga que ocupaba el centro de la habitación. Sally miró por encima de su hombro; en el café nadie parecía darse cuenta de que se habían marchado.
Tina se sacó la camiseta de la cintura del pantalón caqui amplio que llevaba, la subió hasta las axilas, bajó la tela del sujetador y le mostró el pecho izquierdo. Encima del pezón estaban tatuadas las letras H-O-W-A-R-D.
—¿Howard?
—¿A que mola? —sonrió la chica—. Me lo he hecho el fin de semana.
—¿Y por qué le has llamado Howard a tu pecho?
—No es el nombre de mi pecho, es el nombre de mi novio —suspiró Tina.
Sally agarró el borde del mostrador para reprimir las ganas de agarrar a la chica por los hombros y sacudirla hasta que la fuerza centrífuga hiciera volar la tinta de las letras de su piel.
—¿Te has tatuado el nombre de tu novio en el pecho?
Tina asintió con otro suspiro.
—El viernes por la noche. ¿Qué te parece?
—¿Y qué vas a hacer si rompes con él?
—Eso no pasará —juró Tina con toda la certeza de una joven ingenua—. Lo amo.
—Lo amas —a Sally se le ocurrió que quizá había cosas peores que quedarse embarazada a los veinte años, casarse por el bien del niño y convencerse ciegamente de que amabas a tu marido para que el matrimonio te pareciera aceptable. Tatuarte seis letras feas permanentemente en el pecho era mucho peor—. Supongo que Howard no te quiere lo bastante como para tatuarse «Tina» en el pene.
La chica se echó a reír y se ruborizó.
—Pues claro que no. No te puedes tatuar ahí.
—¿Por qué no?
—Porque es muy… arrugado. No sé. Y además, quedaría muy raro.
—No sé por qué. Si te quisiera tanto como tú crees, debería estar dispuesto a hacerlo.
—Pero no creo que se pueda hacer ahí —protestó la chica—. La aguja dolería demasiado.
—Y eso —Sally señaló el pecho de Tina, que ella había vuelto cubrir con el sujetador— no te ha dolido nada.
—Bueno, no me acuerdo mucho. Una vez que se ha pasado, te olvidas de eso.
—¿Cómo puedes olvidar algo así? Cada vez que te desnudes, te acordarás de eso —Sally chasqueó la lengua y movió la cabeza, sintiéndose increíblemente vieja.
—Tenemos que volver —musitó la chica, ya seria. Al parecer, la reacción de Sally no había sido la que ella esperaba.
¿Pero cómo podía haber esperado otra cosa? Sally y ella se llevaban bien, pero Sally era madre. Una mujer viuda con una cuenta corriente, seguro y un coche. Alguien que podía haber creído en el amor eterno a la edad de Tina, que le parecía ya muy lejana, pero que había dejado de creer en el instante en que encontró las cartas guardadas dentro del jersey marrón de Paul.
Las mujeres de edad mediana se habían ido cuando volvieron a la sala, pero el joven sombrío vestido de negro seguía escribiendo en su mesa. Tina miró el reloj que había detrás del mostrador.
—Tengo que irme. Tengo clase de Ética Social a las diez.
Sally recordaba la Ética Social de su breve paso por la Universidad de Winfield. Estaba considerada una de las Marías y siempre se apuntaba mucha gente.
—Adelante. Aquí no hay trabajo.
Tina asintió con la cabeza y tomó su mochila del suelo debajo del mostrador. Cuando se enderezaba, se abrió la puerta y entró Todd Sloane.
Sally hizo una mueca. Todd no era un habitual del café. De hecho, no recordaba que hubiera ido nunca por allí.
Él avanzó directamente hacia el mostrador, con la vista fija en Sally.
—¿Amigo tuyo? —susurró la chica.
—No.
—Es guapo.
—No, no lo es.
Definitivamente, no era guapo. Era demasiado alto, demasiado huesudo, con el pelo y los ojos demasiado oscuros. Sus rasgos podían haber sido atractivos si hubieran tenido algún tipo de gracia, pero resultaban demasiado angulosos. La nariz era grande, lo cual ayudaba a menguar la fuerza de la mirada. Sus manos y pies eran largos. De hecho, todo en él parecía grande.
Él avanzó directamente hasta el mostrador y Tina lo miró con aire más enamorado del que ponía cuando hablaba de Howard. Más que nunca, Sally deseó sacudirla por los hombros. Si había algo peor que tatuarse «HOWARD» en un pecho, era que pensaras en tatuarte «TODD» en el otro pecho.
Sonrió con frialdad.
—¿Quieres una taza de café?
—No —él miró detrás de ella la pizarra de la pared, donde había una lista de los cafés disponibles por la mañana—. ¿De nueces y canela? —leyó en voz alta—. ¿Kona?
—El Kona es importado de Hawái —le informó Sally.
Él frunció el ceño
—No me digas.
Tal vez la idea de confesar la verdad lo ponía de mal humor. Quizá el pensar en ser sincero con la viuda de su mejor amigo le amargaba el día.
Tina seguía observándolo con ojos nublados.
—¿Quiere una galleta de chocolate? —preguntó en un susurro.
Él la miró con curiosidad y su ceño se suavizó. Volvió a endurecerse cuando miró a Sally.
—No sé —murmuró.
—¿No sabe sí quiere una galleta? —preguntó la chica esperanzada.
—Vete a Ética Social, Tina —le ordenó Sally.
La chica salió de detrás del mostrador, se ajustó la correa de la mochila en el hombro y agitó la mano en el aire.
—Hasta la vista —avanzó hacia la puerta, con las perneras del pantalón rozando el suelo a cada paso.
Todd la miró un momento.
—¿Ética Social?
—Algo de lo que tú no sabes nada —replicó Sally.
De no ser por las cartas, Todd sólo habría sido el amigo de su difunto esposo. Pero con las cartas, se había convertido en cómplice de Paul, en su compañero de crimen. Se había convertido en la personificación viva del engaño de Paul, lo que significaba que ella podía tratarlo tan mal como quisiera.
—Oye, Sally —se inclinó hacia ella por encima del mostrador para poder bajar la voz—. He leído esas cartas y estoy atónito. No sé quién es Laura.
—Embustero.
—Te lo juro. Paul nunca me contó que te engañaba.
—Te lo contaba todo.
—Eso no.
—¿Pero estás de acuerdo en que esas cartas prueban que me engañaba?
Todd consideró su respuesta, y su rostro volvió a suavizarse, se hizo menos irritado, más reflexivo.
—No sé.
—¿Qué otra cosa pueden ser? ¿Una correspondencia con su abuela? Vamos, Todd, no defiendas lo indefendible. Tu mejor amigo era un adúltero. Quizá tú lo encubrías cuando vivía…
—¡No lo hice!
—… pero ya es un poco tarde para encubrirlo ahora.
Todd tamborileó con los dedos en el mostrador. Eran unos dedos anchos y limpios. Ella levantó la vista hasta su cara. ¿Guapo? Tina era una mujer de gustos raros, cualquiera que pudiera enamorarse tanto de un hombre llamado Howard, como para tatuarse su nombre encima del corazón era rara por definición, pero Sally no habría llamado guapo a Todd. Era rugoso, con el pelo revuelto y ondulado, y ropa cara pero también dudosa, la chaqueta de ante gris, los pantalones no lo bastante anchos para estar a la moda pero no tan estrechos como para parecer hechos a medida y la camisa gris arrugada.
—¿Quieres una taza de café? —preguntó de nuevo, porque él parecía tenso. Pensó con sarcasmo que la cafeína no era lo más apropiado para calmar los nervios, pero él parecía necesitar algo y el café era la droga más fuerte que podía ofrecerle.
—No. Tengo que ir a trabajar. Sólo quería decirte que no sé nada de Laura.
Si mentía, lo hacía muy bien. Parecía sorprendido y alterado, casi molesto. Él no tenía derecho a estar molesto, pero definitivamente, parecía alterado por todo aquello.
—¿Dónde están las cartas? —preguntó ella.
—Están en mi casa.
—Quiero que me las devuelvas.
—¿Porqué?
Sally tuvo que pensar la respuesta. ¿Por qué quería poseer aquella prueba miserable de que su matrimonio había sido un engaño? No encendería la chimenea hasta el invierno siguiente, por lo que no tendría ocasión de quemarlas en ocho o nueve meses. ¿Para qué las necesitaba?
Una excusa para odiar a Paul. Una excusa para no echarlo de menos, no llorar por él, no querer envolverse en sus jerséis ni pensar en el esposo maravilloso que había sido.
—He pensado que me gustaría investigar esto más — dijo Todd.
—¿Investigar qué?
—A Laura.
Genial. Todd probablemente pensaba que Laura tenía que ser alguien especial. Una mujer exuberante y sexy, alguien a quien Paul podía amar y Todd podía dar su aprobación. Probablemente la antítesis de Sally, una mujer rica y bien educada. Quizá había terminado la carrera e incluso hecho un doctorado. A lo mejor era delgada, rubia, llevaba minifalda y le reía los chistes a Paul. A lo mejor era salvaje en la cama.
Todd probablemente quería buscarla para poder consolar a la pobre mujer. Después de todo, había perdido a su amante, ¿no? Todd podía encontrarla y paliar su soledad. Podría probar suerte con ella y descubrir si la mujer valía el que Paul hubiera violado por ella sus votos matrimoniales.
Y por supuesto lo valdría. Paul no lo habría hecho de no ser así. No era el tipo de hombre que hacía cosas sólo por divertirse. Siempre había sido intenso, centrado, organizado. Laura debía de haber encajado bien en su vida. Pensaba que la navaja que le había regalado era vulgar, igual que le había parecido vulgar a Paul cuando se la regaló Sally. Seguramente se habían reído de ello a sus espaldas, sin que Paul hubiera pensado nunca que ella se la había regalado porque era el objeto más precioso que poseía.
Si Todd hubiera visto la navaja, probablemente también se habría reído. Nunca se había molestado en ocultar su antipatía por ella. Su mejor amigo se había casado presionado por ella, lo había hecho por obligación. Y obviamente, Todd creía que era culpa de ella.
—Las cartas me pertenecen —dijo Sally, principalmente para molestarlo.
—No pensaba quedármelas para siempre, sólo un tiempo para ver si puedo averiguar quién narices es Laura.
—¿Por qué te importa eso?
Él se quedó pensativo un momento.
—No puedo creer que hiciera algo así a mis espaldas —admitió al fin—. Yo era su mejor amigo. No puedo creer que no me contara eso. Que tuviera ese secreto conmigo.
—También lo tenía conmigo —señaló Sally.
—Por supuesto. Tú eras su esposa.
Ella estuvo a punto de abofetearlo. Pero percibió que él no había pretendido herirla con sus palabras. Parecía demasiado confuso. Simplemente había disparado al aire y la bala le había dado a ella.
—Puedes quedarte las cartas con una condición —estipuló. Tomó la esponja y empezó a limpiar el mostrador. Sentía una oleada de energía nerviosa. Ofrecerse a cooperar con Todd era una idea extraña; la ponía nerviosa.
—¿Cuál?
—Tienes que contarme todo lo que descubras.
—No —dijo él rápidamente.
Ella tendió el brazo a través del mostrador, no para abofetearlo sino para agarrarlo. Por desgracia, tenía todavía la esponja en la mano y acabó escurriéndole agua de la esponja en la manga. Soltó la esponja y agarró la manga de la chaqueta para impedirle que se apartara.
—No me vas a tener en la oscuridad, Todd. Ése es el trato. Ya me han mentido bastante. Ya es bastante malo que me mintiera tu amigo, no toleraré que también me mientas tú.
Él miró el punto húmedo en su manga, con la mano de ella alrededor. Los dedos de Sally eran regordetes, con las uñas cortas y descuidadas porque nunca tenía tiempo de cuidárselas. Estaba dispuesta a apostar a que Laura tenía unas manos maravillosas, el tipo de manos que podían anunciar cremas hidratantes y relojes suizos.
Todd no intentó soltarse. Simplemente miró la mano de ella en su brazo y, después de un momento, suspiró.
—Lo que ocurre es que lo que averigüe probablemente te hará daño. No hay necesidad de que pases por eso.
¿Todd quería ahorrarle sufrimientos? ¿La apreciaba lo suficiente como para querer protegerla? Nunca había expresado ninguna preocupación por ella. ¿Por qué de pronto deseaba ser amable?
No lo deseaba. Sólo fingía serlo para no tener que compartir con ella lo que descubriera sobre Laura.
—Esto ya me ha hecho daño —replicó Sally—, Nada de lo que tú descubras me va a hacer más daño.
—No estoy seguro de eso.
Ella le soltó el brazo, tomó la esponja y sonrió.
—Por si no te has dado cuenta, soy bastante fuerte. Adelante, averigua lo que puedas, pero si no me lo dices, eres hombre muerto.
—¿Me vas a matar tú?
Ella se encogió de hombros.
—Es demasiado tarde para matar a Paul, así que tendré que conformarme contigo.
Él hizo una mueca.
—Está bien. Pero prepárate para sufrir más. Por que será lo que ocurra.
—Lo estoy deseando —murmuró ella.
Se volvió de espaldas. No había nada más que decir. Todd descubriría cosas, se las diría y seguramente le irritaría que no la destrozaran tanto como él esperaba. O quizá ella quedaría destrozada y él se irritaría porque le había obligado a darle esa información. De un modo u otro, acabaría irritándose, lo cual a ella le parecía bien.
Todd vaciló unos segundos y avanzó hacia la puerta. Sally se giró a mirarlo. Por detrás parecía arrugado, como un jugador de baloncesto que hubiera guardado su ropa de calle en la bolsa de deportes y se viera obligado a llevarla arrugada. Ella no se había fijado nunca en lo largas que eran sus piernas. En las pocas ocasiones en las que había sido incapaz de esquivarlo, generalmente había podido concentrarse en Paul y había prestado a Todd la mínima atención posible.
¿Guapo? Ni mucho menos.
No le gustaba la idea de depender de él para que le informara. Pero se negaba a permanecer en la ignorancia. Quería saber todo lo que descubriera. No le iba a permitir burlarse de ella a sus espaldas. Llegaría al fondo de aquello y lo sacaría a la luz, y si sufría por ello, mala suerte.
Capítulo 4
El aroma a café permanecía en el olfato de Todd cuando bajaba la Calle Principal alejándose de los comercios destinados a los universitarios, las boutiques de ropa, las tiendas que vendían velas perfumadas o camisetas, y acercándose a lo que siempre había considerado el verdadero Winfield. Pasó delante del ayuntamiento, un edificio gótico opresivo de granito oscuro y cristales dobles. El tipo de edificio dentro del cual podía imaginarse a la gente discutiendo interminablemente sobre la capacidad de las cloacas de Winfield. Pasó delante del banco, de la oficina de correos y de los grandes almacenes Gould, donde sus padres compraban toda su ropa igual que habían hecho sus abuelos antes que ellos. Pasó delante de edificios cuadrados de dos pisos de ladrillo que albergaban los despachos de dentistas, contables, quiroprácticos, agentes de seguros y de Madame Constanza, la tarotista.
El centro de la ciudad terminaba en las vías del tren, en un paso elevado encima de la Calle Principal que bajaba al nivel de la calle en la estación, unas pocas manzanas más al sur. El edificio donde estaba su periódico se hallaba a pocos pasos de la estación; antes recibían los rollos de papel para imprimir por tren, por lo que la proximidad de la estación había sido necesaria. Ahora se los llevaban camiones y los almacenaban en un almacén en las afueras de la ciudad, y el principal modo de transporte público eran los autobuses. El tren pasaba sólo una vez al día en cada dirección. Cada pocos meses, Todd escribía un editorial para pedir que incrementaran el servicio de pasajeros a Winfield y protegieran así el medio ambiente.
Ese día no estaba de humor para escribir editoriales. Ya había pasado por su despacho, oído a su madre maldecir el modem a través de la puerta abierta del despacho de ella y se había escabullido antes de que ella lo viera. Como tenía tiempo, había decidido acercarse a ver a Sally y decirle que había leído las cartas.
Era la primera vez que entraba en el Café Nuevo Día, en parte porque la cafetera del periódico hacía un café bastante aceptable y en parte porque no le apetecía ser amable con la mujer que había atrapado a su mejor amigo cinco años y medio antes. De hecho, si esa mañana no hubiera querido perder unos cuantos minutos, no habría entrado allí. Podía fácilmente haberla telefoneado por la noche para decirle que había leído las cartas y no sabía quién era Laura. Pero estaba incómodo, lo bastante alterado por las cartas como para ponerse a pensar si sería o no buena idea ir a ver a Sally.
Se había esforzado por resistirse a la agradable decoración del café, a la fragancia que impregnaba el aire, a la joven camarera de los pendientes múltiples y a la propia Sally, grande y exuberante con su camisa vaquera y pendientes de aro grandes como ruedas. Había ignorado su ansia repentina de pedir una taza de café solo y la punzada de nostalgia por sus años de juventud, cuando podía pasar horas en un café discutiendo con amigos si Shakespeare era en realidad el autor de sus obras o no lo era. Se había negado a admitir que el pelo de Sally parecía casi fuego a la luz del sol que entraba por la ventana; su pelo castaño con reflejos de rojo puro. Había cerrado su mente a la posibilidad de que quizá la razón de que Paul se hubiera acostado con ella en primer lugar era lo increíble que resultaba su pelo cuando lo iluminaba el sol.
El pelo de Sally no importaba. Lo que importaba era que su vida y la de él se cruzaban ahora en dos puntos: ambos habían estado próximos a Paul y él los había traicionado a los dos.
Todd no quería devolverle las cartas, no porque quisiera ahorrarle más dolor, como había dicho en el café, sino porque no quería tener que bregar con ella mientras investigaba la identidad de Laura. Todd no había terminado todavía con las cartas. No terminaría con ellas hasta que encontrara a Laura y le obligara a explicarle por qué Paul había tenido una aventura sin contárselo a su mejor amigo.
Paul había traicionado a Sally, pero, peor todavía, lo había traicionado a él. Todd había compartido con Paul muchas cosas y juntos habían hablado de todo lo que importaba: fútbol, sexo, coches y del trabajo… y sin embargo, Paul no le había hablado de Laura. Si Sally se sentía herida, él lo estaba aún más.
Ella sólo había sido una mujer con la que había hecho el amor y se había casado. Él, Todd, había sido su mejor amigo.
Viró hacia el norte y decidió hacer una visita al antiguo bufete de Paul. Era un edificio angular de piedra y cristal en la esquina de la Calle Principal con la Calle Clancy, que en los años sesenta probablemente había resultado osado y moderno y ahora parecía el peor error de un arquitecto.
El bufete hacía un trabajo legal decente, pero estaban condenados a ser un despacho de abogados de ciudad pequeña con trabajos de ciudad pequeña: testamentos, propiedades inmobiliarias, contratiempos menores y defensas de delitos de faltas. En Winfield posiblemente nunca ocurriría nada muy interesante. En aquella ciudad pequeña enclavada en un valle rodeado de granjas, mecas de vacaciones y pistas de esquí mediocres, no se creaba jurisprudencia. Allí no había casos mayores, y en el supuesto de que los hubiera, probablemente contratarían a abogados de Boston o Nueva York para llevarlos.
Patty Pleckart estaba sentada en la recepción cuando entró Todd. Había ido con ella al colegio y en el tercer año del instituto la había conocido en el sentido bíblico en el sofá-cama del cuarto de invitados de la casa de Dan Kajema durante una fiesta en la que había circulado mucho vino malo. A los dos les había costado trabajo mirarse a los ojos el resto del curso, pero luego lo habían superado. Ahora Patty estaba casada y gorda, y cuando se encontraban, Todd actuaba caballerosamente como si nunca la hubiera visto sin bragas.
—¿Qué te trae por aquí? —preguntó ella. Entre ellos no había necesidad de formalismos.
—Me gustaría asomarme al despacho de Paul.
Ella lo miró con recelo. Siempre lo miraba con recelo, como si le bastara verlo para revivir aquella noche embarazosa en casa de Dan.
—¿Qué buscas en el despacho de Paul?
—Era mi mejor amigo —repuso Todd, que consiguió no atragantarse con aquellas palabras. ¿Mejor amigo? El villano ni siquiera le había dicho que tenía una aventura con una mujer llamada Laura. Los mejores amigos no se ocultaban ese tipo de información—. Lo echo de menos.
Patty no parecía convencida.
—Lo echo mucho de menos.
—¿Y qué tiene que ver eso con su despacho?
—Si puedo estar unos minutos ahí, quizá me sienta más cerca de él.
La expresión de Patty pasó del recelo a la ofensa, como si considerara aquella petición una perversión. ¿Pero qué le importaba lo que pensara ella? Veinte años atrás no lo había considerado pervertido.
Ella todavía no parecía dispuesta a dejarlo entrar en el despacho.
—Lo echo mucho, mucho de menos —se lamentó Paul.
Ella apretó los labios, sacó una llave del cajón central de su mesa, se levantó y caminó hacia el despacho de Paul.
—Gracias —le dijo Todd, cuando ella abrió la puerta.
Se coló dentro de la habitación y cerró la puerta tras de sí.
Paul siempre había sido ordenado e, incluso en la muerte, su manía del orden colgaba como un fantasma sobre aquella habitación. Hacía tres meses de su muerte y todo seguía como lo había dejado: la bandeja del correo limpia, el ordenador protegido por una funda para el polvo, la silla colocada formando ángulo con la mesa, los archivadores cerrados, las ranuras de las persianas ajustadas en el mismo ángulo, la foto enmarcada de Rosie con un sombrero de fieltro situada de tal modo que Paul pudiera verla desde su mesa.
Todd no tuvo tiempo de admirarse de la manía de Paul por el orden. Se suponía que estaba allí para llorarlo. Tenía que trabajar rápido.
Se situó detrás de la mesa y tiró de los cajones. Todos estaban cerrados con llave. ¡Maldición! Si había una pista allí sobre la identidad de Laura, Todd no podría descubrirla.
Cruzó hasta el archivador y abrió los cajones. Encontró montones de carpetas, libretas legales y suministros de oficina, incluida una caja de disquetes de ordenador. Los disquetes parecían no haber sido usados. Dudaba de que encontrara algo en ellos.
Si Laura había sido cliente suya, Paul tendría archivos no sólo en papel sino también en disco. ¿Dónde guardaba sus discos usados? Que no fuera encerrados en su mesa, claro.
Todd registró la habitación con frenesí. Patty regresaría en cualquier momento y esperaría encontrarlo lloroso por la trágica pérdida de su querido amigo. No podía dejar que lo sorprendiera registrando la estancia como un detective de tres al cuarto.
Detrás del escritorio de Paul había una pared de estanterías. En ellas había libros, un humidificador de la época en la que Paul fumaba puros, un reloj de bronce y una caja de madera tallada.
Todd cruzó la estancia, levantó la tapa de la caja y encontró unos disquetes de ordenador. Los guardó en el bolsillo de la chaqueta y se volvió justo en el momento en que George Wittig entraba en la estancia. George era el socio más antiguo del bufete, un hombre de edad indeterminada, aunque Todd suponía que tendría al menos sesenta años. Había sido el abogado de sus padres desde antes de que Todd naciera. Iba vestido con un traje marrón de Gould que Todd reconoció porque su padre tenía al menos tres muy parecidos. El hombre movió la cabeza.
—No deberías estar aquí —dijo.
Todd apretó los dientes.
—Quería sentirme rodeado por el aura de Paul —dijo con solemnidad, y metió la mano discretamente en el bolsillo de la chaqueta para disfrazar la forma de los disquetes que había guardado—. Su muerte ha sido un golpe fuerte para mí —le complació notar que su voz estaba a punto de quebrarse. Eso hacía que pareciera atormentado. Suspiró con dramatismo—. Y todavía lo echo de menos.
—Todos lo echamos de menos —repuso George con sequedad—. Pero eso no te da derecho a cotillear en su despacho.
—No estaba cotilleando. Estaba…
—Sintiendo su aura. ¡Por Dios, Todd! ¿Desde cuándo te has apuntado a esa basura de la New Age?
—No lo sé —Todd suspiró pesadamente—. La muerte de un amigo querido puede poner muchas cosas en perspectiva —por ejemplo, la perspectiva de alguien que acababa de descubrir que el querido amigo en cuestión había sido un bastardo embustero.
—Yo sólo lo acepté en el bufete por ti —comentó George.
—¿Me estás dando las gracias o culpándome por ello? —preguntó Todd.
—Dándote las gracias. Era un abogado muy bueno — George guardó un momento de silencio—. Pero eso no significa que yo quiera venir a su despacho a sentir su aura.
—Parece que aquí no han tocado nada —señaló Todd—. A mí eso me parece muy New Age.
—Patty no lo permite. Ella es la sentimental del bufete. Se aferra a los recuerdos como la pelusa a una buena chaqueta de lana.
Aquello no era lo que Todd quería oír. Quizá se aferrara también a su recuerdo de la casa de Dan Kajema.
—Creo que debes irte —dijo George—. Demasiados sentimientos te volverán afeminado.
Todd estaba seguro de que ya no iba a conseguir nada más de aquella visita.
—Tienes razón —dijo con convicción—. No me gustaría volverme afeminado.
Salió delante de George y oyó que el otro cerraba la puerta detrás de ellos.
George le pasó un brazo paternal por los hombros y lo acompañó hasta la puerta.
—Quizá llorarías mejor a Paul haciendo un donativo en su nombre al hospital —le sugirió.
—Quizá lo haga —murmuró Todd, que sentía la mirada desconfiada de Patty clavada en su espalda.
Cuando salió a la calle, el sol le golpeó en la cara con fuerza y parpadeó unas cuantas veces. De pronto se sintió desbordado por lo sucedido esa mañana. Primero el encuentro con Sally y después el encuentro con el aura de Paul.
Pero tenía los disquetes de ordenador. Cinco de ellos guardados en el bolsillo. Tal vez Laura estuviera en uno de esos disquetes. Tal vez cuando Todd los cargara en su ordenador, descubriera exactamente a qué clase de hombre había considerado su mejor amigo.
—¿Por qué venimos aquí? —preguntó Rosie.
Sally le pasó una galleta con forma de animal. Las galletas de animales eran más fáciles de digerir que la mayoría de las respuestas a las preguntas que hacía la niña. También le ocupaban la boca el tiempo suficiente para que dejara de hacer preguntas unos minutos.
Sally necesitaba más de unos minutos para averiguar por qué había ido hasta la urbanización donde vivía Todd. Atardecía en el valle y la luz del ocaso forzaba a los árboles y las fachadas a lanzar sombras color lavanda. La urbanización consistía en una hilera de casas casi iguales y de zonas comunes que a Sally le daban la impresión de estar hechas expresamente para divorciados.
No había conocido muy bien a la ex mujer de Todd. Ella había ido con él a la boda de Sally y de Paul, una ceremonia íntima ante el juez, seguida de un cóctel en un pub, y unas semanas más tarde Paul le había dicho que Todd y Denise se separaban.
—Son una pareja terrible —le dijo Paul—. Se parecen demasiado.
Sally se había tomado aquello como una prueba de que Paul creía que ellos eran una pareja perfecta, porque no se parecían en absoluto.
—Mira —dijo Rosie, que se esforzaba por mantener el paso de Sally por el sendero—. Me he comido la cabeza. Ahora es el monstruo sin cabeza —hizo cabalgar a su caballo monstruo por el aire y se lo metió en la boca—. Lo he matado —declaró con orgullo—. ¿Por qué hemos venido aquí?
Sally miró el trozo de papel en el que había anotado la dirección de Todd: unidad 27, situada en una hilera de cuatro casas. Tomó a Rosie de la mano y aflojó el paso.
—Estamos aquí porque vamos a ver a un amigo de tu papá.
—Mi papá está muerto —le recordó Rosie—. ¿Cómo pueden seguir siendo amigos?
Sally se preguntaba lo mismo. Aquel gusano embustero no merecía amigos. Y si Todd sostenía que seguía siendo amigo de Paul, él también era un villano.
A falta de respuesta, sacó otra galleta de animal de la caja que llevaba en el bolso y se la pasó a Rosie. Tomó también una para sí misma.
Rosie mordió la galleta y sonrió. Llevaba la rebeca morada con la rosa de seda en medio. La adoraba y a Sally no le importaba que se la pusiera aunque no hiciera juego con el resto de su ropa, que ese día consistía en un peto azul, una camiseta marrón de cuello alto y unas zapatillas color verde lima con cordones brillantes. Sally siempre dejaba que Rosie eligiera su ropa y la niña tenía un sentido extraño del color y el estilo. Paul solía odiar aquello e insistir en que no podía llevar vaqueros de color rosa con una camiseta amarilla a la iglesia.
—Es aquí —dijo, y tiró de Rosie hacia los escalones del porche de la puerta marcada con el número 27. Llamó al timbre y esperó.
—¿Por qué venimos aquí? —volvió a preguntar la niña.
Si Sally esquivaba de nuevo la pregunta con otra galleta de animal, empezaría a recelar. Rosie no era ninguna tonta y sabía muy bien cuándo su madre intentaba hacerle guardar silencio.
—Tengo que hablar con este hombre.
—¿De qué?
—De algo que tiene que era de papá y que ahora es mío —Sally volvió a llamar al timbre.
Esa vez la puerta se abrió hacia dentro y el pecho de Todd apareció a la vista. Su presencia llenaba el umbral, iba ataviado con unos vaqueros viejos y una camisa abierta.
Tenía un pecho espectacular. Sally sólo podía ver una franja estrecha, enmarcada por los bordes de la camisa, pero esa franja era puro músculo. Su piel era dorada y un asomo de vello oscuro se extendía por la parte superior.
Se obligó a subir la vista hacia su cara. Estaba claro que no se alegraba de verla.
—Quiero que me devuelvas las cartas —dijo ella, pensando que, cuanto antes las tuviera, antes podría irse con Rosie de allí y volver a su casa.
—No —repuso Todd.
—Mami dice que eres amigo de mi papá —declaró Rosie, mirándolo.
Él bajó la vista hacia la niña con expresión de lástima. Sally deseó abofetearlo. ¿Cómo se atrevía a compadecer a su hija? Rosie no se merecía nada ni remotamente parecido a la lástima. Era una diosa. Una diosa ruidosa y fuerte, y si echaba de menos a su padre, era sólo porque él no la había traicionado como había hecho con Sally.
—Era amigo de tu padre —confirmó Todd—. Nos hemos visto. ¿No te acuerdas de mí?
—No. ¿Por qué no te has abrochado la camisa?
Él lanzó a Sally una mirada rápida que probablemente quería indicar que la niña necesitaba aprender buenos modales. Sally se limitó a sonreír.
Él retrocedió de mala gana y les hizo señas de que entraran. Cuando lo hicieron, cerró la puerta y se cruzó de brazos. Miró a Sally de hito en hito.
—¿Por qué no te has abrochado la camisa? —preguntó ella.
—Oye —suspiró él, que no hizo ademán de cerrarse la camisa—, estoy en mi casa, acabo de darme una ducha. No tengo que abrocharme la camisa si no me apetece.
—Usa una lógica parecida a la tuya —le dijo Sally a Rosie, que asintió con la cabeza y se soltó de ella.
Entró en la sala de estar, con Todd detrás como si quisiera proteger sus tesoros de una amenaza peligrosa. Pero hasta donde Sally podía ver, en la sala de estar no había tesoros frágiles. Muebles grandes, un montón de periódicos, algunos de Nueva York o Boston, esparcidos por la mesita de café, libros colocados de cualquier manera en estanterías construidas a lo largo de una pared, un par de calcetines deportivos en un taburete cerca de una tumbona y una serie de maquetas de coches sobre una mesita lateral. Rosie corrió directamente hasta los coches y estiró la mano hacia el más llamativo, un auto de unos veinte centímetros pintado de color turquesa metálico.
—¡No lo toques! —gritó Todd. Cruzó la estancia en dos zancadas y llegó al coche menos de un segundo antes que la niña. Apartó a Rosie de la mesita y ella hizo un puchero.
—Ha perdido a su padre —le reprochó Sally—. ¿No puede mirar tus coches de juguete?
—No son juguetes —explicó Todd, que bloqueó la mesa con su cuerpo mientras se abrochaba la camisa— . Los hago yo. Es un hobby.
¿Un hobby? Sally lo observó bajo una nueva luz. No se lo había imaginado con hobbies. Era demasiado importante, estaba demasiado ocupado para eso. Paul nunca había tenido un hobby, a menos que se considerara así engañar a la esposa, y Paul había sido el mejor amigo de Todd.
—Se rompen muy fácilmente —le explicó él a Rosie, que lo miraba de hito en hito.
—¿Tienes algo más con lo que pueda jugar? — sugirió Sally.
Todd hizo una mueca.
—No tengo hijos y no sabía que ibais a venir. Así que no, no tengo nada con lo que pueda jugar.
—Toma, Rosie —Sally buscó en su bolso hasta que encontró una libreta de papel cuadriculado y un lápiz—. ¿Por qué no haces un dibujo mientras hablo con Todd?
—¿Vais a hablar de papá?
—Es posible —Sally le pasó el papel y el lápiz.
—¿Tienes galletas? —preguntó la niña a Todd, con el lapicero en una mano y la libreta en la otra.
—No.
—No nos esperaba —le recordó Sally—. Te doy otra galleta de animales y haces un dibujo, ¿vale?
—Quiero dos galletas de animales —declaró Rosie.
—Hecho.
Sally sacó dos galletas de la caja y se las tendió a la niña, que tardó un rato en pasar el lapicero a la misma mano con la que sujetaba la libreta. Tomó las galletas y miró fijamente a Todd. Era evidente que no le caía bien. No tenía galletas y no le dejaba tocar sus preciosos coches de juguete.
—Ven a la cocina si vas a comer eso —Todd las guió hasta una cocina pequeña y oscura que olía a pollo asado.
—¿Hemos interrumpido tu cena? —preguntó Sally.
En realidad, no le importaba si habían interrumpido algo, pero le parecía educado preguntar. Sobre todo porque la cocina olía a comida casera. ¿Cocinaba bien Todd? ¿Se tomaba muchas molestias para cocinar para él solo?
Paul odiaba cocinar y era compulsivamente ordenado. Quizá los opuestos se atraían en los amigos además de en los amantes. O quizá había engañado a Todd con otro mejor amigo como la había engañado a ella con otra mujer.
—Puede esperar —dijo él. Ajustó un botón en el horno de pared y encendió la luz fluorescente del techo. Sally se fijó en que la cocina no tenía ventanas. Ella se moriría si tenía que trabajar en una cocina sin ventanas.
Rosie se subió a una silla colocada ante la pequeña mesa del rincón. Se arrodilló en el asiento, se metió una galleta en la boca y abrió la libreta para buscar la página perfecta en la que dibujar. Cuando la encontró, Sally se giró hacia Todd.
Éste se metía la camisa ya abrochada por la cintura de los vaqueros. Igual que nunca lo había imaginado fabricando maquetas de coches, tampoco había pensado en él como dueño de un pecho real. Se sentía levemente desorientada, aunque ahora ya se había tapado. Él señaló la sala de estar con la cabeza y Sally asintió y salió de la pequeña cocina.
—Quiero las cartas —dijo en voz baja, cuando Todd se reunió con ella.
—Todavía no he terminado con ellas.
—No me importa. He pensado en eso todo el día y he decidido que quiero recuperarlas.
Él negó con la cabeza.
—Lo siento.
—Son mías. Eran de Paul y Paul ha muerto y ahora son mías.
Todd volvió a negar con la cabeza.
—Pareces olvidar que yo soy el albacea de su testamento. Sé muy bien lo que te dejó a ti y no recuerdo que las cartas formaran parte de su legado.
—Eran parte de sus efectos personales —argumentó ella—. Las encontré en un cajón de mi habitación. Eso las convierte en mías.
—Él no te las dejó.
—Tampoco te las dejó a ti —replicó ella.
Todd se encogió de hombros.
—Te las devolveré cuando termine con ellas. Por el momento las necesito.
—¿Por qué? ¿Vas a pedir un análisis grafológico?
Él la miró pensativo.
—No es mala idea —murmuró.
Era una idea ridícula. Sally sólo lo había dicho porque no era tan buena discutidora como él.
—Estoy intentando averiguar quién era Laura — explicó él—. Cuando lo haga, podrás tener las malditas cartas.
—¿Por qué quieres saberlo?
—Porque… —él se interrumpió, miró hacia la ventana que daba al jardín delantero y suspiró—. Tú no eres la única a la que le mintió. Yo era su mejor amigo y no me dijo nada. Eso me molesta.
—Te molesta —como esposa agraviada, ella también se sentía bastante molesta. Pero el dolor que percibía en la voz de Todd era auténtico. La furia de sus ojos era real. Se sentía tan engañado como ella. Y aunque no le caía bien, podía identificarse con eso y procuró evitar el sarcasmo—. ¿Y qué crees que ocurrirá si descubres quién es Laura?
—No lo sé —él se encogió de hombros—. Quizá descubra quién era Paul.
—¿Cómo la vas a encontrar?
Todd observó el rostro de Sally. En su ceño fruncido se veía todavía enojo, pero también algo más… aquiescencia, una compenetración renuente. Gracias a Dios, no había lástima.
—Hoy me he colado en su despacho —dijo casi en un susurro, como si creyera que, si lo oyera Rosie, lo denunciaría a las autoridades—. He robado algunos de sus disquetes.
—¿Porqué?
—He pensado que quizá esa mujer era clienta suya. Alguien a quien conoció a través del trabajo.
—¿Y has traído sus disquetes a casa?
—Sí. Pensaba mirarlos después de cenar.
Sally tenía que admitir que estaba impresionada por su atrevimiento. Ella no habría podido ir al bufete. Nunca se había llevado bien con nadie del despacho. Aquello no le había preocupado; los abogados nunca habían sido sus personas favoritas. Años después de estar casada con Paul le seguía sorprendiendo pensar en sí misma como en la esposa de un abogado.
Pero su fracaso en hacerse amiga de los colegas de Paul nunca había sido un problema. Él había mantenido su vida profesional separada de su vida del hogar. Ella nunca había ido a las fiestas de Navidad de la empresa y nunca le había dolido perdérselas. Si alguien del bufete llamaba a Paul a casa, ella no tenía que esforzarse por darle conversación, preguntarle por sus hijos ni nada por el estilo. Podía limitarse a decirle que esperara un segundo y buscar a su marido.
Por eso nunca se le habría ocurrido ir a curiosear en el despacho de Paul. Si se hubiera presentado allí, la recepcionista, Patty Pleckart, habría recelado inmediatamente, mientras que la mayoría de las personas que trabajaban en el bufete habían conocido a Todd desde que llevaba pañal y no cuestionarían sus motivos para pasar por allí.
Por otra parte, si ella hubiera robado los disquetes de Paul, no habría esperado hasta después de cenar para cargarlos en el ordenador y ver qué información contenían. Le habría dado a Rosie un puñado de galletas de animales y habría empezado a examinar los datos.
Sin duda para los hombres la comida era más importante que la verdad.
—Vamos a mirarlos ahora —sugirió.
Todd se pasó una mano por el pelo y la observó.
—Me parece que no.
—¿Por qué no?
—No creo que debas estar aquí mientras los examino.
Sally se sintió indignada. Se enderezó todo lo que pudo, y aunque sus ojos hubieran quedado a la altura de los de Paul, Todd era mucho más alto y le sacaba unos veinte centímetros.
—¿Y si te enteras de quién es Laura y te derrumbas?
—Si fuera a derrumbarme por esto, me habría derrumbado cuando encontré las cartas.
—No quiero que pierdas los estribos en mi casa —explicó él—. No quiero verte aullar y comportarte como una loca.
—¿Eso es todo? —era muy amable por parte de él preocuparse por su bienestar emocional—. Te prometo no comportarme como una loca.
Él abrió la boca y volvió a cerrarla. Tuvo el tacto suficiente para no decir lo que pensaba.
Por lo menos no la había echado de allí. Ella se acercó a la cocina.
—Rosie, querida. El amigo de papá y yo vamos a mirar una cosa en su ordenador. Estaremos… —miró a Todd con aire interrogante.
Éste, resignado, se volvió hacia la cocina.
—Arriba, primera puerta de la derecha —le dijo a la niña. Y subió las escaleras sin esperar a Sally.
Ella lo alcanzó sin dificultad en la estrecha escalera. En la parte superior había un pasillo con varias puertas. Supuso que una llevaría a su dormitorio y otra a un cuarto de baño. La primera a la derecha daba a un estudio que podía hacer también de dormitorio extra. Contenía un aburrido futón beige, más estanterías en las paredes llenas de libros bastante descolocados y una mesa en forma de L con un ordenador encima. Al lado del ordenador descansaba un montón pequeño de cuadrados negros. La pantalla mostraba un salvapantallas donde un perro de dibujos animados mordisqueaba una esquina, movía la cabeza y gruñía con ferocidad mientras la imagen de la pantalla parecía desaparecer entre sus dientes.
A Rosie le habría encantado.
Todd no se molestó en ofrecerle una silla, sino que se sentó sin más ante el ordenador. Cargó el primer disquete del montón en la máquina y miró la pantalla.
En un rincón de la habitación había una silla plegable de director de cine y Sally la acercó a la mesa y se sentó al lado de él. A la luz brillante de la lámpara del escritorio, podía ver el cansancio que arrugaba la piel en torno a los ojos de él, el asomo de barba que oscurecía su mandíbula y el tic de la comisura de sus labios, una muestra de irritación, de tensión o de ambas cosas.
—¿Qué es eso? —preguntó ella, que había girado la cabeza para ver la pantalla, donde aparecía una columna de nombres y cifras.
—Parecen números de teléfono —repuso Todd, que miraba también los nombres—. No hay ninguna Laura en la lista.
—Quizá Laura era su apodo. O el nombre cariñoso que le daba él.
Todd hizo una mueca.
—¿Paul usaba alguna vez apelativos cariñosos?
—Nunca.
Era cierto. Paul incluso se había quejado más de una vez de que Sally le sonaba más a mote que a un nombre de verdad. Y había preguntado por qué su madre no podía haberla llamado Sarah, y Sally le había sugerido que se lo preguntara él mismo. Sabía que nunca lo haría. Había cruzado unas pocas palabras con su madre en la boda, pero aparte de eso, había fingido que la mujer no existía.
Por lo menos su madre no era una hipócrita. Por lo menos ella no coleccionaba cartas floridas de una amante y las escondía en un jersey marrón.
Todd abrió otro archivo del disquete y aparecieron más números de teléfono.
—¿Quién es toda esta gente? —se preguntó en voz alta.
—¿Clientes?
—Lo dudo. Los teléfonos de los clientes los tendría en sus carpetas, no en una lista separada.
Sally repasó la lista con los ojos.
—Ahí no hay nombres de mujeres —observó—. Apuesto a que es una lista de alumnos de su antigua escuela preuniversitaria. Él era algo de la clase.
—¿Algo de la clase? — Todd se volvió a mirarla.
—Vicepresidente o secretario. Sé que no era presidente porque le molestaba bastante no serlo.
—Está bien.
Todd sacó el disquete del ordenador e insertó otro. Cuando lo cargó, la pantalla se llenó con una mancha de color y una música de percusión salió por los altavoces situados a ambos lados de la pantalla.
—¿Qué narices…?
—Es un juego —adivinó Sally—. Archienemigos.
—Me tomas el pelo —Todd miró el monitor, donde explotaban un montón de colores en un efecto de caleidoscopio—. ¿Qué hacía con un videojuego en el trabajo?
Sally se encogió de hombros.
A través de los altavoces llegó el sonido de un hombre que aullaba de agonía. Todd retiró el disquete e insertó otro. Más tambores y una melodía aguda.
—¿Mami? —gritó Rosie desde la escalera. Sus pasos se fundían con los tambores—. Mami, ¿estás jugando a Guardián del dragón?
—¿Eso es lo que es? —murmuró Todd.
Sally asintió y se volvió a tiempo de ver a Rosie entrar en la habitación.
—No estamos jugando. El amigo de papá sólo quería ver lo que había en este disquete.
—Yo sé jugar —la niña se acercó a la mesa y miró con ojos brillantes el dragón animado que llenaba la pantalla y echaba llamas por la nariz—. Pulsa Control y una tecla de flecha —instruyó a Todd—. Así empieza.
—Yo no quiero jugar —le dijo él.
—Pero es un juego estupendo. Ponlo en marcha, amigo de papá. Yo te lo enseñaré.
No esperó a que Todd cumpliera sus órdenes, sino que se subió a su regazo y pulsó ella misma las teclas. El dragón desapareció, sustituido por una pantalla escrita.
Todd miró a Sally con aire impotente.
—Bájala de mis rodillas —musitó con los labios, sin palabras.
—Quiere jugar —susurró Sally.
—Yo no quiero jugar.
Ella agarró a Rosie con un suspiro y la pasó a su regazo.
—No hay tiempo para jugar. El amigo de papá tiene que mirar unos disquetes.
—Pero es un juego estupendo —insistió Rosie—. Te lo juro, amigo de papá.
—Yo no me llamo amigo de papá —gruñó Todd—. Me llamo Todd. Señor Sloane.
—¿Todd señor Sloane? Es un nombre muy tonto, esa parte del señor sobra —Rosie se acomodó mejor en el regazo de Sally y pasó otro disquete a Todd—. Prueba éste. Seguro que es Trueno oscuro.
Todd la miró con curiosidad e insertó el disquete en la ranura. Unos segundos después el título Trueno oscuro llenaba la pantalla.
—¿Cómo lo sabías? —preguntó Todd, con una mezcla de sorpresa e irritación.
—Son los juegos de papá —explicó Rosie—. Los guardaba en una caja de madera en el trabajo.
—¿Sí? —preguntó Sally.
—¿Cómo lo sabes? —preguntó Todd a su vez.
—Me lo dijo él —repuso Rosie, con paciencia forzada, como si creyera que hablaba con dos idiotas—. Me dijo que los tenía escondidos allí. Si no vais a jugar, voy abajo a dibujar más. Pero sin colores no es divertido, mamá. No has traído colores, ¿verdad?
—Me temo que no —Sally bajó a la niña al suelo.
Todd la miró salir de la estancia y se giró a Sally.
—Quizá conozca a Laura.
—No —repuso ella con sequedad. Ya había pensado en aquella posibilidad y le daba náuseas. Por embustero que hubiera sido Paul, se negaba a creer que se hubiera arriesgado a que Rosie descubriera lo de Laura—. Sabe lo de los juegos porque están diseñados para niños inmaduros. Como Paul —añadió con rencor.
—Creo que deberíamos preguntarle por Laura.
—Por supuesto que no —Sally negó con la cabeza—. No quiero interrogarla sobre esta asquerosa situación.
—¿Qué te hace pensar que es asquerosa? Tal vez Laura sea una mujer con clase.
—¿Viéndose a hurtadillas con el marido de otra mujer? Eso tiene mucha clase.
Él se recostó en la silla.
—Quizá pueda volver a colarme en su despacho y registrarlo un poco más —dijo.
—¿Por qué te importa tanto? —preguntó Sally, furiosa todavía—. Es mi problema. Era mi navaja la que le regaló y mi matrimonio el que era una mentira.
—Tal vez mi amistad con él también era mentira —Todd parecía luchar con las palabras—. Paul era como un hermano para mí. Nos lo contábamos todo. Y nunca me dijo esto —se enderezó en la silla—. Tenía buenos motivos para no hablarte a ti de Laura. No tenía ninguno para no decírmelo a mí.
—Quizá no confiaba en ti —musitó ella; sabía que era una crueldad decir aquello, pero le daba igual—. Quizá pensaba que no era asunto tuyo.
—Pero tú encontraste esas cartas y eso lo hace asunto mío.
—Mío —replicó ella—. Asunto mío. Las cartas las encontré yo.
—Y yo descubriré lo que había —él se quedó pensativo un momento y frunció el ceño—. Me atormenta. Creo que quizá hay un error o… o quizá es una fantasía. Tal vez Laura ni siquiera existe.
—Las cartas existen. Y mi navaja ha desaparecido.
—¿Estás segura de eso?
—La he buscado por todas partes. No está en ningún lado.
—Quizá se la dio a Rosie.
—¿Le dio una navaja a su hija de cinco años? No creo.
Todd asintió con la cabeza.
—Vale. Tal vez la perdió.
—Y tal vez yo soy la reencarnación de Catalina la Grande —se burló ella—. Lo dice en una de las cartas. Escribe sobre la navaja. Describe su vulgaridad. Tiene que ser la misma navaja que le regalé yo. Tiene que serlo.
—Vale.
Sus ojos se encontraron y, por un instante, ella pensó que Tina tenía razón y era guapo. Pero la idea se evaporó tan pronto como se hubo formado. Era simplemente un hombre, tan egoísta como su supuesto mejor amigo, que creía que lo habían ofendido más que a ella. Y no tenía nada de guapo.
—Quiero que me devuelvas las cartas —dijo ella.
—Y te las devolveré —repuso él. Se puso en pie—. En cuanto termine con ellas, serán tuyas.
—Quiero saber todo lo que averigües. Porque ya son mías. Quiero saber quién es Laura. Quiero saber por qué Paul puso en peligro la felicidad de nuestra hijita por esa mujer.
Todd abrió la boca, pero volvió a cerrarla. Ella notó que tenía los labios anchos, el tipo de labios diseñados para sonrisas lentas y perezosas.
—Sea lo que sea lo que encuentres, prometo que no te culparé a ti —dijo ella.
Él parecía dudoso.
—Está bien. Pero no te interpongas en mi camino, ¿vale? Déjame esto a mí.
—Por supuesto —dijo Sally, que no tenía la menor intención de quedarse quieta mientras Todd investigaba en el despacho de Paul para descubrir una información que ya conocía su hija de cinco años. No iba a permitir que Todd le robara su angustia, su búsqueda de la verdad… ni sus cartas.
Aquel desastre era suyo, no de él.
Capítulo 5
El agente Bronowski entró en el Café Nuevo Día a su hora de costumbre. Sally lanzó una mirada a Tina, que fregaba una de las jarras de acero inoxidable de café. Tenía círculos alrededor de los ojos y el pelo escapaba de sus coletas y formaba rizos alborotados alrededor de su rostro. No debía de haber dormido mucho la noche anterior. O había estado estudiando hasta muy tarde o había pasado la noche con Howard.
No hizo ademán de atender al agente Bronowski, por lo que Sally pasó a su lado y miró al policía por encima del mostrador.
—Buenos días —dijo sonriente—. ¿Qué desea hoy? —como si aquel día fuera distinto a los demás y no tuviera ni idea de lo que podía pedir.
—Un café doble —dijo Bronowski con su voz gutural—. Y creo que probaré… ¿eso son tartitas de manzana?
—Melocotón —le dijo Sally—. Son maravillosas.
—Está bien. De melocotón.
Todavía sonriendo, ella sacó un trozo de papel de cera de la caja y colocó la tartita en un plato. Llenó después una taza de café con la cantidad exacta de leche que le gustaba a Bronowski. Él pagó y asintió con la cabeza y ella asintió a su vez, sin perder la sonrisa.
Paul se había equivocado con él. No era nada afeminado. Era reservado y quizá un poco tímido, pero estaba dispuesta a apostar a que tenía más caballos de potencia en su motor que cualquiera que se llamara Howard.
Se preguntó por qué pensaba en hombres y en caballos de potencia. Durante las primeras semanas después de la muerte de Paul, había pensado constantemente en el sexo, en que no tenía sexo y podía no volver a tenerlo nunca, o al menos durante una temporada, porque el luto tenía sus propias reglas y una de ellas era que la viuda doliente no debía pensar en el sexo ni mucho menos buscarlo. Pero después de un mes, su ansia de sexo había disminuido y ella había sabido reconocer que se había debido más a la pérdida de Paul que a que ella tuviera un desmedido apetito sexual. Poco a poco se había acostumbrado a dormir sola, a despertarse sola, a compartir sus días con Rosie y a retirarse después al dormitorio que no compartía con nadie.
Había asumido que, antes o después, el sexo volvería a ser una opción razonable para ella. Todavía no, pero con el tiempo, cuando disminuyera el dolor. Aunque después de encontrar las cartas de Laura, había decidido que odiaba tanto a los hombres que podía estar bien pasar el resto de su vida sin sexo.
¿Por qué, entonces, pensaba ahora en eso? ¿Por qué pensaba en el sexo en relación con el agente Bronowski precisamente? Era alto y huesudo, con pelo corto ralo y sonrisa tímida. No era su tipo.
Por supuesto, Paul tampoco había sido su tipo. Antes de conocerlo, a ella le habían gustado los hombres grandes tipo osos de peluche que carecían de paciencia para procurar tener un aspecto impecable, hombres que creían que los trajes a medida y los cortes de pelo caros eran tirar el dinero. Le habían gustado los hombres que quizá no eran la personificación del tacto pero decían lo que pensaban y apoyaban sus palabras con acciones.
Hombres con pechos sexis.
Paul había tenido un pecho sexy, pero cuando ella cerró los ojos e intentó recordarlo, no pudo. En lugar de eso, vio el pecho de Todd. Todd, el idiota alto y gruñón que pensaba que era el único que tenía derecho a buscar a la amante de su mejor amigo.
—¿Tina? —Sally se acercó a ella para poder hablar en voz baja—. ¿Puedes controlar esto unos minutos? Quiero hacer una llamada.
Tina suspiró con dramatismo y dejó el trapo con el que secaba la jarra de café.
—Supongo.
—¿Qué te pasa? Parece que has dormido muy poco.
—Y es verdad —se le quebró la voz con lo que parecía una autocompasión sublime.
—¿Por qué?
La chica suspiró de nuevo.
—Howard me ha dicho que piensa pedir el traslado a Darmouth.
Darmouth estaba sólo a un par de horas de distancia en coche. Aquello no tenía por qué acabar con su relación.
—¿Y crees que lo conseguirá?
—No lo sé. Es muy listo. No sé lo que haré si se va.
—Podéis seguir saliendo.
—Pero allí hay chicas. Conocerá a alguien y se olvidará de mí.
—¿Cómo puedes decir eso? Te quiere.
—Si me quisiera, no querría trasladarse a Darmouth —la voz de Tina seguía siendo temblorosa—. Dice que su padre fue a esa universidad y siempre ha querido que él fuera allí. Pero se rebeló contra su padre y acabó aquí. Pero ahora dice que se ha cansado de ser rebelde y cree que debe cumplir los deseos de su padre.
Hablaba como si Howard fuera un cobarde por ceder a los deseos de su padre cuando debería ceder a los de ella, Tina. El impulso de Sally era decirle que se olvidara de él, pero eso sería imposible. Siempre que se desnudara vería su nombre en el seno izquierdo.
—Estoy segura de que lo arreglaréis —dijo, aunque no estaba segura de nada de eso—. ¿Puedes ocuparte de esto unos minutos?
—Sí, claro. Bronowski querrá la segunda taza dentro de doce minutos exactamente. Estaré preparada.
—Volveré antes —prometió Sally—. Sólo voy a hacer una llamada de teléfono.
Dio una palmadita en el hombro a Tina y cruzó la cocina hasta el despacho minúsculo que había cerca de la puerta trasera. Greta tenía allí dos archivadores y un escritorio, todo limpio hasta casi resultar esterilizado. Sally había trabajado más de tres años en el café antes de saber que sólo uno de los archivadores contenía documentos de trabajo… facturas, impuestos y demás. El otro estaba lleno de recetas.
Entró en el pequeño despacho, se sentó en la mesa, que ocupaba casi toda la habitación, tomó el teléfono y marcó el número del antiguo bufete de Paul. A la segunda llamada contestó Patty Pleckart.
—Patty, soy Sally Driver.
—Hola —dijo la recepcionista, con todo el entusiasmo de un cadáver.
—Tengo una pregunta para usted.
—Ajá.
—¿Paul tenía una clienta llamada Laura? —tal vez no pudiera ir al despacho de Paul, pero creía que la corazonada de Todd de que Laura y él se habían conocido a través del trabajo resultaba plausible.
—¿Por qué lo pregunta? —preguntó Patty, recelosa.
Sally había inventado una historia la noche anterior, cuando yacía despierta en la cama e intentaba buscar el modo de conseguir la información que Todd no había sabido encontrar.
—Acabo de recibir una tarjeta de pésame de una mujer llamada Laura. En la nota insinúa que conocía a Paul de un tema profesional y me gustaría enviarle una respuesta. Pero se ha mojado el sobre y la dirección y el apellido están borrosos y no consigo leerlos.
—Oh. Bueno. Déjeme mirar.
Al parecer, su historia era buena. Pero por supuesto que lo era. Todd, el intrépido reportero, el único hombre de Winfield dispuesto a enfrentarse al Ayuntamiento en el tema de la mejora de las cloacas, había fracasado en su misión. Sally no era la directora de un periódico con una licenciatura de la Universidad de Columbia ni un montón de contactos en la ciudad, pero era más lista que él.
Patty volvió a la línea poco después.
—Tenía dos clientas llamadas Laura —informó—. A Laura DelVecchio seguramente la conocerá. Vive aquí en la ciudad. Estuvo en el funeral.
—Por supuesto —contestó Sally.
En realidad, no recordaba a la mitad de las personas que le habían estrechado la mano y dado el pésame aquel día. Si Laura DelVecchio había estado entre ellas, Sally dudaba de que fuera la misma persona que había escrito las cartas. Una mujer que tenía una aventura con un hombre casado probablemente no estrecharía la mano de la esposa para darle el pésame.
De todos modos, anotó el nombre de Laura DelVecchio en el cuadernillo de mensajes que guardaba Greta al lado del teléfono.
—Creo que debe de ser la otra Laura —mintió—, porque en la nota decía que acababa de enterarse de la muerte de Paul.
—Ésa es Laura Hawkes, de Boston.
—Sí, es ésa —contestó Sally con convicción. Patty le dio la dirección y Sally la anotó. Después de dar las gracias a la recepcionista, colgó y soltó una carcajada. Todd no había conseguido nada con sus artes de detective, pero ella sí. Él podía quedarse las malditas cartas todo lo que quisiera. Ella no las necesitaba para descubrir quién era Laura y dónde estaba.
Una simple llamada de teléfono y ya había encontrado su rastro.
Cuando Sally llegó a casa con Rosie poco después de las cuatro, él estaba de pie en el porche.
Rosie lo vio en cuanto el coche entró en el camino de la casa.
—Mira, es el amigo de papá que tenía los juegos. ¿Lo ves, mami? En el porche.
Sally lo vio. Murmuró un juramento y frenó con brusquedad. Pero la sillita de seguridad de Rosie la mantuvo bien atada en el sitio.
—¿Has dicho una palabra fea, mami? —preguntó la niña.
—Claro que no.
—Me ha parecido que has dicho joder.
—No lo he dicho. Y tú tampoco lo digas.
—¿Qué significa? —preguntó Rosie.
—Significa que es una palabra que no se debe decir —repuso Sally.
Por lo menos él llevaba la camisa abotonada y el pelo seco. Parecía que se lo hubiera peinado varias horas atrás y pasado el tiempo después de eso de pie en un túnel de viento. Era una masa de ondas oscuras que formaban una maraña que alguien debía domesticar.
En realidad, Sally prefería lo salvaje a lo doméstico. Pero no en lo relativo a Todd con su pelo. No prefería nada relacionado con él.
Salió del coche y se recordó que debía ser amable. Él había sido amable con ella cuando apareció por su casa sin ser invitada y le interrumpió la cena. Y además, no tenía nada que perder siendo amable. Iba por delante de él en la carrera de Laura. Podía permitirse ser generosa en la victoria.
Desabrochó la hebilla del asiento de Rosie y la ayudó a salir. Tomó su bolso del asiento de atrás y sonrió con cortesía.
—Hola.
—Hola —contestó él, sin rastro de irritación ni de hostilidad en la voz.
Seguramente iba a devolverle las cartas. Se habría dado cuenta de que la traición de Paul con ella era mucho mayor que la traición cometida con él y que lo caballeroso era cederle las cartas y permitirle ser la persona más agraviada.
—Quería hablar unos minutos contigo —murmuró él, con voz casi amistosa.
A ella le gustó aquello. Le gustaba Todd sin su arrogancia, Todd intentando ser obsequioso. Aunque no se podía decir que pedirle unos minutos de su tiempo era lo mismo que postrarse a sus pies, le gustaba.
—De acuerdo. ¿Quieres entrar?
—Gracias.
Sally abrió la puerta mientras pensaba que podía cansarse fácilmente del Todd obsequioso. Sabía que nunca le había caído bien y, si se portaba de modo amable, tenía que ser porque quería algo de ella.
—¿Has ganado en Trueno oscuro?, —preguntó Rosie cuando estaban en el vestíbulo.
Él la miró divertido.
—¿Qué?
—Trueno oscuro. El juego de ordenador. ¿Lo has jugado?
—No —debía notar que la niña necesitaba una respuesta más elaborada, porque añadió—: no me gustan los juegos de ordenador.
—Pero los tienes tú. Es estúpido tener cosas que no te gustan.
—Eran los juegos de tu padre —explicó Todd.
—¿Los has traído? Yo puedo enseñarte cómo se juega y entonces te gustarán. Puedo enseñarte aunque seas tonto. Muchas personas tontas los juegan. ¿Quieres una galleta de animales? Es una de mis comidas favoritas, aparte de los bizcochos de arándanos.
—¿Arándanos?
—Traigo cosas a casa del café —explicó Sally. Se dirigió a la cocina a buscar galletas de animales. Supuso que debía ofrecerle a Todd algo de beber. Él no le había ofrecido nada a ella el día anterior, pero ella podía ser más hospitalaria—. ¿Te apetece una cerveza?
La pregunta pareció sorprenderlo. Se detuvo en el umbral de la cocina y la miró como si no estuviera seguro de conocerla. Ella confió en que rechazara la cerveza, porque había límites a lo sociable que quería mostrarse, sobre todo mientras él estuviera en posesión de las cartas de Laura. Pero no se arrepentía de haberle ofrecido la bebida, porque aquello lo había descolocado.
—No, gracias —dijo él—. Sólo quería preguntarte una cosa.
Ella dejó la bolsa en la mesa y sacó una caja de galletas de animales del armario para Rosie.
—Adelante.
La mirada de él recorrió la habitación, se posó en los adornos de cristal de colores pegados a la ventana, en el modo en que el sol entraba por ellos y creaba rayos de luz de colores en la pared opuesta. Continuó su observación de la estancia, que era más grande que su cocina pero amueblada con electrodomésticos más viejos. En la puerta del frigorífico había varios dibujos de Rosie, sujetos con imanes. En la encimera se veía una cesta de mimbre llena de cupones, restos de lapiceros y trozos de cuerda. La alfombra del suelo estaba levemente descentrada. Rosie probablemente la había descolocado al entrar corriendo en la estancia.
—¿Quieres aprender a jugar al Guardián del dragón? —preguntó la niña, antes de morder una de las galletas—. Ese juego también se me da muy bien. Seguramente soy la mejor jugadora del mundo, ahora que papá está muerto.
—No puedo creer que tu padre fuera muy buen jugador —comentó Todd—. Tenía mucho trabajo importante que hacer.
Sally reprimió una mueca. Sí, trabajo importante como fijar citas con su amante. Un trabajo muy, muy importante.
Todd fijó la vista en el umbral y Sally adivinó que quería salir de la cocina. Seguramente para alejarse de Rosie. Decidió facilitarle las cosas. Besó a la niña en la cabeza y dijo:
—El amigo de papá y yo estaremos en la sala de estar.
Todd le hizo gestos de que saliera delante y la siguió hasta la sala de estar. A diferencia de la suya, no estaba llena de libros y maquetas de coches, sino ocupada por una colección de animales de peluche y plantas suficientes para reforestar largos trozos de Brasil. Era una estancia llena de vida y color, mucho más bonita que la de Todd.
Sally se instaló en el sofá y él se acomodó en la otomana colocada enfrente de lo que había sido el sillón de orejeras de Paul. Paul solía gruñir cuando lo utilizaba otra persona y, los primeros meses después de su muerte, Sally no había podido decidirse a usarlo. Pero después de encontrar las cartas, se había dedicado a profanarlo colocando vasos de té frío en los brazos y apoyando los pies en la otomana sin quitarse antes los zapatos. Después de todo, su marido había profanado el matrimonio y ella podía hacer lo mismo con su sillón.
Todd sonrió con nerviosismo.
—He revisado la lista que encontré en uno de los disquetes del despacho de Paul —dijo.
—¿La lista de sus compañeros de clase de la escuela preuniversitaria?
—No creo que sean compañeros de clase —contestó él—. He llamado a unos cuantos números. Ninguno estudió con Paul.
Ella intentó no mostrar toda la curiosidad que sentía. Agradecía que Todd compartiera aquella información con ella y le hacía querer saber más.
—¿Quiénes eran?
—Principalmente otros abogados.
—¿En serio? ¿Todos esos nombres? —una prueba más de que había demasiados abogados en el mundo—. ¿Por qué guardaba sus números de teléfono en un disquete?
—He creído que quizá lo sabrías tú.
Ella ponderó las distintas posibilidades.
—No era miembro de ningún comité del Colegio de Abogados —comentó—. Quizá pensara presentarse a fiscal.
—Uno de ellos me dijo algo… —la miró como si decidiera si debía compartir con ella aquella información.
Ella sonrió para alentarlo.
—Insinuó que Paul no estaba satisfecho con su trabajo.
—¿Quieres decir que estaba pensando en dejar el bufete? —Sally se echó hacia atrás en el sofá, con un nudo en la garganta—. No —dijo—. Si hubiera pensado dejar el bufete, me lo habría dicho. No tenía razones para marcharse. Su casa estaba aquí. Su familia. Sus raíces. —Pero no su amante. Laura Hawkes estaba en Boston.
¿Había pensado abandonarlas a Rosie y a ella? ¿Mudarse a Boston, entrar en otro bufete y empezar una nueva vida con Laura?
Que Sally hubiera podido estar viviendo con él, durmiendo con él, construyendo su vida con él mientras él planeaba huir de allí le daba escalofríos. Ya sabía que había estado ciega en lo referente a su esposo; ahora descubría que también había estado sorda y había sido extremadamente estúpida.
—Quizá no buscaba otro bufete —sugirió Todd—. Hay por lo menos cincuenta nombres en esa lista. ¿Por qué buscar en cincuenta sitios diferentes? Creo que la lista era de otra cosa.
Sally apretó las manos para controlar los nervios.
—Quizá era una lista de expertos —comentó—. Abogados que han llevado cierto tipo de casos. Quizá quería tener una lista por si alguna vez se enfrentaba a un caso similar.
Todd se inclinó hacia delante y apoyó los codos en las rodillas.
—Tal vez Laura es uno de esos nombres. Ya sé que todos eran nombres de hombre y los pocos a los que he llamado son hombres. Pero puede que alguno la encubriera o que ella sea socia de alguno de ellos. O puede estar en la lista. Algunos de los nombres sólo son iniciales.
—¿Y hay alguna L?
—No, pero… oye, si tenía una aventura que no quería que nadie supiera, lo lógico es que disfrazara su nombre, ¿no?
—¿Escondiéndolo en una lista de otros cincuenta nombres? ¿O crees que tenía una aventura con las cincuenta personas de la lista?
Era una idea absurda. Paul no tenía energía suficiente para tantas aventuras. Aunque estaba en forma físicamente, no habría podido jugar con cincuenta amantes y además hacer el amor con Sally. Imposible.
—O quizá Laura era la esposa de uno de ellos. Quizá eran abogados que había conocido en fiestas y ella estaba en una de las fiestas.
—Si iba a fiestas, no me llevaba con él —le dijo Sally. Aunque se había alegrado de no tener que socializar con los compañeros de trabajo de él, ahora se preguntaba si no se habría alegrado Paul más. Sin ella al lado, había sido libre de insinuarse a otras mujeres.
Suponiendo que fuera a fiestas. Y Sally estaba razonablemente segura de que no era así. No muy a menudo ni en Winfield.
—Esperaba que pudieras ayudarme con esto —dijo él.
A Sally no le gustó cómo la miraba. Sus ojos eran demasiado oscuros, demasiado indagadores. Podía imaginárselo pidiendo un préstamo bancario o sacándole información al alcalde para un artículo del periódico o preguntando a una joven encantadora si quería pasar la noche con él. Con sus ojos oscuros y peligrosamente hermosos, probablemente no le costaba mucho trabajo conseguir que los demás hicieran su voluntad.
Ella no era el alcalde ni un banquero que concediera préstamos y definitivamente tampoco una joven encantadora. Pero le bastaba con mirarlo para lamentar no poder ayudarlo más.
Sí podía. Podía hablarle de Laura Hawkes, de Boston. La había encontrado ella sola, venciendo al reportero investigador que tenía un millón de contactos en la ciudad, al hombre que lo sabía todo de todos, desde el alcalde hasta el pirado que tocaba el tambor en una esquina de la Calle Principal e improvisaba canciones sobre los peatones que pasaban a su lado.
Pero no sabía nada de Laura Hawkes.
Sally sí.
Había acudido a ella en busca de ayuda. Y si quería, podía ayudarlo. Si pensaba en el hecho de que Paul los había engañado a ambos y él tenía esa lista y podía retener información vital que ella quizá necesitara en el futuro…
Podía ayudarlo si le apetecía. Si olvidaba lo irritante que era que la mirara con aquellos ojos profundos que usaba para seducirla y que no lo odiara.
O podía ayudarlo por la razón egoísta de que unir fuerzas con él podía servirle para encontrar a Laura Hawkes más rápidamente.
—Está bien.
Seguramente se arrepentiría luego, pero de momento no quería pensar más. No le apetecía pensar por qué en ese momento no tenía fuerzas para despreciarlo.
—Este fin de semana voy a Boston a buscar a una mujer —dijo—. Se llama Laura Hawkes. Paul la conocía y puede que sea ella. Si quieres, puedes venir conmigo.
Capítulo 6
Sally estaba de pie en el porche y miraba el coche de él con los brazos en jarras.
—¿Un Saab?
—Pues sí —él intentó controlar su temperamento—. Y hoy conduzco yo.
Tenía que recordar que había sido muy generoso por parte de ella compartir con él aquella información y dejar que la acompañara a Boston. Pero no tenía la menor intención de ir hasta allí en el coche de ella, que era una lata de sopa con ruedas. Si tenía que embarcarse en un viaje de dos horas con ella sentada al lado, quería estar seguro de que el vehículo no los dejaba tirados por el camino.
La niña bajó corriendo los escalones.
—¡Cómo mola este coche! —gritó.
Todd pensó que Rosie tenía mejor gusto que su madre para los coches. Lo cual no era de extrañar, teniendo en cuenta que llevaba el ADN de Paul.
Sally bajó los escalones despacio y con desaprobación manifiesta. Todd permanecía con determinación al lado de su automóvil plateado. Era un vehículo de tres años muy fiable. Sus cinco marchas le daban la potencia que necesitaba y sus asientos de cuero le ofrecían la comodidad que se merecía.
Ella dio una vuelta al coche con el ceño fruncido, examinándolo como si fuera el diablo en persona.
—Si insistes en conducir, voy a buscar la sillita de Rosie.
—¿El qué? —Todd se volvió y buscó con la vista a la niña que sólo un minuto antes le caía bien porque decía cosas amables de su vehículo.
—La sillita del coche —Sally levantó la puerta del garaje y desapareció en su interior.
—Pero ella no viene, ¿verdad? —gritó él.
Un momento después, Sally emergió de entre las sombras con un objeto de plástico en la mano.
—Por supuesto que viene. ¿Qué pensabas, que la iba a dejar sola en casa?
—No. Pensaba que la ibas a dejar en casa con una canguro.
—Ella viene con nosotros —declaró Sally con firmeza—. ¿Ese coche tiene CD?
—Sí.
—Muy bien.
Sally volvió a desaparecer en el garaje, de donde salió todavía con la sillita del coche en la mano. Su voluminoso bolso de paja colgaba de su antebrazo por las asas y el sombrero de ala ancha también de paja bloquearía su visión lateral si insistía en llevarlo en el coche. Iba ataviada con uno de sus vestidos vaporosos, de un tono azul suave que parecía reflejar el cielo sin nubes de primavera, calcetines blancos hasta los tobillos y sandalias de cuero.
Todd la miró con aprensión mientras ella abría la puerta del coche, colocaba la sillita de Rosie y dejaba el sombrero de paja a su lado.
—¡Vamos, Rosie, sube! —gritó a la niña, que parecía haberse evaporado—. ¿Rosie? ¡Rosie!
La niña apareció corriendo por el lateral de la casa.
—Me estaba despidiendo de Trevor —explicó mientras subía a su sillita. Sally la ató y se enderezó.
Todd se sentía atrapado. Sí, ella había sido generosa, pero eso no le daba derecho a obligarlo a soportar a su niña durante un viaje largo. Y menos cuando la niña llevaba un estúpido sombrero de color morado. ¿Qué les pasaba a las mujeres de aquella familia con los sombreros?
Sally se acomodó en el asiento del acompañante, se colocó el vestido, dejó su bolso en el suelo debajo de la guantera, cruzó el cinturón de seguridad entre sus pechos y unió las manos en el regazo. Todd se sentó al volante, puso el motor en marcha y salió marcha atrás por el camino.
Se recordó que ella le hacía un favor, que lo había incluido en aquello. Sin embargo, sólo sirvió para aumentar su irritación. Le molestaba profundamente que ella le hubiera sacado a Patty una información que él no había podido conseguir. Después de todo, él había sido amante de Patty en el instituto… más o menos. ¿Y por qué ella le había dado la respuesta a Sally y no a él?
O bien porque él no había hecho las preguntas adecuadas y Sally sí, o bien porque su actuación con Patty en el instituto había sido tan mala que ella lo seguía castigando todos esos años después.
—¿A qué parte de Boston vamos exactamente? —preguntó él.
—Tú llévanos allí y ya lo pensaremos —contestó ella.
La vaguedad de su respuesta incrementó el miedo de él.
—Me gusta saber adónde voy.
—Y apuesto a que nunca pides que te indiquen el camino —ella se giró en el asiento para mirar a la niña—. ¿Estás bien?
—Estoy aburrida —contestó la niña.
Fantástico. Todavía no habían salido de la ciudad y Rosie ya estaba aburrida. En diez minutos más, probablemente empezaría a gritar a pleno pulmón. En quince, intentaría saltar por la ventanilla. ¿Dónde estaba el botón que cerraba las ventanillas de atrás a prueba de niños? Sabía que tenía que haber en alguna parte algo que impidiera que Rosie las abriera, pero no tenía ni idea de dónde. Hasta ese día, no lo había necesitado.
Sally miró al frente, buscó en su bolso y sacó un CD. Observó el salpicadero y apretó el botón de la radio. Good vibrations empezó a sonar con fuerza y Rosie lanzó un grito.
Él giró el dial del volumen para bajarlo. Era obvio que los delicados oídos de la niña no soportaban el rock clásico.
—¿Tú escuchas a los Beach Boys? —preguntó Sally con incredulidad.
—Yo escucho lo que pone la emisora —declaró él.
No pensaba defender sus gustos en emisoras de radio. Seguro que a ella le gustaba la música New Age, con gongs, campanillas y mujeres de voz aflautada cantando tonterías purificadoras. A él le gustaba el rock de cualquier tipo, viejo, nuevo o intermedio. Todos los botones de FM de su radio del coche estaban conectados con una emisora de rock.
Si el CD de Sally tenía campanas y mujeres de voz aflautada, Todd protestaría con firmeza.
Ella observó los controles de la radio el tiempo suficiente para descubrir cómo introducir el CD.
—Espero que no te importe —musitó. Todd percibió el sonido de una guitarra acústica y una voz masculina aflautada que cantaba: «soy un puerco espín y estoy bien, mientras tú no te acerques también».
—¿Qué narices es eso? —preguntó.
—Canciones de animales —contestó ella. Todd nunca se había mareado en los coches, pero la idea de conducir durante hora y media oyendo canciones sobre animales hacía que le diera vueltas la cabeza.
—¿Prefieres escuchar eso a los Beach Boys?
—Es la música favorita de Rosie.
—Rosie tiene muy mal gusto para la música.
Sally miró de nuevo hacia atrás, como si le preocupara que la niña hubiera oído aquel insulto imperdonable. Por supuesto, no lo había oído, pues cantaba a pleno pulmón con el CD.
—Sólo tiene cinco años —susurró Sally, cuando se volvió hacia él.
—No deberías haberla traído.
—Le encanta Boston.
—Sólo tiene cinco años —repitió él—. ¿Cómo puede encantarle Boston?
Sally apretó los labios.
—La verdad es que nunca ha estado en el centro de Boston. Es importante para los niños visitar ciudades. Yo nunca vi una ciudad hasta los catorce años, y esa ciudad era Albany, así que no cuenta. Quiero que mi hija crezca expuesta a cosas distintas.
Hasta el momento, su hija había estado expuesta a una madre pirada y un padre adúltero. Comparado con ellos, Boston era predecible y aburrido.
—¿Tú no viste una ciudad hasta los catorce años?
—Yo nunca iba a ninguna parte.
—¿Por qué?
Sally suspiró.
—No me… —volvió a suspirar—. No me criaron como a Paul o a ti. Crecí en una caravana detrás de la casa de mis abuelos en un pueblo a sesenta kilómetros de Albany. Allí no había nada que hacer ni ningún sitio al que ir. La gente veía la televisión, compraba en las tiendas y, cuando se aburría, buscaba modos de separar a los turistas de su dinero.
—¿Turistas?
—Pescadores de truchas. Me crié en país de truchas.
País de truchas. Él ni siquiera sabía que existiera algo así.
—Teníamos algunos de los mejores ríos trucheros del mundo. Venía gente a pescar de todas partes. Las tiendas de allí los timaban por todo. Les pedían diez dólares por una hamburguesa o cinco dólares por un vaso de cerveza.
—Más o menos como en Boston —comentó él—. Excepto por las truchas.
—En cualquier caso, creo que Rosie debe criarse con una perspectiva más amplia de las cosas. Debe saber que existe un universo más allá de Winfield y que ella puede explorarlo —Sally suspiró una vez más—. Además —dijo en voz más baja—. Quiero que esa tal Laura vea a la hija de Paul. Quiero que vea lo que estaba poniendo en peligro: la felicidad de la niña más tierna, inteligente y vulnerable del mundo.
Todd no habría descrito a Rosie como tierna, inteligente y vulnerable. A él le parecía más bien la clase de niña que creía que el mundo entero existía con el único propósito de que ella lo explorara.
Miró a Sally de soslayo. Se había criado en una caravana en el país de las truchas. ¿Por qué no sabía él nada de eso? ¿Por qué no se lo había dicho Paul? ¿Habría temido que Todd se burlara de ella?
Él no era tan cerrado de miras y no había tenido que conocer los antecedentes de Sally para burlarse de ella. Lo había hecho ya bastante basándose en la asunción de que era una camarera que había engañado a su mejor amigo para que se casara con ella. Lo cual era cierto.
¿Pero no había visto una ciudad hasta los catorce años? ¿Y esa ciudad había sido Albany? Casi resultaba trágico.
Viajaron un rato en silencio, o al menos sin hablar ellos, pues el CD de Rosie seguía llenando el coche.
—Esa música es malísima —murmuró él.
—Yo no tenía por qué contarte lo de Laura Hawkes —le recordó Sally a la defensiva.
—Si hubieras ido sola a Boston, lo habrías estropeado todo. Me necesitas a tu lado para no meter la pata.
—No, yo no te necesito ni en Boston ni en ningún otro sitio.
—Sí me necesitas. Tu coche se habría parado por el camino. No está hecho para largas distancias.
—¿Cómo lo sabes?
—Me lo dijo Paul.
—¿Te dijo que mi coche no estaba hecho para largas distancias?
—Me dijo que tu coche no podía ni llegar al supermercado.
—A mí nunca me dijo nada de eso —ella se quedó pensativa un momento—. ¿Crees que quería que el coche me dejara tirada?
Buena pregunta. Si Paul estaba tan preocupado por el estado del coche de Sally como para comentarlo con él, ¿por qué no lo había comentado con ella? ¿Por qué no le había dicho que tirara el coche y se comprara otro? Después de todo, podían permitirse un vehículo nuevo.
¿Quería que Sally se quedara colgada en alguna parte? ¿Quería que acabara tirada en una carretera intentando pedir ayuda a un automovilista que pasara? ¿Y si elegía a un psicópata que buscaba alguien a quien violar y asesinar después? ¿Era eso lo que quería Paul para su esposa?
O quizás simplemente había hecho una broma sobre el coche y ella. Todd recordaba que Paul lo había descrito como algo que podía pasar por un adorno de jardín en ciertas partes del país.
¿Burlarse del coche había sido un sustituto a burlarse de ella?
Incluso sin Laura, Paul no había sido un esposo fiel y respetuoso para Sally. Un esposo fiel y respetuoso le habría comprado un coche nuevo.
Todd sintió una punzada de simpatía por Sally… y de deslealtad hacia su amigo. Por suerte, pasó antes de que pudiera analizarla.
—Mami, tengo hambre —gritó Rosie desde el asiento de atrás, entre dos versos sobre un tritón simpático con traje de camuflaje.
—No vamos a parar —advirtió Todd.
—Por supuesto que no.
Sally buscó en su bolso y sacó una caja de galletas de animales. Todd pensó que las bestias que no mataba con su horrible forma de cantar, las mataba con los dientes. Si no se portaba bien en aquella excursión, la denunciaría a algún grupo fanático de defensa de los animales y ellos sabrían qué hacer con ella.
—¿Cuál es exactamente nuestro plan cuando lleguemos allí? —preguntó con una voz que intentó que fuera neutra. No quería mostrar exasperación, lástima ni ninguna otra cosa en relación con las mujeres Driver. Como el periodista bien entrenado que era, prefería permanecer desapasionado.
—Vamos a preocuparnos de llegar allí primero.
—Llegar allí no me preocupa. Me preocupa lo que haremos cuando lleguemos.
—Buscar un lugar donde aparcar, supongo. La última vez que estuve en Boston eso me llevó más de una hora.
—¿Y por qué no fuiste a un aparcamiento?
—No encontraba ninguno. Estábamos en el centro. En una parte de la ciudad llamada Brighton. ¿Te acuerdas, Rosie? —dijo por encima del hombro.
Rosie estaba demasiado ocupada cantando para oírla.
—¿Por qué estabais allí? —preguntó él. No estaba seguro de dónde se hallaba Brighton, pero sabía que no era un barrio que él se había molestado en visitar cuando iba a Boston.
—Necesitaba comprar hierbas chinas. Hay una tienda fabulosa en esa zona.
—Por supuesto.
¿Acaso no conducía todo el mundo dos horas hasta Boston para comprar hierbas chinas?
—¿Qué ibas a hacer con las hierbas chinas? —preguntó él.
Ella abrió la boca y volvió a cerrarla. Todd la vio ruborizarse por el rabillo del ojo.
—No es asunto tuyo —murmuró ella.
Él sintió una curiosidad apremiante.
—¿Querías envenenarlo? —preguntó, bajando la voz por si terminaba la canción del tritón simpático y los oía la niña.
—¡Por supuesto que no! —susurró Sally—. ¿Por qué iba a querer envenenarlo?
—Porque se veía con Laura a tus espaldas.
—Yo no lo sabía hasta que ya era demasiado tarde para envenenarlo.
Cierto.
—¿Y para qué necesitabas las hierbas?
—Para una receta.
—¿De qué?
De nuevo volvió ella a abrir la boca… y a cerrarla. De nuevo se ruborizó.
—Una infusión que se suponía que tenía… cualidades afrodisíacas.
Todd adelantó a un camión de dieciocho ruedas y la miró de soslayo mientras comprobaba el espejo lateral. Había ido hasta Boston para comprar ingredientes para un afrodisíaco. Debía de tener mucho interés en seducir a Paul. Quizá había notado que él se alejaba de ella y confiado en que el afrodisíaco la ayudara a recuperarlo. O quizá lo quería para sí misma. Quizá su deseo sexual se había evaporado y por eso Paul había recurrido a otra mujer. A Todd le gustaba esa explicación; ayudaba a explicar el comportamiento de Paul.
Pero sólo hasta cierto punto. Podía justificar que Paul tuviera una aventura, pero no que no se lo contara a su mejor amigo. Seguía siendo un miserable por haberle mentido.
Además, Todd no era muy amante de la infidelidad. No podía justificarla ni aunque Sally hubiera sido frígida, cosa que le costaba imaginar teniendo en cuenta que parecía una mujer llena de pasión. Furia, indignación, agresividad, amor maternal… pasión.
Miró el camión que había adelantado y que se alejaba ahora en su espejo retrovisor. Miró el tráfico, que aumentaba a medida que se acercaban a la gran ciudad… miró a todas partes menos a Sally. Seguramente ella necesitaría algo más que unas hierbas chinas para convertirse en una diosa del amor. Intentó imaginarla con ropa erótica, pero no lo consiguió. Tenía demasiadas curvas. Pechos grandes, un trasero redondo, hombros anchos… y todo aquel pelo voluptuoso cayéndole por la espalda. No podía imaginarla con body y liguero, con las prendas de un catálogo erótico. Tal vez sí con una bata de raso roja cerrada con un cinturón. Sin nada debajo. Quizá primero se daría un baño caliente en una bañera llena de esencias… o de hierbas chinas. Y después se tumbaría en la cama con la bata de raso y una taza de té chino y abriría las piernas…
Tenía las piernas largas. Un hombre menos observador quizá no se hubiera dado cuenta, pues ella siempre llevaba vestidos amplios por debajo de la rodilla que no hacían nada por resaltar sus cualidades físicas. Pero a juzgar por su forma de andar y el movimiento de sus caderas, Todd sabía que tenía las piernas largas. Las piernas largas en una mujer le resultaban afrodisíacas.
Aunque Sally nunca le había hecho sentir otra cosa que desprecio. Y lástima, pues había sido engañada por su difunto marido. Y quizá cierta camaradería, pues a él también lo había engañado su marido.
Y curiosidad por las hierbas chinas.
—¿Cuánto falta para llegar? —preguntó Rosie—. Estoy aburrida.
—Porque esta música es muy aburrida —le contestó Todd—. ¿Qué te parece si escuchamos rock and roll? ¿Te gusta el rock and roll?
—Me gusta Nirvana —dijo ella.
Todavía había esperanzas para aquella niña.
—Abre la guantera —dijo él a Sally—. Hay un disco de Nirvana.
—No me gusta Nirvana —murmuró ella.
—Estás en minoría —declaró Todd, que no pudo evitar preguntarse si la música que habían oído hasta el momento habría sido elección de ella y no de la niña.
Cuando llegaron a la salida de la autovía, Todd y Rosie cantaban Polly want a cracker acompañando al CD. La niña inventaba la mayor parte de las palabras, pero eso no importaba.
Sally sacó unas gafas de sol de su bolso y se las puso. Eran de forma elíptica y casi opacas y le daban un glamour inesperado. Empezó la siguiente canción, y cuando Todd guardó silencio, pudo oír que Rosie efectivamente inventaba la letra, pero no importaba. Que inventara lo que quisiera mientras él contemplaba a la mujer que iba a su lado, una mujer que preparaba pociones afrodisíacas y llevaba gafas de sol elípticas. Una mujer que se negaba a perder su dignidad, incluso después de que su marido la hubiera traicionado.
Se recordó que también era una mujer a la que no le gustaba Nirvana.
Salieron al fin de la autopista. Las torres grises de Boston hacían que resultara parecida a cualquier otra ciudad de tamaño medio. Todd sabía que esa percepción cambiaría cuando llegaran al centro. Los rascacielos ocultaban un mundo de casas de ladrillo rojo, árboles y farolas que imitaban lámparas de gas, calles construidas trescientos cincuenta años atrás como caminos de vacas, tranvías que recorrían esas calles y paraban en los semáforos antes de desaparecer en túneles subterráneos. Boston era una ciudad curiosa, que apreciaba bastante.
Lo que no apreciaba era perderse en ella.
—¿Adónde vamos? —preguntó, con la esperanza de que ahora que habían llegado a la ciudad, Sally le comunicara al fin su destino. Ella metió la mano en su enorme bolso y sacó una libreta pequeña, que abrió.
—A la calle Mount Vernon —dijo.
—Y tú no sabrás dónde está, ¿verdad?
—En Boston —declaró ella. Él la miró con impaciencia y ella se encogió de hombros—. ¿Qué querías que hiciera? ¿Llamar por teléfono a la mujer para pedirle que me indicara el camino? Habría querido saber por qué venía a verla.
—Podías haber inventado una mentira.
—El mentiroso de la familia era Paul, no yo — murmuró ella en voz baja para que no la oyera Rosie.
—Por supuesto —se burló Todd—. Oh, tú no mientes nunca. ¿Cómo le sacaste la dirección de Laura a Patty?
Sally apretó los labios y se volvió a mirar por la ventanilla.
—Le mentiste —adivinó él.
Y con toda seguridad, había mentido mejor que él. Su mentira de querer rodearse del aura de Paul sólo le había procurado unos cuantos disquetes y una lista misteriosa de nombres y números de teléfono. Se preguntó si el de Laura Hawkes estaría en esa lista, si su vida se cruzaba con los disquetes de Paul.
—Una cosa son las mentiras y otra las tácticas — comentó Sally—. Paul vivió una mentira. Yo simplemente empleé una táctica para descubrir la verdad.
Todd conocía la diferencia entre que Paul mintiera a su esposa y Sally mintiera a Patty. Pero le apetecía molestar a Sally, aunque sólo fuera para honrar la memoria de Paul.
Había oído a éste quejarse de Sally desde el día de su boda, o más concretamente, desde la mañana en que ella le contó que estaba embarazada. Cuando se reunían a tomar una copa después del trabajo, Paul le hablaba a Todd del coche terrible de Sally, de su falta de sentido común, de sus recetas vegetarianas, de su incapacidad para comprender conceptos intelectuales más complicados que el horóscopo diario que publicaba el Noticias del Valle y de su insistencia en colgar un aparato extraño encima de la cama de Rosie porque creía que podía influir los sueños de la niña.
Nada de eso importaba ya. Lo que importaba en ese momento era saber dónde estaba la calle Mount Vernon.
—Quizá deberías haber llamado a esa mujer y haber sido sincera con ella —dijo, pensando que eso habría sido preferible a vagabundear interminablemente sin rumbo por las calles perversamente retorcidas del centro de Boston.
—Si hubiera sido sincera con ella, no habría querido verme. Y yo quiero verla —contestó Sally. La ciudad se elevaba ya delante de ellos.
—Hay un plano de Boston en el bolsillo de la puerta —dijo él—. Mira a ver si encuentras la calle.
Ella se quitó las gafas de sol y las colocó en el escote del vestido. A continuación se peleó con el plano, que dobló y desdobló, colocó en el salpicadero y alisó con la mano antes de quedarse mirando el laberinto de calles.
—Mira los nombres de la columna de la derecha —sugirió él.
—Sé leer un plano —ella arrugó el ceño y bajó un dedo por la columna de nombres—. Vale. Está aquí. Cerca de State House.
Todd tenía una ligera idea de dónde estaba aquello. Había estado allí algunas veces, la última un año antes invitado por un asambleísta del estado que representaba a Winfield, un individuo con sobrepeso cuyo mérito principal para el trabajo, por lo que a Todd respectaba, era que conocía todos los versos del himno nacional y se tuteaba con todos los miembros del Club Rotary y de la Cámara de Comercio de Winfield.
—Tiene que haber un aparcamiento cerca de allí —dijo ella.
—Debería haberlo —pero no sabían dónde—. ¿Cuál es la salida más cercana?
Ella miró de nuevo el plano.
—Creo que tienes que ir al norte por esta calle.
—Tengo hambre —aulló Rosie desde el asiento de atrás.
—Comeremos en cuanto lleguemos allí —le aseguró Sally.
—¿Adónde?
—A Boston.
Estaban ya en Boston, atrapados en la masa de coches inmóviles. El atasco hacía perder el apetito a Todd. ¿Pero a quién le importaba si él quería comer? Allí sólo importaban Sally y Rosie. Él sólo era el chófer.
Se recordó a sí mismo que había sido por elección. Se había sentido agradecido cuando Sally lo había incluido en la excursión y se había ofrecido a conducir. Si las señoras querían comer, comerían.
Giró en la primera calle que pudo, sólo porque el atasco lo ponía enfermo. Alguien le tocó el claxon y él hizo lo mismo. El semáforo que tenía delante estaba en rojo y tres coches se lo saltaron. Cuando llegó a la esquina, la luz se había vuelto verde.
—Hay una señal de aparcamiento —Sally extendió el brazo delante de la cara de él, y casi le dio en la nariz—. ¿La ves?
Todd la veía. También veía que no podía girar por la calle en la que iba. Buscó un modo de salir de ella y siguió a un coche que se saltó un semáforo en rojo. Hizo lo mismo y alguien le tocó el claxon.
No le importaba. Su coche y él llegarían a aquel aparcamiento. Conseguirían un sitio aunque fuera el único que quedara en la estructura de seis pisos y tuviera que batirse en duelo con otro conductor para lograrlo. Saldría triunfante del tormento eterno de las calles y los aparcamientos de Boston.
En realidad, en el aparcamiento había bastantes espacios vacíos, probablemente debido a lo obsceno de sus tarifas. Antes de que apagara el motor, Rosie se había soltado el cinturón de la silla, abría la puerta y estaba a punto de chocar contra el Mercedes aparcado en el espacio contiguo.
—¡Cuidado! —advirtió él… demasiado tarde. La niña había salido ya del coche y corría por el cemento.
Sally saltó detrás de ella, con una rapidez sorprendente. Sin duda había tenido mucha práctica persiguiendo a su hija, pero a Todd le admiró la velocidad con la que la agarró por la cintura y la levantó en vilo. Detuvo a su salvaje hija como si fuera una ternera en un rodeo, y ni siquiera necesitó un lazo.
Todd salió del coche con un suspiro, flexionó las rodillas para desentumecerlas y giró la cabeza de lado a lado para soltar los músculos del cuello. Sally y Rosie volvieron riendo, como si la escapada de la niña hubiese sido un juego. Todd sintió ganas de maldecir, pero decidió no hacerlo delante de la pequeña.
Sally sacó el bolso del coche y el sombrero de paja. Se enderezó y miró a Todd a los ojos. Sonreía.
—Vamos a comer algo —dijo. Y después localizarían a Laura Hawkes y la torturarían hasta que confesara su aventura con Paul y explicara por qué él no le había hablado a Todd de la relación.
—Quería decírtelo porque eras su mejor amigo, pero yo lo supliqué que no lo hiciera —le comentaría ella—. Por favor, cúlpame a mí y no a él.
Después de lo cual, volverían a casa, vivirían felices y comerían perdices. O por lo menos, lo haría él. Sally podía decidir por sí misma cómo quería vivir en el futuro.
Caminaron hasta la puerta que daba a la calle.
—Ya sé dónde estamos —presumió Sally—. ¿Cómo se llama ese lugar al aire libre donde hay músicos y malabaristas?
Todd sólo sabía que no se llamaba Mount Vernon.
Rosie parecía estar en trance, no sólo por el bullicio de la ciudad, la densidad del tráfico, la altura de los edificios y las masas de peatones que cubrían las aceras, sino también por las palabras de su madre.
—¿Músicos y malabaristas? ¡Quiero verlos!
—Quincy Market —recordó su madre—. Cuando estaba en la universidad, pasé unos días en Boston con una compañera de clase. Sus padres vivían en Brookline y nosotras bajábamos en tranvía al centro todos los días. Unas vacaciones de Semana Santa.
Todd recordó las vacaciones de Semana Santa que Paul y él habían pasado en las Bahamas. Los padres de Paul habían alquilado una villa para ellos allí. Todd sólo había tenido que pagar el billete de avión.
Pasar una semana en Nassau era un poco diferente a pasar unos días en Boston. Una cosa era pensar en Sally como en una paleta de un pueblo pequeño y otra muy distinta pensar en sí mismo como un miembro mimado de la burguesía. Curiosamente, ella parecía tener recuerdos más vividos de sus vacaciones en Boston que él de las suyas en las Bahamas. Recordaba que se había bronceado, había ido a un casino, había ligado con unas chicas en la playa y lo había pasado bien. Pero no eran recuerdos especialmente fascinantes.
Sally parecía maravillada.
—Recuerdo que vi a un hombre orquesta fabuloso —le contó a Rosie, que agarraba la mano de su madre y la miraba mientras esperaban a que cambiara el semáforo—. Tocaba un banjo con las manos y llevaba una armónica colgada del cuello. Tenía un aparato hecho con dos guitarras, con pedales en los pies que hacían funcionar las guitarras. Los pedales controlaban también un tambor.
—¿Y hoy estará allí?
—No sé, cariño. Eso fue hace mucho tiempo. Pero seguro que habrá músicos.
—¿Y malabaristas?
—Espero que sí.
Sally y su hija empezaron a cruzar la calle entre una masa de gente y Todd se apresuró a seguirlas, mientras se preguntaba por qué sentía envidia del entusiasmo de Sally por un músico callejero al que había escuchado años atrás.
Cuando entraron en la plaza al aire libre de Quincy Market, recordó sus visitas a aquel sitio. La última vez había sido un año antes, cuando había ido a la ciudad para una conferencia de periodismo y todos habían huido del hotel para comer al aire libre en la plaza. Recordaba comida barata a precios disparatados, palomas que buscaban migas entre las mesas, compradores que entraban y salían de las tiendas y una escultura extraña en tamaño natural de un entrenador de los Boston Celtics sentado en un banco.
—Aquí comeremos algo —decía Sally a Rosie cuando las alcanzó—. Creo que hay un sitio de comida en ese edificio. Todo esto es muy histórico. Todos esos edificios son muy históricos.
Todd no pensaba que la boutique de ropa que tenía enfrente fuera muy histórica, con esculturas de bronce de Bugs Bunny y el pato Donald guardando la puerta. El café Starbucks tampoco parecía muy histórico.
Sally y Rosie navegaron entre un montón de gente para entrar en el edificio que la primera había identificado como un lugar de comida. Todd sintió tentaciones de perderlas de vista. No le gustaba el sentimiento extraño que experimentaba a veces en su presencia, no sólo aquella envidia inexplicable sino también algo más, algo que iba más allá de su irritación habitual contra Sally. Algo que tenía que ver con su sombrero ridículo y su exuberancia. Le molestaba, y le producía deseos de dar media vuelta y alejarse de allí.
Pero aunque él tenía acceso al coche, Sally tenía acceso a la dirección de Laura. Y si las abandonaba allí, aunque jurara que no había sido culpa de él, que simplemente se habían perdido en la multitud, ella no volvería a compartir nunca información con él.
De hecho, jamás volvería a dirigirle la palabra. Sopesó los pros y los contras y decidió seguirlas al edificio.
Olores de todo tipo de manjares salieron a su encuentro cuando se abrió paso entre la multitud por entre los puestos de comida alineados en el paseo central del edificio. Masa frita. Estofados. Pizzas. Comida china, sopa de pollo… Si se hacía un cruce de las Naciones Unidas con el contenido del estómago de una víctima de infarto, el resultado sin duda sería aquel lugar.
—¡Rosie quiere tempura! —gritó Sally sobre las voces de los demás—. Creo que el puesto de tempura está en el otro extremo.
—Yo quiero pizza —contestó él, básicamente porque el puesto de pizza estaba en ese extremo.
—Nos veremos en la puerta —gritó ella, señalando la puerta por la que habían entrado.
Se alejó con la niña y él hizo cola para comprar dos porciones de pizza y una Coca-Cola grande. En Winfield había mejores pizzas. Aunque probablemente también había mejores pizzas en Calcuta que en aquel sitio. Tomó una servilleta y una pajita y se retiró al umbral de la puerta, a observar la multitud en busca del sombrero de Sally. Si Rosie hubiera querido pizza como cualquier niña normal de cinco años, habrían estado todos devorando ya la comida y pensando en el modo más rápido de llegar a la calle Mount Vernon.
Pero no, ella tenía que querer tempura. Se abrió la puerta detrás de él.
—Estamos aquí —anunció Sally desde los escalones de fuera—. Era más fácil dar la vuelta al edificio que intentar atravesarlo con toda esa gente. Aquí hay un banco vacío. Esto es muy hermoso. Vamos a disfrutar del sol.
Todd no quería disfrutar del sol. Quería oír a Laura explicarle por qué Paul no le había dicho la verdad y después quería irse a casa.
Rosie, por su parte, no quería irse a casa. Se soltó de su madre, que transportaba una bandeja de cartón con comida y buscó al hombre orquesta por la plaza.
—¿Dónde estaba, mami? ¿Estaba allí?
—Estaba sentado —Sally se instaló en un banco, colocó la bandeja a su lado y se descolgó el bolso del brazo—. Cómete la tempura —se movió en el banco para hacerle sitio a Todd—. ¿Qué has comprado?
—Pizza —él se sentó en el banco tan lejos como pudo de ella.
—¿Cómo puedes comer pizza? Con toda la comida exótica que tienen aquí. Nosotras hemos comprado comida japonesa.
—¡Mira! —gritó Rosie.
Señaló al otro lado de la plaza, donde se había congregado una multitud. Por encima de la multitud, una mujer que llevaba un traje de payaso ancho y colorido, iba subida en un monociclo gigante y hacía malabarismo con un bolo. En realidad, Todd no sabía si se podía llamar malabarismo cuando sólo se trataba de un bolo. Ella lo lanzaba al aire, lo atrapaba, giraba adelante y atrás en el monociclo y volvía a lanzar el bolo al aire y a atraparlo.
—Cómete la tempura —dijo Sally.
—Quiero ver a la malabarista.
—Come mientras la ves.
—Quiero ir allí.
—Primero come.
—No tengo hambre —declaró Rosie.
Sally se negó a ceder.
—Primero come —pasó a Rosie un plato de cartón que contenía trozos fritos de algo y una tacita de un líquido negro.
Rosie sacó el labio inferior, pero aceptó el plato y tomó un mordisco de mala gana.
—Es increíble lo hermoso que es esto —comentó Sally, sonriendo al cielo raso, a las tiendas caras y a la multitud de gente que había salido de los edificios vecinos para la hora de la comida. Todd pensó que si él viviera en Boston, probablemente también querría salir fuera durante la hora de la comida. Excepto porque estar fuera en Boston era tan refrescante como estar dentro en Winfield.
Sally empezó a comer su sopa con una cuchara de plástico.
—Creo que desde aquí podremos ir andando a la calle Mount Vernon —comentó.
—¿Está muy lejos?
—Rosie, deja de dar saltos mientras comes —ella miró a Todd—. En el plano sólo eran unos centímetros.
Todd había visto planos en los que un centímetro representaba diez kilómetros.
—No pensaba que este viaje fuera a ser una excursión de todo el día —le recordó—. Quiero encontrar a esa mujer, hablar con ella y volver a casa.
—Estamos aquí y lo mejor es aprovechar al máximo el viaje. Vale —dijo ella a Rosie — . Ahora puedes ir a ver a la malabarista. Pero no te pierdas.
La niña dejó su plato en el banco entre Sally y Todd y corrió al otro lado de la plaza con los cordones de las zapatillas brillando bajo el sol. Debían de tener hilos metálicos.
Todd miró a Sally con nerviosismo. Su sombrero arrojaba una sombra semicircular en la parte superior de su rostro, pero podía verle los ojos. Había vuelto a colgarse las gafas en el escote del vestido y su peso tiraba de éste hacia abajo, mostrando una piel suave de color de miel encima de la curva de los pechos.
No era hermosa. Ni siquiera bonita. O al menos, no era su tipo. Pero podía entender por qué, en un momento de enajenación mental, Paul se había sentido atraído por ella.
—No quiero caminar diez kilómetros para ver a esa mujer.
—Estoy segura de que no son diez kilómetros —ella tomó otra cucharada de sopa y sonrió—. Está buenísima. Estoy intentando convencer a Greta de que sirvamos sopa en el café a la hora de la comida. Vendemos sólo sándwiches, pero sopa… no sé. ¿Tú qué crees?
¿Por qué le pedía consejo sobre el café? Hasta la semana anterior, él nunca había puesto un pie allí. No tenía ni idea de quién era Greta ni mucho menos de si la sopa se vendería bien.
—Especialmente en invierno —continuó ella—. No creo que podamos hacer nada así de bueno, pero una sopa de verduras sí. Tendré que pensarlo —dejó de sonreír—. Antes consultaba estas cosas con Paul. A veces tenía buenas ideas.
—También las tenía malas —le recordó Todd, porque le resultaba incómodo oírle decir cosas buenas de aquel hijo de perra.
—Acostarse con Laura fue una mala idea —asintió Sally con aire sombrío—. Darle mi navaja fue una idea todavía peor. Quiero recuperarla. Es una de las razones principales por las que quiero ver a esa mujer, para recuperar mi navaja.
Todd hizo una mueca. No había contado con que se le ocurriera enfrentarse a la otra mujer y exigirle su navaja. Aquello podía muy bien acabar en una pelea. Tal vez incluso usaran armas, una navaja vulgar, una horquilla afilada. Podía haber derramamiento de sangre. La suya, si no tenía cuidado.
¿Por qué había querido ir en aquel estúpido viaje? Acabaría atrapado entre las dos mujeres de Paul, con al menos una de ellas armada con una navaja barata. Visualizó su obituario tal y como aparecería en la primera página del periódico: director herido mortalmente en una batalla de mujeres.
—¿Y cuál es el plan? ¿Comemos, caminamos diez kilómetros, recuperas tu navaja y volvemos a Winfield?
—No son diez kilómetros.
—No sabemos a qué distancia está esa calle.
—Podemos caminar hasta el Public Garden. Estará hermoso. Tienen esos botes en forma de pájaro.
—De cisne —dijo él. Eran botes de pedales decorados con grandes cisnes. Los turistas daban paseos en ellos. Ya era bastante malo estar perdiendo el tiempo en aquella plaza; no quería perder más con los botes de los cisnes.
—A Rosie le gustaría montar en uno. Por favor, vamos a hacerlo, Todd.
—Sally, hemos venido en una misión…
—Y cumpliremos esa misión con o sin el paseo en bote. ¿Con cuánta frecuencia venimos a Boston? Rosie nunca ha subido a un bote de ésos. Si su padre la hubiera traído a Boston, se habría encargado de que diera un paseo en bote. Ya no tiene padre, así que me toca a mí asegurarme de que lo haga.
A pesar de su sonrisa, él vio un brillo de lágrimas en sus ojos. ¿Dolor por la pérdida? ¿Desesperación de viuda? Más probablemente, era tristeza por su hija.
Todd terminó su trozo de pizza y tomó un sorbo de Coca-Cola.
—Si lo dices en serio, vámonos ya. Tenemos un largo paseo por delante —su voz sonaba más gentil de lo que esperaba, pero de algún modo, no conseguía mostrar más impaciencia.
—Seguro que no es tan largo. Quizá un kilómetro como mucho. Probablemente menos.
Ella arrugó la servilleta y la guardó en la taza vacía de sopa. Miró hacia la multitud donde actuaba la malabarista del monociclo.
Rosie había desaparecido.
Capítulo 7
Todd, cálmate —dijo ella, que avanzaba ya hacia los espectadores que formaban círculo alrededor de la payasa. Rosie estaba dentro de ese círculo. Se había abierto paso hasta la parte delantera para ver mejor. Sally sabía que a su hija le gustaba estar tan cerca como pudiera de la acción. Veía el color morado brillante del sombrero de la niña en la distancia.
Pero Todd estaba frenético. En cuanto miró hacia la multitud y palideció, ella comprendió que nada de lo que le dijera lo calmaría. El miedo no lo abandonaría hasta que no tuviera a Rosie delante.
—Ha desaparecido —decía—. Así sin más. ¿Y si…? ¿Y si alguien…?
—No te preocupes, yo la veo —murmuró Sally, abriéndose paso entre la multitud hasta donde estaba su hija con la cabeza levantada y los ojos muy abiertos—. Está aquí, Todd.
A él le preocupaba que Rosie se hubiera perdido o la hubieran secuestrado. A Sally sólo le preocupaba que la niña se obsesionara de tal modo con payasos malabaristas y monociclos que quisiera convertirse en una. Que le diera la lata interminablemente para que le comprara un monociclo y se dedicara a cortar sus pijamas en un intento por hacerse trajes de payaso.
No porque Sally tuviera nada en contra de que su hija se convirtiera en payasa, malabarista, o ambas cosas. Pero cuando fuera más mayor. Bastante más mayor.
—Sally, Sally, está… —Todd seguía farfullando y su voz le llegaba a través de los sonidos de la ciudad… del tráfico, las conversaciones, los pasos en los adoquines de la plaza—. ¿Y si no está? Boston es una ciudad muy grande. Puede estar…
Podía estar en Marte por la atención que prestaba a su madre, Todd o cualquier otro que no fuera la payasa. Igual que la niña dejaba fuera todo lo demás, Sally se había aislado de todo lo que no fueran Rosie delante de ella y Todd detrás, y las palabras ansiosas de él le llegaban como si estuvieran unidos a través de una línea telefónica privada.
Al fin se acercó lo bastante para tomar a Rosie de la mano y sacarla de su ensueño. La niña la miró con una mezcla de admiración por la actuación de la artista e irritación por la interrupción de su madre.
—Tenemos que irnos —dijo Sally con determinación.
Tiró de ella y tomó el brazo de Todd con la mano libre hasta que salieron del grupo que formaban los espectadores congregados, donde lo soltó.
—¿Lo ves? Está bien —dijo.
—Pensaba… —él respiró con fuerza. Sus ojos mostraban todavía un miedo salvaje. Tragó saliva unas cuantas veces y sus hombros se relajaron.
Ella quería reírse de él por haberse asustado de un modo tan innecesario. Pero más que divertida, se sentía conmovida por su preocupación. Sabía bien que Rosie no lo había conquistado precisamente, y sin embargo su desaparición que lo había alterado tanto como si hubiera sido de su familia.
Resultaba encantador que le preocupara tanto su seguridad. Pero sospechaba que si se lo decía, él lo consideraría un insulto, por lo que se guardó mucho de hacerlo.
Rosie no parecía consciente de haber provocado ninguna alarma.
—Tengo hambre —anunció—. ¿Me compras un helado?
—Quizá más tarde. Acabas de comer. Y además… —Sally miró los labios apretados de Todd y sus ojos brillantes—… ahora tenemos que ir a un sitio.
—¿Adónde? Yo quiero ver al hombre orquesta.
—Hoy no está aquí. Vamos a dar un paseo.
—¿Puedo comer helado mientras caminamos?
—No —Sally hizo un gesto con la cabeza a Todd sin soltar la mano de su hija—. ¿Vamos?
Él parecía menos tenso, pero mantenía los labios y la mandíbula apretados. Debería usar sombrero; brillaba mucho el sol y él ni siquiera llevaba gafas oscuras. ¿Y si le daba una insolación? Ella sabía que la calle Mount Vernon no estaba a diez kilómetros, pero aunque la caminata sólo durara un kilómetro, el sol podía quemarle la nariz.
Sally no era su madre. Podía asegurarse de que Rosie usara crema solar y sombrero, pero Todd era responsable de su propio bienestar. Si se quemaba, se quemaba.
A un lado de la plaza había una hilera de quioscos. Rosie había girado la cabeza en esa dirección y miraba lo que vendían. Uno estaba dedicado enteramente a objetos relacionados con el equipo de los Red Sox, otro vendía solo bonsáis y otro adornos de cristal de colores. Sally se fijó en ése. Ella tenía ocho adornos pegados a los cristales de la cocina. No podía añadir más si no quería convertir la habitación en una catedral seglar, ¿pero por qué limitar el número de ornamentos de cristal a la cocina? Paul había muerto. ¿Quién se iba a quejar si pegaba algunos en la ventana de la sala de estar? Antes de que pudiera detenerse a observar las ofertas del quiosco, Rosie tiró de su brazo y echó a andar hacia otro quiosco.
—¡Mira, mami! ¡Mira, amigo de papá!
Sally miró. El quiosco vendía collares de cuentas, cada uno de ellos con un pequeño colgante de cristal transparente. Dentro del cristal había algo pequeño.
—Arroz —dijo Rosie.
Sally levantó un collar y miró la burbuja de cristal. Dentro había un grano de arroz con algo escrito. La curva del cristal tenía un efecto de lupa sobre las letras: Betty.
—Quiero uno —exigió Rosie.
—¿Quieres un collar que ponga Betty?
—Quiero uno que ponga Rosie.
El hombre al cargo del quiosco era bajito y llevaba una camiseta ajustada a unos músculos que habrían parecido mucho más proporcionados en alguien del doble de su estatura.
—Puedo hacer uno que ponga Rosie —dijo.
—¿Hacer uno?
—Yo escribo en el arroz. ¿Quieren uno que ponga Rosie?
Escribía en el arroz. A Sally le admiraba que aquel hombre se hubiera entrenado para dominar un arte tan raro. ¿Qué tipo de inteligencia inspiraba a una persona a dedicarse a esa artesanía? ¿Quizá un día que buscaba algo a lo que dedicarse había tenido delante un grano de arroz llamándolo? ¿O había planeado conscientemente un camino que conducía al virtuosismo en la escritura sobre arroz? ¿Había empezado con alubias para pasar después a granos de maíz y más tarde al arroz?
—Sally —murmuró Todd detrás de ella.
Ella lo miró por encima del hombro.
—Lo sé. Quieres que nos vayamos.
—No es sólo eso —él señaló las hileras de collares de cuentas que colgaban de ganchos debajo del tejadillo del quiosco—. Es arroz.
—Escribe en el arroz. Toma, mira —le pasó el que ponía Betty.
—Y hay personas que ven a la Virgen María en un queso danés. No perdamos el tiempo con esto.
—Por favor, mami —le suplicó Rosie desde el otro lado—. Me va a hacer uno que ponga Rosie.
—A lo mejor hasta tengo uno ya hecho —comentó el hombre musculoso esperanzado; empezó a buscar entre los collares colgados.
—Yo quiero que me haga uno especial para mí —pidió Rosie—. ¿Vale, mami? —no lloriqueaba. Cuando la niña quería algo, simplemente lo pedía. Sally admiraba eso en ella.
—¿Cuánto tardará? —preguntó al hombre musculoso.
—Unos minutos. Trabajo rápido —él tomó unas pinzas y sacó un grano de arroz de una jarra.
Sally miró a Todd con una sonrisa de disculpa. El sol calentaba con fuerza y él tenía los párpados bajos para protegerse.
—Unos minutos —repitió ella—. Va a escribir el nombre de Rosie en un grano de arroz.
Todd parecía no saber qué decir. Y en realidad, ¿qué podía decir? ¿Qué podía decir nadie de algo así?
—A lo mejor te hace uno a ti, amigo de papá —sugirió Rosie. Miró al hombre musculoso—. Todd señor Sloane. ¿Puede escribir todo eso en un grano de arroz?
—No se moleste —murmuró Todd. Metió las manos en los bolsillos y se volvió a mirar a los peatones que pasaban, a esas almas afortunadas que avanzaban hacia su destino sin verse detenidos por una niña exigente que quería un collar de arroz.
Miró a Sally con cierto nerviosismo, como si todavía no se hubiera recuperado del todo del susto anterior. Ella se preguntó si debería haberse asustado también, si su ausencia de pánico ante la repentina desaparición de Rosie indicaba que era una mala madre. Pero ella conocía a la niña. Sabía que no se iría nunca voluntariamente con un desconocido y que, si uno intentaba llevársela, gritaría como una loca y seguramente también lo mordería. En lo referente a su hija, Sally sabía de qué tenía que preocuparse y de qué no.
Aun así… la expresión de Todd en ese momento, impaciente, exasperada, irritada, reforzaba su creencia de que no adoraba precisamente a Rosie. Pero si la niña no le gustara nada, no se habría alterado tanto al perderla de vista.
—¿Lo ven? Sólo unos minutos —el hombre musculoso estaba inclinado sobre una lupa grande y utilizó las pinzas para levantar el grano de arroz en el que había trabajado, lo introdujo en una burbuja de cristal y colocó la burbuja en un collar de cuentas—. Aquí tienen. Son veinte dólares.
—En el cartel pone doce dólares —Sally señaló la lista de precios que había encima de la caja registradora.
—Éste ha sido hecho de encargo.
—¿Hecho de encargo? Usted ha dicho que ya tenía un arroz que ponía Rosie. Si hubiéramos comprado ése, habrían sido doce dólares.
—Pero no han comprado ése.
—Porque usted no podía encontrarlo.
—Y su hija ha dicho que quería que le hiciera uno solo para ella. ¿Verdad, Rosie? —preguntó él, agitando el collar delante de la niña.
Rosie se ganó unos cuantos puntos al apretar los labios y mirar a Sally en lugar de confirmar la historia del vendedor y agarrar el collar.
—En otras palabras —perseveró Sally—. Si usted hubiera hecho este collar hace diez minutos, costaría doce dólares. Pero como lo ha hecho mientras estábamos aquí, garantizándole una venta, va a costar veinte dólares.
—Porque es hecho de encargo —insistió él.
Todd sacó su cartera del bolsillo del pantalón y tendió un billete de veinte dólares al hombre.
—Vámonos, ¿vale? Rosie, toma el maldito collar y vámonos.
Sally quería protestar. El hombre les había estafado ocho dólares y, aunque no fuera así, el collar tenía que pagarlo ella, no él. Después de todo, Rosie era su hija. Pero él se alejaba ya, con la niña trotando para mantener su paso al tiempo que se metía el collar por la cabeza. Se enganchó en su sombrero y Todd se paró para ayudarla a bajarlo alrededor del cuello.
Sally decidió que hacía eso porque sentía lástima de Rosie. Era muy amable con ella porque su padre había sido un embustero y, aunque un collar de arroz era un pobre sustituto para un padre honorable, era lo mejor que podía hacer Todd.
Sally no debía albergar sentimientos cálidos hacia él. Su coche patricio, sus preferencias musicales, su arrogancia general y su resistencia a disfrutar de una tarde encantadora en la gran ciudad deberían haber hecho que siguiera odiándolo. Pero le había comprado un collar a Rosie, que ella tenía intención de pagarle, y había ayudado a la niña a ponérselo. Y ahora los dos seguían caminando unos pasos por delante de ella, que intentaba recordar por qué no le gustaba Todd.
Porque no. Había sido el mejor amigo de Paul. Culpable por asociación.
Aceleró el paso para alcanzarlos. Llegaron a un edificio de cemento de aspecto monstruoso que parecía haber sido diseñado por un arquitecto que hubiera tomado droga dura.
—El ayuntamiento —dijo Todd cuando pasaron delante.
—Es feo —comentó Rosie, mirando la fachada cubista de bloques grises y ventanas estrechas.
—Sí, lo es —contestó Todd.
Sally pensó que al menos había algo en lo que podían estar de acuerdo.
—Supongo que seguimos caminando hacia el oeste y llegaremos a Boston Common —dijo él—. El State House está allí, así que la calle Mount Vernon debe de estar en la zona —se pasó una mano por el pelo, que apartó de la frente—. Deberíamos habernos traído el plano.
—Encontraremos el sitio —dijo ella con confianza.
—Podíamos haber metido el plano en tu bolso. Ahí hay sitio de sobra para un elefante.
Ella lo miró de hito en hito.
—Pero si metemos el plano ahí, podría perderse —Todd miró el bolso—. ¿Alguna vez has metido algo ahí y no has vuelto a verlo nunca?
Sally resistió el impulso de contestarle con irritación.
—Una amiguita de Rosie desapareció una vez en mi bolso —comentó—. Salió tres días después. Había sobrevivido mordisqueando las costillas asadas que siempre llevo encima.
Sus miradas se cruzaron y Todd sonrió. Dos líneas pequeñas enmarcaron sus labios, a juego con las arrugas en torno a sus ojos. Cuando sonreía así, con una sonrisa auténtica, ella casi podía entender por qué Tina lo consideraba guapo.
—¿Adónde vamos? —preguntó Rosie, distrayendo a Sally de aquella idea estúpida.
—A la calle Mount Vernon.
—¿Por qué?
—Queremos… —Sally vaciló. Respiró hondo—. Queremos ver a una amiga de papá.
—¿Una amiga? —Rosie asimiló aquello—. Tiene muchos amigos.
—Esperemos que no —murmuró Sally, aunque había considerado más de una vez la posibilidad de que Laura no hubiera sido la única infidelidad de Paul. Quizá había tenido docenas de aventuras con docenas de mujeres, y todas excepto una habían sido lo bastante listas como para no dejar atrás un rastro de cartas floridas. Pero, por otra parte, Paul le había regalado la navaja a Laura. Eso sólo la hacía más importante que ninguna de las otras posibles aventuras de Paul, más merecedora de aquella visita sorpresa.
—A veces echo de menos a mi papá —le dijo Rosie a Todd. Caminaba flanqueada por los dos adultos—. ¿Tú lo echas de menos?
—Claro que sí —Todd miró de nuevo a Sally a los ojos. Esa vez no sonreía. Buscaba ayuda.
Ella no tenía ninguna ayuda que ofrecerle. Si Todd echaba de menos a Paul, lo echaba de menos. A veces ella también, aunque ya no lo echaba de menos durante la noche, cuando su cama parecía enorme y su cuerpo vacío, ni las mañanas de los domingos, cuando solían desdoblar el suplemento dominical y repartirse las secciones; a él le gustaban las primeras páginas, y las páginas de economía, mientras ella prefería las de arte y sociedad. Se sentaban en la cocina, con la luz del sol teñida por los adornos de los cristales de colores, sorbiendo café y leyendo la prensa mientras masticaban fruta y bollos que ella había llevado de su trabajo y calentaba en el horno para que supieran recién hechos.
Antes lo echaba de menos los domingos. Pero ahora lo echaba de menos sobre todo cuando era la hora de arrastrar el cubo de basura por la acera el día que pasaba el camión o cuando no entendía uno de los informes o documentos de seguros que le habían enviado desde la muerte de él. Por supuesto, si él no hubiera muerto, no le habrían enviado esos informes y documentos, pero a veces deseaba que pudiera volver de entre los muertos para traducírselos a un lenguaje entendible.
Y más o menos eso era todo. Ya no echaba de menos su olor, el sonido de su voz, el ruido de su estúpido Alfa Romeo cuando se acercaba a la casa al final del día. No echaba de menos su meticulosidad, el orden que imponía en el cuarto de baño, las inspecciones críticas que hacía del jardín después de que Jimmy Stephen, un vecino que vivía calle abajo, cortara el césped. No echaba de menos oírle pontificar sobre la calidad relativa de un vino que acababa de abrir. A ella no le importaba si el vino había respirado o no antes de beberlo. En realidad, no le gustaba nada la idea de que el vino respirara. Hacía que el vino pareciera vivo. Una bestia en forma líquida, respirando todavía mientras la gente lo consumía.
Pero a Rosie le estaba permitido echar de menos a su padre. Y por el bien de la niña, ella a veces fingía que también lo echaba de menos.
—¿Esa amiga de papá lo echa de menos? —preguntó Rosie a Todd.
Sally le lanzó una mirada compasiva. No sabía por qué la niña lo interrogaba a él, seguramente porque estaría cansada de las respuestas de su madre.
Todd parecía confundido por la negativa de Sally a ayudarle y hacerse cargo de la conversación. Se encogió de hombros.
—Supongo que lo echará de menos. No lo sé. Podemos preguntárselo cuando la veamos.
Por primera vez desde que entrara en el coche de Todd, más de tres horas antes, Sally se preguntó si era buena idea buscar a Laura Hawkes. Miró a Todd, pero él tenía la vista fija al frente como si calculara la distancia hasta la próxima farola. ¿De verdad quería Sally conocer a una mujer que podía hacer el amor con Paul y pensar en Sartre?
No. Pero quería recuperar su navaja. Era importante para ella. Tenía un valor sentimental. Se la había regalado a Paul con el corazón lleno de amor, y él había despreciado aquel regalo precioso al dárselo a una mujer que lo ridiculizaba por su vulgaridad. Seguramente los dos se habían reído del regalo… y de ella.
Y ella quería recuperar la navaja.
—Trevor es mi mejor amigo —informó la niña a Todd—. Es un poco gallina, pero no importa. Quizá debería haberle comprado un collar —tocó su colgante de arroz pensativa—. Mami, ¿podemos volver a ese hombre y comprarle un collar a Trevor?
—Me parece que no —las probabilidades de que el hombre tuviera un collar con el nombre de Trevor eran muy pequeñas y Sally no estaba dispuesta a dejarse estafar ocho dólares más por otro grano de arroz escrito de encargo.
—Trevor vive en la casa de al lado —siguió diciendo Rosie—. Es un chico.
—Con ese nombre, ya lo había imaginado — Todd no parecía muy cómodo con la conversación, pero hacía lo que podía. Sally apreciaba su esfuerzo.
—¿Tú qué haces? —le preguntó Rosie.
—¿Hacer? ¿Te refieres a mi trabajo?
—Sí.
—Dirijo el Noticias del Valle. ¿Sabes lo que es?
Rosie asintió.
—La señora Varney lo rompió para hacer papel maché. Es mi profesora. En la escuela hicimos piñatas. ¿Sabes lo que son?
—Algo que se hace con mi periódico —adivinó Todd.
—No, tonto. Primero rompes el periódico y metes los trozos en una pasta pegajosa. Y luego pones los trozos pegajosos en el burro.
—El burro —Todd parecía algo inseguro, pero resignado.
—Porque es una piñata. Una piñata es un burro hecho de papel maché. Pones esos trozos pegajosos de periódico hasta que parece un burro y luego lo dejas secar, lo pintas y lo golpeas con un palo hasta que se rompe.
—Parece una actividad muy interesante —comentó Todd con sequedad—. Agarras mi periódico, lo rompes, lo mojas en pasta, haces un burro con él y luego lo golpeas hasta que se rompe el burro.
—Y la piñata está llena de caramelos —le explicó Rosie.
—Pones caramelos dentro de los trozos rotos de mi periódico.
—No sé cómo llegan los caramelos allí —le dijo Rosie—. Yo no los pongo allí. Allí llegan de algún modo. Y cuando la rompemos con el palo, salen todos los caramelos. Mola mucho.
—Seguro que sí —él miró a Sally con sorna por encima de la cabeza de la niña.
—Es una vieja costumbre mexicana —explicó Sally. Pensó que, como periodista, él debería estar más al día en costumbres extranjeras. Por supuesto, ella había aprendido lo de las piñatas a través de Rosie. Quizá había que ser niño para saberlo… o ser mexicano.
—Los caramelos no sé —dijo él—. Pero me gusta lo de romperlo con un palo. Parece un buen modo de liberar tensiones.
—¿Te gusta golpear cosas con palos? —le preguntó Sally.
—Sólo cuando busco una experiencia catártica. ¿Eso de ahí delante es el State House o estoy alucinando?
Si él alucinaba, ella también. Vio el espacio verde abierto que marcaba el límite oriental de Boston Common y, a su derecha, la cúpula majestuosa del State House. El corazón le palpitó de excitación y señaló la cúpula.
—Mira, Rosie. ¿Lo ves?
—¿Ver qué? —Rosie, con su estatura, no podía ver por encima de los edificios situados a lo largo de la acera.
—Ahí delante. ¿Ves el parque? —Sally señaló con el dedo el espacio abierto.
Un minuto después llegaban allí. Rosie vio entonces el State House, enorme y austero, presidiendo uno de los rincones del parque.
—¿Es eso? —preguntó.
—Sí. Ahí es donde trabaja el gobernador y todos los asambleístas y representantes del estado. ¿Sabes lo que son?
—Políticos, ¿verdad? —la niña parecía casi tan entusiasmada con el State House como antes con la payasa malabarista. Por otra parte, Sally suponía que no había mucha diferencia entre payasos malabaristas y políticos—. Parece un castillo.
Sally no estaba de acuerdo, pero no quería discutir. Suponía que el edificio de columnas, con sus largos escalones en la entrada y puertas masivas, podía pasar por una especie de castillo colonial democrático. Pero era demasiado público para eso, no un lugar donde se reunían damas y caballeros a bailar el minué, sino un sitio donde los descendientes ricos de las personas que llegaron a Norteamérica en el Mayflower se juntaban a idear modos de dominar a las masas. Definitivamente, tenía un aura a hombres blancos difuntos.
—Me pregunto si tenemos tiempo para una gira del edificio —comentó.
—No —repuso Todd casi al instante.
—¿Por qué no?
La mirada de él insinuaba que carecía de una buena respuesta.
—Es sábado —dijo al fin—. Los sábados no hacen giras.
—¿Cómo lo sabes?
—El gobierno no trabaja los sábados. Está cerrado.
—¿Y si están debatiendo una ley? Tal vez estén debatiendo todo el fin de semana. Alguna ley importante sobre inseguridad en el trabajo o cómo proteger a la mariposa de dedos rosas…
—¿La mariposa de dedos rosas? —se burló Todd—. ¿Desde cuándo tienen dedos las mariposas?
—En uno de mis libros los tienen —le dijo Rosie—. Mami, ¿hay mariposas de dedos rosas en ese castillo?
—Más bien orugas de culo verde —murmuró Todd; pero Sally lo oyó. Rosie probablemente también. Seguramente se pasaría dos semanas interrogándola sobre las orugas de culo verde.
Antes de que Rosie pudiera hacer más preguntas, Sally cruzó la hierba del parque y salió por el otro lado.
—La calle Mount Vernon está en esa dirección —dijo.
—¿La amiga de papá tiene juguetes? —quiso saber Rosie.
—Eso ya lo descubriremos —contestó Sally.
—Tú tenías juguetes —recordó Rosie a Todd—. Coches de juguete. Dijiste que no eran juguetes, pero sí eran. Lo sé.
—¿Sí? —la miró él—. ¿Cómo lo sabes?
—Eran muy pequeños. Y tenían colores tontos.
—¿Tontos? —él parecía indignado.
—¿Azul turquesa? Es un color tonto para un coche. Y además, eran demasiado pequeños para ser coches de verdad.
—Se llaman maquetas de coches —le dijo Todd—. Las hago yo.
—¿Los haces tú? —preguntó Rosie impresionada—. ¿Cómo los haces?
—Son modelos. Compras las piezas, las pintas y las pegas juntas.
—¿Por qué?
—Porque… —él arrugó el ceño como si esperara sacar una respuesta de la frente—. Porque es divertido.
—Sería mucho más divertido jugar con ellos. No sé por qué te molestas en hacerlos si no vas a jugar con ellos luego. Cuando yo hago cosas con mis Legos, luego juego con ellas.
—Esto es diferente.
—¿Por qué?
Todd volvió a arrugar el ceño.
—Porque yo soy mayor —dijo al fin. Por suerte para él, Sally consiguió cambiar de tema.
—Mirad… ahí está la calle.
Como el resto de aquella zona, era una calle encantadora de casas de ladrillo rojo a ambos lados. Sally sospechaba que las casas eran unifamiliares, lo que implicaba que sus habitantes debían de ser millonarios. ¿Paul se había enamorado de Laura porque era rica? Aquello no tendría sentido. Él era de familia rica y se ganaba bien la vida. Además, ¿para qué quería nadie tanto dinero? El coste de vivir en Winfield no era el mismo que en el barrio de Beacon Hill en Boston.
Lo más extraño era que Laura hubiera sido clienta de Paul. Sally había conseguido su nombre y dirección preguntándole a Patty por los clientes de su marido. ¿Pero qué hacía una millonada de Boston contratando a un abogado de Winfield?
Si se acostaba con él, contratarlo podría haberles facilitado las cosas. Tal vez Laura también estuviera casada. Quizá lo había contratado para tener una excusa para escaparse de su esposo y verse con Paul en alguna parte.
—Tengo que ir a ver a mi abogado —le diría a su marido—. Volveré mañana. Intenta no sumirte en la nada sin mí.
—Es aquí —dijo Sally. Se detuvo delante de una de las casas y miró los escalones de piedra que llevaban a la puerta principal.
—¿La amiga de papá vive aquí?
—Así es.
Sally vaciló al pie de los escalones e intentó recuperar el valor que la había abandonado de pronto. Recordó la colección de cartas que había encontrado y todo lo que implicaban. Recordó su navaja perdida. Pensó en Paul, su marido, el padre de su hija, el hombre al que había jurado amar, honrar y respetar hasta que la muerte los separara. Y él la había engañado.
Pero enfrentarse a la mujer que había contribuido a aquel engaño era algo completamente distinto.
Ella no odiaba a Laura. Ni siquiera la conocía.
Todd la tocó en el hombro y se volvió hacia él, esperando ver compasión en su rostro. Lo que vio fue lo que quería sentir ella: furia. La había tocado, no para consolarla sino para apartarla y poder subir los escalones y golpear la puerta con el aldabón de bronce. En él no había vacilación ni dudas. No parecía preocupado por lo que iba a decir.
Parecía más que dispuesto a enfrentarse a Laura.
A Sally le hubiera gustado poseer toda la osadía que mostraba él, pero se alegraba de que él estuviera allí para ser osado por los dos.
Capítulo 8
Después de llamar tres veces a la puerta sin resultado, Todd descubrió un timbre, colocado en la escayola vertical de tal modo que no resultaba visible inmediatamente. La única razón que se le ocurría para que alguien camuflara su timbre era que prefiriera que la gente usara el aldabón de bronce.
Muy bien. Él había usado el aldabón. Había admirado sus curvas graciosas, su metal brillante y su aire colonial. Pero no daba resultado.
Tocó el timbre, volvió a tocarlo y oyó una serie de gongs cada vez que lo hacía. Resultó tan poco eficaz como el aldabón.
No hubo respuesta.
Se volvió y miró a las dos hembras que lo observaban desde abajo. Dos mujeres con sombrero, una con los ojos redondos y penetrantes como balas y la otra con los ojos ocultos detrás de sus gafas de sol. El modo en que las mujeres Driver lo miraban le dio una sensación elevada de sí mismo. Él estaba arriba, al cargo, ocupándose de todo.
O no. Pues o Laura no estaba en casa o se había asomado por una ventana de arriba, visto a una mujer con un sombrero de paja que parecía un platillo volante de una película de ciencia-ficción de los años cincuenta, acompañada por una niña con un sombrero morado cuya forma desafiaba toda descripción y había decidido no abrir la puerta.
A Todd no le importaba. Bueno, le importaba, le frustraba no poder conocer de una vez a la misteriosa amante de Paul y conseguir la historia que había ido a buscar, como el periodista entrenado que era. Pero se alegraba de haber sido él el que subiera las escaleras, llamara con el aldabón, localizara el timbre y oyera los gongs al otro lado de la puerta de seis paneles.
Hasta el momento, el día había ido tal y como Sally quería. Ella había puesto su horroroso CD durante el viaje, habían tomado una comida espantosa, Rosie había conseguido su estúpido collar, pero ahora le tocaba a él. Dirigía él. Sally había conseguido el nombre y la dirección de Laura, pero él había tocado el timbre.
Comprendió que Sally y Rosie esperaban que dijera algo.
—No hay nadie en casa —comentó.
Ellas siguieron mirándolo. Él bajó los escalones como un Zeus moderno que descendiera del Olimpo. Cuando llegó a la acera, pudo ver la cara de Sally bajo el ala del sombrero. Si se esforzaba, podía incluso verle los ojos, fantasmales detrás de las lentes oscuras de las gafas de sol. Apretaba los labios de un modo que daba un aspecto hueco a sus mejillas.
—¿Qué vamos a hacer? —preguntó ella. Él no había pensado en eso, pero cuando lo pensó, sólo vio una opción.
—Supongo que tendremos que irnos a casa.
Era una opción excelente. Volverían a Winfield y él regresaría otro día a Boston por su cuenta para ver a Laura solo. Ahora que conocía su destino, podría aparcar por allí, llamar a la puerta de Laura y enterarse de por qué Paul y ella se habían visto a sus espaldas.
—No nos vamos a casa —contestó Sally con decisión—. Podemos esperar.
—¿Esperar? —él no quería pasar una hora o dos más en el centro de Boston, en conversaciones incómodas con la niña, gastando dinero en tonterías para ella y sufriendo un infarto cada vez que la perdiera de vista—. ¿Y si ha ido a pasar el fin de semana fuera?
—¿Y si está camino de casa en este momento? —contrarrestó Sally—. Sería una pérdida de tiempo volver a Winfield sin verla y que resultara que ella ha vuelto diez minutos después.
—¿Y si resulta que esperamos horas y no vuelve?
—No estaba pensando que nos quedemos aquí sentados durante horas sin hacer nada. Podemos ir a dar un paseo y volver dentro de un rato a probar de nuevo.
—Yo no quiero dar un paseo. Ya hemos dado un paseo. Tendremos que dar otro paseo para volver hasta el coche. No quiero ni pensar en caminar más —dijo él, y se dio cuenta de lo petulante que sonaba.
—O podemos dar una vuelta en un bote cisne — sugirió ella.
—¿Bote cisne? —preguntó Rosie—. ¿Qué es eso? Yo quiero ir en un bote cisne.
Todd apretó los dientes para que no se le escapara la blasfemia que tenía en la punta de la lengua. Él no quería subir en un bote de cisne. Sobre todo, no quería subir en uno con Sally y Rosie. Los viajes en los botes cisnes eran para turistas. No tenían sentido. Eran una horterada.
—Está bien —decía ya Sally—. Daremos una vuelta en un bote cisne y luego volveremos a ver si ha regresado. A mí me parece una gran idea.
A Todd le parecía la definición del tercer círculo del infierno. También le parecía que perdía su estatus como comandante en jefe de aquel ejército. Sally se colocaba de nuevo al mando. En cuanto se descuidara, ella empezaría a cantar canciones sobre puerco espines.
O cisnes. ¿Había una canción sobre cisnes en aquel estúpido CD de animales?
¡Maldición!
Sally y Rosie caminaban ya por la acera en dirección al parque. Iban de la mano y dando saltitos, como colegialas en el patio de la escuela. Después del viaje en el bote cisne, si Laura seguía sin abrir la puerta, seguro que las dos dibujaban cuadrados en la calle y jugaban a las bolas. Y cuando se aburrieran, Sally sacaría una comba de su bolso. O un hula hoop.
Pero Sally no parecía una colegiala. Era claramente una mujer, con el pelo largo cayendo pesadamente bajo el ala del sombrero, las caderas moviéndose a cada paso, la falda del vestido oscilando alrededor de sus piernas. Sólo saltaba porque Rosie quería saltar. Se dio cuenta de que era Rosie, y no Sally, la que dirigía el cotarro. ¿A quién pretendía engañar? Había pensado como un tonto que aquel viaje se hacía principalmente en beneficio de él, y en segundo lugar en el de Sally. Eran ellos los que querían ver a la amante de Paul. Rosie sólo los había acompañado porque Sally se había criado en una caravana y quería que su hija viera cosas exóticas como payasos callejeros y quioscos de bisutería.
Pero Rosie había acabado haciéndose con el mando. Era ella la que había querido ver a la malabarista y comprar el collar, y en ambas ocasiones había conseguido lo que quería. Era ella la que había cantado con el CD de animales y con el de Nirvana. Ahora quería montar en un bote cisne y también lo conseguiría. Todd la seguía en silencio como un esclavo eunuco, dispuesto a cumplir los deseos de la reina Rosie.
Si la niña no fuera la heredera de Paul, la única criatura a través de la cual sobreviviría el ADN de él en el futuro, Todd no habría soportado aquello. Le sorprendía que lo hubiera podido soportar Paul. Pero, por otra parte, Paul había tenido a Laura para ayudarle a seguir adelante.
Quizá era eso lo que necesitaba él: una mujer que lo ayudara a soportar cosas. Salía con mujeres, hacía vida social, tenía relaciones sexuales menos a menudo de lo que le gustaría pero muchísimo más a menudo que los septuagenarios, los estudiantes de instituto y probablemente sus padres… pero quizá necesitaba a alguien especial. Una mujer que le escribiera cartas apasionadas, aunque la pasión fuera tan poco genuina como los collares de abalorios. Una mujer que soñara con sus caricias. Una mujer que lo quisiera lo suficiente como para enfadarse si descubría que estaba unido a otra persona. Las mujeres con las que él salía, de Winfield y alrededores… dudaba de que alguna de ellas se enfadara mucho si se enteraba de que su relación con él no era exclusiva.
El parque estaba lleno de flores de primavera. Los árboles parecía que los hubieran pintado de verde y Todd vio en la distancia el estanque donde navegaban los botes cisne. Rosie también lo vio. Lanzó un grito triunfal y echó a correr hacia allí.
¿Por qué no estaba cansada? ¿Las niñas pequeñas no dormían la siesta?
Se aconsejó a sí mismo que lo mejor sería aceptar lo inevitable. Si Rosie quería subir en el bote, lo conseguiría. Subiría con ella, sólo para asegurarse de que no volvía a desaparecer. Una cosa era que la niña se evaporara entre un montón de gente que admiraba a una payasa y otra muy distinta que desapareciera en un bote en un estanque. Había un límite a lo que podían soportar los nervios de Todd.
Sally anunció que ella también quería subir en el bote y que pagaría ella. Todd no discutió. Tampoco discutió, aunque deseó desesperadamente hacerlo, cuando el operario de los botes señaló un espacio vacío en uno de los barcos y le dijo a Rosie:
—Tú siéntate ahí y quédate quietecita entre tu mamá y tu papá.
Todd se recordó que la niña no tenía padre. Que echaba de menos a su padre aunque su padre hubiera sido un imbécil. Y él podía hacerse pasar por su padre el corto tiempo que duraría un paseo en bote.
Además, si decía que no era su padre, el operario asumiría que era el novio de Sally. Y definitivamente, no quería que nadie asumiera aquello aunque, cuando ella se quitaba las gafas de sol, sus ojos eran tan brillantes como los de Rosie, que resplandecían de alegría por un estúpido viaje en bote. Aunque cuando el sol de la tarde se reflejaba en su pelo por debajo del ala del sombrero, éste brillaba con el color de las monedas de cobre nuevas. Aunque cuando se colocó en el asiento, el escote del vestido se bajó y atrajo los ojos de él hacia su pecho generoso.
Lo cual no le importaba en absoluto. Nunca había sido amante de los pechos grandes. Denise había sido tan delgada como una supermodelo y él se había casado con ella, ¿no?
También se había divorciado de ella.
¿Pero por qué pensaba en los pechos de Sally? Estaba en un bote, con Rosie colocada entre Sally y él en un parque en primavera, con flores por todas partes y el olor a hierba nueva y a flores de manzano anulando el olor rancio de la ciudad que había más allá del parque. Lo mejor sería disfrutar lo que pudiera. Fingir que era el padre de Rosie, el marido de la mujer de pechos grandes.
Después del viaje en bote, se detuvieron a mirar una hilera de esculturas de bronce de una mamá pato y sus bebés, protagonistas de un libro que Rosie había al parecer memorizado, pues le contó gran parte de la historia.
—Lo leímos en el colegio —dijo.
—¿El mismo colegio donde pegáis a los burros con palos?
—No son burros de verdad —le recordó ella muy seria—. Los burros de verdad te darían coces si les pegaras.
—Parece haber muchos animales en tu vida — observó él—. Burros de papel maché, galletas de animales, las canciones de animales del CD y ahora un viaje en un bote cisne. ¿Sabes lo que necesitas?
Rosie se tocó el collar y lo miró.
—¿Un zoo?
—Un animal de compañía.
Sally le lanzó una mirada de advertencia, que él ignoró intencionadamente.
—¿Qué animal? —preguntó la niña.
—No lo sé. Los perros son divertidos.
—¿Tú tienes un perro? —preguntó ella
—No. Pero tenía uno de niño y fue fabuloso. Todos los niños necesitan un perro.
Rosie miró a su madre.
—Necesito un perro —le dijo.
La expresión de Sally, que miró a Todd por encima de la cabeza de Rosie, pasó de la advertencia a la amenaza explícita. Él sabía que, si proseguía aquella conversación con Rosie, Sally lo odiaría eternamente. Y aquélla le parecía una buena razón para hacerlo.
—Un San Bernardo grande sería divertido. O un pitbull. Se supone que tienen mucha personalidad.
—¡Basta! —murmuró Sally. Se dirigió a la niña—: está bromeando contigo. Los pitbulls pueden ser muy crueles.
—O puedes comprar algo exótico. Una iguana tal vez. Son lagartos muy bonitos.
—Se hacen enormes —intervino Sally—. Miden más de metro y medio de largo cuando llegan a la madurez.
—¿Metro y medio de largo? —Rosie estaba tan entusiasmada que corrió en círculo alrededor de uno de los patitos—. Yo quiero una… ¿cómo se llama, amigo de papá?
—Una iguana.
—Una iguana. ¿Me compras una, mami?
—No —la mirada de Sally pasó de amenazadora a letal—. Ahora no podemos tener un animal, tesoro. Tú estás en el colegio y yo en el trabajo. ¿Quién cuidaría de él cuando no hay nadie en casa?
—Puede cuidarse solo. Podríamos entrenarlo. ¿Sabes lo que me gustaría? —ahora se dirigía a Todd, que se mostraba mucho más receptivo ante la idea—. Un chimpancé. Podríamos entrenarlo para cocinar y limpiar y para que jugara con Trevor y conmigo. Y comería plátanos.
—A los chimpancés les encantan los plátanos — afirmó Todd.
—Creo que ya hemos terminado con esta conversación —declaró Sally.
—O una granja de hormigas —sugirió Todd—. Las hormigas son muy buenas mascotas.
—Seguro que sí —gruñó Sally.
—¿Tienen granja? ¿Y qué siembran? —quiso saber Rosie—. ¿Maíz? Yo tengo un libro de animales de granja, pero no dice nada de hormigas.
Desde entonces hasta que salieron del parque, Rosie no dejó de interrogar a Todd sobre animales. Analizaron los pros y contras de los jerbos, periquitos, tarántulas y serpientes. Y gatos. Al final Rosie decidió que la mejor solución sería que su amigo Trevor pidiera un gato y ella un perro y así, cuando el gato y el perro crecieran, se enamorarían y se casarían.
—Un matrimonio mixto —declaró Todd—. ¿Por qué no?
—No vamos a tener un perro —anunció Sally con firmeza—. ¿Qué hora es? Creo que debemos ir a ver si esa mujer ha vuelto a casa.
—¿Ella tiene animales? —preguntó Rosie. Todd decidió que la niña no era tan mala después de todo. Teniendo en cuenta lo bien que conseguía irritar a su madre, se sentía dispuesto a perdonarle el viaje en bote y lo del collar.
—No vamos a tener perro —repitió Sally entre dientes.
Quizá por eso la había engañado Paul, porque no quería tener un perro.
Sin embargo, era tan hippie que Todd había esperado que le gustaran los perros. O quizá los gatos. Se la habría imaginado viviendo en una casa con gatos y un loro posado en una percha en la cocina, comentando lo que preparaba ella para cenar.
—¡Más canela! ¡Abajo el tofu!
Llegaron a la casa de la calle Mount Vernon. Todd volvió a sentirse al cargo. Tal vez Rosie dirigiera el itinerario, pero, cuando llegaba el momento de actuar, el jefe era él.
Subió los escalones, pero para irritación suya, ellas lo acompañaron. Se habían acabado las miradas de adoración desde abajo. Sally y Rosie se apretujaron a su lado en el escalón superior.
—Hablaré yo —susurró él cuando llamó al timbre.
—¿Quién lo dice? —susurró también Sally.
—No quiero asustar a la mujer.
—Yo sí.
Todd deseó poder asustar a Sally.
—Creo que será mejor que me dejes hablar a mí.
—¿Puedo hablar yo? —preguntó Rosie.
—No —dijeron Sally y Todd al unísono.
Se abrió la puerta todo lo que permitía la cadena de seguridad. La cadena era de bronce, tan brillante y amarilla como el aldabón. La mujer que se hallaba detrás de la cadena quedaba en las sombras. Todd pudo ver un ojo receloso; la puerta le ocultaba el resto de la cara.
Él sonrió.
—Hola. Busco a Laura Hawkes —se puso tenso, esperando a ver si Sally decía algo.
Ella guardó silencio.
—¿Quiénes son ustedes? —preguntó la mujer detrás de la puerta.
—Soy Todd Sloane. Soy amigo de Paul Driver. Ésta es su hija, Rosie… y su mujer, Sally.
—Su viuda —murmuró Sally.
—Su viuda —corrigió Todd.
—¿Paul qué?
Aquella mujer tenía que conocer el nombre. Después de todo, le había enviado una docena de cartas sentimentales.
—Paul Driver —repitió él.
—Era un abogado de Winfield —añadió Sally—. Trabajó para usted.
—¿Winfield? ¡Oh, Dios mío, Paul!
La puerta se cerró y volvió a abrirse, esa vez sin la cadena de seguridad. La mujer que apareció en el umbral era delgada, con el pelo de mechas rubias cortado en una forma geométrica extraña. Su rostro era una combinación de líneas rectas y ángulos agudos. Llevaba una túnica y mallas grises que acentuaban su delgadez.
—¿Paul ha muerto? ¡Qué horrible!
Parecía sinceramente afectada. Pero no demasiado. No como si fuera algo trágico. Por supuesto, si era la Laura de Paul, haría meses que conocía su muerte y había pasado ya la fase más aguda del duelo.
Todd observó a la mujer que estaba de pie en el vestíbulo de suelo de mármol de su elegante casa, una mujer tan delgada y esbelta como una modelo en un anuncio de cigarrillos. Notó que tenía muy poco pecho. ¿Por qué iba Paul, un hombre que había perdido la cabeza por una camarera pechugona hasta el punto de haberse visto obligado a casarse con ella, a tener una aventura con una mujer que carecía de pecho?
Por contraste, tal vez.
—Usted es Laura Hawkes, ¿verdad? —confirmó.
—Sí.
—Estábamos en la ciudad —explicó Sally con suavidad—. Y se nos ha ocurrido visitar personalmente a los clientes de Paul en Boston para decírselo.
—Es muy amable por su parte. Por favor, entren. Lo siento mucho —se volvió a Sally y le tomó la mano. Llevaba varios anillos, incluido uno de plata en el pulgar y las uñas pintadas de marrón—. ¡Qué pérdida tan terrible! Parecía muy joven.
—Tenía treinta y tres años —Sally se quitó las gafas de sol con la mano libre y consiguió parecer triste—. Fue un accidente de coche.
—Lo siento mucho. Todavía no me lo creo. ¿Quieren beber algo?
Todd decidió que se alegraba de que Sally se hubiera hecho cargo de las obligaciones sociales. Eso le daba ocasión de observar a Laura. ¿Era la enamorada de Paul? Podía serlo. O podía ser la mejor actriz del mundo. Pero si fingía, ¿por qué los invitaba a tomar algo?
Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el sonido de patas contra el mármol, acompañado de un ladrido agudo. Una pequeña criatura peluda entró en el vestíbulo y se deslizó por el suelo brillante.
—¡Un perro! —exclamó Rosie.
En realidad, parecía más un conejillo de indias grande y peludo. Laura Hawkes se agachó y lo tomó en brazos. Las patas del animal siguieron agitándose un momento en el aire, como si creyera que seguía en el suelo.
—Cálmate, Butch —murmuró la mujer, acariciándole el lomo.
—Mami dice que no pudo tener un perro —se quejó Rosie. Laura y Sally intercambiaron una mirada. ¿De comprensión? ¿Hostilidad? Todd no fue capaz de descifrarla.
—¿Quieren zumo o prefieren té?— preguntó Laura, acariciando todavía la bola de pelo—. O tal vez algo más fuerte. ¿Paul ha muerto? Creo que todos necesitamos algo fuerte.
—Yo quiero algo fuerte —comentó Rosie.
Sally buscó en su bolso y sacó un puñado de galletas de animales. Todd dudaba de que fuera eso lo que la niña tenía en mente. Tal vez sólo tuviera cinco años, pero él sospechaba que sabía muy bien lo que era una bebida fuerte.
Laura giró sobre unos zapatos de tacón alto negros y echó a andar por el vestíbulo, tras hacerles una seña de que la siguieran. Todd intentó mirar a Sally a los ojos para ver si estaba tan confundida como él. Tal vez ella había calado ya a Laura. Quizá había descifrado las dimensiones de la relación de la mujer con Paul. De ser así, no se lo comunicó. Ni siquiera se dignó a mirarlo.
A falta de una opción mejor, siguió a Sally y Rosie, que seguían a Laura. El pasillo era corto, decorado con pinturas abstractas que resultaban vagamente obscenas, y conducía a una cocina muy soleada situada en la parte de atrás. Laura dejó al perro en la encimera, donde el animal se movió con ansiedad, como si tuviera miedo de saltar al suelo desde esa altura.
La cocina era el sueño de un chef: encimeras de granito, una cocina de seis fuegos, un frigorífico tan grande como el armario de Todd. Indudablemente, Laura era rica. ¿Y por qué había contratado a un abogado de Winfield para sus asuntos legales? Si podía permitirse vivir en una de las direcciones más caras de Boston, ¿por qué había usado a Paul como representante legal?
Él no era un mal abogado. Pero ninguna multimillonaria de Boston se tomaría la molestia de viajar hasta Winfield para hacer su testamento.
—¿Quieres leche? —preguntó Laura a Rosie.
—No, gracias. Quiero algo fuerte.
—Tomará leche —intervino Sally.
—Pobrecita —susurró Laura, con ojos llenos de compasión.
Sally apretó los labios, pero Todd no sabía si se debía a que no se fiaba de Laura o a que no le gustaba su lástima condescendiente.
Laura llenó un vaso de leche para Rosie, que estaba distraída con el perro. Tenía que levantar la vista para verlo y él tenía que bajarla. Los dos se valoraban mutuamente.
—Es muy pequeño —dijo la niña. El perro probablemente pensaba lo mismo de ella.
—Puedes tomar también una pasta si quieres —comentó Laura.
—Me gustan más los bizcochos de arándanos —dijo Rosie.
—¿Era usted clienta de Paul? —Todd empezaba a aburrirse de aquella situación. Alguien tenía que asumir el mando, y una vez más, ese alguien era él.
—Compramos un terreno en Lenox —explicó Laura, abriendo la puerta del frigorífico—. Nos recomendaron a Paul para que se encargara de la compra.
—¿Un terreno? —preguntó Sally, en el mismo momento en que Todd preguntaba:
—¿Compramos?
—Mi marido y yo —ella sacó una caja de pastas y cerró el frigorífico con una cadera inexistente—. Mi marido es Vigo Hawkes —comentó, como si tuviera que sonarles de algo.
Al parecer, a Sally le sonaba.
—¿Ese Vigo Hawkes? —preguntó.
—Ese —confirmó Laura, que sacó un plato de un armario y tres vasos de otro. A continuación extrajo cubitos de hielo de una cubitera de plata, con pinzas de plata y los echó en los vasos—. Encontramos una finca a la venta en Lenox. Cincuenta hectáreas. Justo lo que necesitábamos. El arquitecto tiene unas ideas que ni se imaginan. Y por supuesto, con Vigo revisándolo todo, bueno, no hace falta que lo diga.
Todd pensó que él sí necesitaba que lo dijera.
—¿Y Paul se encargó de la compra? —preguntó Sally.
—Sí. Hizo un trabajo excelente. Ninguna queja. Todavía no puedo creer que esté muerto.
Levantó una botella de cristal tallado llena de un líquido ámbar y sirvió una cantidad copiosa en cada uno de los tres vasos. Todd no sabía lo que era, pero suponía que era fuerte.
—Tenía un despacho muy mono. Juro que la primera vez que lo vi casi me eché a reír. ¡Ese edificio es tan postmoderno! Pero, por otra parte, todo resulta muy mono en cuanto cruzas al oeste del río Connecticut. Lenox es encantador. Y los montes Berkshires también.
—Y aparte de ese terreno que compraron, ¿Paul hizo algo más por ustedes? —preguntó Todd, esforzándose por controlar su impaciencia.
—Nos revisó todos los detalles legales. Era un hombre muy amable. Muy amable. Lo echaré de menos. Y estoy segura de que Vigo también.
Todd no estaba seguro de que Vigo echara de menos a Paul, pero estaba bastante seguro de que Laura no era la mujer que había escrito las cartas de amor empalagosas. Cuanto antes pudieran irse de allí, antes podrían volver a Winfield y dejar atrás aquel día perdido.
Pero Sally había tomado uno de los vasos y sorbía de él. ¡Maldición! Ahora Laura y ella se emborracharían juntas.
—Está muy bueno —comentó Sally—. Pruébalo, Todd.
—Tengo que conducir —le recordó él.
—Es zumo de manzana.
—No es un zumo de manzana corriente —corrigió Laura—. Es zumo de manzana de Granny Smiths recién prensadas. Tengo mi propia prensa. El zumo es bastante amargo —advirtió a Todd, pasándole un vaso.
Él no podía beber alcohol cuando le esperaba un largo viaje de vuelta, pero tampoco quería beber zumo de manzana. Hasta la leche de Rosie hubiera resultado preferible. O agua. Agua y una buena cerveza fría cuando llegara a casa. Dos cervezas. Posiblemente tres.
Laura sacó una pasta de la caja y la colocó en un plato para Rosie. Sally y ella se metieron en una discusión sobre prensas para zumos y cómo se diferenciaban de las prensas para sidra y sobre si se podían usar también para hacer zumo de zanahoria, que Sally había oído que prevenía el cáncer.
—Pero supongo que te pondrá las palmas naranjas —dijo. Y levantó las manos con las palmas hacia arriba como para demostrar que no eran naranjas.
—Yo no había oído lo del cáncer —murmuró Laura—. Sí había oído lo de las palmas de las manos naranjas…
Escuchar a las dos mujeres casi resultaba hipnótico. Los hombres no hablaban así. Si tenían que hablar con un desconocido, hablaban de cosas básicas, de deportes o equipos deportivos, y se expresaban en monosílabos mezclados con gruñidos. No en frases largas sobre lo que diferenciaba a las zanahorias de las manzanas y las ventajas de los cuchillos afilados en la cocina.
Quizá Sally y Laura hablaban con aquella facilidad no porque fueran mujeres sino porque las dos sabían quién era Vigo Hawkes. Tal vez ése era el vínculo secreto.
Cuando Rosie terminó su pasta, que le dejó manchado de azúcar el labio superior, las mujeres habían pasado a hablar de adornos de cristal para las ventanas y de arquitectos que evidentemente nunca habían limpiado la casa, porque de haberlo hecho, sabrían que los salientes muy elaborados resultaban imposibles de limpiar.
—¿Sally? Tenemos que irnos —las interrumpió al fin Todd.
—Sí, supongo que sí. Gracias por el zumo de manzana. Está maravilloso. Rosie, ¿qué se dice?
—Gracias —recitó Rosie, para añadir luego—: su perro es muy pequeño.
—¿Tú crees? —Laura miró al animal, colocado todavía en la encimera—. Tienes razón. Quizá es muy pequeño. Debería conseguir uno más grande.
—Si compra uno más grande, yo puedo llevarme éste —se ofreció Rosie—. A lo mejor a mi madre no le importa si es tan pequeño.
—No vamos a tener perro —dijo Sally—. Ni pequeño ni grande. Laura, ha sido muy amable de tu parte dedicarnos tanto tiempo.
Y las dos mujeres volvieron a lanzarse a una conversación de frases largas en la que se deseaban todo lo mejor. Todd dejó su vaso medio vacío en la encimera y las siguió al vestíbulo. Unas cuantas frases después, se abría la puerta. Al fin podía escapar.
Sally salió al exterior, vaciló y se volvió. Todd apretó los labios para reprimirse y no gritarle que no estaba de humor para soportar otra media hora de conversación.
—Me preguntaba, Laura —Sally sonrió con timidez—, ¿qué piensas de Sartre?
Capítulo 9
Laura Hawkes no estaba segura de quién era Sartre.
—Es un filósofo, ¿verdad? —adivinó.
Sally tenía ya más o menos claro que no era la mujer que buscaban. Para empezar, no encajaba nada con Paul, era demasiado sofisticada, demasiado refinada. Demasiado amable. Además, estaba casada con Vigo Hawkes. ¿Y qué iba a hacer una mujer así perdiendo el tiempo con un abogado de una ciudad pequeña?
Y en tercer lugar, Paul jamás habría perdido el tiempo con alguien que no supiera quién era Sartre. Se enorgullecía de su erudición. Aunque había hecho lo honorable al casarse con ella después de dejarla embarazada, Sally no podía por menos de preguntarse si se habría mostrado igual de honorable de no haber poseído ella al menos cierto conocimiento del padre del existencialismo.
Cuando llegaron a la plaza del ayuntamiento, con su edificio en forma de fortaleza y su cemento gris, Rosie anunció que el perro de Laura no le había gustado.
—Se ha quedado sentado en la encimera —protestó—. Tenía que haberse bajado a jugar conmigo.
Sally se volvió hacia Todd.
—¿No estamos cerca del barrio italiano?
Él la miró de hito en hito. Había guardado silencio durante el camino hasta allí.
—Creo que es hora de volver a casa —dijo ahora.
—Pero estamos muy cerca del barrio italiano.
Todd miró su reloj con un gesto exagerado. Todavía no eran las cinco y, aunque el sol empezaba a descender por el oeste, había aún mucha luz dorada en el cielo.
—Podemos parar en una pastelería y comprar pastas italianas. No tardaremos mucho.
—Yo quiero pastas italianas —intervino Rosie—. Me gustan mucho.
Todd se detuvo. Tenía las manos en los bolsillos del pantalón y los brazos echaban hacia atrás las solapas de la chaqueta. Una ligera brisa jugaba con su pelo y agitaba sus rizos negros. La nariz estaba algo más rosa que cuando habían salido de Winfield esa mañana. La tarde era suave y el aire fresco y agradable.
—De hecho —aventuró Sally—, podríamos cenar en el barrio italiano.
—¿Podemos comer pastas para cenar? —preguntó Rosie.
—No, pero puedes comer pasta. Espagueti o ravioli.—¿Con berenjena?
—Si quieres.
—¿Ella come berenjena? —Todd miró a Rosie con escepticismo.
—Si cenamos en la parte italiana, podrás verlo por ti mismo.
Lo que en realidad quería decirle era que dejara de ser tan gruñón. Habían disfrutado de un día encantador. El paseo en el barco cisne había sido de ensueño, con el bote avanzando en silencio por el estanque y los árboles del parque temblando con vida nueva. Habían visto a una artista callejera y conocido a una mujer fascinante que además estaba casada con Vigo Hawkes, y ahora podían terminar el día con una auténtica experiencia culinaria.
Todd seguía examinando a Rosie. Parecía que su decisión dependería de si quería o no verla comer berenjena.
—¿Qué harías esta noche si nos vamos a casa? —preguntó Sally—. ¿Meter una comida congelada en el microondas? —sabía que no era justo menospreciar su habilidad en la cocina, pues había visto que podía preparar un pollo asado decente. Pero no podía evitar meterse con él.
—Tal vez tenga planes para la velada.
¿Una cita? Aquello no se le había ocurrido. Suponía que él tenía vida social. Sin duda habría unas cuantas mujeres en Winfield dispuestas a salir con el director del periódico más grande de la zona. A Tina le había parecido guapo, y, teniendo en cuenta que acababa de tatuarse el nombre de su novio en el pecho, ni siquiera debería haberse fijado en Todd. Y si Tina lo encontraba guapo, otras mujeres pensarían lo mismo.
Por otra parte, sus planes para la velada podían muy bien consistir en ver un combate de lucha libre en la tele mientras bebía Jack Daniels directamente de la botella.
—Si tuvieras planes, no te habrías autoinvitado a este viaje —repuso ella, para hacerle notar que había sido idea de él acompañarlas a Boston y, por lo tanto, no estaba en posición de dictaminar a qué hora debían marcharse.
Todd pasó la vista de Rosie a Sally. Sus ojos eran opacos. A ella le habría gustado saber si le molestaba algo concreto o simplemente protestaba porque ésa era su naturaleza. Si tenía una cita esperándolo en casa. O si quería irse porque la presencia de Sally le ofendía, Rosie lo ponía nervioso y no podía soportar pasar ni un momento más con ellas.
—De acuerdo —dijo él—. Cenaremos aquí.
Dos horas y media más tarde, Todd pagaba una suma exorbitante para sacar su coche del aparcamiento y se ponían en marcha. Rosie se había comido una berenjena con tomate y queso en un restaurante agradable. Sally había comido calamares y él un bistec estilo italiano. La joven pensó que una cosa que Paul y él sí tenían en común era el gusto por la carne roja.
Después de cenar, habían paseado hasta una pastelería, donde habían comprado media docena de cannoli, dos normales, dos de chocolate y dos de arándanos, porque Rosie quería compararlos con sus bizcochos de arándanos favoritos. Habían vuelto al aparcamiento, instalado a la niña en la sillita de atrás con la caja de la pastelería y el sombrero de paja de Sally y habían salido al tráfico que rodeaba Quincy Market.
—No vamos a poner el CD de animales por el camino —anunció Todd, que se inclinó hacia delante para mirar el punto en la distancia donde se había parado el tráfico en un cruce complicado.
—Y yo veto a Nirvana.
—Hay más CD's ahí —él señaló la guantera con la cabeza.
Ella bajó la puerta y sacó el pequeño montón de CD's que había dentro. Él pisó el freno y miró el montón. Antes de que ella pudiera impedírselo, le quitó uno de las manos y abrió el estuche.
—Cream —dijo.
Ella no estaba segura de que le gustara Cream. Era un grupo anterior a su nacimiento, música que había escuchado su madre. Música sobre el poder de las flores, el LSD, música de los sesenta, que los supervivientes de esa década parecían creer que era muy superior a nada que se hubiera compuesto antes o después, incluidos Sarah MacLachan y Johann Sebastian Bach.
La música llenó el interior del coche con un rasgueo de guitarra, un ritmo pegadizo y una voz sorprendentemente dulce.
—El segundo grupo de Eric Clapton —dijo Todd—. No, lo retiro. El tercero. Estuvo primero en los Yardbirds, luego con John Mayall y después en Cream.
Al parecer, Todd era un experto en datos sobre el rock; construía maquetas de coches y conocía el curriculum de Eric Clapton. Sally se preguntó, no por primera vez, por qué había sido el mejor amigo de Paul. Tenían muy poco en común, aparte de la Universidad de Columbia y la afición por la carne roja. Y tal vez otras cosas de hombres. Les gustaba quedar en el Grover y quejarse de los problemas que les daba la vida o presumir de sus logros profesionales. Les gustaba ser peces gordos en el pequeño estanque que era Winfield. Los dos se entendían a un nivel al que Sally nunca había podido acceder.
Escuchó la música que llenaba el coche, el ritmo fiero, la melodía subyacente.
—La música es buena —admitió—. Evidentemente, algunos grupos de los sesenta sí valían la pena.
—Creía que no te gustaba la música rock.
—Yo no he dicho eso —ella miró por encima del hombro a Rosie, que tamborileaba con los dedos en la sillita al ritmo de la música—. No soy muy fan de Nirvana. Sus canciones son muy negativas.
—¿No te gusta la música negativa?
—No me gusta nada negativo.
Él la miró un instante y volvió a avanzar un poco con el coche.
—Paul nunca me dijo eso de ti.
Ella sintió un estremecimiento al darse cuenta de que otra cosa que Paul y Todd tenían en común era que estaban dispuestos a hablar de ella a sus espaldas. Pero era normal que hablaran de ella. Habían sido amigos íntimos, al menos hasta la aparición de las cartas de Laura. Pero le resultaba incómodo pensar específicamente lo que Paul pudiera haberle contado de ella, más allá del estado de su coche. ¿Había hecho una lista de todas las cosas que odiaba de ella? ¿De todo lo que no le gustaba? ¿O quizá le había contado cosas agradables, cosas que los mantenían juntos aunque el suyo no había sido un amor profundo?
¿Qué sabía Todd exactamente? ¿Qué había descubierto de ella a través del filtro de los prejuicios de Paul? Deseaba preguntárselo, pero no estaba segura de que fuera a gustarle la respuesta.
—No debes creer todo lo que Paul te dijera de mí —comentó.
—Hasta el momento, todo lo que me dijo de ti era bastante acertado.
Avanzaban ahora más deprisa, pues habían pasado el embotellamiento y llegaban ya a la rampa que salía a la autopista.
—Está bien —suspiró ella. Miró de nuevo el asiento de atrás, donde Rosie se agitaba en su sillita e ignoraba la conversación de los adultos—. ¿Qué te dijo?
Todd la miró de soslayo.
—Puedes adivinarlo.
—No, no puedo adivinarlo. ¿Te decía que era una bruja? ¿Una lunática? —bajó la voz, por si Rosie salía de su trance inducido por Cream y decidía prestar atención a la conversación.
—Lo segundo. Lo primero no.
—¿Pensaba que era una lunática? ¡Qué bastardo!
—Bueno, lo eres… más o menos —argumentó Todd.
—Era él el que tonteaba con una mujer cuyas cartas son más eficaces que el Ipeac.
—¿Ipeac?
—Es un jarabe que provoca vómitos. Se lo damos a los niños cuando beben lo que no deben.
Él arrugó el labio superior con disgusto, y lo relajó a continuación en una sonrisa.
—Está bien. No sabía elegir a sus compañeras de correspondencia. Pero tú sí eres una lunática, Sally.
—Dame tres ejemplos.
—¿Tres? —el tráfico empezó a ralentizarse de nuevo—. Me dijo que tienes un ovillo colgado encima de la cama de Rosie.
—Es un atrapasueños. Eso no tiene nada de lunático. Es una decoración hermosa y se supone que provoca sueños felices y que ayuda a recordarlos.
—Nunca llevas pantalones.
—¡Eso no es verdad! —¿qué narices le pasaba a Paul? ¿Por qué le había mentido a su mejor amigo sobre su guardarropa? A ella nunca le había dicho nada de aquello—. A veces llevo pantalones. Pero prefiero las faldas, el modo en que flotan alrededor de los muslos libres y suaves.
Todd tragó saliva e hizo una mueca al tráfico.
—Tres —lo presionó ella—. Tres ejemplos.
—Has pintado la puerta de tu casa de naranja.
—Y está preciosa. El color del atardecer. La gente siempre habla de nuestra puerta.
—Apuesto a que sí.
—Comentarios positivos —clarificó ella—. ¿Por qué tienen que ser todas las casas iguales? ¿Por qué no hacer algo diferente?
—¿Lo ves?, así piensan los lunáticos —declaró él, como si acabara de darle la razón.
—Yo no creo ser una lunática. No sé por qué Paul te dijo que lo era. Yo nunca lo llamé lunático aunque era diferente a mí. Tú eres diferente a mí. ¿Crees que debería llamarte lunático?
—No, porque yo no lo soy. Tú sí lo eres.
—Eso es ridículo. Y Paul era un imbécil por decir eso.
—Llevas más cosas en tu bolso que muchos cargueros en la bodega. Dime que eso no es lunático.
—Es práctico. Cuando vivía Paul, la mayoría de las cosas que llevaba en el bolso eran por él. A los hombres les encanta ridiculizar a las mujeres sobre las cosas que llevan en el bolso, pero cuando terminan de burlarse, siempre te piden que les lleves la cartera, las gafas, comida para el camino o juguetes para la niña. Los hombres se burlan de nosotras y luego no tenemos más remedio que acarrear su basura.
Apretó los labios, intentando alimentar su indignación, pero acabó por soltar una carcajada.
—Tienes razón. Sólo una lunática llevaría las cosas de su marido después de que él se haya reído de lo mucho que lleva en el bolso.
Empezó otra canción, lenta y suave. El cantante decía que era hora de dormir y, en conjunto, puestos a hablar de lunáticos, la letra le parecía bastante lunática a Sally. Pero la canción resultaba relajante y subliminal. Habían salido ya a la autopista y el coche avanzaba a buena velocidad. Cuando Sally se volvió a mirar a Rosie, vio que la niña tenía los ojos cerrados y apoyaba la cabeza en el respaldo.
—El poder de la sugestión —murmuró, sonriendo a lo adorable que se veía Rosie dormida—. Esta canción ha podido con ella.
—Ha sido un largo día —señaló él—. ¿Los niños no suelen dormir la siesta?
—Unos sí y otros no. Ella ya no la duerme a menudo.
Otro vistazo a la niña dormida la llenó de calor maternal, una dulce nostalgia por los años en los que Rosie dormía la siesta. Sólo unos meses atrás no habría podido pasar el día sin hacerlo. Ahora era ya muy madura.
Giró la cabeza al frente y sonrió a Todd, que probablemente no se dio cuenta porque estaba concentrado en la autopista.
—Hoy se lo ha pasado muy bien.
—Mejor que nosotros —adivinó Todd.
—¿Nosotros no lo hemos pasado bien?
—Bueno, no hemos conseguido lo que íbamos a buscar.
—Pero aparte de eso, ha estado bien.
Él la miró un instante.
—¿Tú crees?
—Por supuesto. Hemos paseado, hemos visto cosas…
—Hemos caminado, caminado… —sonrió él—. Y luego hemos vuelto a caminar.
—Hemos absorbido algo de la historia de Boston. Hemos dado un paseo en un barco cisne…
—Ha sido tan emocionante como sentarse en un banco del parque.
—En un banco del parque que se moviera. En un parque hermoso. Todas las flores estaban abiertas, ha sido fascinante.
Él parecía dividido, como si supiera que ella tenía razón pero no pudiera soportar mostrarse de acuerdo.
—Y hemos tomado una cena deliciosa.
—Rosie ha comido berenjena y tú calamares.
—Y estaban deliciosos.
La sonrisa de él se hizo más amplia.
—Eres una lunática, Sally. Aunque una lunática tolerable.
Ella se molestó, aunque creyó percibir que llamarla lunática tolerable era un cumplido por parte de él. Una pequeña parte de ella se sentía conmovida porque, después de tantos años de antipatía, pudiera hacerle un cumplido. Pero se habría conmovido más si le hubiera dicho que la consideraba una genio tolerable o incluso una acompañante tolerable.
—¿Qué vamos a hacer sobre Laura? Es evidente que no es la mujer que hemos visto hoy. Y por cierto, ¿quién es Vigo Hawkes?
—¿No has oído hablar de él? Probablemente es el ceramista más famoso de Estados Unidos.
—¿Ceramista?
—Hace cerámica.
—Cerámica.
—Jarrones y cuencos. Muy hermosos. Me gustaría poder permitirme una de sus obras, pero no puedo.
—Pues debe de cobrarlos muy caros, teniendo en cuenta la casa que hemos visto, por no hablar de las cincuenta hectáreas que han comprado en Lenox y por no hablar de su esposa. Parecía la clase de mujer que sólo puedes permitirte con una hipoteca.
—A mí me ha parecido encantadora.
—Su zumo de manzana estaba asqueroso.
—Estaba amargo.
—Estaba horrible. A mí me ha parecido la clase de mujer que tiene caprichos que cuestan una fortuna. ¿Una prensa para hacer zumo de manzana? Vamos. Esa mujer necesita una vida.
—Parecía apreciar a Paul.
—En ese caso, necesita una vida y un detector de mentirosos.
—A mí me engañó, Todd. No voy a despreciarla porque no se diera cuenta de que era un embustero. A ella no la engañó. De hecho, probablemente hizo un trabajo excelente para ellos.
—Era el mejor abogado de propiedades inmobiliarias de Massachusetts —admitió Todd—. Todos los ricos que compraban lugares de vacaciones debían de pasarse su nombre. ¿Y qué vamos a hacer ahora?
—¿Sobre qué?
—Sobre buscar a Laura.
—No lo sé —dijo ella.
Y era cierto. Después de aquel día, ya no estaba segura de querer perseguir a otras Lauras misteriosas, llamar a la puerta de otras personas, tomar su zumo de manzana y conocer a sus animalitos. No sabía si quería pasar más fines de semana viajando a sitios con Todd. Con Rosie sí, pues Rosie podía convertir cualquier excursión en una aventura. Pero Todd…
—Puedo volver a la lista de teléfonos del disquete de su despacho —dijo él.
—Es una lista larga.
—Puede que haya algo en ella.
—O también podemos rendirnos.
Todd le lanzó una mirada que duró lo suficiente como para que el coche cruzara la línea quebrada que marcaba su carril. Enderezó el volante y arrugó el ceño.
—¿Y tu navaja?
Aquello era cierto. Ella quería recuperar la navaja.
—Tienes razón. No nos rendiremos todavía.
—¿Y se puede saber qué tiene de especial la navaja?
Ella suspiró. Era una navaja horrible, muy hortera. Si le explicaba por qué tenía un significado para ella, tendría que explicarle su vida. Ya le había dado munición suficiente al decirle que se había criado en una caravana. Si le hablaba de su padre, sólo conseguiría reforzar todos los prejuicios de Todd hacia ella.
¿Y qué? Estaba muy orgullosa de ser quien era y de lo lejos que había llegado, y si Todd se metía con ella por eso, sabría defenderse.
—La navaja perteneció a mi padre —le dijo.
—¿Y?
Sally volvió a suspirar.
—Y es lo único que he tenido nunca de mi padre.
—¿Lo único? ¿Qué quieres decir?
Sally se apoyó en el respaldo hasta que su cabeza tocó el cabecero; miró la luz de los faros del coche en la carretera.
—Nunca lo conocí. A diferencia de Paul, él decidió no hacer lo correcto. O quizá no supo que mi madre estaba embarazada. Tuvieron una aventura y él se marchó. Mi madre decía que era un hombre errante.
Todd la miró, aunque menos tiempo que la última vez, pero no dijo nada.
—Lo único que he tenido de él era esa navaja. Era una navaja barata, con una bailarina de hula hoop pintada en el mango. La dejó atrás cuando se marchó.
—Te estás quedando conmigo.
—No —ella se sentó más recta, apretó las rodillas juntas y cruzó las manos en el regazo, como si sentarse con recato fuera a ganarle el respeto de él.
—¿Se tiró a tu madre en la caravana y se largó dejando atrás una navaja con una bailarina hawaiana? —Todd soltó una carcajada sardónica—. Parece una canción de country.
—Sí, así soy yo. Hortera de arriba abajo.
—Lo has dicho tú, no yo.
—No soy una hortera. Para tu información, entré en la Universidad de Winfield con una beca, soy encargada de un negocio próspero de la ciudad y he estado casada durante casi seis años con un abogado de éxito. Así que no me conviertas en un ejemplo de vagabunda pobre.
—Eh, no te pongas a la defensiva conmigo. Yo sólo decía…
—¿Qué decías? —preguntó ella, cortante.
—Nada —él condujo un momento en silencio—. ¿Por qué le diste la navaja a Paul si tan importante era para ti?
—Porque yo… —no, no porque lo amara. Aunque la razón hubiera sido ésa, no lo habría admitido. Y además, no era la razón—. Porque pensaba que era un hombre decente y fiable —contestó al fin—. Mi padre no era decente ni fiable, pero yo creía que Paul sí y darle la navaja era un modo de cerrar el círculo. Mi madre me la había dado a mí, así que tenía sentido que yo se la diera al padre de mi hija. Supongo que pensé que, con el tiempo, él se la daría a Rosie. No sabía que fuera a regalársela a una amante barata.
Aquella idea le producía un gusto amargo en la boca. Paul no había sido mucho más decente ni fiable que su padre. No sólo la había engañado, sino que había regalado un objeto que ella le había entregado con sentimiento. La navaja era su legado y él se la había dado a una fulana que escribía de pena.
—Quieres recuperarla —comentó él.
—Sí.
—En ese caso, tendremos que encontrar a la Laura adecuada.
Sally se dio cuenta de que él hablaba en plural. De que consideraba aquel empeño como un esfuerzo conjunto.
Unos días atrás había querido que le devolviera las malditas cartas y la dejara buscar sola a Laura. Pensaba entonces que aquél era su problema, su crisis, y él no tenía nada que ver en el asunto. La había irritado que quisiera incluirse en la búsqueda. Pero ahora ya no estaba tan impaciente por continuar la búsqueda sola. A pesar de sus gruñidos, Todd había hecho el viaje a Boston más… bueno, interesante. Quizá incluso más divertido, aunque ella tendría que pensarlo mucho antes de admitir aquello.
Y le había comprado a Rosie el collar del arroz.
Pasó un minuto. El CD se había terminado y sólo se oía el zumbido de los neumáticos contra el asfalto, la respiración de Rosie y el ronroneo del motor.
—Puedes elegir tú ahora —dijo él—. Hay una luz en la guantera.
—¿Estás seguro de que no quieres escuchar la cinta de animales? —preguntó ella.
Todd hizo una mueca.
—Pon esa cinta y tendrás que andar el resto del camino.
Sally buscó en la guantera.
—¡Sting! Me encanta Sting.
—¿De verdad?
—Pareces sorprendido.
—Lo estoy. A mí también me gusta.
—Y a mí me ha gustado Cream. Hum. Si a los dos nos gustan los mismos CD's, ¿eso significa que eres un lunático?
Todd soltó una carcajada.
Sting empezó a cantar algo sobre yacer en un campo con su amante y, más allá del coche, había una carretera casi vacía flanqueada por las siluetas de árboles y suaves colinas contra un cielo azul profundo. Todd iba recostado en el asiento, con la mano derecha colocada de modo casual en la palanca de cambios y la izquierda en el volante. Sally se preguntó cuánto mediría exactamente. Apenas tenía sitio para extender las piernas debajo del volante.
No pensaba que podrían ser amigos. Después de todo, Paul y él habían hablado de ella y Todd había sido el confidente de su marido, el que había tenido que oír las bromas de Paul sobre ella y que la consideraba una lunática, quizá una mujer que se merecía que la engañaran.
No, Todd y ella no podían ser amigos.
Pero podían ser camaradas. Compañeros en busca de la verdad… y de una navaja.
Capítulo 10
La casa de ella estaba oscura y su hija roncaba. Obviamente, no había esperado llegar tan tarde a casa; de ser así, habría dejado una luz en el porche.
Él tampoco había esperado llegar tan tarde a Winfield. Su idea había sido ir a Boston, hablar con Laura y volver a casa, no convertir el viaje en un maratón de caminatas, compras y cenas.
Tenía que admitir que la comida en un restaurante agradable de una calle estrecha y encantadora del barrio italiano había sido muy buena. Y aunque había caminado más en un día que en una semana normal, se sentía lleno de vigor, no cansado.
La excursión había sido educativa. Ahora sabía que Sally resultaba entretenida y que Vigo Hawkes era famoso en ciertos círculos por hacer cuencos. Y que era posible escribir en un grano de arroz.
También había obtenido otros conocimientos. Conocimientos de cosas a las que no podía poner nombre, cosas que se movían dentro de él como corrientes eléctricas, negándose a adquirir una forma sólida reconocible. Cosas que le hacían sentir como si el día pasado en Boston lo hubiera cambiado de algún modo.
Paró el coche delante de la casa de ella y apagó el motor. Sally se desabrochó el cinturón y se giró a observar a su hija dormida.
—Odio despertarla —susurró.
—Puedo llevarla yo —dijo él, sorprendiéndose a sí mismo.
¿Qué lo había impulsado a sugerir aquello? Ni siquiera estaba seguro de que le gustara la niña, que insistía en llamarlo «amigo de papá». Ya había conseguido que le comprara un collar. ¿De verdad quería llevarla a cuestas al interior de la casa?
Bueno, ya se había ofrecido. Y Sally lo miraba agradecida, con ojos que resultaban radiantes incluso en las sombras del coche.
Ella levantó el bolso del suelo, salió del coche y abrió la puerta de atrás. Rosie no se movió, aunque arrugó la nariz cuando el aire fresco de la noche se mezcló con el cálido del interior del coche. Sally soltó el cinturón de la sillita, levantó la barra y se hizo a un lado para hacerle sitio a Todd.
En realidad, Rosie no pesaba mucho. Teniendo en cuenta todo lo que había devorado aquel día, pastas, berenjena, tempura y galletas de animales, era una criatura pequeña. Cuando la levantó en brazos, los bracitos de la niña cayeron por la espalda de él, la barbilla de ella se apoyó en su hombro, los pies rozaron el cinturón de Todd y su trasero se instaló cómodamente en el hueco del codo de él. Suspiró en sueños y su sombrero cayó al suelo. Sally lo recogió, tomó el suyo de paja, la sillita y la caja de la pastelería y echó a andar delante de él. Tal vez su puerta no fuera tan hortera. Si el naranja hubiera sido tan horrible como él creía, habría brillado en la oscuridad. Pero a las nueve de una noche de media luna, parecía de un color marrón oxidado.
Ella introdujo la llave en la cerradura de la puerta y ésta se abrió hacia dentro. Encendió la luz del pasillo y luego otra encima de la escalera. Todd la siguió arriba, menos consciente del cuerpo dormido de Rosie que del cuerpo animado de Sally. Volvió a pensar, no por primera vez, en lo que había dicho ella de llevar falda, en que le gustaba cómo flotaba alrededor de sus muslos.
Nunca se había dado cuenta de lo excitante que resultaba oír a una mujer pronunciar la palabra «muslos». Sobre todo cuando se refería a los suyos propios sin criticarlos. Sally no había comentado la circunferencia de sus muslos, la forma ni la proporción de músculo y grasa. Los había mencionado en el contexto de libertad.
Y él había pensado en aquello demasiado durante el regreso a casa.
Sintió más impulsos eléctricos en su interior. Algo había cambiado aquel día, algo que debería haber permanecido estable y familiar. Algo relacionado con la opinión que tenía de Sally. Ella se había comportado tal y como era, lo había arrastrado por toda la ciudad, ataviada con un sombrero de paja y transportando un bolso enorme. Y sin embargo…
No podía dejar de pensar en sus muslos.
En la parte alta de las escaleras ella encendió otra luz, que iluminó el pasillo del segundo piso. Pasaron delante de un armario con una puerta de cristal, de un cuarto de baño y entraron en un dormitorio en el extremo del pasillo.
Todd habría adivinado que era el cuarto de Rosie incluso sin la colección de juguetes que cubrían la parte superior de la cómoda, los animales de peluche amontonados en la mecedora enfrente de la ventana, el papel de la pared que mostraba globos de colores y los calcetines sucios apilados en un rincón del suelo. Lo habría sabido porque en la pared de encima de la cama colgaba una construcción enorme de lana de colores colocada entre dos palos en forma de X.
El atrapasueños.
La lana estaba en capas, con una parte fuera de los palos y otra dentro para dar profundidad al objeto. Cuando Sally encendió una luz de noche cerca de la puerta, Todd pudo ver algunos de los colores: turquesa, rojo y verde entremezclados con hilos negros y crema. Los extremos de los palos estaban envueltos en más lana, que colgaba en una cascada multicolor.
Era un objeto extraño. Definitivamente, no del estilo de Paul. Tampoco del estilo de Todd, pero éste podía entender que alguien quisiera colgar una decoración así encima de la cama de una niña. No en su cama, pues tantos colores encima de la cabeza le darían pesadillas, pero podía entender que a Rosie le funcionara.
La depositó con gentileza en el colchón, con la cabeza centrada en la almohada. Ella lanzó un ronquido lo bastante fuerte como para despertarse a sí misma, pero se limitó a parpadear un par de veces y volvió a quedarse dormida. Sally le quitó las deportivas con destreza y la tapó con la manta. Tocó el pelo de Rosie, y el gesto recordó a Todd la sensación de ese mismo pelo en su cuello, sedoso y fino.
¿Qué sensación produciría el pelo de Sally? Era mucho más espeso que el de la niña. Seguro que sería más pesado, más denso, más de mujer.
¿Pero qué narices le ocurría? ¿Por qué pensaba en su pelo?
Y en sus muslos.
¡Era la mujer de Paul, por el amor de Dios! La viuda de Paul. La mujer con la que Paul no debería haberse casado. ¿Por qué tenían que importarle a él los muslos de Sally?
Ella se enderezó y le sonrió, y él se descubrió pensando en sus muslos, su pelo y también su sonrisa. De nuevo se dijo que no era realmente guapa. Tenía los ojos separados, la nariz ancha, la barbilla demasiado redonda. Pero cuando sonreía…
Más electrones recorrieron el cuerpo de él, subieron por su espina dorsal y dieron un rodeo en su entrepierna.
Ella señaló la puerta con la barbilla y salió de puntillas al pasillo.
—¿Vas a dejar que duerma vestida? —preguntó él en voz baja cuando bajaba las escaleras.
—Es más fácil que intentar desnudarla dormida. Cuando se despierte por la mañana y se encuentre vestida, le parecerá guay.
—¿No se preocupará por el sombrero perdido?
Sally sonrió.
—Le diré que se lo he quitado para que los sueños pudieran llegarle a la cabeza.
Ellos llegaron al vestíbulo. Él vio el sombrero morado de Rosie, y también el de paja de Sally, sobre una silla al lado de una mesita semicircular en la que estaban la cajita de la pastelería y el bolso de Sally. La sillita del coche se encontraba en el suelo al lado de la silla.
—¿Quieres beber algo? —preguntó ella.
—No, es tarde. Creo que quiero irme a casa —en realidad, no quería. Pero sabía que debía hacerlo.
—Te agradezco que hayas conducido tanto hoy.
—¿Aunque odies mi coche?
—Bueno, es un coche burgués. Probablemente es una de las razones por las que lo compraste.
Él se encogió de hombros. No tenía la menor intención de admitir lo acertada que andaba ella.
—Tienes tu CD, ¿verdad? No quiero que esos animalitos corrompan a Nirvana en la guantera.
—Lo tengo —ella tomó su bolso—. ¿Y sabes qué tengo también? Crema con vitamina E.
Todd no sabía muy bien qué responder. Si ella había conseguido perder a una amiguita de Rosie en su bolso durante tres días, ¿por qué no iba a llevar allí un frasco de crema con vitamina E, lo que quiera que eso fuera?
—Deja que te ponga un poco en la nariz —ella abrió el frasco y tomó crema con el dedo—. Hoy te has quemado.
Todd no estaba dispuesto a permitir que le untara aquella basura en la nariz.
—No necesito…
—Te calmará la piel, impedirá que se seque y se pele.
—De verdad, Sally, no…
Ella le pasó el dedo con gentileza por la nariz. La crema no tenía olor y no resultaba particularmente grasa. Pero sentir el dedo de ella paseándose por la nariz, a lo largo del puente, por encima del ligero bulto donde los huesos se juntaban con el cartílago y bajar luego por el trozo de piel entre las aletas…
Resultaba raro, sí. Pero, más que raro, resultaba agradable el dedo de ella moviéndose en su cara, con la mano tan cerca de él y todo su cuerpo tan próximo. Sus muslos amantes de libertad. Sus pechos. Su pelo. Su sonrisa, una sonrisa que transformaba sus rasgos en algo increíblemente sexy.
Aquel pensamiento sin duda se debía al agotamiento del día y la voz seductora de Sting que los había acompañado los últimos treinta kilómetros. Sin duda se debía al agotamiento que sentía y a la frustración por no haber encontrado a la Laura de Paul… y también al modo en que Sally lo miraba. Al modo en que sus dedos rozaban la mejilla de él, su labio superior… a su contacto.
Le agarró la muñeca y le apartó la mano de su cara. El brazo de ella era más delicado de lo que imaginaba, más suave. ¿Se frotaba crema con vitamina E en la parte interna de las muñecas? ¿Por eso era tan suave su piel? Echaría la culpa a la noche, al momento, a la posibilidad de que, si un hombre pasaba tiempo suficiente con una lunática, también se volviera loco.
Pero se inclinó y rozó los labios de ella con los suyos.
Ella no se apartó. No soltó su mano ni le preguntó qué demonios le ocurría.
Todd podría haber afrontado cualquiera de esas respuestas. Pero no. Ella hizo lo único con lo que él no podía enfrentarse. Inclinó la cabeza a un lado, soltó un gemido y abrió la boca.
De acuerdo. Estaba loco. Y en los momentos siguientes de su vida iba a ser un lunático completo.
Agarraría a Sally, apretaría su cuerpo contra sí, llenaría su boca con la lengua y se dejaría llevar por lo que sintiera.
¿Qué más daba si ella no le gustaba? ¿A quién le importaba que nunca en su vida hubiera pensado en ella en términos sexuales? En ese momento, «sexual» era exactamente la palabra con la que pensaba en ella.
Besaba de un modo excepcional. Su lengua jugaba con la de él y levantó el brazo que sujetaba Todd para ponerle la mano en el hombro. Deslizó los dedos de la otra mano en el pelo de él por la parte de atrás de su cabeza y a Todd se le aceleró de tal modo el pulso que creyó que ella tenía que sentirlo por fuerza en su cuero cabelludo.
¡Cómo la deseaba! Le soltó la muñeca para poder abrazarla por la cintura y estrecharla todavía más contra sí. Estaba tan excitado como un adolescente en su primera vez. El calor de los pechos de ella apretados en su torso lo volvía loco. La proximidad de sus caderas le hacía querer subirle la falda y acariciarle los muslos, separárselos y colocarse entre ellos. Se moría por ella. La deseaba, la deseaba más de lo que nunca había deseado a una mujer.
Sally.
¿Sally?
Se apartó despacio, procurando no romper el abrazo con brusquedad. Si lo hacía, la insultaría. Pero empezaba a recuperar la cordura y, a medida que empezaba a pensar con el cerebro y no con el pene, se daba cuenta de que besar a Sally Driver debía de ser una de las cosas más extrañas que había hecho en su vida. Más extraña que montar en el metro de Nueva York durante tres días seguidos, cosa que había hecho por una apuesta en la universidad. Más extraña que intentar enseñarle a su madre a entrar en Internet. Mucho más extraña que llegar hasta el final con Patty Pleckart en una fiesta del instituto. Un día antes no podía soportar a Sally. Y no soportarla tenía sentido para él. Lo que no tenía ningún sentido era lo que había ocurrido en los dos últimos minutos. La miró, casi temeroso de lo que vería en su rostro. Ella parecía levemente confusa, profundamente sorprendida, tanto como él.
—Bueno —dijo ella sin aliento, y se apartó un poco.
—Oye…
—Es sólo… la crema —murmuró ella—. Así no se te pelará la nariz.
—Vale —la crema. Vitamina E. Quizá contenía alguna de aquellas hierbas afrodisíacas que compraba ella. Tal vez por eso se habían vuelto los dos momentáneamente locos.
—Y respecto a Laura, ya…
—Sí.
—Vale.
—Bien.
Todd respiró hondo, asombrado por lo tembloroso de su respiración, y se dirigió a la puerta. Una vez en el porche, volvió a respirar hondo, con la esperanza de que el aire frío de la noche lo curara de su locura.
Bajó corriendo los escalones y cruzó el césped hasta su coche. Se sentó al volante y salió marcha atrás. Necesitaba un polvo… con otra persona que no fuera Sally. Necesitaba una ducha fría. Necesitaba perspectiva. Necesitaba… algo. Lo que fuera. Cualquier cosa menos Sally.
La mujer de su mejor amigo. La viuda rara de su mejor amigo.
Eso lo explicaba. Era una viuda solitaria. Llevaba un tiempo sin relaciones y él estaba allí. Sólo lo utilizaba. Y él debería sentirse ofendido.
Si no fuera porque pocas cosas le gustarían más que ser utilizado por una mujer exuberante y lujuriosa con una gran sensibilidad para con la libertad de sus muslos. Aunque estuviera loca. Aunque fuera mandona y extraña. Aunque su hija de cinco años supiera más de música que ella.
—Paul —murmuró—. Hijo de perra, esto es culpa tuya. Todo esto… las cartas, la navaja, el maldito día de hoy y el beso, ese beso absurdo… todo es culpa tuya.
La mujer que entró en el Café Nuevo Día le resultaba familiar a Sally. Era bajita, mayor, con un cuerpo compacto, un rostro largo desproporcionado y pelo corto y rojo con un leve tono de violeta. No era habitual del café, pero Sally sabía que la había visto antes.
Se felicitó por ser capaz de saber eso, pues su mente era un auténtico desastre desde el sábado por la noche. Gracias a Dios el domingo no había tenido que trabajar, porque no habría podido hacer nada a derechas. Había pasado el día como si saliera de un delirio inducido por la fiebre. El sol de la mañana le molestaba en los ojos, pero resultaba preferible a la alternativa. Siempre que cerraba los ojos, recordaba el beso de Todd.
Agh. Todd el pomposo, el conductor de un coche burgués, el defensor y protector de su marido infiel. ¿Por qué narices lo deseaba?
Lo peor no había sido besarlo. Había sido ver que el beso se acababa, que él se iba de su casa y desear que se quedara, que volviera a besarla y le hiciera el amor de un modo salvaje.
Paul había sido bueno en la cama, pero nunca había sido salvaje. A Sally nunca se le había ocurrido que le gustara el sexo salvaje. Pero un beso de Todd, un beso inesperado y muy poco apropiado y no dejaba de pensar en la palabra «salvaje».
Aquel incidente la había dejado profundamente alterada. Había enviado a Rosie a la casa de al lado a jugar con Trevor todo el día e intentado sumergirse en la lectura del periódico. Pero sólo lo había conseguido a intervalos.
—¿El agente Bronowski ha tomado ya su segunda taza? —preguntó Tina, mirando al policía sentado dos mesas a la izquierda del novelista vestido de negro y una mesa a la derecha del trío de hombres grandes que devoraba magdalenas y batidos. El agente Bronowski resultaba tan predecible que a Tina y Sally les preocupaba que le ocurriera algo si no pedía una segunda taza de café exactamente doce minutos y tres segundos después de haber pagado la primera.
Sally miró su reloj.
—Sólo han pasado once minutos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Howard ha tomado ya una decisión sobre Dartmouth? —prefería hablar de Howard a pensar en el hombre de su vida, que no estaba en su vida y no lo estaría mientras ella consiguiera no perder la cabeza.
Tina no contestó. Miraba a la mujer que había entrado, con el pelo de colores extraños y tan inmóvil que parecía el pelo de plástico que llevan las muñecas baratas. La mujer vestía pantalones color crema y una chaqueta marrón de botones color cobre, blusa beige y un pañuelo de seda verde al cuello. Gruesas bolas de oro adornaban sus orejas y un anillo de oro y otro de diamantes decoraban sus dedos. De no ser por el pelo, habría pasado por una profesional muy cuidada. Una agente inmobiliaria, quizá, o una concejala del ayuntamiento. Pero así parecía una agente inmobiliaria o una concejala cuya peluquera había tenido un mal día.
¿Dónde la había visto antes Sally?
La mujer dejó de mirar los bollos de la vitrina situada debajo del mostrador y levantó la vista hacia Sally.
—Mi hijo me ha dicho que tenía que venir aquí —anunció—. Pero no sé por qué.
Todd. Sally fingió una sonrisa amable. Aquella mujer era la madre de Todd.
—Ha dicho que debía venir aquí a tomar café y dejar de molestarlo —continuó la mujer—. Dime, ¿qué clase de hijo le dice eso a su madre?
—La clase de hijo que sabe lo bueno que es nuestro café —repuso Sally—. Hoy tenemos el habitual del desayuno y un delicioso Sumatra, y nuestro café de almendras con canela.
—El de sabor a almendras y canela es maravilloso —intervino Tina.
Tomó la jarra del café del desayuno, pues el agente Bronowski empujaba ya su silla hacia atrás. Como en una coreografía perfectamente orquestada, tenía la jarra preparada para servir en el momento en que él colocara la taza en el mostrador. El hombre sonrió ampliamente cuando Tina le llenó la taza, dio las gracias y volvió a su asiento.
— Suena terrible —dijo la madre de Todd—. ¿Café con sabor a almendras y canela? ¿Qué tiene de malo el café de toda la vida?
—También tenemos —dijo Sally.
—¿Café del de toda la vida? —preguntó la madre de Todd—. ¿El tipo de café que te dan cuando pides una taza de café?
—Es nuestro café del desayuno —Sally recordó que la había visto en su boda. Y también en el funeral de Paul, donde la mujer le había tomado las manos y le había dicho:
—Tú no me conoces, pero…
—Sí la conozco.
—No, no me conoces —había insistido la señora Sloane. Después se había presentado y había charlado un rato sobre lo mucho que había admirado la estatura de Paul—. Todd es demasiado alto. Paul tenía la estatura ideal. Con él no me daba tortícolis.
¿Por qué le había dicho Todd a su madre que fuera allí? ¿Tenía que recordarle Sally que se habían visto antes, concretamente en una boda y un funeral?
—Seguramente no te acuerdas de mí…
—Usted es la madre de Todd Sloane —la interrumpió Sally con una sonrisa.
—Helen Sloane. Está bien, tomaré una taza del café del desayuno. ¿Qué lleva exactamente, Sally?
—Una mezcla de granos. Colombiano, café torrefacto, un toque de Java. Es una buena combinación. Sabe muy… normal.
Helen la miró con fijeza a través del mostrador.
—¿Cómo estás, querida? Supongo que echas mucho de menos a Paul. Ha sido horrible para ti, ¿verdad?
—Estoy bien, gracias.
—Horrible —insistió Helen—. Trágico. Espantoso. Era un joven excepcional. Yo me alegré mucho de que fuera el compañero de cuarto de Todd en la universidad. Era un buen hombre. Éste es el del desayuno, ¿verdad? —preguntó cuando Tina le pasó una taza de café.
—Sí —contestó Tina—. Le encantará.
—¿Qué le pasa al mundo que ya no puedes conseguir una taza de café normal? —la madre de Todd lanzó un profundo suspiro—. ¿Qué le pasa a este mundo? Estoy hasta el moño de cosas nuevas. El ordenador. Estoy hasta aquí —se señaló la frente— del maldito ordenador.
—Siento que tenga problemas con el ordenador —contestó Sally—. ¿Quiere un bollo? Hoy tenemos tartitas de pera. Son maravillosas. También suizos de queso, magdalenas, pan de calabacín, croissants…
—La cuestión es… —la madre de Todd tomó un delicado sorbo de café—. Hum. Está bueno. ¿Qué te debo?
—Un dólar con treinta —repuso Tina.
—Está muy bueno —Helen abrió su bolso y sacó dos dólares del monedero—. Yo no soy tan vieja y me acuerdo de cuando una persona podía hacer un periódico con simplemente una máquina de escribir en su mesa. Sin esas tonterías de los ordenadores. Un documento era algo que ibas a buscar al ayuntamiento y sobre el que escribías un editorial. Un archivo era una carpeta con papeles. ¿No tengo razón?
—Claro que sí —contestó Sally por cortesía.
—Todd intenta dirigir el periódico con esos malditos ordenadores. Muy bien, comprendo que es un milenio nuevo. Los ordenadores son necesarios. Pero vuelven obsoletas las máquinas de escribir. ¿Sabes lo que quiero decir? Es esa sensación de ser obsoleta. Mi hijo me dice que lo deje en paz.
Sally entendía adónde quería llegar. Tina, evidentemente, no. Frunció el ceño, se encogió de hombros y se alejó a la caja para buscar el cambio de Helen.
—¿Todd le ha dicho que ya no quiere que trabaje en el periódico? —preguntó Sally. Y pensó que si Helen decía que sí, añadiría eso a su ya larga lista de razones para odiar a aquel hombre.
—No es que yo no crea que no pueda dirigir el periódico. Se ha criado en él. Ha trabajado en todos los niveles, empezando por repartidor. Fue el mejor que hemos tenido nunca. Y no lo digo porque sea su madre, pero nunca tiraba el periódico al tejado, jamás se saltaba una casa, nunca faltaba un día… ni siquiera en plena ventisca. Y cuando se fue haciendo mayor, vendió publicidad, maquetó… y al modo de antes, a mano. Ahora todo eso se hace por ordenador. Todo. Es un mundo completamente nuevo.
—Aquí usamos un ordenador —dijo Sally—. Estoy segura de que puede aprender a usar uno.
—No quiero aprender —confesó la madre de Todd—. Me gusta hacer las cosas a mi modo.
—¿Y Todd le ha dicho que deje el periódico? Habría que pegarle un tiro —declaró Sally. Helen sonrió.
—Vamos, no amenaces de muerte a mi hijo —tomó otro sorbo de café—. ¿Cómo está tu hijita? ¿Está bien?
—Está bien.
—Era la luz de la vida de Paul, ¿sabes? Yo no lo vi mucho después de que os casarais, pero cuando pasaba por la redacción del periódico para ver a Todd, siempre me decía que Rosie era la luz de su vida.
—Era un padre maravilloso —repuso Sally. Y lo decía en serio.
—Siempre pasaba por mi despacho cuando venía a ver a Todd. Tu marido era todo un caballero. Siempre tenía una palabra amable para mí. Nunca se metía conmigo por mis problemas con el ordenador.
—Utilizar un ordenador es muy fácil —comentó Tina cuando le devolvía el cambio a Helen—. Si puede programar un vídeo, puede usar un ordenador.
—No puedo programar un vídeo —admitió Helen, y tomó otro sorbo de café—. Está muy bueno. No debería distraeros así. Voy a sentarme a aquella mesa.
—No nos distrae —le contestó Sally. Pero Helen levantó una mano para hacerla callar y se llevó el café a una mesa vacía cerca de donde escribía el novelista.
—Tengo que irme —Tina se echó la mochila al hombro—. Tengo un seminario.
Sally la despidió agitando la mano y la chica se marchó en el momento en el que un grupo de gente entraba en el café: dos ejecutivos con maletines de piel, un hombre y una mujer con aire de profesores; tres mujeres ataviadas con mallas, camisetas y cintas en el pelo, que posiblemente querían premiarse después de haber hecho ejercicio. Fueron las primeras en pedir: dos panecillos de calabacín con crema de queso, un rollito de canela y tres capuchinos.
Uno de los ejecutivos contestó una llamada del móvil mientras Sally les servía una taza de café Sumatra a los dos. Los profesores comentaban los méritos relativos de los bollos de pasas y los de plátanos.
—Las pasas tienen mucho hierro.
—Sí, pero los plátanos tienen mucho potasio.
Sally atendía a unos y otros tan deprisa como podía. Nicholas, una estrella de rock en potencia, llegaría a las once para ayudarla en la hora de la comida. Servir cafés y sándwiches lo mantenía a flote hasta que lo descubriera una discográfica. Pero faltaban más de dos horas para las once y, cuando los profesores terminaron de discutir quién iba a pagar el desayuno, habían entrado cuatro clientes más, que se acercaron al mostrador y pidieron ocho cafés, diez croissants y dos zumos de naranja para llevar.
—Trabajas mucho —comentó Helen, cuando el flujo de clientes disminuyó. Había cedido su mesa a los ejecutivos, los cuales hablaban en ese momento por el móvil. Dejó su taza en el mostrador—. Deberías contratar a alguien que te ayudara.
—Esto no es habitual —le contestó Sally—. Siempre viene bastante gente al principio, pero luego está tranquilo hasta la hora de la comida. No sé por qué pasa esto hoy.
A ella no le importaba estar ajetreada; le ayudaba a no pensar en Todd.
Pero ahora que tenía enfrente a su madre, volvía a pensar en él. Y en el peligro que suponía para su estabilidad emocional, en que tenía que devolverle las malditas cartas, en cómo iba a buscar a Laura y recuperar la navaja sin su ayuda, en que le debía veinte dólares por el collar que le había comprado a Rosie. En lo injusto que era que el primer hombre al que había deseado desde la muerte de su marido hubiera tenido que ser Todd y encima besara como un virtuoso. Un salvaje.
—Tienes que contratar más ayuda —declaró Helen—. No soy experta en el negocio de los restaurantes, pero he dirigido un periódico con mi marido cuarenta años y sé cuándo faltan empleados.
—Es difícil encontrar buenos trabajadores —comentó Sally—. Tengo estudiantes a tiempo parcial, pero vienen y van y su primera prioridad son los estudios. La mayoría de los que trabajan aquí no quieren convertir esto en una profesión.
—¿Y a quién le extraña? ¿Qué chica de veinte años quiere pasarse la vida sirviendo café? No te ofendas.
—Si pudiera encontrar personas más mayores, las contrataría encantada. No es que quiera contratar estudiantes. Es que son los únicos disponibles a media jornada.
—Oh, seguro que hay muchas personas más mayores a las que les encantaría trabajar en un sitio así. Personas maduras que se sienten obsoletas en otros lugares. Una mujer que pueda servir café y alimentos con una sonrisa nunca estará obsoleta, ¿tengo razón?
Sally la miró con curiosidad. ¿Le estaba pidiendo trabajo? Aquello sí que sería divertido. La madre de Todd trabajando con ella. Trabajando para Sally porque su hijo la había echado del periódico que había dirigido durante cuarenta años porque le costaba trabajo aprender a usar un ordenador.
Porque su hijo era un gusano despiadado capaz de besar como Casanova en sus mejores días y luego alejarse sin mirar atrás. Porque podía hacerle eso a la viuda de su mejor amigo, que había resultado ser un bastardo infiel.
Y como el enemigo de su enemigo era su aliado, si Todd le había dicho a su madre que lo dejara en paz, Sally quería a la mujer a su lado para mostrarle a Helen lo que eran la lealtad y la bondad.
¡Oh, qué ironía! La madre de Todd trabajando para ella. Y ella tratándola con el respeto y la dignidad que la mujer no podía encontrar en el imbécil de su hijo.
—Si pudiera contratarla a usted —dijo con una sonrisa—, lo haría sin vacilar.
Capítulo 11
Todd trabajaba en su despacho cuando vio a un hombre alto y delgado que avanzaba por la redacción. Walter Sloane iba vestido para jugar al golf: pantalones odiosos amarillo canario, camisa de cuadros de manga corta, cinturón blanco y zapatos blancos. Se podían decir muchas cosas a favor del golf, pero sus practicantes no eran precisamente ejemplos de buen gusto en el vestir.
Todd pensó que era mala suerte que apareciera su padre menos de diez minutos después de que hubiera conseguido librarse de su madre.
—Hola —dijo Walter en cuanto entró por la puerta.
—Hola, papá —decidió portarse bien con él. Su padre no era su madre. Y Todd apreciaba cierta variedad en sus cargas—. ¿Qué pasa?
—¿Dónde está tu madre?
—La he enviado a tomar café. Se me ha ocurrido que disfrutaría tomando un café bueno en vez de esa porquería que hacen aquí —y también había pensado que estaría bien que pasara la mañana volviendo loca a Sally y no a él. Sally se lo merecía porque era la mujer que más loco lo había vuelto en su vida.
Decidió que ya no lo volvería loco nunca más. No volvería a pensar en ella.
Su padre tenía la piel bronceada por los muchos días que pasaba jugando al golf. Todd se preguntó si pasar tantas horas bajo el sol de primavera podía causar demencia senil. Sabía que muchas horas al sol podían provocar arrugas y cáncer de piel. Tal vez su padre debería ponerse crema con vitamina E en la cara.
No. No iba a pensar en lo que llevaba Sally en el bolso. No iba a pensar en lo que le había untado en la nariz. No iba a pensar en el efecto extraño que le había producido el contacto de ella en la piel ni en que lo había vuelto mucho más demente de lo que jamás estaría su padre. Eso ya había pasado. Todd estaba curado. Completamente cuerdo. —¿Para qué necesitas a mamá?
—Quería hablarle de un asunto —su padre se sentó en una de las sillas que había delante de la mesa—. ¿Te acuerdas de mi primo Dale?
Todd asintió. El primo Dale se había casado cuatro veces, o quizá cinco. Todd lo recordaba a él, pero a las esposas sólo de un modo borroso.
—Tiene una villa en la isla Hilton Head. La hija de su esposa se casa en San Diego en junio y Dale y su mujer quieren pasar todo el mes de junio en San Diego y me ha propuesto que vayamos un mes a cuidarle la villa.
—Bien.
—Está justo al lado de un campo de golf. Dice que desde ella se ve el séptimo hoyo. El único problema que veo es que tienen un perro.
—¿Y hay que cuidarlo?
—El perro y la casa. Tendría que sacarlo a pasear dos veces al día. Al perro, no a la casa.
—Lo suponía.
—No es una carga tan grande, ¿verdad? Darle de comer, sacarlo a pasear, rascarle la tripa. Y veríamos el hoyo séptimo. A mí me parece una buena oferta.
—Mamá no quiere ir —adivinó Todd.
—Se le dije. Me dijo que odia a los perros. Yo no recuerdo que odiara a los perros. Pero, por otra parte, mi memoria ya no es la que era.
—Yo nunca le he oído decir nada de los perros.
—¿Entonces no estoy perdiendo la cabeza? —su padre sonrió aliviado—. Uno no olvida eso de su mujer, ¿verdad?
—No lo sé, papá. Hace mucho tiempo que no estoy casado.
—De eso me acuerdo —su padre soltó una risita—. No olvidas el divorcio de tu hijo. Todavía lamento que no te saliera bien. ¿Cómo se llamaba?
—Denise —aquello no asustaba a Todd. Su padre no había podido recordar el nombre ni siquiera cuando estaba casada con él.
—Cierto. Denise. Necesitas una esposa, Todd. Una esposa es algo bueno —reflexionó un momento—. A veces una esposa puede ser un dolor de muelas.
—Lo sé.
—Tu madre no deja de protestar por lo del perro.
—No es el perro, papá. Es que no quiere pasar un mes al lado de un campo de golf. Lo que no quiere es el golf.
—Te digo que una esposa puede ser una pesadez. Es un campo de golf increíble. Mamá y yo fuimos a ver a Dale el año pasado, ¿recuerdas? Lo pasamos de maravilla. Tu madre dice que odiaba al perro, pero no recuerdo nada de eso. Podríamos pasar un mes entero allí. Serían unas vacaciones para los dos. ¿Por qué no quiere venir conmigo? Y no me digas que es por el perro.
—Cree que el periódico se hundirá si ella se marcha —Todd se inclinó hacia delante, buscando un aliado en su padre—. Se pasa la vida aquí, fingiendo que sigue estando al cargo. Quiere hacer las cosas a su modo, pero su modo se pasó hace veinte años.
—Tengo una idea —Walter se inclinó también hacia delante hasta que las frentes de ambos quedaron a pocos centímetros de distancia y sonrió con aire conspirador—. Déjale que dirija el periódico y vente tú conmigo a la isla. Jugaremos al golf y tú conocerás a una nueva esposa.
¿En un campo de golf de Hilton Head? No era probable.
—Me encantaría, papá —no era cierto, el golf le aburría hasta la náusea—, pero mamá no puede dirigir el periódico sola. Todavía no sabe encender el ordenador.
—Pues no tiene ningún problema con el ordenador de casa —Walter se rascó la cabeza con un gesto de confusión—. Me pregunto por qué. Quizá es porque en el ordenador de casa lo hago yo todo.
Si su padre había conseguido dominar el ordenador que Todd les había comprado el año anterior, no podía estar tan mal de la cabeza. ¿Y qué si no conseguía recordar la palabra «picaporte»? Probablemente había tenido que sacrificar algo de memoria para hacer hueco a la nueva habilidad informática que había conseguido aprender.
—No es que no quiera a mamá —dijo—. Es que tiene que irse del periódico. Si tuviera otra cosa que ocupara su tiempo, estaría bien.
—El golf —sugirió su padre.
—Sí, bueno, no le gusta tanto como a ti. Quizá deberías ceder un poco. Un mes en casa de tu primo Dale y otro mes caminando entre las ruinas del Machu Pichu.
Walter arrugó la nariz con disgusto.
—Odio las ruinas.
—Ella odia el golf.
—No, no lo odia.
—Papá, escúchala. No te toca a ti decidir lo que le gusta.
Todd no quería convertirse en consejero matrimonial de sus padres, pero no veía nada bueno en que ellos le contaran por separado las peculiaridades y obsesiones del otro. Los dos eran peculiares y obsesivos. Después de cuarenta años de matrimonio, deberían haber aprendido a lidiar con las neurosis del otro.
Por el rabillo del ojo vio, al otro lado de la pared de cristal, a una figura que se acercaba a su despacho. En ocasiones, Todd recibía con aprensión la visita de Eddie Lesher. Pero esa vez no; prefería lidiar con Eddie a darle una conferencia a su padre sobre cómo comunicarse con su esposa.
—Oye, papá —sonrió—. Tengo trabajo. ¡Eddie! — saludó al joven reportero, que estaba ya en el umbral de la puerta—. ¿Qué ocurre?
—Hola, Todd —el joven se inclinó con deferencia ante Walter—. Hola, señor Sloane.
—¿Te conozco? —preguntó Walter, estudiándolo desde su silla.
Todd decidió que no reconocer a Eddie no era una prueba de Alzheimer incipiente. Su padre ya no trabajaba en el periódico. Iba y venía, e iba más veces de las que venía.
—Es uno de nuestros periodistas, papá. Eddie Lesher. Tienes que disculparnos, pero tenemos trabajo —no había nada que quisiera decirle Eddie que no se pudiera decir delante de su padre, pero insinuar que tenían asuntos importantes que tratar le parecía el modo más efectivo de librarse de su viejo.
Walter fue un poco lento en comprender, pero al fin se dio por aludido.
—Escucha, Todd, si vuelve tu madre, convéncela de que le encantan los perros.
Todd sonrió sin comprometerse y despidió a su padre con la mano. Eddie se acercó a su mesa con una sonrisa impaciente.
—El artículo que hice sobre ese hombre sin techo es muy bueno, ¿eh?
—Muy bueno —no era para ganar un premio Pulitzer, pero Todd reconocía que estaba bien hecho.
—Y he pensado en hacer una continuación. Hay tres hombres más que viven debajo de las vías del ferrocarril y…
—No.
—Has dicho que el primero era bueno. He pensado que puedo hacer una serie…
—¿Qué podrías decir del hombre sin techo número dos que no hayas dicho ya del número uno? Es pobre. Ha tenido problemas. Quiere recuperarse, pero es adicto al alcohol barato y a las drogas. Le gustaría no vivir al aire libre, pero no consigue arrastrarse hasta el ayuntamiento, donde tienen un buen departamento de Servicios Sociales que podría buscarle cama y refugio. Escribir una vez sobre eso es fantástico, Eddie. Escribir dos veces es reiterativo. Tres veces es una cruzada.
—Pero alguien tiene que ayudar a esos hombres —Eddie metió las manos en los bolsillos de los vaqueros, que eran tan anchos que la tela parecía tragarse sus nudillos.
—Y si quieres ser tú el que los ayude, tienes mi bendición. Hoy después del trabajo les preparas un buen estofado y se lo llevas. Pero por el momento no les voy a dedicar más espacio. ¿Cómo vas con el artículo sobre la expansión del Reddi-Mart?
—Va marchando —repuso el chico—. La junta de zonas todavía no ha dado su aprobación.
—¿Y por qué no te enteras de por qué tardan tanto?
—Porque son burócratas.
—Puede que sí. O puede que hayan descubierto que el Reddi-Mart lanza aguas sucias al río Connecticut. O tal vez busquen un soborno. Entérate.
—Preferiría…
—No quiero saber lo que preferirías —le advirtió Todd.
Eddie suspiró profundamente, retrocedió hasta la puerta y allí dudó un momento.
—Me preguntaba… ¿crees que hay sitio para otro reportero que cubra la Universidad de Winfield? Odio ocuparme de la junta de zonas.
—La Universidad de Winfield no genera noticias suficientes para dos periodistas. Apenas genera para uno, y ese uno es Gloria. ¿Por qué?
—No lo sé. Es que he pensado… —sonrió a Todd—. Tantas estudiantes guapas… parece un desperdicio enviar a Gloria.
—También hay estudiantes guapos —señaló Todd.
—Pero son más jóvenes que Gloria.
—A lo mejor le gustan los hombres más jóvenes. O quizá… —Todd añadió frialdad a su voz—… es una profesional que hace su trabajo con objetividad en vez de usarlo como una excusa para ligar, cosa que ya deberías saber es un buen modo de perder tu trabajo.
Eddie dejó de sonreír.
—Bueno, tenía que intentarlo. Iré a hablar con alguien de la junta de zonas.
—Muy bien.
Todd volvió a su ordenador, y comprobó con rabia que casi inmediatamente volvía a pensar en Sally.
Necesitaba una vida social. Eddie y él, los dos. Quizá debería ir a investigar en la Universidad de Winfield. ¿Por qué no? Todas esas chicas guapas…
Que eran más jóvenes para él de lo que eran los chicos estudiantes para Gloria.
Cinco o seis años atrás, las estudiantes de Winfield no habrían sido demasiado jóvenes para él. Cinco o seis años atrás, Paul se había casado con una estudiante… no por elección, pero aun así… Si él hubiera podido elegir entre el cuerpo estudiantil, probablemente no habría elegido a Sally, pero a esa edad, Todd no había podido reñirle a su amigo por salir con una estudiante. Una joven alegre, con ojos brillantes y un toque de ingenuidad, pelo reluciente, pechos firmes y muslos libres…
Se preguntó cuántas estudiantes llamadas Laura habría en la Universidad de Winfield.
Se enderezó tan de repente que las patas de la silla se deslizaron por el plástico liso que cubría la moqueta detrás de su mesa. Si Laura no había sido cliente de Paul, tal vez había sido estudiante. Ya se había acostado una vez con una estudiante. ¿Por qué no dos?
Miró la redacción a través de la pared de cristal. Gloria estaba en su mesa, revisando un periódico estudiantil. Sus pies grandes, calzados con deportivas de lona, estaban en la mesa al lado del ordenador y masticaba chicle con la boca abierta. Todd levantó el teléfono y marcó su extensión. Vio que Gloria miraba el aparato como si se tratara de algo diabólico. Levantó el auricular con una mezcla de renuencia y disgusto.
—¿Gloria? —Todd se identificó.
El disgusto de ella disminuyó un tanto. Era una mujer arrogante y puntillosa, pero también muy buena periodista y por eso la soportaba. Y le pagaba un buen sueldo para que ella lo soportara a él.
—¿Sí?
—¿Tienes el directorio de la Universidad de Winfield del año pasado o del año anterior?
—Tengo los de los últimos diecisiete años —contestó ella.
No llevaba diecisiete años trabajando en el periódico. De hecho, diecisiete años atrás probablemente sólo escribía trabajos para la asignatura de Lengua de octavo, pero su instinto periodístico le había llevado a guardar todo tipo de referencias e informes.
—No necesito los de hace diecisiete años —contestó él—. Sólo los de los dos últimos.
—Los tengo.
En otras palabras, si los quería, podía ir a buscarlos. Ella no pensaba llevárselos. Todd no podía pedirle que lo hiciera. Si se lo pedía, ella probablemente lo acusaría de machismo.
Cuando salió de su despacho, se encontró con Stuart, el redactor jefe de la sección de Local, que le habló de la llamada de teléfono airada que había recibido del director de un colegio en respuesta a un editorial de Todd sobre la ineptitud de algunos profesores. Todd asintió, suspiró comprensivo, le dijo a Stuart que no pensaba dedicar más de una página a Cartas al Director sobre el tema de los profesores y continuó por la redacción hasta que llegó a la mesa de Gloria. Ella había reanudado la lectura del periódico estudiantil y, sin alzar la vista, levantó la mano izquierda, donde sostenía dos directorios de la Universidad de Winfield. Todd los tomó, le dio las gracias y regresó a su despacho.
Aaronson, Laura. Adams, Laura. Ahern, Laura. Aikman, Laura. Albano, Laura. Anderson, Laura. Asturvian, Laura. Babcock, Laura…
¡Santo cielo! En la universidad había tres mil estudiantes y la mitad de ellas se llamaban Laura.
Bien. Podía eliminar a las de primer curso. Habían llegado a Winfield en el mes de septiembre anterior y Paul había muerto en enero, por lo que no había tenido tiempo de acostarse con nadie de primero lo suficiente como para regalarle la navaja hawaiana de su esposa. Y las de segundo también serían demasiado jóvenes. Se centraría en los dos últimos cursos.
Y en las profesoras. Por supuesto. Paul había sido víctima una vez de los pechos firmes de una estudiante, pero seguramente habría aprendido la lección después de unos años de matrimonio con Sally. Si iba a tener una aventura, lo haría con alguien más sabio, más maduro. Alguien que, a juzgar por el tono de las cartas, leía bastante. Una profesora de Literatura tal vez.
Todd volvió a las primeras páginas del directorio, que contenían una lista de todos los profesores de la universidad. Laura Benson estaba en el Departamento de Educación Física. No, Todd no veía a Paul deseando a una atleta sudorosa y musculosa. Laurie Cantaggio, del Departamento de Interpretación, parecía una posibilidad, pero su nombre era Laurie, no Laura. Laura Ellroy era la ayudante del decano en la Oficina de Ayudas Económicas. Tal vez. Laura Hahn enseñaba Biología Molecular. No.
Laura Lovelace, del Departamento de Seguridad. A lo mejor tenía una pistola sexy. A lo mejor estaba guapa de uniforme o a Paul le gustaba jugar con las esposas. ¿Una mujer del Departamento de Seguridad estaría tan versada en el existencialismo?
Laura O'Connor, profesora de Botánica. Si Paul hubiera querido pasar tiempo con una mujer a la que le gustaban las plantas, ya tenía a su esposa.
Laura Ruzeka, del Departamento de Clásicas. Tal vez. Laura Stratton, Matemáticas. Quizá. Laura Titwell, directora de laboratorio del Departamento de Química. La incluiría en la lista.
Laura Walden, de Francés. Prometedor. Podía haber leído a Sartre en versión original. Podía haber vivido unos años en París, fumado demasiados cigarrillos negros, bebido vino caro en bistrós de segunda fila y aprendido a tomarse a sí misma muy en serio. Laura Walden parecía tener muchas posibilidades.
De hecho, parecía la más probable, teniendo en cuenta que en los departamentos de Literatura y Filosofía no figuraba nadie con el nombre de Laura.
Todd anotó el nombre y el número de teléfono del despacho de Laura Walden. Añadió los de Laura Ellroy, Laura Lovelace, Laura Ruzeka, Laura Stratton, aunque no imaginaba a Paul enrollándose con una profesora de Matemáticas, y Laura Titwell. Y se guardó el papel con los nombres en el bolsillo de la camisa.
Era casi mediodía y su madre no había regresado todavía. ¿Había decidido no volver porque había descubierto que la vida fuera del periódico era mucho más divertida que la vida en su jaula de cristal en un extremo de la redacción? ¿O Sally y ella se habían vuelto locas mutuamente hasta tal punto que habían terminado atadas en camisas de fuerza e ingresadas en el hospital psiquiátrico más cercano? Fuera como fuera, por el momento ninguna de las dos lo molestaba. A las doce tenía una comida con el teniente alcalde, que le hablaría sin cesar de lo maravillosa que era la administración municipal actual, y después tenía una reunión con sus directores de publicidad y de circulación para revisar los datos preliminares sobre si lanzaban o no una edición dominical del periódico. A continuación tendría que dedicarse a preparar la primera página del día siguiente.
Pero después de todo eso, alrededor de las cuatro, podía disponer de tiempo para hacer una visita a la universidad y presentarse a un par de Lauras.
Quizá una de ellas tuviera una navaja delatora encima de la mesa. Tal vez una de ellas le dijera:
—Oh, tú eras el mejor amigo de Paul Driver. Eras el ancla en su vida tormentosa. Tú le dabas una sensación de familia que no tuvo nunca de niño, un vínculo fraternal, la seguridad de saber quién era y cuál era su sitio. Oh, sí, hablaba de ti continuamente. Quería contarte nuestra relación y pensaba hacerlo, pero se le adelantó la muerte.
O quizá una de ellas le dijera:
—Si eras el mejor amigo de Paul, seguro que conoces a su esposa, Sally. Y si conoces a Sally, seguro que comprendes por qué Paul buscó sexo y afecto en mí.
Y Todd asentiría con la cabeza y diría:
—Por supuesto que lo comprendo.
Aunque ya no estaba nada seguro de que fuera así.
Capítulo 12
La Universidad de Winfield estaba situada en una colina encima del centro de Winfield. Una colina pequeña, sí, y normalmente, Sally habría disfrutado del paseo relajado por la leve inclinación de la Calle Principal, observando cómo las tiendas de las aceras iban pasando de artículos prácticos a otros más fantasiosos. La tienda que se especializaba en velas e incienso se habría hundido de haber estado situada cerca de las vías del tren. Pero estaba a media manzana de la universidad, y le iba bien. La ferretería, por otra parte, florecía también a una manzana calle abajo del Café Nuevo Día, que estaba situado en tierra de nadie, entre el centro y las vías.
Pero ese día no tenía tiempo para asomarse a las tiendas enfocadas al público universitario. Había recogido a Rosie una hora antes en el colegio, la había llevado a casa y luego la había llamado Tina.
Por suerte, Marcia, la madre de Trevor, había dicho que Rosie podía quedarse en su casa a jugar mientras Sally iba a ver a Tina. Después de dejar a los niños armados con bazookas de juguete e inmersos en una batalla con un par de calamares gigantes imaginarios en el jardín de Trevor, Sally había ido hasta el café, donde había dejado el coche en el aparcamiento de los empleados detrás del edificio. La universidad estaba sólo a un paseo colina arriba y aparcar allí resultaba tan difícil como recibir un e-mail de Marte, por lo que había sido más fácil dejar el coche en el café y subir andando.
No podía evitar pensar que Tina exageraba. El que Howard hubiera tomado la decisión de trasladarse a Darmouth no implicaba que la vida de la chica hubiera terminado. Tenía muchas opciones. Podía ir a verlo los fines de semana. O podía trasladarse también a Darmouth. O podía visitar a un cirujano plástico para que le quitara el tatuaje. O, si rompía con Howard y no quería pasar por la cirugía plástica, podía buscarse otro novio llamado Howard. Podía poner un anuncio en las páginas de ligues de Internet: «estudiante atractiva, independiente, un metro setenta, castaña, busca chico inteligente, sexy, rico y bondadoso. Tiene que llamarse Howard».
Sally no sabía por qué Tina la había llamado a ella. Tenía amigas en la escuela, compañeras de dormitorio y compañeras de clase que podían consolarla. Seguramente era porque, debido a su edad, Sally parecía más una madre suplente, una mujer rebosante de sabiduría y lo bastante competente como para guiarla por aquella crisis romántica. O quizá quería hablar con alguien cuya propia crisis romántica media docena de años atrás había interrumpido su carrera universitaria.
A medida que se acercaba a la verja barroca de hierro forjado que marcaba la entrada principal al campus, empezó a pensar en aquella carrera rota. Ir a Winfield había sido para ella una experiencia tan maravillosa como para Dorothy Gale viajar sobre el arco iris. Había pasado de ser una estudiante ambiciosa y de matrículas en su mediocre instituto regional a una universidad privada. Su primera idea había sido asistir a una universidad pública, pero su profesor de Literatura había sido alumno de Winfield y sabía más de universidades que Sally y su madre. Él se había empeñado en que pidiera el ingreso en Winfield, donde la habían aceptado y le habían ofrecido una beca.
A Sally le había gustado la universidad, aunque también se había sentido fuera de lugar allí. Muchos de los estudiantes procedían de suburbios acomodados próximos a grandes ciudades, de las ciudades dormitorio de Boston o Nueva Jersey. Sally no se había sentido intimidada por sus compañeros, pero tampoco había encajado exactamente bien con ellos. Todos parecían más sofisticados que ella, más… ricos.
A diferencia de ella, la mayoría no había tenido que trabajar. Los estudiantes con beca generalmente hacían trabajos en el campus, colocando libros en la biblioteca, fregando platos en los comedores… pero esos trabajos se pagaban mal y los alumnos que los aceptaban lo hacían principalmente para que la universidad no les redujera el dinero de las becas.
Sally necesitaba dinero de verdad, no sólo para pagarse una pizza y una película de vez en cuando, sino para cubrir el coste de los libros de texto, los viajes en autobús a casa en las vacaciones, los calcetines de las clases de gimnasia y las toallas de las duchas.
—¿Cómo que no tienen toallas? —le había preguntado su madre por teléfono—. ¿Qué clase de sitio es ése? Siempre hay toallas colgadas en los baños y amontonadas en algún estante.
—Tú estás pensando en los hoteles, mamá. Esto son dormitorios. Se supone que tenemos que traer nuestras toallas. ¿Puedes enviarme alguna?
—Me costaría más enviarte toallas que a ti comprarlas. Compra unas baratas, querida.
Sally, pues, había necesitado toallas, jabón, un flexo para el escritorio, rotuladores, un tablón de anuncios y una radio. Cuando consiguió trabajo en el Café Nuevo Día, al tener un sueldo de verdad suplementado con propinas, había podido comprarse todo lo que necesitaba. Y además, le gustaba trabajar en el café. Le gustaba más que la mayoría de sus clases. Greta era tímida, pero Sally se identificaba con ella más fácilmente que con las chicas de clase media de su dormitorio, de voces educadas y pelo rubio perfectamente cuidado. A ella le gustaba levantarse antes del amanecer y ver salir el sol mientras molía y preparaba café y servía a los policías del primer turno que empezaban el día a esa hora. Le gustaba charlar con los trabajadores que entraban, los tenderos de los establecimientos cercanos, los empleados del ayuntamiento y el abogado joven y atractivo que coqueteaba con ella.
Ella había coqueteado también. ¿Por qué no? Coquetear con Paul Driver le resultaba más natural que escribir un trabajo sobre el uso de los pinos por parte de Sarah Orne Jewett como símbolo de la vida austera de sus personajes, desentrañar los secretos del ácido ribonucleico o explicar qué narices quería decir Sartre en El ser y la nada.
Aun así, cuando se vio delante de la verja cubierta de hiedra de Winfield, seis años después de haber dejado los estudios, sintió una punzada de remordimientos. Tenía dos cursos completos, sólo le faltaban otros dos para graduarse.
Cuando Rosie cumplió tres años, Sally le dijo a Paul que le gustaría volver a estudiar.
—¿Y cuándo vas a encontrar tiempo para ir a clase? —le preguntó él.
—Estaba pensando en hacer sólo una asignatura por cuatrimestre. Puedo ir a clases nocturnas.
—¿Y no cenarías con nosotros esos días? ¿No cenarías con Rosie?
—Bueno, había pensado…
—¿Y cuándo harías los deberes? ¿Los fines de semana? Ahora juegas con Rosie, trabajas en tu jardín, haces repostería o lees. ¿De verdad quieres sacrificar ese tiempo a los deberes?
Ella no quería.
Pero sí podía ser agradable terminar la carrera. Tal vez investigara la posibilidad, ahora que Paul ya no estaba allí para disuadirla.
Cuando cruzó la verja, sintió una vez más que había aterrizado en el arco iris. El aire olía más verde y más fresco a ese lado de las puertas de hierro forjado, probablemente porque el campus tenía extensiones de césped y árboles. Senderos estrechos cruzaban la hierba y rodeaban arces y robles, rododendros y azaleas. Edificios majestuosos se elevaban a lo largo de los senderos, y sus pesadas ventanas de cristal, góticas e imponentes, susurraban:
—Somos sedes de conocimiento. Somos plataformas de lanzamiento de privilegios.
Pasó los edificios académicos, los administrativos y la monstruosidad de la biblioteca con sus pilares grecorromanos. En lo más profundo del campo estaban los dormitorios, varios edificios cuadrangulares de ladrillo rojo con residencias más pequeñas rodeándolos. Tina vivía en uno de ellos.
Sally encontró la puerta principal y la empujó. Un estudiante que se hallaba sentado ante el mostrador en la entrada le pidió que se identificara.
—Vengo a ver a Tina Frye. Soy Sally Driver.
El chico la miró de arriba abajo y, cuando terminó de estudiarla, levantó el teléfono de la mesa, pulsó tres números y dijo:
—Hay una mujer que viene a ver a Tina Frye. ¿Cómo ha dicho que se llama?
—Sally Driver.
—Sally Driver —repitió el chico en el teléfono. Ella se volvió a observar las notas clavadas en un tablón de corcho en la pared de su derecha. Un mitin delante de la biblioteca el viernes por la tarde. Un festival de música celta en el auditorio Higgins el domingo. Un recital de poesía en la Sala Boylston. Varias personas que buscaban otras que viajaran a Boston, Long Island o Providence. Y alguien que tenía un coche y ofrecía viajes regulares a Hanover, New Hampshire.
Dartmouth estaba situado en Hanover, New Hampshire. Si Howard se trasladaba allí, Tina podía viajar con el que había puesto aquel anuncio cuando quisiera ir a verlo.
El chico colgó el teléfono y carraspeó para atraer su atención.
—Está en el tercer piso. Habitación 314.
En realidad, a Sally no le hizo falta que le dijera el número de habitación. Cuando abrió la puerta del tercer piso y entró en él, oyó voces que salían de una de las habitaciones. Siguió las voces hasta la puerta marcada con el numero 314. Todas las voces parecían femeninas y todas hablaban a la vez. Sally llamó a la puerta.
Ésta se abrió y apareció Tina, con el rostro lleno de lágrimas.
—Oh, Sally, gracias por venir —consiguió decir, antes de derrumbarse en sus brazos y sollozar de un modo inconsolable.
Sally medio la transportó medio la arrastró de vuelta a la habitación, un rectángulo estrecho no mucho más grande que un armario empotrado, aunque habían conseguido meterse seis chicas en él. Tres estaban sentadas en la cama sin hacer, una en el alféizar de la ventana y otra en el escritorio. La última paseaba, dos pasos en una dirección y dos en la otra. Todas parecían muy afectadas por el problema de Tina. De hecho, todas parecían compartir su dolor. Sus expresiones iban de la tristeza al trauma y tenían rastros de lágrimas en las mejillas.
Sally se alegró de no haber llegado antes porque quizá las hubiera encontrado a todas llorando y habría tenido que secar el suelo.
Aunque todas se parecían en las lágrimas, las amigas de Tina respondían a una variedad de tamaños, formas y colores. Ninguna de ellas tenía el pelo rubio de mechas que tan popular había sido en el campus unos años antes. Su aspecto variaba desde el pantalón corto de gimnasia y la sudadera a blusas de seda y pantalones de franela a medida.
Tal vez hubieran terminado ya su llanto comunal, pero todavía gemían, acompañando como un coro griego los lamentos de Tina. Gracias a Dios que no se echaban encima de ella como había hecho Tina, pues apenas si podía soportar el peso muerto de la chica.
—El mundo no se ha acabado —dijo Sally con fuerza para hacerse oír por encima de los gemidos—. Contrólate. Sólo es un chico. Ningún chico se merece tanta pena.
Tina se apartó un poco y respiró entrecortadamente.
—Chicas, ésta es Sally Driver, la mujer más estupenda que conozco —le presentó a sus amigas, que tenían nombres como Caitlin, Amanda o Tanya. Sally sonrió a cada una de ellas y olvidó sus nombres en el acto.
—Te dirá que Howard es un canalla por hacerte esto —predijo la pelirroja regordeta.
—Te ayudará a pensar en cómo retenerlo —intervino la morena delgada con rastas.
—Escuchad, chicas, tengo que hablar con Sally a solas —Tina sonrió con valor a sus amigas y parpadeó con furia, sin duda para reprimir un nuevo brote de lágrimas—. Nos vemos luego en la habitación de Amanda, ¿vale?
—Vale.
—Sí.
—Hasta luego.
Las chicas se congregaron alrededor de Tina y la abrazaron una por una antes de salir por la puerta.
El silencio de la habitación después de que salieran resultaba algo desorientador. Sally miró a su alrededor y se fijó por primera vez en el poster de Brad Pitt que había encima de la cama. ¿Se parecería Howard a Brad Pitt? De ser así, quizá valiera la pena todo aquel drama… los libros de texto amontonados en el escritorio al lado del ordenador portátil; la bolsa de galletas de chocolate; las botellas de cerveza vacías apiladas a lo largo del estante superior de la librería; el oso de peluche que reposaba en la almohada de Tina, vestido con una versión minúscula de la misma camiseta de la universidad que llevaba ella y los cuatro zapatos desemparejados que se mezclaban con las pelusas debajo de la cama.
—¿Quieres una galleta de chocolate? —preguntó Tina, que se acercó a la bolsa que había sobre la mesa. Iba descalza y arrastraba el dobladillo de los pantalones por el suelo—. No son tan buenas como las que vendemos en el café, pero a veces me apetece algo de mala calidad, ¿sabes? —metió la mano en la bolsa y se llevó una galleta a la boca; después le pasó la bolsa a Sally.
Ésta la rechazó con un gesto negativo de la cabeza.
—Tina, ¿podemos hablar de esto? He dejado a Rosie con la vecina y me gustaría saber qué es lo que te pasa.
—A mí no me pasa nada —Tina se dejó caer en la cama mordisqueando la galleta. Unas lágrimas manaron de sus ojos—. Howard me ha dicho que lo han aceptado en Dartmouth y que se marcha —su voz terminó en un sollozo y tomó otra galleta.
—Estoy segura de que estás triste —murmuró Sally. Se sentó en la cama al lado del osito de peluche, dejando todo el espacio posible entre Tina y ella—. Pero si esto es amor verdadero, que se vaya a Dartmouth no se interpondrá entre vosotros.
—En Dartmouth hay chicas.
—Aquí también.
—Pero aquí estoy yo. No necesita otras chicas si yo estoy cerca. Allí no estaré cerca.
—Yo creía que os amabais.
—Pero es un chico. Ya sabes cómo son los chicos. Piensan con el pene.
Sally intentó no sonreír.
—Dartmouth está a una hora de distancia. Dos horas como mucho. No es para tanto.
—Si se va y se olvida de mí, sí lo es. Yo lo quiero, tú sabes cuánto lo quiero.
Sally lo sabía. Lo quería tanto que se había inyectado tinta en la piel.
—Quedan dos años más de universidad. Dos cursos completos en los que él estará allí y yo aquí. No creo que pueda soportarlo.
—Por supuesto que podrás soportarlo. Eres lista y fuerte. Tienes un buen trabajo y eres buena estudiante.
Tina levantó los ojos al cielo.
—Y tienes todas esas amigas maravillosas que te apoyarán en este momento difícil.
—Todas creen que Howard se merece que lo fusilen. O que lo castren.
—Vaya, tienes unas amigas violentas.
—Yo no quiero castrarlo. Quiero estar con él —Tina se lamió las migajas de los dedos y se inclinó hacia Sally—. He pensado que tú podrías darme algún consejo.
—Te estoy dando consejos.
—Ésos no. Otro —en el labio inferior de Tina quedaba una mancha de chocolate—. He pensado que podía quedarme embarazada y así tendría que casarse conmigo.
Sally se apartó de Tina con una mueca. La nariz del osito de peluche se le clavó en la espalda.
—Tú lo hiciste y te salió bien, ¿no? Yo no digo… ya sé que tu marido se ha muerto y eso es horrible. Pero estuvisteis juntos un tiempo. Se casó contigo.
Sally tragó saliva. Se sentía muy vieja. No podía recordar haber sido nunca tan joven como Tina. Ni siquiera a la edad de la chica había sido tan joven.
—Tina, no es un buen plan.
—Pero tú lo hiciste.
—No a propósito.
—Pero tú querías a tu marido, ¿verdad? Y él se casó contigo. Salió bien.
Sally abrió la boca y volvió a cerrarla, la abrió y volvió a cerrarla de nuevo. Sabía que tenía que decir algo, pero el único pensamiento que ocupaba su cabeza era: «yo no quería a mi marido».
Al principio lo había querido, claro que sí. Lo había querido antes de que encontrara las cartas de Laura. Lo había querido cuando él consintió en casarse con ella, porque se había mostrado honorable y responsable. Teniendo en cuenta la ausencia de su padre, había querido a Paul por hacer lo correcto. ¿No era así?
¿No había amado su cuerpo? ¿Y el modo en que él mantenía todas sus cosas ordenadas? ¿Y el modo en que consumía con valentía las comidas vegetarianas que le preparaba, con sólo alguna crítica que otra hacia el estofado de tofu? ¿Y el modo en que la deslumbraba con sus explicaciones de cómo funcionaba el sistema legal?
Su cuerpo. Sí, había amado su cuerpo, aunque él no era muy grande. Medía sólo un metro setenta y pesaba menos que ella en los últimos meses del embarazo. No es que ella tuviera nada en contra de su estatura. Un metro setenta no era muy pequeño y ella medía lo mismo, así que tampoco se podía decir que le sacara la cabeza, precisamente. Y aunque lo hubiera hecho, ¿qué habría tenido de malo? Nada. La única razón por la que pensaba en eso era porque había resultado una experiencia muy diferente besar a Todd, que medía más de uno ochenta. Probablemente casi uno ochenta y cinco.
Y había sido completamente diferente besar a Todd porque había sido impulsivo y ella se sentía cansada y no pensaba con claridad y él había transportado a Rosie gentilmente por las escaleras y tenía la nariz de color rosa. Por supuesto, no lo amaba.
—¿Sally? —la llamó Tina. Sally movió la cabeza para despejarse y miró a la chica—. Estaba pensando en no usar el diafragma. ¿Fue así como te quedaste embarazada?
—Yo no usaba diafragma —repuso Sally. En la universidad había pensado que, si encontraba una relación sólida a largo plazo, se haría con uno, pero cuando empezó a salir con Paul, no era una relación a largo plazo. Pasaron de unas pocas citas al «sí quiero» en un intervalo de tiempo increíblemente corto. No empezó a usar el diafragma hasta después de que naciera Rosie.
—¿Entonces lo hiciste sin nada?
—Nos falló un preservativo —contestó Sally, sintiéndose todavía más vieja.
—Pues eso tuvo que ser muy difícil… lograr que fallara el preservativo para quedarte embarazada.
—Yo no hice que fallara. No quería quedarme embarazada. Escúchame, Tina. Quedarse embarazada no es un buen modo de conservar a Howard. Puede salir corriendo si le dices que esperas un niño. Algunos hombres lo hacen.
—Él no lo haría. Me quiere.
—Si te quiere, no tienes nada que temer porque se vaya, ¿verdad?
Tina la miró dudosa. Era obvio que había esperado que Sally la aconsejara sobre el modo más eficaz de atrapar a un hombre.
—Créeme —dijo Sally—. Tú no quieres quedarte embarazada.
—¿Por qué? A ti todo te salió muy bien, excepto porque se ha muerto, pero tú quieres mucho a Rosie, ¿no? Te alegras de haber tenido a tu hija, ¿verdad?
—Por supuesto que quiero a mi hija.
—Y si tuvieras que volver a hacerlo, no cambiarías nada ¿verdad? Excepto lo de su muerte.
Una vez más, Sally se sintió como un pez, abriendo y cerrando la boca hasta buscar las palabras correctas.
—No me arrepiento ni por un instante de haber tenido a Rosie. Pero me hubiera gustado terminar la universidad. Y mi marido sí había terminado su carrera. Podía permitirse mantenernos. Si tú te quedas embarazada, ¿qué esperas que haga Howard? ¿Que deje la universidad y se ponga a trabajar para manteneros?
—Yo también puedo trabajar. Puedo trabajar más horas en el café.
—Eso no es una carrera.
—Para ti sí.
—Porque yo soy la encargada. Porque he trabajado allí años y he podido permitirme trabajar esos años allí porque mi marido se ganaba bien la vida como abogado. Escúchame, Tina, tu plan no es lo mismo en absoluto.
—¿Entonces no crees que deba quedarme embarazada? —Tina parecía decepcionada.
—Pues no —Sally se movió por la cama hasta quedar sentada a su lado, con la manta arrugada formando una especie de cima entre ellas. Rodeó a Tina con un brazo y la estrechó un momento contra sí—. Tienes opciones mucho mejores. Cuando esperaba para subir, he mirado el tablón de corcho que hay al lado de la puerta y he visto un anuncio que ofrece viajes a Dartmouth.
—¿En serio?
—Así que podrás ir a verlo. Probablemente tendrás que pagar parte de la gasolina, pero no será muy caro.
—¿En serio? ¿Has visto un anuncio de alguien que busca gente que vaya a Dartmouth?
—Sí. Y seguro que también hay otros anuncios en otros dormitorios. Todos tienen un tablón, ¿no? Podrás encontrar modos de ir.
—Porque lo amo —reiteró Tina, como si quisiera convencerse a sí misma.
—Ya lo sé.
—Y él me quiere de verdad. Dice que me quiere.
—Entonces sugiero que te olvides de la castración.
—Sí —la chica abrazó a Sally—. Gracias por ayudarme con esto. No quería que mis amigas supieran que estaba pensando en quedarme embarazada porque, si lo hacía, tenía que parecer que había sido un accidente. Si lo sabían ellas, podría enterarse Howard y entonces jamás volvería a confiar en mí.
—¿Y ahora estás bien?
—Sí. Además, esta noche voy a estar con mis amigas. Creo que estaré bien.
—Tengo que irme —dijo Sally. Se puso en pie—. Nos vemos mañana en el café, ¿no?
—Mañana no trabajo —le recordó Tina—. Es martes.
—De acuerdo. En ese caso, te veré el miércoles. Y, por favor, si necesitas hablar más, llámame. Pero no quiero que hagas ninguna estupidez.
Abrazó a Tina una vez más y la dejó masticando una galleta de chocolate. Su mente hervía de pensamientos que no la complacían, pensamientos sobre si su vida había sido estúpida y si había amado de verdad a Paul, o si la altura de Paul no le había importado hasta que había deseado a Todd, lo cual, por supuesto, había sido una aberración y posiblemente más estúpido que haberse quedado embarazada de Paul.
Cuando llegó a la puerta del dormitorio, se detuvo un momento ante el tablón de anuncios. Allí estaba el papel que anunciaba los viajes a Dartmouth, rodeado por todos los demás papeles, el mitin, la lista de películas patrocinadas por la organización estudiantil Winfield, y el recital de poesía, que Sally comprobó que había tenido lugar la semana anterior.
Y también vio que lo había dado la artista visitante Laura Ryershank.
Laura.
Por supuesto que no. A Paul nunca le había interesado la poesía. ¿Y cómo iba a haber conocido a la artista visitante? La mujer había visitado la universidad la semana anterior. Más de tres meses después de que Paul estrellara su coche contra el árbol.
Sally movió la cabeza y se apartó del tablón.
Era imposible.
Hizo un gesto de despedida con la barbilla al chico situado detrás del mostrador, abrió la puerta y salió al exterior. El cielo había perdido algunos grados de luz desde su entrada y el aire algunos grados de calor. Sacó una rebeca del bolso, se la puso y echó a andar por el sendero que llevaba a la verja de entrada. A su alrededor se veían muchos estudiantes, que entraban o salían de los distintos edificios. Algunos grupos de chicas inclinaban juntas la cabeza y susurraban. Sally se sentía siglos más vieja que todas ellas.
No era la única persona mayor que paseaba por el campus. Entre los estudiantes había también personas con aire de profesores. Divisó a un guarda de seguridad en uno de los senderos y a una mujer de pelo plateado que fumaba una pipa y llevaba una chaqueta de ante con coderas, y un hombre alto de pelo negro rizado bajaba los escalones del principal edificio administrativo.
¿Qué narices hacía Todd en la universidad?
Debió de verla, porque se quedó inmóvil en el segundo escalón y la miró. Estaba demasiado lejos para que ella viera si tenía el ceño fruncido, pero resultaba más fácil imaginarlo frunciendo el ceño que sonriendo. Ella misma fruncía también el ceño; podía sentir los músculos contraerse en la frente.
Él estaba entre ella y la verja. Había otros modos de salir del campus, pero resultaría muy raro que diera la vuelta y se alejara en la dirección por la que había llegado. Además, no le tenía miedo. No tenía que cambiar su vida para esquivarlo. Podía pasar delante de él e incluso saludarlo. Él tenía todavía las cartas de Laura en su poder y era el albacea del testamento de su marido, así que tendrían que verse. Si había conseguido lidiar con él cuando lo odiaba, suponía que podía lidiar con él también ahora.
Pero había sido más fácil cuando lo odiaba, cosa que, se recordó, seguía haciendo; quizá incluso lo odiaba más porque había provocado tantas emociones conflictivas en su interior. Lo odiaba porque, si no lo hubiera deseado, quizá pudiera haber seguido odiándolo como antes. Pero ahora tenía que odiarlo, porque besarlo había sido una sensación demasiado buena.
Intentar definir el tipo de odio que sentía por él le daba dolor de cabeza. Relajó el rostro en una sonrisa floja y siguió su camino, sabedora de que la llevaría al pie de los escalones del edificio de administración.
Él permanecía donde estaba, como si la esperara, demasiado arrogante para salir a su encuentro. Ella se recordó que, odios aparte, el sábado había pasado algunos momentos buenos con él. Durante la cena se había mostrado encantador y les había contado que había aprendido a cocinar de adolescente porque sus padres trabajaban a menudo hasta muy tarde en el periódico y se había cansado de vivir a base de sándwiches de crema de cacahuete.
Recordó también el modo en que había depositado a Rosie en su cama, para después retroceder y sonreír con timidez. No era un padre, acostumbrado a cargar con niños dormidos. Transportar a Rosie había sido un gesto muy amable y masculino.
Y después la había besado a ella, y ella asociaría ya siempre la palabra «viril» con él.
Cuando se acercó, él achicó los ojos y apretó los labios en una línea sombría.
—Hola —dijo ella, más sonriente todavía. Si su afabilidad lo molestaba, mejor—. ¿Qué te trae por aquí?
—Tenía que ver a unas personas.
—¿Qué personas?
Él tardó un momento en contestar. Una brisa ligera agitaba las hojas que poblaban las ramas de un roble cercano y removía el pelo de él.
—A personas llamadas Laura —dijo al fin.
Capítulo 13
Todd no quería incluirla en esa última fase de la búsqueda de Laura. ¿Pero cómo mantenerla al margen? Le gustara o no, parecían estar juntos en aquello. Además, tenía algunas preguntas para ella. Por ejemplo, ¿qué le había hecho a su madre? Helen no había vuelto a la redacción hasta mucho después de mediodía y su espíritu animoso no se podía atribuir sólo a la cafeína. Le había dado las gracias por recomendarle el Café Nuevo Día y había hecho un comentario críptico sobre que a veces el camino no seguido era el camino que tenía que seguir una persona. Después se había encerrado en su despacho y Todd no había vuelto a oír ni una palabra de ella. En cierto momento, cuando había salido para devolverle a Gloria los directorios de la universidad, había mirado a través de la pared de cristal de su madre y la había visto haciendo un solitario en el ordenador, con el ratón en la mano derecha y una sonrisa plácida en los labios.
Quería preguntarle a Sally por aquel milagro. También quería preguntarle por qué había llevado aquel tonto sombrero de paja el sábado cuando ahora estaba mucho mejor sin él. El sol jugaba con su pelo y realzaba todas sus luces rojizas. Quería preguntarle si imaginaba un brillo plateado en sus ojos azules y si había perdido peso, porque siempre la había considerado voluminosa, incluso regordeta, pero ya no pensaba del mismo modo. También tenía una pregunta para sí mismo. ¿Qué narices le ocurría? Había superado lo del beso, recuperado su equilibrio mental. No era normal que su cerebro empezara a derretirse de nuevo.
Ella no se rió cuando le dijo que acababa de pasar diez minutos charlando con Laura Ellroy, la ayudante del decano en ayuda financiera.
—Está casada —informó.
—¿Y qué? Paul también estaba casado.
Todd negó con la cabeza.
—No es ella. No es su tipo.
—¿Y cuál era el tipo de Paul?
Todd ya no estaba seguro. En otra época habría jurado que Sally no era el tipo de Paul; y habría jurado que tampoco era el suyo.
—Esa mujer emite vibraciones de estar felizmente casada. También he investigado a una Laura del Departamento de Química. Tiene mi altura y pesa treinta kilos más que yo.
—Tal vez Paul la encontrara atractiva —sugirió Sally.
—Lo habría aplastado —comentó él—. Y existe otra Laura del Departamento de Matemáticas. Me ha recordado un poco a ti. Está pirada.
—¡Yo no estoy pirada!
—Tú sabes a lo que me refiero.
—No —ella apretó los labios—. ¿Tiene hijos?
—No le he preguntado. Cinco minutos con ella y sabía que no era la autora de esas cartas. Y además…
—¿Y además?
—¿Por qué iba a tener una aventura con una mujer como tú si te tenía a ti?
—Yo era su esposa —comentó Sally—. No es lo mismo.
En eso tenía razón. Tal vez sí era el tipo de Paul y, cuando él quería una aventura ilícita, buscaba el mismo tipo de mujer sólo que en versión adúltera.
—Bueno, no importa. No creo que su Laura esté en el campus.
—¿Y qué hay de Laura Ryershank?
—¿Quién?
Sally lo tomó del brazo y lo llevó hacia una columna llena de anuncios del campus. Ella miró los anuncios y él miró la mano de ella en la manga de su chaqueta. Un contacto casual, que no significaba nada, y sin embargo… lo distraía. Igual que lo distraía el sol en el pelo de ella.
—No, no está aquí. Pero sí en otros sitios —dijo ella, y tiró de él más allá de la biblioteca, hasta otra columna cubierta de anuncios—. Es una artista visitante. Dio un recital de poesía en el campus la semana pasada.
—¿Y qué puede tener que ver eso con Paul? La semana pasada estaba muerto.
—Pero ella es una artista visitante. Lo que significa que puede haber visitado la universidad otras veces. Ahí está —encontró el folleto que buscaba y lo arrancó.
Todd leyó el anuncio. Laura Ryershank había dado un recital de poesía la semana anterior en la sala Boylston.
—Es poetisa. Piensa en las cartas, Todd. La escritura es poética, ¿verdad? Las cartas apestan a poesía.
—Sí, ¿pero cómo podría haberla conocido Paul?
—Artista visitante —explicó Sally—. Cuando yo era estudiante aquí, venía un artista visitante durante todo el curso. Visitaba el campus una vez al mes, daba un par de clases o de seminarios, hacía algo público, como el recital de poesía o una exposición en el museo del campus y se marchaba. Laura Ryershank puede haber venido de visita todo el año.
Él negó con la cabeza.
—Vale, es la artista visitante de este año. Eso significa que Paul la habría conocido, como muy pronto, en septiembre. No puedo creer que su aventura durara sólo cuatro meses. Nadie habría escrito tantas cartas en cuatro meses.
—¿Por qué no? Si lo amaba, lo habría hecho.
—¿Aunque él no le contestara? Tú conocías a Paul. El no habría escrito tantas cartas en cuatro meses.
—Puede que ella sí.
—Él la habría considerado una pesada.
—Si la quería, no —una sombra cruzó el rostro de ella. Era evidente que aquella idea le dolía, a pesar de que creyera que su marido era un imbécil.
Todd sintió una rabia nueva contra Paul por haberla engañado, pero se desvaneció casi tan deprisa como había aparecido. Él no tenía obligación de sentir el dolor de Sally. Se había metido en aquello porque había sentido un dolor propio. Eso era suficiente dolor para él.
Ella pareció sacudirse pronto la pena.
—Es posible que se conocieran en otra parte y empezaran su aventura —dijo con resolución—. Y luego, para facilitar las cosas, ella decidió solicitar el puesto de artista visitante aquí y así tenía una excusa para venir todos los meses a la ciudad.
—De acuerdo. Supongamos que tienes razón. ¿Cómo descubrimos más cosas sobre ella?
Sally pensó un momento.
—Puedo preguntarle a Tina, la chica que trabaja por las mañanas en el café conmigo. Es estudiante aquí.
—La recuerdo —tenía un montón de pendientes y mirada no muy inteligente. A él no le había parecido ningún genio.
Pero la chica no tenía que ser un genio para decirles si la artista visitante de aquel año podía resultar deseable. Sólo tenía que describírsela y contarles cuándo había empezado a relacionarse con la universidad y con qué frecuencia iba por allí.
Sally le soltó el brazo, que él sintió inmediatamente más ligero, como si le hubieran desatado un peso. Sintió deseos de levantarlo en el aire para celebrar su libertad, pero no lo hizo porque también lo sentía frío, extrañamente sin sangre.
—Voy a ver si encuentro un teléfono —comentó ella—. Acabo de venir de su habitación, así que seguramente seguirá allí.
Sally fue hacia la entrada de la biblioteca. Se abrió paso entre los grupos de estudiantes, que se apartaron ante ella pero no ante Todd. Éste intentó no odiarlos por eso.
Dentro había una puerta batiente metálica con una ranura. Sally introdujo una tarjeta, pero la puerta se negó a abrirse.
—Tendremos que buscar un teléfono en otro sitio —dijo ella—. Mi carné de estudiante ya no funciona.
—¿Y por qué iba a funcionar? No eres estudiante.
—Funcionaba la última vez que usé esta biblioteca.
—¿Cuándo? ¿Hace seis años?
—Hace seis meses —repuso ella—. A lo mejor se ha estropeado la banda magnética. A veces dejo que Rosie juegue con la tarjeta. Le gusta fingir que es estudiante universitaria.
Todd la siguió escaleras abajo y por el camino que llevaba el edificio administrativo.
—¿Por qué usaste esta biblioteca hace seis meses?
—Es mucho mejor que la municipal. Si alguna vez dejas de hacer editoriales sobre el sistema de alcantarillas, quizá quieras escribir uno sobre las malas condiciones de la biblioteca municipal.
—¿Es mala?
Todd raramente iba allí. Cuando quería un libro, lo compraba. Era más fácil que ir a la biblioteca, sobre todo porque podía pedir la mayoría por Internet. Y la comodidad compensaba de sobra el gasto. Los libros que no quería conservar los regalaba y a los que quería guardar les buscaba espacio en las estanterías de su casa.
—¿Tú no usas la biblioteca municipal? —preguntó ella—. Deberías. Eres director de un periódico. Un hombre de letras —se rió ella.
—Lo soy. Soy un hombre de letras.
—Pues escribe un editorial sobre la biblioteca.
—Si me apetece, lo haré —gruñó él. No permitía que su madre le dictara el contenido de sus editoriales y no tenía ninguna intención de dejar que lo hiciera Sally.
Dentro del edificio administrativo ella localizó un teléfono público y marcó unos números. Escuchó un momento y colgó.
—Tina no contesta. La llamaré más tarde.
Pasó al lado de él en dirección a la puerta y Todd se detuvo un momento a calibrar su estado de ánimo. Se sentía irritado y eso debería haberlo complacido. Irritado era como estaba acostumbrado a sentirse cerca de Sally. No divertido ni excitado. Siempre la había considerado un dolor de muelas y en ese momento también. Pero ahora el dolor de muelas tenía un componente sexual que lo irritaba todavía más.
Ella salió del edificio y soltó la puerta enorme en lugar de sujetarla para él. Todd la atrapó a medio cerrar y volvió a abrirla. Cuando salió, ella estaba ya al pie de los escalones. Él observó el modo en que le caía la falda alrededor de las caderas y por las piernas. Sus muslos estaban dentro de aquella envoltura estampada. Muslos esbeltos y fuertes.
Bajó los escalones corriendo, sin molestarse en pensar por qué quería alcanzarla. Ella caminaba a paso ligero, pero él tenía las piernas más largas y no tardó en alcanzarla.
—¿Qué vamos a hacer sobre esa poetisa? —preguntó, con el folleto todavía apretado en la mano.
—Yo no sé lo que vas a hacer tú.
—¿Y qué vas a hacer tú?
Ella le lanzó una mirada rápida y dudosa, pero no aflojó el paso.
—Yo voy a investigar. ¿Por qué no sigues tú con los nombres del disquete? —sugirió—. Yo me ocuparé de la poetisa.
—Divide y vencerás, ¿eh?
—Aprovechar al máximo los recursos.
—Evitar repeticiones.
Ella lo miró y a él le complació ver que sonreía. De algún modo, habían acabado de acuerdo, en sintonía. La vieja hostilidad se disipaba, dejándolo de nuevo en un terreno no familiar con Sally, un lugar extraño donde el aire estaba impregnado de afecto y su mente estaba llena de pensamientos sobre los muslos de ella. Pensamientos sobre sus pechos, sobre su pelo rojizo, sus dedos fuertes y unos ojos azules con destellos plateados.
—Me gustas más cuando no me gustas —confesó, y a él mismo le sorprendió su sinceridad.
La sonrisa de ella se hizo más amplia.
—¿Te ayuda que te asegure que tú no me gustas?
Él se echó a reír.
—Me ayuda mucho.
—Bien.
Ella volvió a tocarle el brazo, concretamente la parte interna de la muñeca, y a continuación se volvió y echó a andar por el sendero que llevaba a la verja. Él se quedó donde estaba, observándola, intentando averiguar por qué, si no le gustaba, le gustaba sonreír y reír con ella. Y por qué, mucho después de que ella hubiera cruzado la puerta y se hubiera perdido de vista, sentía todavía el calor de su mano en la muñeca.
Rosie llegó al Café Nuevo Día a las ocho y media, acompañada por Trevor. En el colegio había todo el día talleres de profesores, lo que implicaba que habían cancelado las clases. Rosie había dormido en casa de Trevor la noche anterior para que Sally no tuviera que preocuparse de llevarla al café antes de amanecer, cuando Greta estaba todavía horneando. Pero Marcia, la madre de Trevor, tenía citas de nueve a doce y Sally se había ofrecido a quedarse con los dos niños hasta que la otra mujer pudiera recogerlos de nuevo.
A las nueve y media empezaba a dudar de la inteligencia de aquel acuerdo.
Les había dado trozos de masa para jugar y eso los había tenido ocupados unos minutos. A continuación les había dado papel y lápices. Los había tenido ocupados barriendo la cocina, aunque el suelo estaba inmaculado, gracias a la compulsión de Greta por la limpieza.
Después les había dado más masa, que ellos habían convertido en bolitas del tamaño de guisantes que se habían arrojado el uno al otro. Les había dado croissants rellenos de chocolate y más tarde había tenido que lavarles el chocolate de las manos y la cara y quitarles las migas del pelo.
El café estaba a rebosar. Siempre lo estaba. Suponía que era culpa suya. Si no hubiera convencido a Greta para que lo decoraran mejor unos años atrás, si no hubiera colgado las cortinas y los cuadros y convertido el local en un sitio cálido, probablemente seguiría siendo el café adormilado que era cuando ella había empezado a trabajar allí. En lugar de eso, era un sitio ajetreado y ruidoso que hacía mucho dinero. El novelista vestido de negro estaba en su mesa de costumbre, tomando café y escribiendo con fervor en su cuaderno. Las mujeres del gimnasio atiborraban sus cuerpos con tartitas de arándanos y cafés con leche. Uno de los dependientes de una tienda cercana acababa de pedir seis capuchinos para llevar. El agente Bronowski aparecería en diez minutos.
Esa mañana le habría venido bien contar con Tina. En realidad, le habría venido bien contar con quien fuera. Desgraciadamente, sólo tenía a Rosie y Trevor, quienes no eran de ninguna utilidad.
—Hacemos que son balas —instruyó Rosie a Trevor mientras hacía bolitas de masa. Los niños estaban en el suelo del umbral de la cocina, en el otro extremo del mostrador—. Si te da una, estás muerto.
—No quiero estar muerto —protestó Trevor. Era un niño dulce y pálido, de cabello color trigo, pecas y una voz temblorosa. Una de las razones por las que Rosie y él se llevaban tan bien era que él solía ceder con ella.
Pero ese día no cedía. Sally prestaba atención a la conversación, incluso mientras contaba el cambio para el dependiente de los seis capuchinos. Animaba en silencio a Trevor. Convertir masa en balas resultaba bastante siniestro.
—¿Y qué quieres tú que sean? —lo desafió Rosie. Estaba sentada con las piernas cruzadas, vestida con un peto vaquero y el sombrero morado en el pelo—. Pueden ser hielo. Y vuelven la calle resbaladiza y puedes resbalarte y morir.
—Yo no quiero morir —insistió Trevor con voz trémula—. ¿No podemos hacer nieve con ellas? Un muñeco de nieve.
—Pero si las hacemos hielo, puede ser como cuando murió mi papá.
—Pero no son hielo —insistió Trevor—. Hace demasiado calor. Es primavera. En primavera no hay hielo.
—Son pastillas mágicas —decidió Rosie—. Cuando las comes, puedes ir a donde quieras. Así puedo ver a mi papá si me como una.
—¡Qué asco! —se rió Trevor—. ¿Y te vas a comer una?
—Sí. ¿Tú no?
Sally apartó los pensamientos sobre Paul que le habían suscitado las palabras de Rosie e intentó recordar qué llevaba la masa: harina, agua, sal, mantequilla. No llevaba huevo crudo. Si Rosie se la comía, no sabría bien, pero no la pondría enferma.
Una vez segura de que la niña no se iba a envenenar, volvió a pensar en Paul y en que Rosie quería ver a su padre.
A veces hablaba de él como si esperara verlo entrar por la puerta al final del día y tomarla en sus brazos. A veces hablaba de él con rabia, como si fuera un aguafiestas por haber conducido demasiado deprisa y recordaba todavía una vez que él no la había llevado al circo en Springfield y otra que le había gritado en su cumpleaños, lo cual no había sido justo porque era su cumpleaños y la niña del cumpleaños debía poder hacer lo que quería aunque fuera alentar a sus invitados a subirse al tejado del garaje y saltar. Otras veces no lo mencionaba en absoluto. Últimamente hablaba del amigo de su papá. La noche anterior en la cena había hablado de él.
—Me gusta la música del amigo de papá —había dicho—. Creo que deberíamos comprar música de Nirvana. Me gusta. Gritan mucho.
Tal vez Rosie necesitaba a un hombre en su vida. Por suerte, Sally no necesitaba uno en la suya. A menos, claro, que fuera para ayudarla a servir el pedido que acababa de hacer un obrero de la construcción que estaba ante el mostrador con su casco amarillo y un impresionante cinturón de herramientas.
Detrás de él estaba Jonelle, del salón de peluquería de la acera de enfrente. Y detrás de ella un hombre mayor. La puerta se abrió de nuevo y la siguiente persona en ponerse a la cola fue Helen Sloane.
Sally la recibió con una sonrisa y la saludó agitando la mano. Vestía de nuevo como una agente inmobiliaria o una directora de colegio. O una secretaria de ejecutivo. Exudaba profesionalidad en sus pantalones grises y un suéter rosa que chocaba con su pelo.
—Hoy hay mucha gente —comentó al señor del pelo blanco.
—¿Eh? —gritó éste.
Helen le sonrió, pasó a su lado y se acercó al mostrador.
—¿Necesitas ayuda? —preguntó a Sally.
La joven recordó que el día anterior habían bromeado sobre que Helen aceptara un empleo en el café. Al menos, Sally estaba segura de que había sido una broma; una breve fantasía para una mujer que no se sentía apreciada por su hijo en el despacho y también para una encargada de un café con demasiado trabajo.
—¡No es nieve! —gritó Rosie desde el otro extremo del mostrador—. Es hielo.
—No, no lo es —gritó a su vez Trevor con su voz temblorosa.
—¿Qué les pasa? —preguntó Helen, que se puso de puntillas para mirar a los niños por encima del mostrador—. ¿Estás de niñera?
—Me temo que sí —Sally tapó el vaso de plástico que acababa de servir y lo colocó en una bandeja de cartón.
—Déjame echarte una mano. No soy una inútil. Puedo servir café.
—Helen, no sé…
—O puedo vigilar a esos dos. ¿Qué es eso que se tiran?
—Masa.
—¡Oh, por el amor de Dios! —la mujer dio la vuelta al mostrador, pasó al lado de Sally y se plantó ante Rosie y Trevor con las piernas separadas y los brazos enjarras—. No tiréis masa —dijo; y los niños la miraron con la boca abierta.
—¿Quién eres? —preguntó Rosie.
—Soy Helen Sloane. No tiréis masa.
—Yo no quería tirarla —se defendió Trevor—. Me ha obligado ella.
—No es verdad.
—Sí lo es. Tú has dicho que tenía que ser hielo.
—He dicho que podían ser balas.
—No la tiréis —les advirtió Helen.
Sally entregó el pedido al obrero de la construcción con una sonrisa de disculpa.
—¿Algo más?
Cuando la campanilla de la puerta dejó de sonar y los clientes dejaron de entrar sin interrupción, Helen y los niños estaban sentados debajo de la mesa central de la cocina creando un pueblo a base de vasos de plástico, platos de papel y cajas vacías de los cubiertos de plástico. De la estancia no salían gritos ni quejas.
La mitad de las mesas de fuera estaban ocupadas: el novelista, un par de mujeres de mediana edad que hablaban de tartas de manzana e infusiones de hierbas, un ejecutivo que mordisqueaba un bollo suizo mientras leía documentos de una cartera de piel y el agente Bronowski, que había llegado una hora más tarde que de costumbre porque había tenido que reemplazar a otro agente y mordisqueaba su bollo con aire estoico. En tres minutos estaría preparado para su segunda taza de café.
Sally miró a Helen y a los niños desde la puerta de la cocina.
—Es usted una hacedora de milagros —elogió a Helen—. ¿Cómo ha conseguido que se calmen?
Helen dio un par de cucharillas de plástico a cada uno, se enderezó y se sacudió las manos.
—Soy más grande que ellos. Tienen que escucharme.
—Mami, ¿sabes qué? —sonrió Rosie—. Helen es la mami del amigo de papá.
—Sí, lo sé.
—Le he hablado del collar que me compró el amigo de papá.
Sally se preguntó si Todd habría comentado con su madre la excursión a Boston, si quizá ella se había interesado por el café a raíz de aquello. Tal vez quería observar a la mujer con la que había pasado su hijo un día en la ciudad. Tal vez Todd había insinuado cosas sobre su relación…
Una idea risible. En primer lugar, no había nada que insinuar, y en segundo lugar, no había relación.
Observó la expresión de Helen, sus ojos oscuros y las líneas en torno a los labios en busca de una señal que le dijera si conocía o le importaban las actividades de fin de semana de su hijo.
—Un collar de arroz —dijo Helen.
—Así es.
—Suena ridículo.
—Lo es.
—Es precioso —declaró Rosie.
—¿Cómo va todo por ahí fuera? —Helen señaló detrás de Sally—. ¿Hay una cola de clientes?
—De momento no —Sally miró su reloj—. El agente Bronowski querrá otro café dentro de noventa segundos.
—Arthur Bronowski es un hombre de costumbres —Helen miró a los niños y se reunió con Sally en la puerta—. Conozco a todos los policías de la ciudad. Tienes que hacerlo cuando diriges un periódico. Todos ellos son fuentes.
—¿En serio? —a Sally le costaba imaginar que el agente Bronowski pudiera revelar algo interesante al Noticias del Valle.
—No sólo son fuentes, sino que además no te pondrán una multa si dejas el coche mal aparcado cuando estás siguiendo una historia. Pregúntale a Todd. Si lo multaran cada vez que aparca mal cuando está trabajando, tendría que pedir una segunda hipoteca.
—Él no escribe artículos, ¿verdad?
—Ahora casi nunca. Pero antes sí. Lo creas o no, yo también lo hacía… antes de que me dejaran de lado —miró la zona de las mesas—. ¿No necesitas que sirva café?
—¿De verdad quiere servir café? ¿Una mujer que escribía artículos para el Noticias del Valle?
—Necesito hacer algo —la mujer suspiró y se tocó el pelo como si temiera que un mechón hubiera escapado a la laca—. Mi marido tiene la ridícula idea de llevarme un mes a la isla Hilton Head. A jugar al golf. ¿Te imaginas algo más aburrido? Un mes entero.
—A algunas personas les gusta el golf —comentó Sally.
—La pelota es demasiado pequeña. ¿Por qué no pueden usar una más grande? Y una raqueta decente en vez de esos estúpidos palos. El que inventó el golf no pensaba con la cabeza —miró por encima del hombro a los niños, afanados debajo de la gran mesa de aluminio—. Rosie es algo especial. Entiendo por qué Paul decía siempre que era la luz de su vida. Es encantadora. Me recuerda a mí.
Sally reprimió una sonrisa.
—No siempre es encantadora —dijo con modestia, aunque, por lo que a ella se refería, Rosie se acercaba a la perfección—. Pero ha hecho maravillas con ellos. No sabía que se le dieran tan bien los niños.
—No se me dan tan bien. Simplemente no le aguanto tonterías a nadie más pequeño que yo; y no hay mucha gente que lo sea, pero así es la vida cuando eres bajita. Además, he tenido experiencia con mis nietos.
—¿Nietos?
—Los hijos de mi hija. Siete y cuatro años. Cassandra y Henry. Los pongo firmes.
O sea, que Todd tenía dos sobrinos. Y una hermana. Aquella información sorprendió a Sally, aunque no fuera especialmente sorprendente.
—¿Viven por aquí?
Helen negó con la cabeza.
—En las afueras de New Haven. No los veo muy a menudo. Todd y Walter siempre dicen que si me jubilo, podré verlos más. Pero Walter está jubilado y no los ve más. Sólo ve más el campo de golf.
Sally no sabía qué decir. No podía resolver los problemas de Helen. Ni siquiera estaba segura de cuáles eran esos problemas, aparte de que su marido y su hijo querían que se jubilara y ella se resistía.
—Sí, lo decía en serio —comentó Helen—. Si quieres contratarme para servir café, me interesa.
—Pero… usted es periodista.
—Los periodistas tenemos mucha experiencia sirviendo café, créeme —pasó delante de Sally y recorrió la longitud del mostrador—. Esto podría controlarlo pronto. ¿Qué es esto… nata de verdad? No usáis esa sustancia química, ¿eh? ¿Y esto? Parecen bizcochos de miel.
—Lo son.
—Bien. Este sitio tiene que ser más interesante que estar sentada en mi despacho intentando entender el maldito ordenador. En mi despacho tengo la sensación de que pase un río delante de mí y yo esté en un charco de agua estancada, secándome. El golf está haciendo que mi marido pierda la cabeza. Yo no quiero perder la cabeza.
—Trabajar aquí puede volverte un poco loca —le advirtió Sally.
—Un poco loca no es para tanto. Lo que me preocupa es volverme muy loca, no un poco. Bueno, ¿qué me dices?
—Puedo tener una ayudante los martes. En realidad, todas las mañanas de nueve y media a once más o menos.
—Las mañanas están bien.
—Pero creo que deberíamos probar un par de días a ver si le gusta. No es el trabajo más emocionante del mundo.
—¿Y quién quiere emociones? Yo ya he tenido emociones. Cuarenta años en el periódico. Hace veintidós destapé una serie de historias que abrieron esta ciudad en canal. Tres miembros de la junta de recalificación de terrenos fueron a la cárcel gracias a mí.
—Debe de estar muy orgullosa.
—Cuando Walter y yo dirigíamos el periódico, ayudamos a crear las cloacas. Entonces no las había. Escribimos artículos, editoriales, incluso invertimos parte de los fondos de pensiones del periódico en bonos de las cloacas, y debo decir que sacamos unos dividendos excelentes. Ahora Todd escribe editoriales para mejorar el sistema de cloacas, hacerlas más limpias o algo así. No sé. No es como lo que hicimos nosotros.
Sally sintió una punzada de simpatía por Todd. ¿Tenía que pasarse el día escuchando que no dirigía el periódico tan bien como cuando su madre llevaba el timón?
—Ahora mi esposo va de campo de golf en campo de golf mientras su cerebro se desintegra neurona a neurona. Y yo estoy obsoleta.
Si Todd hacía que su madre se sintiera obsoleta, se merecía tener que oírla todo el día.
—Si quiere trabajar aquí, será un placer.
—¿De verdad?
—De verdad.
—Bien. Porque conozco un modo estupendo de hacer café. Aplastar una cascara de huevo entre los granos. Así fue como me enseñó mi madre. No sé qué propósito cumple la cascara de huevo, pero si la pones, el café sale excelente.
Y con eso, volvió a la cocina, aunque Sally no sabía si para vigilar a los niños o para buscar cascaras de huevo.
Capítulo 14
Todd entró como una tromba en el Café Nuevo Día y estuvo a punto de derribar a la mujer que había ante el mostrador. La mujer tenía pelo largo negro de distintas texturas, como si le hubieran tejido lana y telarañas entre los cabellos y, cuando movía las manos, los brazaletes que cubrían sus antebrazos tintineaban como el contenido del bolso de Sally.
Si no hubiera sido director de uno de los periódicos más importantes de la región, quizá le habría avergonzado reconocer a Madame Constanza, tarotista. Pero no la conocía de visitar su consulta en busca de guía espiritual, sino de haber escrito un perfil de ella para el periódico un año atrás, antes de ascender a director.
Madame Constanza llevaba un vestido rojo largo de un tejido suave y arrugado. El tipo de vestido que podía llevar Sally, excepto porque ésta prefería colores más suaves y era bastante menos voluminosa que la tarotista.
La mujer lo miró un momento y volvió los ojos muy pintados a Sally, que estaba detrás del mostrador.
—¿No te he dicho que había un hombre alto y moreno en tu futuro?
—Eso se lo dice a todas las chicas —le recordó Sally con una sonrisa. Llevaba el pelo apartado de la cara con un estilo que realzaba el contorno de sus mejillas, la curva gentil de la mandíbula y sus labios rosados y suaves.
No. Su peinado no realzaba los labios. Él no se fijaba en sus labios. Por lo que a él respectaba, ella no tenía labios.
—En realidad, te dije que había un hombre alto, moreno y atractivo en tu futuro —miró de nuevo a Todd—. ¿Qué te parece?
—A mí me parece guapo —dijo una voz desde el extremo del mostrador.
Todd miró hacia allí y divisó a la estudiante de Sally preparando una bandeja de bizcochos. El olor a canela se mezclaba con el pachulí del perfume de Madame Constanza de un modo muy poco agradable. Todd rezó para que la profeta de Winfield se marchara pronto y le dejara disfrutar del aroma a bizcochos recién hechos.
—¿Oyes eso, Todd? —se burló Sally—. Cree que eres atractivo.
Él frunció el ceño, porque ella hablaba con suavidad y le bailaban los ojos. ¿Era posible que estuviera coqueteando con él?
¿Y era posible que a él le agradara esa posibilidad?
Echaba de menos los viejos tiempos en los que aborrecía a Sally y el aborrecimiento era mutuo. Los días en los que podía burlarse de sus pendientes… los que llevaba ese día parecían pequeñas réplicas en piedra de una lanzadera espacial… y de su puerta naranja y su pelo ridículo, que no era ni mucho menos tan ridículo como el de la tarotista.
Echaba de menos los días en los que Paul estaba vivo y Todd podía centrarse en el hecho puro e irrefutable de que Sally estaba como una cabra.
Pero Paul había muerto y además había resultado ser un embustero. Y en ese momento, Todd miraba a Sally e intentaba interpretar su sonrisa juguetona.
La estudiante universitaria llegó al lado de Sally y se dedicó a trasladar los bizcochos de la bandeja a un estante de la vitrina de cristal. De vez en cuando lanzaba una mirada en dirección a Todd. Su sonrisa resultaba mucho más abiertamente coqueta que la de Sally. ¿Flirteaba también con él?
Si lo hacía, seguramente sería sólo por practicar. Él no era un Adonis precisamente.
Decidió que Sally tampoco flirteaba con él. Simplemente se burlaba, intentaba hacerle perder el equilibrio… y casi lo conseguía.
—Tengo que hablar contigo —dijo, resuelto a no permitir que ninguna de aquellas tres mujeres lo apartara de su misión.
—Tendrás que esperar tu turno —contestó Sally con calma.
Siguió atendiendo a Madame Constanza, que al parecer era bastante particular sobre la bollería que le gustaba. Quería una rosquilla normal y una bañada de chocolate; no, una de chocolate y una de anís; no, dos de anís, pero sin los caramelitos de colores por encima. Aunque, pensándolo mejor, lo que más le apetecía eran dos de chocolate. Y una normal, por si se cansaba de las otras.
Todd estaba a su lado esforzándose por no perder la paciencia. Pero por mucho que lo irritara la tarotista, lo irritaba más Sally, que parecía relajada y serena, como si disfrutara intensamente atendiendo a aquella clienta.
Pues muy bien. Se alegraba por ella. Pero su madre era otra cuestión.
—Tengo que hablar contigo —repitió, cuando Madame Constanza se alejó al fin en medio de una cacofonía de pulseras tintineantes y faldas rumorosas.
—Si es de Laura Ryershank…
—No, no lo es —la interrumpió él. Lanzó una mirada a la ayudante, que bajó la cabeza y se ruborizó porque la hubiera sorprendido observándolo—. ¿Qué pasa con Laura Ryershank?
—Le pregunté a Tina por ella.
—¿Y?
Sally se encogió de hombros.
—Dice que es hermosa y carismática.
—Vale.
—El año pasado dio dos recitales en el campus que tuvieron mucho éxito y la contrataron para ser la artista visitante este año.
—O sea, que estuvo en Winfield el año pasado.
—Pues sí.
Tina se alejó del mostrador y vació un saco de granos de café en un molinillo, que empezó a moler con un ruido ensordecedor.
Todd apoyó los codos en el mostrador.
—Podría ser nuestra Laura —murmuró, a pesar de que no era fácil que lo oyera nadie con el estruendo del molinillo.
Sally no se apartó. Mantuvo la posición, con la nariz a pocos centímetros de la de él y los labios, los mismos labios en los que él no tenía ningún interés, tan cerca que casi podía sentir vibrar el aire entre sus caras cuando ella dijo:
—Podría serlo.
—Tenemos que encontrarla.
—Pensaba hacer unas llamadas esta tarde cuando salga de aquí.
—Yo haré las llamadas.
—No hace falta. Seguro que puedo arreglármelas.
—Tengo recursos que tú no tienes.
Ella enarcó las cejas.
—¿Recursos?
—Soy director de un periódico.
—Oh —sonrió ella—. Y yo sólo tengo una guía telefónica. No puedo competir.
Su sarcasmo le recordó por qué había ido allí.
—Has contratado a mi madre —dijo. El brusco cambio de conversación pareció sorprenderla.
—¿Qué?
—Has contratado a mi madre para trabajar aquí.
Le has dado un empleo.
—Oh, bueno, sólo son unas horas a la semana, para ver si le gusta.
—¡Sally! Mi madre dirigió un periódico. Ha llevado la producción, las finanzas y las negociaciones con los sindicatos. No es una camarera.
Sally se apartó un poco.
—Me alegro de oír eso porque aquí no tenemos camareras. Así que no tienes que preocuparte de que lo sea.
—¿Y para qué la has contratado? ¿Para moler café?
El molinillo paró justo en el momento en el que gritaba esas palabras, que resonaron con fuerza en la estancia. Miró a sus espaldas y vio que el policía Bronowski lo miraba fijamente por encima de su taza de café, con la mano derecha cerca de la pistola, como si esperara que Todd tuviera una explosión de violencia. Evidentemente, gritar «moler café» en una cafetería hacía parecer que uno tenía tendencias criminales.
Todd levantó las manos y sonrió al policía para demostrar que era inofensivo. Se giró hacia Sally.
—¿Para qué la has contratado?
—Para lo que haya que hacer. Será una mañana completa más unas pocas horas extra, para ver si le gusta.
—Sally —él respiró hondo e intentó recobrar la compostura—. Mi madre no puede trabajar para ti.
—¿Porqué?
La pregunta le hizo pensar. Sólo sabía que el día anterior por la tarde, su madre lo había sorprendido con la noticia de que iba a servir café unas mañanas a la semana. Había añadido una cita de un poema de Robert Frost, pronunciado algunos tópicos sobre avanzar con los tiempos y le había dicho que empezaría al día siguiente.
Todd estaba furioso desde entonces. Pero ahora, allí delante de Sally, no sabía qué era lo que más lo enojaba. ¿La idea de que su madre hiciera un trabajo tan sencillo, un trabajo que no requería educación ni experiencia? ¿El mensaje sutil de que, al hacer que no se sintiera bienvenida en el periódico, la había obligado a rebajarse aceptando un puesto de camarera? ¿O le enfurecía el hecho de que trabajaría para Sally?
No podía mencionar la naturaleza servil del trabajo sin ofender a Sally y a su ayudante. Ni podía quejarse de que su madre, una amiga del alcalde y del rector de la universidad, una miembro de la junta directiva de al menos tres organizaciones filantrópicas importantes, fuera una empleada de Sally.
—Se supone que va a ir a Hilton Head con mi padre —dijo.
Sally tomó una bayeta y empezó a limpiar el mostrador.
—Ningún problema. Puede empezar cuando vuelva.
—Volverán a finales de junio.
Sally lo miró sorprendida.
—¿Dos meses? ¿Estará fuera dos meses?
—No se van hasta principios de junio —explicó él—. Si es que se van. Mi padre lo desea mucho.
—Ah.
—¿Ah? ¿Qué se supone que significa eso?
—Significa que no quieres que tu madre se comprometa a nada que pueda interferir con lo que quiere tu padre —dijo ella con voz cargada de desprecio.
—El viaje es idea de mi padre, no mía —repuso él a la defensiva.
—Y supongo que tu padre no le ha preguntado a tu madre qué le parece, ¿verdad?
—Claro que sí. Es una gran oportunidad. Pueden utilizar gratis la villa de su primo durante un mes.
—Bueno, le toca a ella decidir si quiere irse o quedarse aquí a trabajar.
—Quedarse en Winfield a servir café por el salario mínimo o ir a jugar al golf y tumbarse en la playa durante un mes. Dime tú qué decisión debería tomar.
—Yo no te lo diré. Es decisión de ella.
Él movió la cabeza
—Y cree que mi padre está senil.
—Puede que lo esté —respondió ella con una sonrisa—. A lo mejor tus padres están locos los dos. Tienes genes de locura por ambos lados.
—No es cierto —Todd respiró hondo para tranquilizarse. No le gustaba aquella alianza inexplicable entre su madre y Sally—. No tengo genes de locura. Me preocupa que mi madre acepte tu trabajo sólo por probar algo.
—Bueno, si no funciona, siempre puede dejarlo. No será la primera vez que alguien me deja plantada.
—¿Y por qué se marchan? ¿Porque eres una mala jefa?
—No. Porque terminan la universidad y se van de la ciudad.
—O sea, que mi madre hará un trabajo que normalmente suelen hacer estudiantes de la universidad.
—Es joven de corazón. Encajará muy bien.
—¿Cómo ha ocurrido esto? ¿Cómo os habéis confabulado ella y tú?
—Fuiste tú el que la envió aquí —le recordó ella.
—¡A tomar una maldita taza de café!
El agente Bronowski tomó su taza y se acercó al mostrador para que se la rellenaran. Tina tenía ya la jarra en la mano.
—¿Va todo bien por aquí, señora Driver? —preguntó el policía.
—Sí, gracias. ¿Qué tal estaba la tartita de manzana?
—Buena —el hombre tomó su taza de café, miró a Todd sin mucho convencimiento y regresó a su mesa.
—¿Se puede saber por qué te pones así? —preguntó Sally—. Tu madre quiere trabajar aquí. Yo quiero que trabaje aquí. Tú no quieres que trabaje en el periódico. Deberías estar encantado con todo esto.
Él abrió la boca y volvió a cerrarla. Debería estar encantado. Durante unas mañanas a la semana no tendría que preocuparse de que su madre le gritara desde su despacho. No tendría que intentar explicarle cómo funcionaba el Windows 2000. No tendría que escuchar con respeto filial sus sermones sobre si debía o no apoyar la iniciativa de las nuevas cloacas del alcalde.
Debería estar encantado.
Pero Sally… Sally iba a ser la jefa de su madre.
—Ya verás como todo sale perfectamente —sonrió ella—. Me gusta tu madre. Y se le dan genial los niños.
—¿Niños? ¿Es que piensas abrir también una guardería?
Sally negó con la cabeza.
—Ayer estaban aquí Rosie y un amiguito suyo y tu madre estuvo fantástica con ellos. Debió de ser una madre maravillosa. Hace que me pregunte por qué has salido tú así.
Todd sintió una nueva indignación.
—¿Qué quieres decir con eso?
La sonrisa de ella se suavizó.
—Sólo que esta mañana te has dejado el sentido del humor en casa. ¿Te apetece una taza de café? Tal vez te ayude.
Él quería rechazarla, sólo porque no quería que ella tuviera razón. Pero era miércoles por la mañana, llevaba diez minutos en compañía de Sally y ella había acertado en todo lo demás, así que tal vez también acertara en eso.
—Sí —gruñó—. Quiero una taza de café.
—El irlandés con nata es muy bueno.
Sonaba a algo alcohólico, que quizá fuera exactamente lo que necesitaba, pero no a esa hora de la mañana.
—Tomaré el café más normal que tengas. Y uno de esos bizcochos —señaló los que olían tan bien cuando los había sacado Tina de la cocina.
Sally sacó un papel encerado de una caja y lo usó para agarrar el bizcocho. Empezó a colocarlo en un plato, pero él la detuvo.
—Para llevar.
No podía soportar pasar más tiempo allí, sentado en una de esas mesitas redondas debajo de un cuadro incoherente, con Bronowski a un lado y al otro un pirado vestido como para un funeral que escribía un manifiesto en su libreta. No podía soportar pasar ni un minuto más en presencia de Sally, cuando ella acababa de derrotarlo a todos los niveles y sin embargo, tenía el buen gusto de no presumir de ello.
Tomó la bolsa y el vaso de plástico, entregó un billete de cinco dólares, se guardó el cambio y se dirigió a la puerta, tras resistir el impulso de echar las monedas en el bote de las propinas situado al lado de la caja. La mera idea de que su madre recibiera monedas de aquel bote, unos cuantos dólares para suplementar su sueldo, le producía náuseas.
¿Todo aquello era para bien? Tal vez sí. Pero de momento, sólo sabía que él no estaba nada contento.
Sally no esperaba verlo aparecer en la puerta de su casa a las seis de aquella tarde, pero tampoco le sorprendió mucho cuando contestó al timbre y se lo encontró en el porche. Esa mañana en el café había hecho gala de una furia que estaba completamente injustificada. Ahora parecía cansado y más tranquilo. La chaqueta que llevaba por la mañana había desaparecido e iba vestido con un pantalón caqui arrugado y una camisa blanca más arrugada todavía, con el cuello abierto y las mangas arremangadas hasta el codo. Su pelo era una masa de ondas negras y lucía una expresión contrita.
—Soy imbécil —dijo.
Ella sonrió.
—Eso es algo en lo que estamos de acuerdo.
—¿Puedo pasar?
El cronómetro de la cocina pitaría en un par de minutos. Había dejado a Rosie sola con la tarea de echar olivas en la ensalada. Si seguía en el porche con Todd, Rosie echaría veinte olivas en la ensalada y se comería otra docena mientras trabajaba. Sally pensó que debía empezar a comprar aceitunas con hueso, para poder llevar la cuenta de las que comía la niña.
Aunque no hubiera tenido que controlar a Rosie y el estofado, también lo habría invitado a entrar. Después de todo, él acababa de disculparse.
—Sí. ¿Quieres beber algo?
—Mientras no sea café…
Ella le hizo señas de que la siguiera hasta la cocina, donde sorprendió a Rosie metiéndose un puñado de olivas en la boca.
—Ya es suficiente —le quitó el frasco—. ¿Cuántas te has comido?
—Hola, amigo de papá —saludó Rosie antes de justificar su glotonería—. Tenía mucha hambre.
—Comeremos en dos minutos.
—Bien, porque tengo hambre. ¿Vas a cenar con nosotras, amigo de papá?
—¿Puedes llamarme Todd, por favor? —preguntó él, y miró a Sally, como buscando su aprobación.
—¿Vas a cenar con nosotras? —repitió ésta.
—Supongo que sí. En realidad, estaba pensando en esa bebida que me has ofrecido.
—Hay cerveza en el frigorífico.
Sonó el cronómetro y Sally vació el estofado en un cuenco de servir y lo llevó a la mesa. Rosie llevó también la ensalada, que parecía consistir en tres partes de aceitunas y dos partes de todo lo demás. Sally puso pan, una hogaza crujiente que había comprado en la panadería de camino a casa, y Rosie sacó la mantequilla. Todd tomó un trago de cerveza y se sentó en la silla que Sally le indicó.
Miró a través de la tapa de cristal del cuenco de servir.
—¿Qué es eso? —preguntó con delicadeza.
—Estofado de lentejas.
—Estofado de lentejas —repitió él, con el labio superior fruncido en una mueca de disgusto.
—Está bueno —le aseguró Rosie, que se arrodilló en su silla y pasó su plato a Sally para que le sirviera—. Sabe a pegamento.
—No es verdad —replicó Sally—. ¿Y cómo sabes tú a qué sabe el pegamento?
—Bueno, es pegajoso como el pegamento —explicó la niña—. Sabe a alubias.
Sally sirvió una porción en el plato de Rosie, se sirvió a sí misma y le pasó el cucharón a Todd, que se echó una cantidad modesta en su plato y lo miró con aire dudoso.
—Y bien —comentó Sally. Le gustaba ver a Todd con aire de disculpa. Le gustaba que mirara con aprensión la comida, una comida que ella sabía que estaba deliciosa.
Y sobre todo, le gustaba tenerlo en su casa. Y darse cuenta de eso disminuyó un tanto su alegría.
—¿Y bien qué?
—¿Qué te trae por aquí? Sé que no puede ser mi maravilloso estofado de lentejas.
—No está malo —repuso él después de probar una cucharada. Se sirvió varias rebanadas de pan y tomó un trago de cerveza—. Si mi madre quiere trabajar en tu café, ¿quién soy yo para decir que no? Si tú la haces feliz, yo seré feliz.
—No puedo prometer que la haga feliz. Pero creo que le gustará el trabajo.
—Pero no sé qué va a hacer mi padre con lo de Hilton Head.
—Quizá debas dejar que eso lo decidan tus padres.
Él la miró como si acabara de darle una muestra de sabiduría salomónica.
—Tienes razón. Los quiero a los dos, pero no me gusta que me metan en sus líos.
—Pues no te dejes.
Él asintió.
—También… hoy he usado mis recursos.
En otras palabras, había descubierto algo sobre Laura Ryershank. Ella miró a Rosie, quien pescaba olivas en el cuenco de la ensalada.
Todd volvió a asentir con la cabeza, en respuesta al mensaje silencioso de Sally.
—Rosie, ¿qué has hecho hoy? —preguntó.
La niña se lanzó inmediatamente a una descripción detallada. Un chico de su clase había enseñado a otros chicos a chupar de una cajita llena de leche hasta la mitad, después apuntar y soplar a través de la pajita, lanzando la leche al blanco elegido. La clase había acabado llena de leche y la directora había ido a echarles un sermón a todos, aunque las niñas no habían hecho nada malo porque no eran tan tontas como los niños, y en vez de recreo, todos habían tenido que quedarse a limpiar la leche. Había sido una estupidez.
Y eso no era todo. Su profesora también era estúpida, porque había intentado enseñar a la clase la letra de una canción que no se sabía y se había inventado palabras del segundo verso, pero sus palabras no rimaban y hacían que la canción sonara tonta.
Y todavía había más. Ashleigh Cortez era estúpida porque llevaba esmalte de uñas dorado y presumía de ello como si fuera oro de verdad de catorce quilates, pero sólo era esmalte, no oro y Ashleigh era una pija porque su padre era el presidente del Departamento de Biología de la Universidad Winfield y, si no fuera por él, nadie de Winfield llegaría nunca a la facultad de medicina. O por lo menos eso decía Ashleigh.
Increíblemente, Rosie conseguía comer mientras recitaba todo aquel soliloquio. Hasta conseguía masticar con la boca cerrada la mayor parte del tiempo.
Sally se sentía agradecida… y no sólo porque la niña masticara con la boca cerrada. Si su hija monopolizaba la conversación, ella podía dedicarse a pensar mientras comía.
Todd había sido un imbécil aquella mañana. Pero un hombre que sabía disculparse era una rareza. Paul jamás se disculpaba. Cuando cometía un error, lo racionalizaba, explicaba por qué no había sido culpa suya o, de ser necesario, le echaba la culpa a Sally. Si llegaba tarde a casa del trabajo y la cena ya no estaba en su punto, nunca se disculpaba; decía que Sally sabía que iba a llegar tarde y que había dejado que se pasara la comida. Si rompía un adorno de cristal de colores, la responsabilidad no era suya sino de ella, por tener tantos malditos adornos pegados en las ventanas que era imposible hacer un gesto con la mano sin tirar uno. Si se portaba como un imbécil, siempre tenía una explicación racional para su comportamiento.
Pero Todd había reconocido su imbecilidad, lo cual, paradójicamente, lo convertía a sus ojos en todo lo contrario a un imbécil.
Y también se comía el estofado de lentejas sin protestar ni decir cuánto le gustaba la carne roja. Y escuchaba a Rosie sin bostezar ni mirar el reloj.
Y había ido a contarle lo que había descubierto sobre Laura Ryershank.
Y sus manos eran… grandes. Grandes y masculinas al llevarse un trozo de pan a los labios o tomar un trago de cerveza de la botella. Sally no había tenido a un hombre comiendo a su mesa desde la muerte de Paul.
Le gustaba aquello. Le gustaba dar de comer a Todd.
—He terminado —anunció Rosie, refiriéndose al parecer tanto a su saga de estupideces de la escuela como a la cena—. ¿Puedo retirarme?
—Tengo algo para ti —Todd se levantó al mismo tiempo que ella.
Sally abrió la boca para decir que no debería haberse molestado en llevar nada. Todavía le debía el dinero del collar; no quería endeudarse más con él.
Y que se hubiera comportado como un idiota esa mañana en el café no implicaba que pudiera exonerarse con regalos para su hija.
Pero él ya estaba casi en la puerta de la cocina.
—Está en mi coche. Enseguida vuelvo.
—¿Qué me has traído? —Rosie salió detrás de él—. ¿Es un juguete?
Sally retiró los platos de la mesa. Todd había terminado el suyo y se había bebido la cerveza. A ella le preocupaba el placer que sentía con él allí y lo bien que parecía encajar él en su cocina. Esa mañana había sido ella la primera en pensar que efectivamente era un imbécil. Pero ahora casi podía convencerse de que le gustaba. Lo cual era… perturbador.
Se acercó a la puerta de la cocina y observó a Todd y Rosie en el vestíbulo. Él le pasaba unos disquetes a la niña.
—Son los juegos de tu padre, ¿recuerdas?
—¡Qué bien! —Rosie abrió mucho los ojos.
—Estoy seguro de que los disfrutarás más que yo. Y además eran de tu padre, así que…
—¡Qué bien! —Rosie se los quitó de la mano—. ¿Puedo jugar ahora, mami? ¿Puedo?
—No sé.
Rosie miró a Todd.
—Gracias —se volvió hacia su madre—. ¿Puedo jugar con ellos?
Sally miró a Todd, quien asintió levemente con la cabeza. Él quería que Rosie jugara con los juegos, así que ella no podía negarse.
—Sí. Pero no pongas el volumen muy alto. No quiero oír todo ese estruendo.
—Vale. Gracias. Gracias, amigo… digo Todd —la niña salió corriendo hacia el estudio.
Todd la miró hasta que se perdió de vista y sonrió a Sally.
—Si me ofreces otra cerveza, la aceptaré.
—Sírvete tú mismo. Tengo que fregar los platos.
Él la siguió a la cocina.
—He pensado que sería mejor hablar sin Rosie —explicó. Sacó una cerveza del frigorífico, le quitó el tapón y se plantó al lado del fregadero para poder conversar con Sally mientras ella llenaba el fregadero de agua jabonosa.
—¿Qué has descubierto con tus recursos? —preguntó ella.
Él se apoyó en la encimera con la cerveza en la mano y el pelo revuelto. Una débil sombra de barba oscurecía su mandíbula. Tenía las pestañas espesas y muy oscuras. Era la primera vez que ella se fijaba en eso.
—Esta Laura ha publicado tres libros de poesía y todos se venden en la librería de la universidad. Ninguno tenía una foto de ella en la solapa, así que no me he molestado en comprarlos.
—Claro que no —Sally soltó una risita—. No ibas a comprarlos por la poesía.
—No me gusta la poesía, ¿vale? —él dejó la botella en la encimera y tomó un paño de cocina que colgaba de la pared de un armario—. ¿Por qué no tienes lavavajillas? —preguntó, y empezó a secar el plato que ella acababa de lavar.
—Es una casa vieja. No había lavavajillas cuando la compramos.
—Pero podíais haberlo puesto vosotros.
—Supongo. Pero no me importa fregar los platos. Siempre me ha resultado relajante.
Todd le tomó un tenedor que acababa de fregar y empezó a secarlo.
—Esa mujer vive en Great Barrington, lo que la sitúa a menos de una hora de Winfield. Para Paul sería fácil ir a verla, aunque está lo bastante lejos como para dedicarse a escribirle cartas.
—Me pregunto cómo la conocería —dijo Sally.
—Tal vez fuera a uno de sus recitales de poesía.
Sally lo miró.
—Tú lo conociste más tiempo que yo. ¿Crees que fue alguna vez a un recital de poesía?
—Si sabía que la poetisa era guapa y carismática… —él enarcó una ceja.
Sally volvió la vista al fregadero.
—¿Quieres decir que hacía lo imposible por conocer a mujeres guapas y carismáticas?
—Bueno… —él comprendió que había hablado más de la cuenta. Se encogió de hombros—. Todos los hombres sanos lo hacen.
—¿Tú también? ¿Vas a recitales de poesía para ver a la poetisa?
—Si me dicen que es guapa y carismática… —volvió a encogerse de hombros—. No. Yo prefiero mirar a mujeres guapas y carismáticas en el Chelsea —el Chelsea era un bar y salón de billar situado a pocas manzanas de la redacción de su periódico, cerca de las vías del tren—. Todos los hombres heterosexuales hacen lo imposible por mirar a mujeres guapas y carismáticas. Si no lo hacen, nueve veces de cada diez es porque están muertos.
—¿Y la décima vez?
—Están con sus esposas —él tendió la mano como esperando que le pasara algo para secar.
Sally aclaró un tazón y se lo dio.
—Está bien. Tal vez fuera a un recital de poesía y se volviera loco por ella. Tan loco que tuvo una aventura con ella, la única aventura suya que tú sepas —comentó, para ponerlo a prueba. Si creía que era normal que Paul fuera a recitales para mirar a mujeres, tal vez sabía de otros lugares a los que iba a mirarlas.
Todd no mordió el anzuelo, sino que se limitó a secar el tazón.
—Y se volvió lo bastante loco por ella como para darle mi navaja.
—Su navaja. Tú se la habías regalado.
—Me da igual. ¿Sabes dónde vive exactamente? Podemos ir a su casa.
—Ahora no está allí. Está en la junta directiva de una colonia de escritores en el estado de Nueva York. Está cerrada durante el invierno, pero ella ayuda a abrirla en la primavera.
—¿En qué parte del estado de Nueva York?
—En las Adirondacks. Al oeste de Lake George.
—¿Vamos a ir allí? —preguntó ella con cautela. Él la miró y ella se distrajo una vez más con sus pestañas espesas, que hacían que el blanco de los ojos pareciera todavía más blanco y el iris más oscuro. Sintió una presión en la garganta y tuvo que tragar saliva varias veces para no toser.
—He pensado que podíamos ir este fin de semana. Pero está un poco lejos. No sé si podremos hacerlo en un día.
—Está bien.
Seguramente podría tolerar dos días en el coche con él. Por la noche dormirían en un motel y sería una aventura. Tal vez pudieran pasar algo de tiempo en la ciudad de Lake George, jugar al golf en miniatura y comer algodón de azúcar. Y también dar una vuelta en barco por el lago. Sería muy distinto a los barcos cisnes de Boston…
—Pero no vas a traer a Rosie —le advirtió él.
Sally lo miró con resentimiento. Se había portado muy bien con la niña, escuchando su monólogo durante la cena y regalándole los disquetes. ¿Cómo se le ocurría ahora excluirla del viaje?
—Por supuesto que la voy a llevar.
—No.
—¿Cómo que no?
—Es un viaje largo. No me voy a pasar todo el día escuchando cintas de animales.
—Puedes escuchar a Nirvana —repuso ella con frialdad—. Seguro que Rosie está encantada.
Retiró el tapón del fregadero y el agua salió a borbotones, haciendo ruidos obscenos. Deseó que su enfado pudiera desaparecer del mismo modo, pero no era así. Se sentía doblemente exasperada, no sólo porque no quería que Rosie los acompañara, sino también porque había empezado a sentir… afecto por él.
¡Maldición! Había empezado a gustarle y ahora se dedicaba a dar órdenes como un maníaco del control.
—O Rosie viene con nosotros o… —amenazó ella.
—¿O no vienes tú? Eso puedo soportarlo.
Él tomó un largo trago de cerveza y ella deseó arrancarle la botella de la mano y rompérsela en la cabeza. ¿Cómo se atrevía a disfrutar de la cerveza mientras dictaba las condiciones de su expedición?
Pero no quería que fuera a ver a Laura Ryershank sin ella. Aquella Laura podía ser la correcta.
Y tampoco tenía intención de ir hasta el estado de Nueva York sin Rosie. Y menos en un viaje de dos días. ¿Qué se creía él, que podía dejar a su hija con desconocidos? Rosie había pasado la noche en casa de Trevor alguna vez, pero eso no era lo mismo que dejarla allí mientras ella se iba a otro estado.
Lo odiaba por rechazar a Rosie, y peor aún, por rechazarla a ella, al implicar que le daba lo mismo que lo acompañara o no. Lo odiaba por tener un pelo tan oscuro, una barbilla tan afilada y unas manos tan condenadamente viriles. El mejor amigo de Paul. Dos guisantes de la misma vaina. Dos pájaros del mismo plumaje.
Dos imbéciles.
Y Todd era el más imbécil de los dos porque era el que estaba vivo y bebía cerveza en su cocina.
Capítulo 15
Yo me quedaré con Rosie —dijo Helen.
—No —Sally tapó el recipiente de nata y lo devolvió al frigorífico que había debajo del mostrador—. Eres muy amable al ofrecerte, pero no.
Helen intentaba abrocharse el delantal. Se lo había puesto encima de la chaqueta y quedaba ridículo, pero Sally no se atrevía a decirle que se quitara la chaqueta. Era parte de un traje pantalón gris a rayas y la mujer obviamente pensaba que su aspecto era extremadamente profesional. Y era cierto… para otra profesión. Pero Sally no la conocía lo suficiente para darle ese tipo de consejos. Si se manchaba de azúcar la solapa del traje o se salpicaba la manga de café, quizá reconsideraría la ropa que iba a llevar al trabajo.
—No sé por qué quiere ir Todd a Lake George — comentó Helen—. Sólo sé que tiene algo que ver con tu esposo. Es el albacea del testamento de Paul y tiene que ocuparse de algo relacionado con eso —miró a Sally con aire interrogante.
—Cierto —murmuró ésta. Helen buscaba información, pero ella no estaba dispuesta a morder el anzuelo. Era humillante que su esposo la hubiera engañado, pero que ella se empeñara en encontrar a la amante de Paul para recuperar una navaja barata podía resultar risible. Ya era bastante malo que lo supiera Todd. Sally prefería que no lo supiera nadie más.
—Bueno, si tiene que ver con tu marido, tú tienes que ir —comentó Helen, cuando se convenció de que Sally no le iba a decir nada.
—También tiene que ver con el padre de mi hija —señaló Sally—. ¿Por qué no puede venir ella?
—Porque es pequeña y es un viaje largo.
—Puede hacer viajes largos —Sally la había llevado un par de veces a ver a su madre y el fin de semana anterior a Boston. La niña era una compañera de viaje excelente.
—¿Tú quieres tenerla sentada en un coche cinco o seis horas? Y que luego tenga que soportar una reunión aburrida relacionada con las propiedades de Paul o lo que quiera que sea. Y después de nuevo al coche otras cinco o seis horas. Ninguna niña de cinco años debería tener que pasar por eso.
Descrito de ese modo, parecía bastante terrible.
—Rosie y yo podemos divertirnos juntas —perseveró Helen—. Mucho más de lo que se divertiría viajando tan lejos para hacer algo relacionado con las propiedades de Paul. Por supuesto que era su padre, ¿pero crees que llevarla contigo la va a acercar más a él o ayudarla a superar su muerte?
No, Sally no creía nada de eso. Lo que creía era que viajar tan lejos a solas con Todd podía ser un desastre. Se pelearían. Y luego tendrían que pasar la noche en algún sitio. Se vería obligada a cenar con él, o tendría que negarse a cenar con él, lo cual resultaría violento y le haría parecer tonta. Tendría que pasar la noche sola en la habitación de un motel en lugar de compartir aquella experiencia con Rosie. La presencia de Rosie podía iluminar hasta la habitación más horrible de un motel. Rosie cantaría mal y hablaría incesantemente y pediría comida. Haría el viaje divertido.
—¿Qué le pasa a ese hombre? —susurró Helen. Señaló al hombre vestido de negro, sentado en su mesa de costumbre—. ¿Es un espía?
—Creo que escribe una novela —susurró a su vez Sally.
—¿De verdad? ¿Una novela?
—Es un habitual. Viene todas las mañanas a tomar café y escribir en su libreta.
—Parece muy enfadado.
—Más intenso que enfadado —sugirió Sally—. Creo que está atrapado en la pasión de la historia.
—En ese caso, me alegro por él. Todo el mundo debería verse atrapado en una pasión de vez en cuando —Helen sonrió a Sally—. Entonces, me dejarás a Rosie mientras vas de viaje con Todd.
—¡No! ¿Por qué tienes tanto interés en dejarnos a Todd y a mí solos? Si no supiera que es imposible, creería que estás… —se interrumpió, poco dispuesta a poner voz a la sospecha de que Helen estaba haciendo de casamentera.
—¿Todd y tú? No digas tonterías —pero Helen lo dijo con tal énfasis, que Sally no la creyó—. Todd no es un romántico. Y tú estás de luto. ¡Pobre Paul! Era encantador. Lo echo de menos. Y tú seguro que lo echas de menos mucho más.
Sally supuso que mencionar lo imbécil que había sido Paul sería una falta de tacto tan grande como decirle a Helen que su delantal quedaba fatal con su traje.
—Aprendes a seguir adelante —murmuró.
—Sí, tú lo has hecho muy bien. Lo digo en serio. Tienes más fuerza de la que yo pensaba cuando lo único que sabía de ti era que eras la esposa de Paul. Mucha más. Él estaría orgulloso de ti.
Él estaría enfadado con ella, si no por el hecho de que sobrevivía bien sin él, por la pobre opinión que en ese momento tenía de él. Estaría furioso porque ya no pensaba que era el señor Maravilloso. Estaría a la defensiva porque ella jamás le dejaría olvidar que había regalado su navaja.
—Entonces está decidido —anunció Helen—. Tú te vas con Todd y yo me llevo a Rosie a casa con nosotros o me quedo en la tuya. Lo que tú creas que es mejor para ella.
—¿Estás segura de que quieres quedarte con ella? Puede ser agotadora.
Helen la miró a los ojos.
—¿Quieres saber por qué?
—Sí.
—Me gusta.
Sally intentó no parecer sorprendida.
—¿Te gusta?
—Es animosa y descarada. Tiene más fuerza que tú y yo juntas.
Sally no supo qué contestar. Entendía que a Helen le gustara Rosie; cualquiera que tuviera medio cerebro tenía que adorar a la niña. Pero no le parecía razón suficiente para que quisiera imponerle sus servicios de canguro.
Tenía que ser porque intentaba emparejarla con Todd. La idea resultaba ridícula. Los dos eran muy diferentes. Paul y ella también habían sido muy diferentes, pero eso no era razón para que ahora se metiera en otra relación con otro hombre igual de poco apropiado para ella.
Quizá Helen pensaba que, si los emparejaba, él se distraería lo suficiente como para permitirle que volviera a dirigir el periódico. O quizá pensaba que, si encontraba una mujer, le daría más nietos que vivirían cerca, a diferencia de sus nietos de New Haven.
Quizá conocía el verdadero motivo del viaje y quería que Sally estuviera con él cuando hablaran con Laura. Tal vez todas aquellas frases sobre lo maravilloso que había sido Paul fueran sólo tonterías. Quizá quería que Sally estuviera presente en el gran enfrentamiento.
Por supuesto, también era posible que simplemente Rosie le gustara mucho.
—Lo pensaré —murmuró Sally; y se dirigió a la cocina, decidida a no pensarlo en absoluto.
Sally insistió en llamar a casa desde Albany. Todd le ofreció su teléfono móvil, pero ella dijo que prefería una cabina, cosa que Todd entendió como que quería llamar a Rosie desde un lugar donde él no escuchara la conversación.
De todos modos no era mala idea parar. Podía aprovechar para ir al baño y comprar una limonada. Salió de la autopista en una zona donde había una gasolinera y bares y vio a Sally desaparecer en el recodo donde estaban las cabinas telefónicas. Él fue al baño y, cuando salió, ella seguía al teléfono, por lo que él se dirigió a la zona del bar. Sacó una limonada fría del frigorífico y salió al exterior, para levantarla en alto y preguntarle por señas a ella si quería algo. Sally negó con la cabeza y le volvió la espalda. Charlaba mucho con Rosie. Todd se preguntó de qué podían hablar tanto rato. Después de todo, no era como si llevaran meses separadas.
Quizá Sally simplemente quería hablar y nada más. Durante la primera parte del viaje se había mostrado curiosamente silenciosa. Todd se sentía mal por eso; había pensado que quizá podían hacerse amigos en ese viaje.
La idea era tan rara que le hizo sonreír. No tenían nada en común aparte de Paul, al que los dos habían querido y ahora aborrecían. Pero Todd sí lo había intentado, se había esforzado por hacer de aquella excursión algo interesante.
No había dicho ni una palabra cuando ella salió de su casa arrastrando una maleta que parecía un cruce entre la bolsa de Mary Poppins y el petate de un marine. Sabía que Paul poseía un juego de maletas de piel, pero al parecer, a Sally no le gustaba usarlas. Tal vez Paul le hubiera lavado el cerebro para que no las tocara nunca. A veces podía ser muy particular con sus cosas.
Fuera como fuere, Sally no usaba las maletas de Paul, y en el interés de forjar una amistad con ella, Todd había reprimido el impulso de hacer un comentario sardónico sobre su maleta comida de polillas. Había llenado la guantera del coche de CDs que creía que podían gustarle a ella: en lugar de Nirvana y Led Zeppelin, las canciones suaves de Bonnie Raitt, los Gin Blossoms y el disco de melodías sentimentales de Eric Clapton.
Había pensado mucho y se había dado cuenta de que, aunque antagonizar con Sally le resultaba tan natural como cantar en la ducha, no tenía sentido alimentar la hostilidad entre ellos. Sally y él podían llevarse bien, y si lo hacían, el viaje sería muchísimo más agradable.
En realidad, había pensado algo más que eso. Y ahora, cuando la vio salir de la zona de las cabinas con la falda vaquera flotando hasta debajo de sus rodillas y el pelo convertido en una masa de rizos, recordó que había otras razones por las que no quería seguir siendo su enemigo.
Y la razón más importante no era ésa. Su respuesta sexual hacia ella era un fenómeno interesante y totalmente inesperado, pero no era el motivo por el que quería alcanzar una tregua con ella.
El motivo más importante era Paul. Todo lo que Todd sabía de Sally lo había aprendido a través del filtro del punto de vista de Paul. Todo lo que había pensado de ella lo había pensado en términos decididos por Paul. Cuando Paul y él se reunían a tomar una copa después del trabajo, nunca en el Chelsea, pues Paul lo consideraba demasiado bajo para el mejor abogado de Winfield, sino en el Grover, con sus paneles de madera pretenciosos, sus lámparas Tiffany y su proximidad al campus, Paul le contaba cosas de Sally que Todd creía. Era una lunática. Era superficial y extraña. Paul le contaba historias de Sally, que hablaba con las flores del jardín y llegaba al extremo de poner nombre a algunas, que pensaba que era más seguro conducir un coche viejo que uno nuevo porque todo lo que podía ir mal en un coche viejo ya había ido, que creía fervientemente que el mejor modo de entrenar a Rosie a dejar los pañales era dejarla correr por la casa con el culo al aire para que, si tenía que hacer pis, no perdiera el tiempo bajándose las bragas, que pensaba que el tofu prevenía el cáncer y que, si veías un arco iris, tenías que cerrar los ojos, girar en círculo sobre un pie y pedir un deseo.
Paul le contaba una historia tras otra y Todd se reía de las manías de Sally y de sus teorías, sin cuestionarse nunca si Paul era justo al hablar de ella de aquel modo.
O si era leal.
Paul no había sido leal y eso le preocupaba. Se sentía culpable por haberse reído, culpable y un poco avergonzado. En especial ahora que entendía hasta dónde había llegado la deslealtad de Paul.
No habló hasta que estuvieron de vuelta en el coche.
—¿Cómo está Rosie? —preguntó, ya en la rampa de regreso a la autopista.
—Muy bien —la llamada telefónica no había derretido mucho a Sally, que seguía tensa y distante, con las manos en el regazo, la mirada al frente y los ojos ocultos por las gafas de sol.
Él estaba decidido a iniciar una conversación a toda costa.
—¿Qué hacían?
—Galletas de chocolate.
Todd arrugó el ceño.
—Pues espero que Rosie sepa hacerlas, porque mi madre no.
—Las hacen con masa ya preparada —le dijo ella.
—Has hablado mucho tiempo con ella.
—He hecho otra llamada.
Él le lanzó una mirada interrogante. Quería preguntarle a quién había llamado, pero no quería parecer demasiado curioso.
—¿Y eso? —preguntó.
—He llamado al café. Tina se ofreció a trabajar esta mañana, lo cual está bien porque Nicholas, que suele hacer el turno de los sábados, hoy llegaba tarde. Quería estar segura de que todo iba bien.
—¿Y todo va bien?
—Sí —ella se recostó en su asiento. Su sombrero tipo platillo volante estaba a su lado y él confiaba en que siguiera allí hasta que regresaran a Winfield. Estaba mucho mejor en el asiento que en la cabeza de Sally.
—Me alegro —había tenido conversaciones más fáciles con asesinos convictos en la prisión estatal.
Ella se abrió un poco más.
—Tina dice que algunos de tus empleados han ido a tomar café. Al parecer, tu madre les ha elogiado el sitio.
—No sé por qué. El café que hacemos en la redacción es fantástico —él sonrió para hacerle ver que bromeaba.
Sally se colocó el vestido encima de las rodillas.
—Tienes un chico en la redacción que se llama Eddie, ¿verdad?
—Sí. ¿Por qué?
—Tina me ha dicho que es guapo.
—¿Eddie? ¿Guapo? —Tina también había dicho que él era guapo. Y él era mucho más guapo que Eddie—. Es un enano delgaducho que sueña con el Pulitzer. Es quejica y tiene el cuerpo de un limpiador de pipas.
—Juro que a veces no sé dónde tiene la cabeza.
—¿Quién?
—Tina. Antes de que empiece a tener ideas sobre ese Eddie, debería hacer algo con su pecho.
¿Su pecho?
—No sé por qué he venido contigo —comentó ella de un modo tan casual que a él le costó un momento darse cuenta de que había cambiado de tema.
La miró para asegurarse de que no se estaba desmoronando emocionalmente ni nada por el estilo. Ella estaba exactamente igual que antes, con los ojos ocultos, la cabeza apoyada en el cabecero y los dedos entrelazados en el regazo.
—Oye —comentó él—. Sé que echas de menos a Rosie, pero se habría subido por las paredes si hubiera venido con nosotros. Y mañana estaremos en casa.
—No es eso. Claro que la echo de menos, pero sé que estará bien.
—Y tú también.
Ella hizo una mueca, como si considerara su comentario dolorosamente innecesario.
—Es un viaje muy largo sólo para que pueda tener el placer de sacarle la lengua a la novia de Paul.
—Quieres recuperar tu navaja —le recordó él.
—Sí. Mi navaja.
—La quieres recuperar, ¿no? Creía que esa navaja era para ti como el Santo Grial.
—Es una navaja barata con una bailarina de hula hoop. Y sí, la quiero recuperar, aunque no la pondría en la misma categoría que el Santo Grial.
—Queremos encontrar a Laura, ¿verdad? Tengo el presentimiento de que esta poetisa es ella. La vamos a ver, vamos a hablar con ella y tú vas a recuperar tu navaja. Eso es lo que quieres, ¿no?
—Sí —suspiró ella—. Pero no quiero todo esto de… pasar la noche fuera.
A Todd le habría gustado poder verle los ojos, pero, incluso sin verlos, creía saber lo que ella intentaba decir; no le gustaba aquello de la noche fuera. Le ocurría lo que a él, que veía que en ocasiones empezaban a acercarse, pero luego tenía la sensación de que volvían a ser enemigos.
Quería acabar con la parte de ser enemigos. Quería pasar tiempo con ella que empezara y terminara de un modo pacífico sin peleas en el medio. Si lo pensaba con sinceridad, tenía que admitir que quería algo más que eso. Cuanto más tiempo pasara con Sally, más comprendería lo que había visto Paul en ella, puesto que tenía claro que no había visto su ingenio, su compasión ni su inteligencia pragmática.
Todd veía esas cosas, pero también veía las cosas que había visto Paul y, la verdad era que deseaba mucho más que hacer las paces con ella.
Sally se había mostrado relajada con él la noche que pasó por su casa y se quedó a comer el estofado de lentejas. O al menos, se mostró relajada hasta el final, cuando se enfadó porque él dijo que no quería que los acompañara Rosie. Pero al principio se había mostrado amistosa. Seguramente porque le había pedido disculpas.
Quizá había llegado el momento de volver a disculparse.
—Lo siento —dijo
—¿Por qué? —ella no parecía sorprendida. Más bien hablaba como si se preguntara por cuál de sus innumerables pecados pedía disculpas.
No podía disculparse por portarse como un imbécil como la última vez. Hasta el momento, su comportamiento ese día había sido impecable. Pero sí había otras cosas de las que podía disculparse. No estaba seguro de querer hacerlo, pero sí quería salvar aquel viaje, quizá le vendría bien lavar las manchas de su alma.
—Siento haber escuchado a Paul cuando hablaba de ti.
Ella se quedó pensativa un momento.
—¿Y qué ibas a hacer, no escucharlo?
—Bueno, creo que estaba demasiado dispuesto a creerlo. Y que lo disfrutaba demasiado.
—¿Tan malo era? —ella hablaba con amargura.
—Te rebajaba, Sally. Y quiero… —suspiró. Todo aquello era muy desagradable. Esperaba que sirviera para que se sintiera mejor cuando hubiera terminado—. Yo no sólo estaba de acuerdo con él sino que lo alentaba. Si me hubiera dicho que tenía una aventura, no me habría sorprendido.
—Habrías pensado que estaba justificado —comentó ella con más amargura todavía.
—Entonces no te conocía. Lo único que sabía de ti era lo que me contaba Paul.
Ella lanzó un resoplido y cruzó los brazos en el pecho.
—No estaba bien. Pero él era mi amigo y yo escuchaba sin juzgar. Es lo que hacen los amigos… escuchar sin juzgar.
—¿Incluso cuando su amigo hace algo horrible?
—Yo no pensaba que hiciera nada horrible. Además de las cosas que ya te dije, me contaba que preparabas estofados vegetarianos que no sabían a nada y el estofado de la otra noche estaba bastante bueno. Lo que quiero decir es que Paul no era sincero conmigo. Ni respecto a Laura ni respecto a ti.
—¿Y por qué te disculpas? Él que no era sincero era él.
—Pero yo me siento como un cómplice.
Ella lo observó a través de las lentes oscuras de las gafas de sol.
—¿Tú no crees que sea todas las cosas malas que decía Paul?
—Para nada —contestó él.
Y era cierto. En ese momento, con el sol entrando por la ventanilla y Sally sentada a su lado, fuerte y femenina, con los brazos dorados y musculosos, las aletas de la nariz temblando levemente al respirar, con ella conservando la compostura cuando seguro que sufría por dentro…
No. No se le ocurría ni una sola cosa mala de ella.
Ella siguió en silencio. Él había traicionado su gen masculino y treinta y tres años de condicionamientos para decir que lo sentía. Si ella no respondía pronto, la tiraría por la ventanilla con el coche en marcha.
—¿Sabes adónde vamos? —preguntó ella al fin.
Se dirigían a un pueblo llamado Mondaga Lake, un punto microscópico situado en las Adirondacks. Todd había sacado el plano de Internet y confiaba en poder encontrar el pueblo. Pero no estaba seguro de que la pregunta de ella se refiriera a eso. Tal vez le estuviera preguntando algo profundo y místico sobre su destino final. O sobre si conseguirían llegar a ser amigos.
—Vamos al norte —contestó, poco dispuesto a meterse en una conversación sobre la amistad, que podía llevarlos de vuelta al terreno de la hostilidad.
—Muy bien —ella curvó los labios en una especie de sonrisa—. El norte me parece fenomenal.
Capítulo 16
Cuando llegaron a Mondaga Lake, pararon delante de unos almacenes donde se podía encontrar desde cerveza hasta comida o armas y municiones y Sally se quedó en el coche mientras Todd iba a pedir que les indicaran el camino a la colonia de escritores. Aunque estaban en abril, el invierno tardaba tiempo en abandonar las montañas. Y Sally llevaba sólo una camisa de manga larga y unas sandalias. En el coche estaba bastante caliente, pero cuando saliera, tendría que sacar un jersey grueso de la maleta y tal vez unos calcetines.
Miró la puerta delantera de la tienda, que estaba llena de anuncios de distintas marcas de cerveza y cigarrillos e intentó pensar qué opinarían los habitantes de allí de sus vecinos poetas. Imaginarse a alguien como Laura pasando por allí a comprar un cartón de leche y pontificar sobre Sartre le hizo sonreír.
Había empezado aquel viaje con muchas dudas, pero habían ido disminuyendo durante el camino. Y no porque la hubiera animado oír la voz de Rosie por teléfono; su humor había cambiado gracias a Todd.
Se mostraba muy amable, lo cual debería haber alimentado sus dudas, pero estaba cansada de luchar con él, cansada de verlo como el aliado de Paul, su defensor, su… ¿cuál era la palabra que había usado Todd? Cómplice. Lo que había dicho, a su modo retorcido, era quizá lo más amable que le había dicho nunca un hombre: que se había equivocado con ella y lo sentía.
Él salió de la tienda peleándose con un mapa que se negaba a doblarse. El sol de la tarde tenía un tono rosado y daba a su rostro un color que le recordaba el día en el que se había quemado la nariz en Boston. Ahora no tenía que preocuparse porque se quemara. El viaje había durado mucho más de lo que esperaba y la carretera de montaña en la que habían viajado durante la última media hora, una carretera estrecha de dos carriles con una raya amarilla en el medio, estaba bordeada por bosques densos que bloqueaban el sol con más eficacia que las torres de oficinas del centro de Boston. Cuando Todd abrió la puerta del coche, entró una ráfaga de aire frío de la montaña que olía a pino.
—¿Aquí es donde te criaste tú? —preguntó él.
—A más altura, pero básicamente la misma idea —ella le quitó el mapa y lo dobló con destreza—. ¿Sabían dónde está la colonia de escritores?
—Creo que sí.
—¿Qué quieres decir?
—Bueno, él hablaba de un asilo de lunáticos, pero estoy bastante seguro de que se trata del mismo lugar —Todd puso el motor en marcha y salió del aparcamiento—. Está a unos cinco kilómetros a la izquierda. La entrada está mal señalizada y nos la hemos pasado. Es un carril de tierra con un cartel marrón al lado.
—¿Y por qué cree que es un asilo de lunáticos?
—Según él, hubo problemas hace unos años, cuando unos cazadores entraron allí. Suele estar cerrado durante la temporada de caza, y los cazadores creían que no habría problemas. Pero había un cónclave literario en marcha y, cuando aparecieron los cazadores, todos los escritores empezaron a tirarles piedras. ¿A qué idiotas se les puede ocurrir tirar piedras a unos cazadores de ciervos armados con rifles?
—A idiotas literarios, supongo.
—En cualquier caso, el incidente recibió el nombre de la batalla de Mondaga Lake.
—¿Hubo algún herido?
—Uno de los cazadores se torció un tobillo. Una escritora se cayó y se rompió la muñeca y demandó a los cazadores por pérdida de ingresos porque estuvo cuatro meses sin poder teclear.
Sally se echó a reír. Todd también. Seguramente ella lo había oído reír antes, pero no recordaba haber escuchado ese sonido. Empezaba como un trueno en su pecho y acababa en una explosión de alegría.
Le costaba creer que Todd y ella estuvieran retorciéndose de risa cuando les faltaban pocos minutos para conocer a la rompe-hogares que había escrito aquellas cartas empalagosas a Paul. Sin duda sería un encuentro desagradable. Sally le pediría la navaja y Laura quizá se negara a devolverla y las dos se mirarían como dos arpías enfrentadas sobre el cadáver de su marido. Aquello no tenía nada de gracioso.
Pero ahí estaba ella, riéndose con Todd, riéndose de la estupidez de la batalla de Mondaga Lake y riéndose porque la risa de él sonaba maravillosa.
—¡Es aquí! —gritó ella entre carcajadas—. Ahí está el cartel marrón.
Estaba al lado de un carril estrecho y consistía en un tablón cuadrado atado a una estaca. En el tablón estaban talladas las palabras Colonia Mondaga.
La risa de Todd disminuyó al entrar en el carril. Agujas de pino cubrían el camino, camuflando raíces y piedras que tropezaban con los bajos de su coche. Los rayos del sol penetraban a través de los árboles que lo rodeaban y golpeaban el parabrisas como gotas de luz.
Frenó la marcha al entrar en el carril y la frenó más todavía a medida que se acercaban a un claro, donde el carril se abría a un círculo delante de una cabaña enorme de dos pisos, con alas extendiéndose a ambos lados. El tejado caía en picado y las paredes de troncos se veían interrumpidas por extensiones de cristal. Debía de haberla construido alguien muy rico. Sally no sabía que los poetas podían ser tan ricos.
—¿Estás preparada? —preguntó Todd.
Ella se volvió hacia él, que había dejado de reír y miraba la cabaña con seriedad.
—Voy a necesitar mi jersey —dijo ella. Se quitó el cinturón de seguridad y abrió la puerta.
El aire de fuera no era tan frío como para producirle carne de gallina instantánea, pero sí lo suficiente para que supiera que no tardaría en empezar a tiritar. Todd apretó el botón que abría el maletero para que ella pudiera acceder a su maleta. Sally revolvió en ella hasta que encontró un jersey grueso de lana. Sus pies podrían sobrevivir sin calcetines siempre que no estuviera fuera mucho tiempo.
Cuando se puso el jersey, Todd cerró el coche y caminó con ella hasta la puerta de la casa, que era apropiadamente grande, construida de madera oscura y pesada. Les costó varios minutos de investigación localizar el timbre, que estaba disfrazado detrás de una filigrana decorativa de hierro forjado. Todd lo pulsó y esperaron en el escalón superior. No contestó nadie.
Sally miró a Todd. Éste tenía la mandíbula apretada y giró el picaporte de la puerta, que se abrió para sorpresa de ambos.
Él le lanzó una sonrisa triunfal y empujó la puerta. Sally no sabía qué le alegraba más, si haber conseguido entrar o poder escapar del aire frío de la tarde.
Se encontraron en una habitación grande, de techos altísimos, con paredes de piedra y vigas vistas, suelos de pizarra y enormes sofás de cuero. Era una fantasía muy de macho, el tipo de arquitectura que habrían elegido los grandes financieros de Nueva York para construir sus cabañas de caza un siglo atrás. No había un solo detalle cálido o encantador que estropeara la atmósfera. Ni cojines de colores en los sofás ni cortinas alegres ni adornos extraños en los estantes. No había decoraciones de cristal de colores ni juguetes infantiles. La luz, proporcionada por candelabros de hierro forjado que colgaban de las vigas, era suave y contribuía a dar un aire sombrío al lugar.
Sally miró a Todd a los ojos. Él arrugó el labio superior en una mueca de disgusto.
—¿Te puedes creer que Paul tonteara con una mujer que para aquí? —susurró ella. Y su voz apagada rebotó en las superficies duras de la habitación.
—Yo ya no sé qué creer de Paul —susurró también él.
—Hola —dijo una voz al otro lado de la habitación.
Sally se volvió a mirar a su propietario. Un hombre alto con un jersey de cuello de pico, vaqueros nuevos, mocasines y pelo rubio entremezclado de gris que flotaba alrededor de su cabeza como una nube.
—Hola —repitió él—. ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Los esperábamos?
—Hemos venido a ver a Laura Ryershank —dijo Todd.
—¿Y ustedes son…?
—De la Universidad de Winfield —intervino Sally.
—Fantástico —el hombre dio una palmada, como un niño al que acabaran de ofrecerle un globo—. ¿Ella los espera?
—No —repuso Todd—. Es una sorpresa.
—Todavía mejor. Me encantan las sorpresas —el hombre dio otra palmada. Tenía un rostro dulce y suave, con ojos azules pálidos y un cojín de grasa debajo de la barbilla—. Soy Claudio Macy. Supongo que, si quieren darle una sorpresa a Laura, es mejor que no le diga que están aquí.
—Nos gustaría verla —dijo Todd—. Si puede decirnos dónde encontrarla…
—¡Oh, no! —contestó Claudio, jovial—. Ahora está trabajando y ya saben cómo se pone si se la molesta cuando trabaja. Tenemos más invitados aquí, pero todos están también en sus cabañas escribiendo. Pero, si se quedan a cenar, estoy seguro de que Laura aparecerá. Nunca se pierde una comida.
Sally se preguntó si Laura estaría gorda. Todd miró su reloj.
—¿A qué hora es la cena?
—A las siete. ¿Por qué no se instalan mientras tanto? Me temo que no he oído sus nombres.
—¿Instalarnos? —preguntó Todd.
La sonrisa de Claudio era tan brillante que Sally deseó no haberse dejado las gafas de sol en el coche.
—Supongo que, si son colegas de Laura de la Universidad de Winfield, se quedarán a pasar la noche. No es problema. Tenemos muchas cabañas vacías. ¿Cómo se llaman?
—Todd Sloane —tendió la mano al hombre. Claudio se la estrechó y extendió después la suya a Sally.
—Sally —dijo ésta, que optó por ocultar de momento su apellido, por si Laura lo oía y decidía no aparecer hasta que se marcharan.
—En ese caso, se quedarán a pasar la noche. ¿Tienen maletas?
—Pensábamos buscar una habitación en un motel —dijo Todd.
—¡Oh, no! Por supuesto que no —declaró Claudio—. El motel más cercano está a más de una hora y no es muy bueno, se lo aseguro. Permítanme llevarlos a una cabaña, les será mucho más agradable. Las han limpiado todas la semana pasada. Ya tienen agua, calefacción y electricidad y están preparadas para ser utilizadas. Por favor, insisto. Los amigos de Laura de Winfield son siempre bienvenidos aquí.
Sally miró a Todd, que se encogió de hombros.
—Voy a buscar nuestras cosas al coche.
—Podemos salir todos juntos e ir directamente a la cabaña. Esto va a ser muy divertido —Claudio dio una palmada más—. Laura se va a llevar una buena sorpresa.
Sally siguió a los dos hombres al exterior.
—¿Usted también es escritor? —preguntó, en parte por hacerse una idea de qué relación lo unía con Laura y en parte porque sentía curiosidad. Parecía mucho más animado de lo que ella esperaba en un poeta. Por supuesto, nunca había conocido a un poeta, así que no tenía modo de saber lo animado que era el poeta corriente. Lo más cerca que había estado de un escritor era del hombre de negro que se pasaba las mañanas en el café escribiendo en su cuaderno. Y desde luego, no era muy animado.
—Dramaturgo —contestó Claudio—. En el invierno trabajo en el Teatro de Poetas de Nueva York en Manhattan. Seguro que ha oído hablar de ellos.
Sally sonrió levemente. Nunca había oído hablar de ellos.
—Y siempre vengo aquí en abril para ayudar a abrir la colonia, junto con Laura y los demás sospechosos habituales — se rió Claudio.
Tomó la bolsa de Sally, esperó a que Todd sacara la suya, una maleta rectangular negra con ruedas y asa alta que habría sido fácil de arrastrar en una superficie lisa pero no resultaba apropiada para un suelo irregular cubierto de agujas de pino.
—La gente nos está ayudando a poner esto en marcha. Hawley Dandrick está aquí. Y también Tabitha Shula. Viene todos los años en julio, pero está terminando un poema largo en prosa y necesitaba unas semanas para acabarlo, así que le sugerí que viniera y trabajara en él entre tarea y tarea. Estoy seguro de que será una obra maestra. Todo lo que escribe Tabitha es siempre brillante.
Sally no tenía más remedio que aceptar su palabra.
—Y han venido los gemelos Ross, que están preparando el tercer libro de la serie de Cargill…
Ella no tenía idea de quién hablaba, pero le dejaba explayarse. Después de todo, transportaba su bolsa y los guiaba por un sendero que se metía entre los árboles. Miró por encima del hombro y vio que Todd cargaba su maleta de ruedas por el asa y observaba aquello con curiosidad. El jersey amarillo de Claudio era lo más brillante que se veía en el bosque.
Cuando sus ojos se adaptaron a la penumbra, empezó a ver los edificios esparcidos entre los árboles, instalados en caminos que salían del sendero por el que andaban. Las cabañas, pequeñas y rústicas, le recordaban el cartel de la colonia colocado a la entrada del carril. Aparte de la mansión, el resto del lugar parecía un campamento de boys scouts.
—Es aquí.
Claudio los guió hasta una de las cabañas marrones. Empujó la puerta con el hombro para abrirla, encendió la luz y entró, tras hacerles señas de que lo siguieran.
Al principio, Sally sólo vio la cama. Una sola. Una cama grande cubierta con un edredón de patchwork y cuatro cojines gruesos. Una cama.
Apartó la vista de ella para mirar lo demás… el escritorio, la tumbona, la lámpara de suelo colocada al lado, las ventanas con vistas al bosque. Las dos puertas en la pared lateral, una que daba a un armario y la otra a un cuarto de baño. La cómoda de madera de arce. Las paredes de pino nudoso. Las mesillas a juego que flanqueaban la cama.
La cama.
—Como ya he dicho, la cena se servirá a las siete —les recordó Claudio—. Allí verán a Laura. Y se llevará una buena sorpresa.
Salió de la cabaña, y cerró la puerta a sus espaldas. Sally se giró a mirar la cama.
—¿Todd?
Él dejó la maleta en el suelo.
—¿Sí?
—Sólo hay una cama.
Él la miró, como si no se hubiera dado cuenta hasta entonces.
—Yo dormiré en el suelo —se ofreció.
Ella miró el suelo de tablas cubierto en varios lugares por delgadas alfombras .
—No puedes hacer eso.
—Vale. Tú dormirás en el suelo.
—Todd.
—Compartiremos la cama.
Ella abrió la boca, respiró hondo y pensó mejor lo que iba a decir. Si todavía odiara a Todd, no habría sido problema compartir una cama con él. Se habría colocado en un lado, le habría dado la espalda y en paz. Podía haber fingido que él no estaba allí, pues tenía mucha imaginación. Siempre que él no roncara ni le quitara la manta, podía ignorarlo.
Pero no lo odiaba. Le había pedido disculpas. Había puesto música suave en vez de a Nirvana durante el viaje. Y se había reído. Su risa lo había cambiado todo.
—Todavía podemos ir a buscar el motel —sugirió.
—Sí. Pero estamos muy cerca de conocer a Laura. Cuando la veamos y hablemos con ella, es probable que nos echen a patadas de aquí. Claudio no va a ofrecer la hospitalidad de esta maravillosa colonia de escritores a dos personas que han venido a molestar a su querida amiga Laura. Así que no te preocupes.
Tenía razón. Probablemente acabarían en el motel, donde podrían pedir habitaciones separadas, con camas separadas. Ella habría recuperado su navaja y los muebles de esa cabaña ya no tendrían ninguna importancia en su vida.
—De acuerdo —dijo—. No me preocuparé.
Resultó que Laura Ryershank sí se saltaba a veces las comidas. Claudio informó al grupo de escritores sentados alrededor de un extremo de la larga mesa de pino del edificio principal que Laura estaba muy inspirada y no se podía molestarla.
—Cuando la colonia está llena —explicó a Sally y Todd—, algunos invitados prefieren comer en sus cabañas. No quieren romper la inspiración.
Sally, que estaba sentada al lado de Todd, percibía que éste no tenía en alta estima a los escritores de Mondaga. Siempre que Claudio daba palmadas, cosa que hacía con alarmante frecuencia, Todd hacía una mueca. Cuando hablaban los gemelos Mickey y Marty Ross, vestidos ambos con jerséis de cuello alto azul marino y pantalones caqui, él hacía una mueca. Tabitha Shula, que era tan alta como Todd y tenía piel de ébano, hablaba en epigramas con voz ronca por los cigarrillos que salía a fumar con frecuencia al patio. Hawley Dandrick era un hombre voluminoso y barbudo con una actitud a lo Hemingway.
Todd parecía sentir el mismo desprecio por todos ellos.
Sally, por su parte, los encontraba fascinantes. Los acosó a preguntas sobre sus proyectos y ellos se explayaron bastante en las respuestas. Los gemelos Ross estaban inmersos en una serie de volúmenes que incluían elementos fantásticos y construir un universo. A Sally le parecía interesante, aunque dudaba de que quisiera pasar miles de páginas con fantasías que no eran las suyas. Tabitha tenía tendencia a declamar en lugar de hablar; hacía un pronunciamiento majestuoso sobre tribus de mujeres y se levantaba de la mesa para fumar un Marlboro Light en el patio o en la puerta. Claudio describió su Teatro de Poetas de Nueva York, que representaba todos los años Asesinato en la catedral, de T. S. Elliott. Cuando le preguntaron, Hawley narró su versión de la batalla de Mondaga Lake, donde, según sus palabras, él había derribado a tres cazadores con trozos de granito y desviado una bala con su zapato de punta de acero.
Todd no habló mucho mientras cenaba, una lasaña vegetariana que a Sally le gustó tanto que pidió la receta. A pesar de su arrepentimiento por haberla juzgado mal, parecía estar juzgando a sus compañeros de cena… y encontrándolos culpables de todos los cargos, cualesquiera que fueran.
—Nos gustaría mucho ver a Laura —le murmuró a Claudio. Sally detectó una pizca de impaciencia en su voz y se preguntó si Claudio la notaría también.
—Y estoy seguro de que estará encantada de veros —comentó Claudio con amabilidad—. Adora Winfield. Siempre habla muy bien de sus amigos especiales de allí.
¿Había sido Paul uno de esos amigos «especiales»? ¿Y tenía otros amigos «especiales»? ¿Se había acostado con la mitad de la ciudad?
—Pero cuando fluyen las palabras —continuó Claudio—, no puedes interrumpirlas.
—Es mal karma —intervino Tabitha.
—Y deben de estar fluyendo muy bien para que Laura se haya perdido la cena. Le llevaré una bandeja para que no se muera de hambre.
—Podemos llevársela nosotros —se ofreció Todd.
—Oh, no; no podemos permitirlo. Si os viera, se interrumpiría la fluidez.
—Muy mal karma —declaró Tabitha.
—Pero poneos cómodos. Antes o después se cansará la musa y aparecerá nuestra reina. Entretanto…
—¿Reina? —preguntó Todd—. ¿Laura es vuestra reina?
—Más bien una diosa —dijo uno de los gemelos.
—Es muy hermosa —añadió el otro.
—Una diosa entre poetas —confirmó Claudio.
A Sally le dio un vuelco el corazón. Una diosa hermosa y poetisa. No era de extrañar que Paul la hubiera perseguido y hubiera arriesgado su matrimonio por ella. No era de extrañar que hubiera guardado todas sus cartas.
—Bueno, no queremos hacer nada que interrumpa la inspiración de la diosa —murmuró Todd. Apartó su plato—. Supongo que tendremos que verla en otro momento.
—Hay mucho que podéis hacer mientras esperáis —le dijo Claudio—. En este edificio tenemos una biblioteca llena de libros y también algunos juegos de mesa y un piano. Podéis dar un paseo por el campo, aunque está ya algo oscuro, así que no os lo recomiendo. O podéis volver a la cabaña. Allí hay teléfono. Os llamaré si aparece Laura.
—Creo que haremos eso —decidió Todd por los dos.
Sally estuvo a punto de protestar. Tal vez ella prefería jugar a algo o pasar tiempo alrededor del piano cantando melodías antiguas con los gemelos y Hawley. O pasear por el campo en la oscuridad hasta que se cayera y se rompiera la muñeca para poder demandar a alguien.
Seguramente la mejor opción era volver a la cabaña con Todd hasta que apareciera Laura. Sonrió, dio las gracias a Claudio por la cena y salió del comedor con Todd.
—Este lugar me da repelús —comentó él en cuanto estuvieron fuera.
—A mí me han parecido personas interesantes.
—Son unos aficionados pretenciosos. Yo sé más de escritura que ellos.
—Sabes más de escribir artículos de noticias.
—Que es escritura de verdad, no las tonterías que hacen ellos.
—Tú no sabes si son tonterías, no los has leído.
—No lo necesito, sé que son pomposos y pretenciosos. Y seguro que todos han oído hablar de Vigo Hawkes.
Sally hizo una mueca. Ella había oído hablar de Vigo Hawkes.
—Que tu vida sea muy limitada…
—Mi vida no es limitada. Pero no soy un seudo-artista con el ego inflado como esos pavos reales.
—Eres un estirado. Tienes más ego que ninguno de ellos.
—No. Simplemente tengo más sentido común —abrió la puerta y entró con furia—. Juro que, si vuelve a haber otra batalla en Mondaga Lake, espero que me llamen. Quiero alistarme en el ejército de los cazadores.
Sally entró tras él y cerró la puerta con fuerza.
—Eres un idiota, Todd. Esas personas son encantadoras, pero tú lo único que puedes hacer es juzgarlas. No se te ocurre abrirte a la posibilidad de que el mundo entero no esté lleno de idiotas como tú.
—Yo no digo las tonterías sobre la musa y la inspiración que dicen ellos.
—Porque tú no eres poeta.
—¡Gracias a Dios!
Ella quería discutir, pero cuando se detuvo a pensar, se dio cuenta de que estaba de acuerdo con él. Gracias a Dios, no era un poeta. Los poetas tenían aventuras con los maridos de otras y escribían cartas sensibleras. Todd…
Todd era el que era. No era introspectivo, elegante ni muy sensible, pero era sincero y leal.
Empezó a ser consciente del silencio que había en la cabaña, de la presencia de Todd a su lado, de la cama detrás de él y de la energía dentro de él. Y del hecho de que le gustaba el sonido de su voz, incluso cuando discutían, tanto como le gustaba el sonido de su risa.
Deseó seguir discutiendo con él, porque discutir era más seguro que pensar en lo alto que era, en la amplitud de sus hombros y la longitud de sus piernas. Era más seguro que pensar en el frío de fuera, la calidez de la cabaña y en aquella maldita cama.
—Sally —murmuró él con voz ronca.
Ella tenía que decir algo o hacer algo.
—Quizá debería llamar a Rosie a ver cómo les va.
—Les va muy bien —él dio un paso y acortó la distancia entre ellos.
—Seguro que sí, pero…
—Sally.
Otro paso y le tapó completamente la vista de la cama. Ella se dijo que eso era bueno. No quería pensar en la cama con él tan cerca, con la mano de él rozándole la nuca y sus labios bajando hacia los de ella.
Se habían besado en otra ocasión. Sabía lo que podía esperar. Sabía lo que era. Podía soportarlo.
No. No, no podía. No cuando estaban allí solos, lejos de casa, cuando ella llevaba tantos meses sin sexo, cuando él estaba ante ella grande, real y viril y había dicho las palabras más románticas que le pueda decir un hombre a una mujer: lo siento.
No, no podía soportarlo. Por eso le devolvió el beso.
Él la abrazó por la cintura con la mano libre y la estrechó con fuerza. Ella deslizó las manos en la chaqueta de él para aferrarse a sus hombros y dejarse ir. Recordaba lo fuerte que había sido su reacción la última vez que la había besado, pero aquello era diferente. Ahora estaban a menos de tres pasos de una cama.
Él le subió el jersey sin interrumpir apenas el beso. Ella le bajó la chaqueta. Él tiro de su camisa, besándola todavía. Ella jugueteó con los botones de la camisa de él. Él le acarició las mejillas, las orejas, la garganta, le clavó los dedos en el pelo y le soltó el pasador. Ella le besó la barbilla y sintió el roce de su barba de un día en los labios.
Juntos avanzaron hacia la cama y se dejaron caer sobre ella. Ella se quitó las sandalias, él las zapatillas deportivas. Dejó de besarla y bajó la mano para acariciarle las piernas desnudas. Estaban frías, pero las manos de él las calentaban. Manos grandes, viriles, que trazaban el contorno de las pantorrillas, acariciaban los pliegues detrás de las rodillas y subían la falda para poder acariciarle los muslos.
Ella hizo otro intento fútil por desabrocharle la camisa.
Si él dejara de moverse, o si ella dejara de moverse… pero no podía, no con él acariciándole los muslos de aquel modo. Todd se detuvo lo suficiente para quitarse la camisa él mismo y bajarle la falda a ella. Sally se quitó también la camisa y él los pantalones. Cuanto antes terminaran de desnudarse, antes volvería él a tocarla con sus manos mágicas, así que se desprendió de la ropa interior y lo observó hacer lo mismo. Era muy hermoso. Había visto antes su pecho desnudo, pero nunca había adivinado que el resto sería tan divino. Hombros redondeados, piernas de atleta, un ombligo tan profundo y estrecho que quería lamerlo, una erección tan plena que le daba otras ideas sobre lo que podía hacer con la lengua. Él se volvió para abrir su maleta y ella miró su espalda y los músculos de sus nalgas.
¿Por qué nunca se había dado cuenta de lo atractivo que era? Probablemente porque había estado casada con su mejor amigo y él la había despreciado por no ser la esposa que le hubiera gustado para su mejor amigo. Y ella lo había despreciado por despreciarla y por conocer a su marido mejor que ella, por estar más cerca de su marido de lo que ella podía esperar estar nunca.
Pero Todd y ella ya no se despreciaban. No podía despreciar a alguien que la besaba como él, que la tocaba como él.
Él se volvió desde la maleta y dejó un preservativo en la mesilla al lado de la cama. Al ver el paquetito, ella salió de su niebla sensual.
—Tenías esto planeado —lo acusó.
Todd se tumbó a su lado en la cama, le apartó el pelo de la cara y le acarició el hombro.
—No.
—Sí. Has traído eso. Lo habías planeado.
—También he traído tiritas y no he planeado cortarme.
Ella intentó encontrar un fallo en su lógica, pero la mano de él siguió bajando y se le hizo difícil pensar racionalmente. Él le acarició los pechos, los besó, estrujó y se arrodilló para succionarlos, y ella se dio cuenta de que hubiera o no planeado aquello, se alegraba de que hubiera ido preparado.
Y después dejó de pensar, dejó que sus manos y su cuerpo pensaran por ella, que sus sentidos la guiaran. Aprendió qué caricias le arrancaban a él un respingo y cuáles le arrancaban un gemido. Aprendió qué le hacía arquear la espalda, qué le hacía cerrar los ojos y estremecerse. Aprendió que si movía la cadera, él le deslizaba la mano por el vientre, y si echaba atrás la cabeza, él le besaba con suavidad la garganta.
Aprendió que su imaginación no era tan grande porque jamás habría sido capaz de imaginar que Todd pudiera hacerle sentirse tan apasionada, tan ansiosa. Siempre había disfrutado del sexo, pero nunca había imaginado que pudiera provocarle aquel estado de frustración y necesidad, un anhelo tan desesperado que dolía. Cuando al fin la penetró, ella jamás habría imaginado que susurraría:
—Gracias.
—Es un placer —susurró él a su vez.
Y empezó a moverse en su interior, al principio con acometidas lentas y controladas, que se fueron haciendo más rápidas hasta que ella estuvo segura de que el placer era de ella. Su cuerpo se convulsionó, pero él siguió adelante, colocado encima de ella con los ojos cerrados y la espalda húmeda de sudor, hasta que ella volvió a llegar de nuevo al orgasmo.
Él la penetró más hondo, echó atrás la cabeza y gimió. Fue un sonido más encantador todavía que el de su risa. Después de un momento, suspiró y se dejó caer sobre ella. Era pesado, sus huesos largos se clavaban en la carne suave de ella de un modo incómodo, pero a Sally no le importó. Se abrazó a él con fuerza y sonrió.
Capítulo 17
Todd comprendía por primera vez en su vida lo que era perder la cabeza en la cama. Tenía la sensación de haberse corrido en su mente con la misma fuerza con la que se había corrido en el cuerpo.
Sentía la cabeza tan pesada e inmóvil como el resto de él. Necesitaría más energía de la que poseía en ese momento para apartarse de ella, y también más fuerza de voluntad porque el cuerpo de ella resultaba maravilloso debajo de él. ¿Alguna vez había llegado a pensar que estaba regordeta? Redonda sí… en los lugares adecuados. Sus pechos eran almohadas diseñadas para provocarle sueños húmedos a un hombre y su trasero llenaba perfectamente las manos de él. No era tan delgada como una modelo, pero a él le gustaba así.
A pesar de su agotamiento, se levantó de encima de ella, temeroso de asfixiarla si no se movía. Ella se apartó un poco para dejarle espacio suficiente en la cama y él se instaló de lado mirándola. Su pelo era otro rasgo que podía provocar sueños húmedos. Sally era espectacular.
—¿Cuántas veces no has planeado cortarte? — preguntó ella.
Aquello no tenía ningún sentido para él.
—¿Eh?
Ella le acariciaba la espalda con la mano.
—Has dicho que has traído tiritas aunque no habías planeado cortarte. Me pregunto cuántas veces no has planeado cortarte. Cuántas tiritas has traído.
Todd se echó a reír.
—Creo que es un paquete de seis.
—Un paquete de seis. Bien —ella movió la mano al brazo de él—. ¿O sea que no has planeado hacer esto cinco veces más?
Todd volvió a reírse. Incluso después de hacer el amor de un modo glorioso, Sally tenía la capacidad de volverlo loco. Y no sólo con sus palabras. Su mano, que exploraba el pezón de él, también lo volvía loco.
Por fin comprendía cómo había acabado Paul enrollándose con ella a pesar de lo distintos que eran. Seguramente se había acostado con ella una vez y se había vuelto adicto, un riesgo que él corría también en ese momento. Ella seguía acariciándolo y el pene de él empezaba a salir de su letargo. Lo que no comprendía era cómo había podido Paul tener una aventura con otra mujer cuando Sally lo esperaba en su cama.
La mano de ella bajó hasta el fino vello debajo del estómago de él, que pensó que no tenía fuerzas para hacer el amor de nuevo tan pronto. Pero la mano de ella bajó más todavía y toda la sangre de su cuerpo fluyó hacia su pene como una ola. Sally suspiró.
Todd se rindió y le cubrió la mano con la suya para guiarla, sabedor de que aquella estimulación juguetona no los iba a llevar a donde ella quería ir. La besó y ella le abrió la boca. Bajó la otra mano y ella le abrió también las piernas. Él recordó cómo habían abrazado esas piernas sus caderas, cómo se habían flexionado con el orgasmo de ella y el recuerdo lo excitó de tal modo que empezó a preguntarse si acabarían los seis paquetes antes de medianoche.
Sonó el teléfono. Estaba situado en la mesilla al lado de su cabeza y su timbre resultaba tan desagradable que se estremeció. Sally abrió los ojos y se incorporó en la cama.
El teléfono volvió a sonar. Todd soltó un juramento y levantó el auricular.
—¿Sí?
—Hola. Soy Claudio.
Todd carraspeó.
—Hola.
—Sólo quiero deciros que ya ha aparecido Laura.
—Vale. Gracias.
—No le he dicho que estáis aquí. No quería estropear la sorpresa.
—Bien. Gracias. ¿Está en el edificio grande?
—Ahora está en la cocina. Cuando termine allí, probablemente irá a la sala de juegos a ver a los gemelos jugar al backgammon. Ella no juega, pero le encanta mirar a los gemelos.
Todd estaba seguro de ello. Ahora que Paul ya no estaba, quizá le apetecía hacer un trío con aquellos dos. Verlos jugar al backgammon podía ser su idea de los preliminares.
—La encontraremos —le aseguró a Claudio—. Gracias.
Devolvió el auricular a su sitio y miró a Sally. Su pelo, suelto por su espalda, era muy invitador. Sus pechos parecían más grandes cuando estaba sentada. Sus muslos… nunca se había fijado demasiado en los muslos antes de conocerla a ella. Pero los de ella eran maravillosos.
Sally Driver. Le costaba creer que tuviera tal efecto en él, pero así era. La deseaba otra vez. Y no podía imaginarse cansándose nunca de ella.
Si hablaban con Laura en ese momento, probablemente no conseguirían pasar el resto de la noche en aquel nidito de amor instalado entre los árboles. Conocerían a la mujer, le dirían lo que tenían que decirle, recuperarían la navaja de Sally y se marcharían antes de que Laura y sus colegas montaran con ellos una nueva batalla de Mondaga Lake.
Tal vez pudieran pasar la noche en el motel que se hallaba a una hora de distancia de allí. O podían ir hasta Lake George, que era un lugar turístico, lo que implicaba que seguramente no habría habitaciones en los hoteles. Continuarían hasta Albany y Sally diría que ya estaban sólo a un par de horas de casa y que sería mejor hacer el esfuerzo final. Y conducirían toda la noche de regreso a Winfield y él no tendría ocasión de usar los otros cinco preservativos que había llevado consigo. ¡Maldición!
Se apartó de ella con un suspiro y bajó los pies al suelo por el lateral de la cama.
—Vamos a hablar con Laura —dijo.
De camino al edificio principal, Todd se forzó a expulsar de su mente los pensamientos de hacer el amor con Sally. Se negaba a admitir lo diferente que le parecía aquella falda vaquera ahora que sabía lo que había debajo o lo resplandeciente que era su cabello. No había conseguido encontrar el pasador que él había tirado al suelo, por lo que su melena caoba le caía suelta alrededor de su rostro y por la espalda y verla le recordaba a Todd su olor a hierbas y su textura de seda. Se negaba a recordar lo bien que lo habían estrechado los brazos de ella. Borró todo aquello de su mente para poder concentrarse en la tarea que les esperaba.
Pensó que, quienquiera que fuera Laura, tenía que haber sido bastante espectacular para que Paul arriesgara lo que tenía con ella.
Por supuesto, por muy maravillosa que fuera Sally en la cama, podía ser un dolor de muelas. Paul siempre había sido un hombre cerebral; quizá la falta de estudios universitarios de Sally lo había enfriado y había necesitado una poetisa erudita para volver a excitarse. Tal vez esa basura que Laura le escribía lo excitaba como no podían excitarlo los besos cálidos, la piel de seda y la pasión exuberante de su mujer.
Quizá Todd no comprendiera nunca lo que había movido a Paul. Tal vez nunca lo había entendido en absoluto. Su mejor amigo había tenido muchos secretos para con él. Nunca le había insinuado lo sensual que podía ser Sally. Lo único que había hecho era quejarse de ella.
Todd se sentía engañado. Había desperdiciado su amistad con un embustero.
Intentó recordar su parte en aquella misión; no se había metido en aquello para vengar la traición a Sally sino para descubrir por qué Paul había sido un embustero, por qué había negado a su supuesto mejor amigo el acceso a la verdad sobre sí mismo. Cuando Todd había empezado a buscar a Laura, había sido con la esperanza de que conocerla exonerara a Paul, y que ella le asegurara que lo había querido y no había sido su intención excluirlo de esa parte de su vida.
Pero ahora todo era diferente. Había hecho el amor con la mujer de Paul. Quizá ahora el embustero era él, pues no conseguía suprimir una punzada de culpabilidad.
Entraron en el edificio principal, refugiándose del aire frío de la montaña, y Sally echó a andar hacia el comedor. Todd la dejó ir delante; suponía que, como mujer, tal vez tuviera un radar especial que la llevara hasta la cocina. Ella se detuvo en la puerta del comedor y se asomó.
—Ahí no hay nadie. ¿Dónde crees tú que juegan al backgammon?
Del ala más alejada del edificio llegó un sonido de risas.
—Eso suena prometedor —dijo él.
Sally asintió y echó a andar en dirección a las risas. Éstas se hicieron más fuertes cuando entraron en un salón y más fuertes todavía al llegar a un umbral. Sally se paró tan de repente al llegar allí que Todd tropezó con ella.
El umbral daba a una sala. Los gemelos estaban inclinados sobre una mesa con un tablero de backgammon pintado en la superficie. Cada uno de ellos sostenía un cubilete en la mano.
Pero ellos no eran la razón de que Sally se hubiera detenido tan de repente. La razón debía de ser la mujer que estaba con ellos. Era delgada y bajita, ataviada con una túnica morada, pantalones negros y botas blancas de vaquero. Llevaba el pelo recogido a la espalda en una larga trenza de plata. Cuando uno de los gemelos miró hacia la puerta, ella hizo lo mismo.
Debía de tener al menos setenta años, quizá más. Su rostro era una masa de arrugas y líneas finas y sus manos se veían tan rugosas como algunas de las raíces sobre las que habían pasado de camino a aquel edificio. Sus ojos grises pálidos los miraban con curiosidad.
—¿Puedo ayudarles? —preguntó.
—¡Sorpresa! —gritó Claudio, que se levantó de una silla situada en un rincón de la estancia y aplaudió—. Son de Winfield, Laura.
—Sí —consiguió decir Sally—. Somos de Winfield. Hemos venido a verla.
—¡Qué bien! — sonrió la mujer.
¿Aquélla era la diosa? ¿La poetisa hermosa y carismática? Era lo bastante mayor como para ser la abuela de Paul.
—¿Podemos ir a hablar a otra parte? —preguntó Sally.
—Si ustedes quieren… Quizá podamos tomar un té —la mujer se levantó y cruzó la estancia.
Volvieron los tres al comedor, lo cruzaron y entraron en una cocina bien equipada con electrodomésticos: una placa de seis fuegos, un frigorífico enorme, encimeras de acero inoxidable y grandes cacharros metálicos colgados en las paredes. Parecía una estancia demasiado elaborada para hervir agua, pero Laura llenó una pava, la colocó en uno de los fuegos y encendió el gas. A continuación extrajo unas bolsitas de un recipiente y las colocó en tres tazas que sacó de un armario.
Todd odiaba el té, pero estaba demasiado sorprendido para decir nada. Ninguno de ellos habló mientras esperaban a que hirviera el agua. Todd miró de soslayo a la mujer mayor e intentó pensar en el modo de salir de aquel lío; quizá podrían decir que habían cometido un error, darle las gracias por su amabilidad y marcharse. Regresar a la cabaña y a su cama grande y reanudar lo que hacía con Sally antes de que Claudio lo hubiera estropeado todo llamándolos. Pero ni siquiera estaba de humor para eso. Estaba bastante seguro de que podía volver a estarlo con un poco de ayuda por parte de Sally, pero en ese momento…
Y se dio cuenta de que ni siquiera estaba muy impaciente por volver a la cama de la cabaña. Sólo quería recoger las maletas, echarlas en el coche y salir pitando de allí.
Sally parecía tener otras ideas. En cuanto los tres llevaron sus tazas al comedor y se hubieron sentado en un extremo de la larga mesa, empezó a hablar. Al igual que con Laura Hawkes, decidió convertir ese error en una aventura interesante.
—Tiene usted tan buena reputación en la Universidad de Winfield que teníamos que venir a conocerla en persona.
—Es un largo camino para venir sólo a conocerme —contestó Laura con una sonrisa—. Dentro de un par de semanas volveré a Winfield para mi último recital como artista visitante. Podían haber esperado hasta entonces.
—Pero queríamos conocerla aquí. Mi marido, mi difunto marido, Paul Driver, siempre hablaba muy bien de usted.
Todd la miró. ¿Por qué decía eso? ¿Creía de verdad que Paul se había acostado con esa mujer?
Evidentemente, sí, pues observaba la cara de Laura con la misma atención que un botánico podía observar un brote de orquídea rara.
¿Veía una rival en aquella mujer? ¿Una mujer fatal?
—¿Paul Driver? No recuerdo haberlo conocido. Y siento mucho su pérdida, querida.
—¿Y cómo llegó a todo esto, enseñar en Winfield y venir aquí a escribir?
Para desmayo de Todd, la mujer decidió contárselo sin ahorrarles nada, empezando por su graduación en la Universidad de Winfield en la clase del 48. Después de la universidad, había viajado por Europa y a su vuelta a casa, se había casado tres veces y publicado sus primeras obras con los Jóvenes Poetas de Yale. Mientras tanto, trabajaba como profesora y había fundado una pequeña editorial que con el tiempo había conseguido vender a una editorial más importante y se había retirado con los beneficios que esa transacción le había producido. Pasaba casi todos los veranos en la Colonia Mondaga, escribiendo y disfrutando de la naturaleza y últimamente había sido incluida en la junta directiva. Llevaba años dando recitales de poesía y clases especiales en Winfield y estaba encantada con que la hubieran nombrado artista visitante ese año. Creía que los artistas necesitaban vivir en comunidades como la Colonia Mondaga, donde podían cuidarse y apoyarse mutuamente porque la sociedad no cuidaba y apoyaba a sus artistas, aunque sin ellos, la vida no valdría la pena vivirla.
Todd la escuchaba procurando reprimir las náuseas mientras Sally parecía en trance. Hasta entonces no se había fijado en los pendientes de ella, unos colgantes de lo que parecían ser calamares dorados.
Media hora antes la deseaba tanto como podía desear un moribundo la entrada en el cielo. ¿De verdad había sido tan espectacular el sexo con ella? ¿De verdad había sentido, en el momento interminable en el que se perdía completamente en su interior, que Sally era la mujer que llevaba toda la vida esperando? Ahora sólo podía ver sus cualidades más irritantes: su intensa fascinación con tonterías, su admiración por personas artísticas, su intento superficial por ser profunda… y sus pendientes tontos.
Quería irse a casa inmediatamente.
Pero ella tenía que seguir escuchando. Tenía que interrogar a Laura Ryershank sobre la batalla de Mondaga Lake.
—Oh, sí, es verdad. Pero no es cierto que Hawley parara una bala con el pie. No olvide que es novelista. La ficción es su vida.
A continuación, Sally la interrogó sobre el proceso creativo.
—Los árboles son la mayor inspiración de los poetas. Cuando te rodeas de árboles, casi puedes sentir a Dios sobre tu cabeza.
Todd pensó que tal vez Dios debería perder el equilibrio, caer y aplastar a todos los poetas.
Al final, agotado ya su té, se disculpó y dejó a las dos mujeres charlando. Era evidente que a Sally le gustaba hacerse amiga de Lauras cuando no eran las amantes de su marido.
Volvió a la cabaña. Una parte egoísta y mezquina de él disfrutaba con la idea de que Sally se perdiera intentando localizar la cabaña en la oscuridad sin él para guiarla. Una vez dentro, vio el edredón arrugado, las huellas de las cabezas en las almohadas y sintió un dolor sordo en las entrañas.
Sí, ella había sido espectacular.
Pero también era Sally. Amigable con todos, con una gran curiosidad por la vida, hambrienta por aprender, por ver el mundo a través de los ojos de otras personas. Impaciente por romper las normas, ignorar las normas y crear sus propias normas.
Pero todos esos aspectos irritantes de ella, los rasgos que le hacían a él apretar los dientes, eran también los que la hacían espectacular. Su entusiasmo. Su intensidad. Su osadía. Era una mujer jugosa y Paul había sido tan seco como una tostada rancia, y él…
Él se moría de sed.
Deseaba a Sally aunque ella prefiriera pasar la velada preguntando a una anciana cómo había sido la vida en la Francia de la posguerra o qué se sentía al tener en las manos un libro escrito por ella, aunque prefiriera eso a abrazar a Todd con las piernas y recibirlo en su interior hasta que los dos sudaran y gritaran de éxtasis.
Por eso, en lugar de guardar las cosas en la maleta, sacó la caja de preservativos y la dejó a mano en la mesilla. Después se duchó, una ducha rápida porque el agua caliente se acabó cuando se enjabonaba el pecho; se afeitó, lavó los dientes y se metió en la cama, sabedor de que ella valía la espera.
Y cuando ella regresó a la cabaña tiempo después y lo despertó con su conversación exuberante para decirle que Laura le había regalado un ejemplar firmado de su último libro, Claudio le había dado la receta de la lasaña vegetariana que habían cenado y lo mucho que le gustaría saber escribir porque aquellas personas tenían un gran talento, aunque no dejó de hablar en todo el tiempo que estuvo en el baño incluso cuando se cepillaba los dientes y sus palabras resultaban ininteligibles, Todd comprendió que no necesitaba saber lo que decía. No importaba. Lo que importaba era que ella estaba allí, llena de energía, vibrante de la alegría de haber conocido a personas nuevas con ideas nuevas.
Y cuando se deslizó a su lado debajo del edredón y su alegría llenó la cama, supo sin lugar a dudas que ella valía la espera.
Capítulo 18
Las galletas de chocolate estaban buenísimas, mami —anunció Rosie saltando arriba y abajo en el porche cuando Sally y Todd salieron del coche—. Tan buenas que no os hemos dejado ninguna. Yo le di una a Trevor y le dimos dos al marido de Helen y las demás nos las comimos nosotras. Las hicimos nosotras, así que eran nuestras. Nos hemos divertido mucho.
Sally corrió hacia ella con los brazos extendidos. Se sentía terriblemente culpable por no haberla echado más de menos, por no haber contado los segundos que faltaban hasta que la estrechara en sus brazos. La culpa era de Todd. Era del hecho de que sus peores miedos sobre pasar una noche a solas con él se habían hecho realidad, y en lugar de dejarla destrozada, se sentía fascinada, encantada y un poco perpleja por todo lo ocurrido.
El viaje había sido un fracaso en cierto modo, por supuesto. No habían encontrado a la Laura que buscaban. Pero de algún modo, eso ya no importaba. ¿Cómo iba a seguir sufriendo por el engaño de Paul cuando su corazón había pasado a cosas mejores?
Abrazó a Rosie con fuerza.
—¿Entonces lo has pasado bien?
—Sí. Vino el marido de Helen y se opuso a ver golf en la tele, que es muy aburrido. Y yo le enseñé a Helen a jugar al Guardián del Dragón…
—¿Hiciste qué? —Paul dejó la bolsa de Sally en el porche.
Rosie le sonrió.
—Le enseñé a jugar al Guardián del dragón y otros juegos. Le gustan mucho. Este diente se mueve, mami —movió uno de sus dientes frontales con la lengua—. Seguro que se cae pronto. Helen ha dicho que el ratoncito Pérez me traerá cinco dólares.
—¿Cinco dólares? Querrás decir cinco centavos.
—No. Helen ha dicho cinco dólares.
—¿Has enseñado a mi madre a jugar al Guardián del dragón? —las interrumpió Todd, con una mueca de incredulidad—. ¿Dónde está?
—Está dentro —Rosie empujó la puerta y entró en la casa—. También le he enseñado el de Trueno oscuro. Se le da muy bien. Hasta me ganó una vez.
—¿Mi madre te ganó a un juego de ordenador?
—Sí. Creo que le gusta más el Guardián del dragón, pero es más difícil, así que a ése no me ha ganado. Y le expliqué lo de la lista…
—¿Qué lista? —preguntó Sally, pero Rosie ya no la oía, pues corría por el pasillo en busca de Helen—. ¿Helen? Ya están en casa.
—Ya lo sé, querida. También sé que te has ido corriendo de la cocina en vez de ayudarme con los platos de la comida.
Sally siguió a Rosie a la cocina, donde Helen fregaba los platos. Llevaba un suéter amplio de aspecto cómodo, con pantalones a juego y tenía el pelo revuelto.
Sally se quedó inmóvil, muy sorprendida. Nunca había visto a Helen con un pelo fuera de su sitio. Había asumido que cimentaba su peinado con laca, o quizá con poliuretano de color violeta.
Pero ese día tenía el pelo revuelto y los mechones desarreglados de un modo que habría parecido hasta humano si el color hubiera sido más natural.
La mujer les sonrió.
—¿Sabes jugar al Guardián del dragón? —preguntó Todd, que había entrado detrás de ellas.
—¿Qué lista? —inquirió Sally al mismo tiempo.
Helen se encogió de hombros y se secó las manos en un paño de cocina.
—Le dije a Rosie que no sabía cómo funcionaban los ordenadores y ella me enseñó. He llegado hasta el nivel cinco en el juego del dragón…
—Nivel seis —la corrigió Rosie, como una profesora orgullosa de los progresos de su alumna.
—Y he aprendido a dominar bien el ratón y las teclas de flechas.
—¿Qué lista? —insistió Sally.
—La lista del disquete de ordenador —contestó Rosie—. Ya sabes, los jugadores de papá.
—¿Sus qué?
—Sus jugadores. Él los llamaba así. Todos esos abogados con los que jugaba a juegos.
—¿Qué juegos?
Sally recordó el disquete con la lista de números de teléfono que había encontrado Todd en el despacho de Paul. Intercambió una mirada con él. Parecía tan perplejo como ella.
—Papá me dijo que eran otros abogados y que jugaban juntos en páginas de chatting o algo así. Juegos que jugaban unos contra otros en sus ordenadores. Papá me dijo que no lo dijera porque jugaba cuando debería estar trabajando. Dijo que se aburría en el trabajo y por eso jugaba.
Sally miró de nuevo a Todd. Él se encogió de hombros.
Por lo menos podían olvidarse de encontrar a Laura en esa lista. Pero le preocupaba que su marido hubiera tenido no sólo una vida secreta, sino dos, como marido infiel y como abogado tramposo. Seguramente facturaba a sus clientes todas las horas que pasaba jugando en el ordenador. Las exigencias legales de Winfield no habían sido suficientes para tenerlo distraído.
Se había aburrido… con su trabajo y con su mujer.
Y había comentado al menos uno de esos aburrimientos con su hija.
¿Le habría hablado también a ella de Laura? ¿Le había dicho que jugaba con otra mujer y le había hecho jurar que guardaría el secreto? Esa posibilidad la ponía enferma.
—Disculpad —murmuró; salió de la cocina y subió las escaleras sin importarle que los demás pensaran que era una grosera.
Cuando entró en su dormitorio, cerró la puerta y soltó un sollozo. ¡Qué hijo de perra! Había llevado una doble vida, jugando con su carrera y con su matrimonio. Los juegos durante el trabajo probablemente no eran tan importantes. Por lo que ella sabía, quizá lo había hecho durante la hora de la comida aunque, en ese caso, no le habría pedido a Rosie que guardara el secreto.
Pero lo que de verdad la ponía enferma era que había compartido su vida secreta con Rosie, una niña de cinco años, a la que había arrastrado al mundo oscuro que él habitaba y cargado con la enorme responsabilidad de guardar silencio. Cosa que ella había hecho, hasta ese momento. Todo el mundo, al menos todo el mundo en aquella casa, había conocido a su marido mejor que ella. Paul y Todd habían sido amigos durante quince años. Helen lo había conocido casi el mismo tiempo. Y Rosie… Rosie era la persona de la casa en la que había confiado.
Se acercó al armario, abrió la puerta y sacó los trajes lujosos de él de sus perchas. Le produjo un placer catártico arrojarlos al suelo, arrugar los pantalones perfectamente planchados, pisar las mangas de las chaquetas y oír resonar los botones en el suelo. Tomó los cinturones y los arrojó por la habitación, para verlos desenroscarse como serpientes en el aire. Lanzó uno de los zapatos contra la pared e hizo una mueca al ver la marca negra que dejaba allí.
Se abrió la puerta del dormitorio y entró Todd.
—¿Qué narices haces? —se agachó para esquivar otro zapato volador.
—¡Ese bastardo!
—Eh, eso no es nuevo, pero vamos…
Se acercó a ella y la agarró por la muñeca para apartarla del armario; y ella sintió su calor, su fuerza. Quería llorar, pero estaba demasiado enfadada y además no tenía la menor intención de derrumbarse en brazos de Todd como una llorica impotente.
—Se lo dijo a Rosie —gimió—. Le dijo lo de la lista.
—Sí, bueno, la quería —Todd le acarició la parte de atrás del cuello, cosa que la irritó, porque disminuía su furia y no estaba todavía preparada para dejar de estar enfadada.
—A mí no me dijo lo de la lista, o sea que no me quería, ¿verdad?
—¿Y quién narices sabe eso? No importa.
—Sí importa. A ella le habló de los juegos. ¿Y si le habló también de Laura?
—¿Eso es lo que crees? ¿Que le habló de ella?
—Quizá le contó lo que había hecho con mi navaja. Quizá le dijo que tenía una amiga con la que se escribía. Y yo no puedo preguntárselo. ¿Cómo le voy a preguntar si sabía que su padre era un adúltero? Es demasiado asqueroso. Y haría que se sintiera mal por no habérmelo contado antes. Yo no quiero que se sienta mal.
—Pues no se lo preguntes —él la besó en la frente.
Ella casi deseó que fuera tan villano como lo consideraba antes, para poder estar furiosa un poco más de tiempo, arrojar más artículos por la habitación y quizá romper un par de cosas de Paul. Pero mientras Todd la abrazaba, le pasaba los dedos por el pelo y la besaba en la frente, le resultaba imposible seguir furiosa.
—Quiero sus cosas fuera de mi dormitorio —murmuró.
—Muy bien. Saca sus cosas de tu dormitorio. ¿Pero puedes esperar un par de minutos? Mi madre se estará preguntando qué ocurre.
Ella no quería que Helen pensara que estaba loca. Ni Rosie tampoco. Tenía que controlarse. Y Todd la ayudaba como si le importara. Como si lo de la noche anterior y esa mañana hubiera sido algo más que química entre ellos, una química tan combustible que deberían escribir sus hallazgos y presentar un ensayo al comité del Premio Nobel.
Todd la trataba como si ella le importara de verdad, sinceramente.
—De acuerdo —suspiró ella—. Ya estoy bien.
—¿Vas a bajar?
—Sí —ella respiró hondo y se alejó del armario—. Voy a bajar.
—Bien —Todd le tomó la mano y sólo se la soltó cuando estaban a mitad de camino de la escalera.
Sally se alegró de que lo hiciera, pues no estaba preparada para informar todavía a Helen ni a Rosie de su relación con Todd. Tampoco sabía cuál era exactamente esa relación, aparte del aspecto de la química y de la habilidad de él para calmar su furia.
Helen y Rosie estaban al pie de las escaleras. Helen tenía su bolsa en el suelo a su lado.
—Mami, ¿Helen puede quedarse conmigo más veces? —preguntó Rosie.
—Por supuesto.
Sally sintió la mano de Todd rozar su espalda y tuvo que reprimirse para no apoyarse en él. Fue un contacto pequeño, sólo lo suficiente para comunicarle que le gustaría que Rosie se quedara con Helen más veces y ella pasara la noche con él.
O quizá había sido un roce accidental. Tal vez era ella, Sally, la que deseaba pasar una noche con él. Volvió a sentirse culpable al darse cuenta de lo dispuesta que estaba a dejar a su hija con Helen con tal de tener la oportunidad de volver a hacer el amor con Todd.
Estaba sobrecargada. Abrumada. El viaje, el sexo y el descubrimiento de que Rosie conocía al menos algunos de los secretos de su padre la habían convertido en un manojo de nervios.
Pero tenía que actuar con normalidad.
—Helen, te agradezco mucho…
—Nada de discursos —repuso la mujer, cuando Todd tomó su bolsa—. Ha sido un placer. Y sí, Rosie, me encantaría volver a quedarme contigo. Uno de estos días te ganaré al juego del dragón.
—Probablemente no —contestó la niña.
Helen sonrió a Sally.
—Nos veremos en el café.
Y sin más, salió de la casa, dejando atrás a Todd y su bolsa.
Él miró la bolsa y después a Sally.
—Me parece que yo también me voy.
Sally asintió. Le habría gustado que se quedara, lo cual hacía más imperativo que se fuera. Teniendo en cuenta lo vulnerable que se sentía, no lo quería allí, ofreciéndole su hombro para que se apoyara, necesitaba encontrar su camino sola.
—Te llamaré —dijo él. Y salió por la puerta con la bolsa de su madre.
Sally la cerró detrás de él.
—¿Quieres jugar al Guardián del dragón"! —preguntó Rosie.
Aquello era lo último que Sally quería hacer. —De acuerdo —tomó a Rosie de la mano y se dejó llevar por ella hasta el estudio, donde estaban el ordenador y los disquetes de Paul.
Sólo había siete mensajes, ninguno de mucha importancia. Algunas facturas, unos cuantos folletos, un catálogo nuevo de su empresa de maquetas de coches y una invitación a la reunión número quince de su clase de graduados del Instituto Winfield.
Todo parecía muy normal en su casa después de un día y una noche fuera. ¿Por qué, entonces, él no se sentía normal?
Dejó la maleta en la cama, la abrió y sacó la ropa interior y los calcetines sucios. Los llevó a la cesta de ropa sucia del baño, una costumbre que tenía que agradecer a Paul, pues éste había amenazado una vez con tirarlo por la ventana del dormitorio que compartían en la universidad por dejar la ropa sucia en el suelo.
—Paul —murmuró—. ¿Qué hiciste? ¿En qué narices te convertiste?
En un hombre que robaba a sus socios algunas horas de trabajo. Seguramente no era nada importante. Todd conocía a sus socios del bufete y sabía que Paul podía hacer el mismo trabajo que cualquiera de ellos en la mitad de tiempo. Por eso había creado una red de jugadores y burlado algún tiempo a la empresa.
¿Pero por qué comentarlo con Rosie? ¿Y por qué decirle que no se lo contara a nadie? Paul se había vuelto raro.
Quizá era culpa suya. Había sido él el que lo arrastrara a Winfield. Paul podía haber sido más feliz en un bufete de Nueva York o Boston, donde podría haber ganado mucho más dinero aunque no hubiera tenido tiempo para disfrutarlo y hubiera gastado una gran parte en mantener cierto ritmo de vida. Pero quizá habría preferido esa vida cargada de adrenalina, con mucha competencia y ajetreo. Las multitudes, el ruido, la contaminación… tal vez Paul había querido eso.
Sin embargo, había consentido en darle una oportunidad a Winfield. Y allí había conocido a una camarera, se había acostado con ella y se había visto atrapado en aquella ciudad pequeña donde lo más importante que ocurría era que cambiaran las alcantarillas o se recalificaran terrenos y algún que otro accidente de tráfico. La muerte de Paul había sido uno de los mayores titulares del invierno.
Si él no lo hubiera arrastrado a Winfield, Paul quizá no se habría aburrido con su trabajo y con su esposa. Quizá no habría recurrido a distracciones como los juegos de ordenador y la amante.
Todo era culpa suya.
Sonó el teléfono. Confió en que fuera Sally. Podía explicarle que él tenía la culpa de que Paul hubiera regalado su navaja y, si tenía suerte, tal vez ella lo perdonara. O al menos lo invitara a pasar la noche.
Se acercó al teléfono que había en la mesilla.
—¿Diga?
—Todd —era su madre.
—¿Qué quieres? —preguntó él, no con demasiada amabilidad.
—No hemos tenido ocasión de hablar antes. Quiero saber cómo ha ido el viaje.
—Ha ido bien.
—¿Habéis arreglado ese asunto de Paul?
—Sí —sabía que no debía dar respuestas que alentaran a su madre. Al igual que él, era una periodista bien entrenada y él no quería una entrevista sobre las treinta horas aproximadas que habían estado Sally y él fuera de la ciudad.
—¿Todo ha ido bien?
—Sí.
—¿Para Sally también?
—Sí.
—Debo decirte que pasar tiempo con Rosie ha sido muy especial para mí. Me siento como si hubiera renacido.
—¿Por haber cuidado de Rosie? —él conocía a la niña. No estaba mal. Un poco descarada, pero simpática. Sin embargo, no la consideraba inspiradora de renacimientos.
—Me enseñó el collar que le compraste. Ese grano de arroz… nunca he visto nada igual. Es una auténtica maravilla.
—Ajá.
—Te digo que Rosie es una niña especial. Hay mucho de Paul en ella.
—Me alegro de que os hayáis divertido.
—Y a tu padre no le ha importado. Anoche vino con pizza. Comimos los tres juntos y luego él vio la televisión mientras nosotras jugábamos al ordenador. Estoy empezando a dominarlo. Ya verás cómo he avanzado en el ordenador del periódico.
—Vamos, mamá. Ahora trabajas en el café. No hace falta que sigas yendo al periódico todos los días.
—Oye, Todd. Hay un mundo nuevo ahí fuera. Ordenadores, un trabajo nuevo, pero son pocas horas, así que por supuesto que seguiré yendo al periódico para estar al día. ¡Ojalá tu padre probara algo nuevo!
—Lo ha hecho. Jugar al golf todos los días es nuevo para él.
—Ya no es tan listo como antes. Durante la cena hemos tenido una discusión. Insiste en que Cape Breton es parte de Nueva Escocia. Cuando a ese hombre se le mete una idea en la cabeza, es imposible quitársela. Eso es un síntoma de Alzheimer, esa terquedad…
—Mamá, Cape Breton está en Nueva Escocia.
—¿Seguro?
—A papá no le pasa nada en la cabeza. Ha trabajado mucho toda su vida y ahora quiere jugar. Y quiere que vayas a Hilton Head con él. Una escapada relajante, los dos solos. A mí me parece un deseo razonable.
—¿Tú crees?
—Más que razonable, es romántico. Deberías sentirte halagada.
—¿Tú crees?
—Si estás renaciendo, ¿por qué no renacer como su compañera de juego? Yo no digo que juegues todos los días al golf. Los dos estáis buscando cosas diferentes para hacer con vuestras vidas. Pero que ya no trabajéis juntos en el periódico no significa que debáis olvidaros de hacer cosas juntos.
—¿Romántico? —suspiró ella—. Puede que tengas razón. Aunque nunca pensé que te oiría precisamente a ti cantar las virtudes del romanticismo.
—Yo no he dicho que sea una virtud —bromeó él.
—Está bien, puede que vaya con él. No un mes entero, pero sí un par de semanas. Si Sally puede prescindir de mí en el café.
—Podrá prescindir —él se aseguraría de ello—. Oye, tengo que dejarte.
—De acuerdo. Romántico, ¿eh? Quizás deberías escucharte a ti mismo, Todd. Eres un chico listo. Un poco de romanticismo no te mataría.
—Bien.
Se despidió, colgó el teléfono y miró el techo blanco. El romanticismo no era su punto fuerte, por lo menos no el tipo de romanticismo que implicaba cenas a la luz de las velas y regalos sorpresa en cajitas de joyerías.
Para él, el amor significaba discutir, reír y preocuparse de si la mujer en la que pensabas estaba triste o sufría. El amor significaba querer hacer que se sintiera mejor.
Tomó el auricular, marcó el número de Sally y esperó a que ella contestara para decirle:
—Hola, quiero hacer que te sientas mejor.
Todd preparó la cena. Por teléfono le había dicho a Sally que anhelaba carne de verdad y cuando llegó a su casa, llevaba consigo bistecs marinados y una botella de vino tinto que el dependiente de la tienda le había dicho que era bueno. Teniendo en cuenta lo que costaba, Todd esperaba que hubiera acertado.
En el intervalo entre la marcha de él y su regreso con comida y bebida, Sally había jugado una partida al Trueno oscuro con Rosie, y vuelto a su dormitorio a retirar las pruebas de su pataleta. Había doblado los trajes de Paul y los había guardado en una caja. La semana siguiente los llevaría a un centro de beneficencia.
Más tarde se ocuparía de la cómoda. No había olvidado su último intento por revisar los cajones. Dudaba de que hubiera más sorpresas entre los pliegues de la ropa, pero no quería tentar a la suerte.
Por otra parte, si no hubiera revisado sus cajones, nunca habría hecho el amor con Todd. Aquella idea no le gustó.
Se sentía frágil, y ella no estaba acostumbrada a sentirse así. Siempre había sido fuerte y dura. Su madre solía decir que era como uno de esos sacos de boxeo con una cara sonriente de payaso pintada en ellos. Por mucho que la golpearan, siempre volvía a incorporarse con una sonrisa.
Sally no creía que eso fuera verdad. Podía perder los estribos, llorar, sentirse herida como todos los demás. Pero sí tenía tendencia a volver a levantarse. No le veía mucho sentido a permitir que un golpe la dejara tumbada eternamente. Ese día, sin embargo, se sentía floja y delicada. No dejaba de preguntarse qué podía haberle dicho Paul a Rosie. ¿Y si había recibido a Laura en la casa delante de ella? ¿Y si, cuando ella trabajaba en el café, Paul, Laura y Rosie desayunaban juntos en la mesa donde estaba ella ahora sentada viendo a Todd moverse por la cocina? ¿Y si Rosie había llegado a sentirse tan cómoda con Laura que no le había costado ningún trabajo obedecer la orden de su padre de no hablarle de ella a su madre?
Esa posibilidad la atormentaba. Siempre había creído que Rosie y ella compartían un vínculo irrompible, forjado en el amor y la confianza. Sally era la que hacía proyectos artísticos con la niña, la que la ayudaba a plantar margaritas en el jardín, la recogía de la escuela, hablaba con sus profesores y la llevaba al parque. Era la que la empujaba en el columpio mientras la niña le pedía que la subiera cada vez más alto.
Ella le había comprado el sombrero morado. Paul jamás le habría comprado eso.
Pero él había hecho también otras cosas con Rosie. Le había hablado de sus juegos y sus «jugadores». Sally sólo tenía que pensar en eso para que los ojos se le llenaran de lágrimas.
—Será la mejor comida que has probado en días —predijo Todd; sirvió dos copas de vino y le llevó una a ella a la mesa.
—La lasaña me gustó —repuso ella.
Él miró su rostro tristón.
—Eh —murmuró—. ¿Nadie te ha dicho que te pones fea cuando estás triste?
Ella soltó una risita.
—Tú sí que sabes animar a una mujer.
—Puedes estar segura —le puso el pulgar debajo de la barbilla y la besó.
—¿La cena está lista? —gritó Rosie, entrando en la habitación—. Estoy muerta de hambre.
Todd murmuró un juramento, pero se incorporó con una sonrisa.
—Cinco minutos. ¿Crees que puedes esperar tanto?
—No —Rosie se arrodilló en su silla y distribuyó las servilletas del recipiente en forma de mariposa que había en el centro de la mesa—. Creo que me voy a morir de hambre. ¿Quieres oír algo raro? El marido de Helen come anchoas.
—¿Sí? —Sally fingió sorpresa.
—Son asquerosas, mami. Trajo unas pizzas y la suya tenía esos pescaditos pequeños.
—Toma —intervino Todd—. Lleva esta ensalada a la mesa.
Sally se recostó en la silla. No podía recordar a nadie preparándole nunca la cena en su cocina. Paul no lo había hecho. Aquello bastaba para hacer que se enamorara de Todd. No sólo era un hombre que pedía disculpas, sino que además le preparaba la cena. Si hacer el amor con ella, reír con ella, discutir con ella y saber que creía que su marido no la había tratado bien no la hubieran hecho ya enamorarse, tenerlo allí preparando la cena lo habría conseguido.
Estaba enamorada. De Todd. La mera idea le daba ganas de reír.
Mientras cenaban, Todd les preguntó qué opinaban de una edición dominical de su periódico. Rosie se mostró a favor, siempre que incluyera cómics en colores.
Aunque una edición dominical era el último tema del que Sally quería hablar, ofreció su punto de vista, agradecida de que Todd se tomara la molestia de mantener viva la conversación.
—Necesitamos más noticias locales el domingo —dijo—. Listas de películas que hay en la ciudad, cartas locales al director. El Boston Globe está lleno de cartas de personas que viven en Boston y se quejan de cosas que suceden en Boston.
—Y también tiene buenos cómics —señaló Rosie.
Después de la cena, la niña preguntó si podía ver un vídeo de dibujos animados y Sally no sólo le dijo que sí, sino que sugirió que lo vieran los tres juntos. Necesitaba pasar tiempo con su hija, asegurarse de que el vínculo entre ellas seguía siendo fuerte, en particular después de haber pasado una noche fuera y no haberla echado de menos tanto como habría debido.
Todd no parecía muy absorto en la película. En cierto momento, Sally lo miró, sentado al otro lado de Rosie, y vio que tenía los ojos cerrados y respiraba acompasadamente. Pero era normal que estuviera cansado. Había conducido mucho el día anterior y ese día, y dormido muy poco por la noche.
A ella solía molestarle que Paul se quedara dormido viendo vídeos con Rosie. Pero Paul era el padre de la niña, tenía la obligación de prestar atención, de estar dedicado a su hija. A menudo llegaba a casa del trabajo tarde porque le gustaba quedar con Todd en el Grover para tomar una copa antes de cenar. Ella no se lo reprochaba, pero pensaba que, si se iba a beber con su amigo, también tenía que estar consciente cuando viera una película con Rosie.
Además, él roncaba.
Todd se despertó cuando los títulos de crédito aparecían en la pantalla.
—Puedes descansar —le dijo Sally—. Tengo que bañar a Rosie.
—Gracias —él parecía confuso, no muy despierto. Tomó el mando y empezó a cambiar canales.
—¿Helen te bañó anoche? —preguntó Sally cuando subían las escaleras.
Si hubiera estado más tranquila esa tarde, le habría preguntado a Helen más cosas sobre lo que habían hecho; a qué hora se había acostado Rosie, qué había desayunado, si se había bañado… todas esas preguntas esenciales que querían hacer las madres. Se le ocurrió que tal vez no fueran tan esenciales después de todo. Si Helen le había dado a Rosie palomitas de maíz y puré de patatas para desayunar, ¿qué iba a hacer ella ahora? Y si Rosie no se había bañado la noche anterior, ¿qué más daba?
En realidad, Rosie sí se había bañado.
—Helen trajo unas burbujas para el baño que tenían aceite de rosas o algo así, pero no hacían muchas burbujas. Ella decía que tenían que hacerlas, pero no las hacían.
La niña se quitó la camisa en cuanto llegaron a la parte superior de las escaleras. Cuando Sally empezó a llenar la bañera, Rosie estaba ya desnuda, sentada en la tapa bajada del váter preguntando a su madre por qué algunas burbujas para el baño hacían tan pocas burbujas. Sally captó la indirecta y echó en el agua las burbujas favoritas de su hija.
Mientras Rosie se bañaba y jugaba en la bañera, Sally se dedicaba a enderezar las toallas, limpiar el lavabo y ordenar el armario de las medicinas. Rosie creía que era lo bastante mayor para bañarse por sí misma, pero ella no quería dejarla sola por si resbalaba y se golpeaba la cabeza en el borde de porcelana.
—Entonces te divertiste enseñándole a Helen los juegos de papá —dijo con aire casual, sin saber muy bien si de verdad quería indagar en la relación de la niña con Paul.
—Juega muy bien para ser mayor —Rosie hizo un cuenco con las manos, las llenó de burbujas y sopló—. ¿Y sabes qué? Creo que ella se divirtió más conmigo que yo con ella.
—Tiene nietos —le explicó Sally—. Creo que cree que los niños son especiales.
—Pues yo soy especial —Rosie sopló otro montón de burbujas en el aire—. Dijo que es muy importante que los niños tengan buenas canguros. Si tienes una buena canguro, puedes divertirte y estar segura al mismo tiempo. Y no echas de menos a tu mami.
—Es verdad.
—Pero ella es una mujer mayor. La mayoría de las canguros son chicas jóvenes.
Sally y Paul no habían salido juntos muy a menudo, pero las pocas veces que lo habían hecho, habían contratado a la hija de Candice Latimer, que vivía en la acera de enfrente.
—¿Como Kate Latimer? —preguntó.
—Sí, pero ella no es tan divertida como Helen. Sólo hace sus deberes y ve la tele —Rosie se lavó la cara con la esponja—. Papá tenía una canguro.
A Sally se le cayó el tubo de la pasta de dientes que tenía en ese momento en la mano.
—¿Quieres decir cuando era niño? —preguntó, procurando que su voz sonara normal—. ¿Él te habló de eso?
—No, me lo dijo Helen. Dijo que papá le había dicho que tenía una canguro maravillosa. Eso fue antes de que yo naciera —explicó la niña.
—Supongo que sí. Si era lo bastante joven para necesitar una canguro, también era muy joven para ser ' papá.
—No, quiero decir que se lo dijo a Helen antes de que yo naciera. Helen dice que cuando vino aquí, iba a verlos a su marido y a ella. Dice que papá era como un hijo extra o algo así y que yo me parezco mucho a él.
—Te pareces mucho a él —confirmó Sally—. ¿Y siguió visitando a Helen después de que tú nacieras?
—No, porque luego papá me tenía a mí. Y a ti.
Sally estaba dispuesta a apostar a que él había estado más contento con lo primero que con lo segundo. Había querido a Rosie. Y Dios sabía que ella había intentado ser una buena esposa para él. Había intentado hacerle feliz.
Sintió otra oleada de culpabilidad. Estaba cansada de preocuparse por lo que había ido mal en su matrimonio, dónde había fallado ella, dónde había fallado Paul. Al infierno con Laura. Al infierno con la navaja. La vida continuaba.
—Te vas a quedar como una pasa —advirtió a Rosie.
Quitó el tapón de la bañera. En menos de media hora, Rosie estaría en pijama, metida en la cama, protegida por su atrapasueños. Y ella se reuniría con Todd, se acurrucaría a su lado en el sofá y se pelearía un rato con él por el mando a distancia. Y luego subirían arriba de puntillas, se encerrarían en su dormitorio y harían el amor.
Eso era más importante que las navajas perdidas y las amantes misteriosas. La vida continuaba y Sally estaba muy dispuesta a continuar con ella. Estaba dispuesta a olvidar lo que había ido mal y centrarse en lo que iba bien.
Ya no se sentía frágil. No se sentía con ganas de llorar. Algunas cosas importantes iban muy bien en su vida. Lo que había ido mal era historia, agua pasada. Quizá simplemente ya no importaba.
Capítulo 19
Tengo que enseñarte algo —anunció Tina.
Una semana atrás, Sally se habría asustado al oírla. Pero ya no era la misma de una semana atrás. Se había despojado de su amargura y furia como una cigarra que cambiara su caparazón y se convirtiera en… bueno, en una cigarra mejor.
Quizá el sexo era terapéutico en sí mismo, pero ella empezaba a pensar que el amor podía tener también algo que ver con esa transformación. Debería haberla asustado el hecho de enamorarse, y nada menos que de Todd Sloane, pero no era así. Se esmeraba por no usar aquella palabra delante de él, pero estaba más que dispuesta a usarla consigo misma.
Él era increíble. Tanto arriba como debajo, arrodillado en el suelo con ella en el borde de la cama para hacerla llegar al orgasmo con la boca o de pie con ella sentada en la cómoda, abrazando su cintura con las piernas. Si Sally hubiera tenido tendencia a ruborizarse, se habría puesto roja como un tomate sólo de pensar en las horas que habían pasado juntos Todd y ella.
Pero no era sólo sexo. Estaba enamorada y la vida era buena. Maravillosa. Detrás de las nubes de lluvia que cubrían el cielo, brillaba el sol. Tenía alegría suficiente en su vida para olvidarse de su navaja.
También tenía alegría suficiente en su vida para sonreírle a Tina.
—¿Qué quieres enseñarme?
Tina miró las mesas. Estaban ocupadas por los clientes de costumbre: el agente Bronowski masticaba un bizcocho, el escritor de negro se drogaba con café solo, un par de mujeres en ropa deportiva tomaban pan de higo. Nadie parecía necesitar una atención inmediata, por lo que Sally siguió a Tina a la cocina sin protestar.
La expresión de la chica era extrañamente radiante. Sally debería haber tomado aquello como un presagio, pero estaba tan contenta que no se preparó para lo peor ni siquiera cuando Tina se levantó la camiseta de la universidad, bajó la copa del sujetador y le mostró su pecho tatuado. Ponía EDWARD. Sally hizo una mueca.
—¿Qué has hecho?
—Ha sido fácil —presumió Tina—. He tapado la línea de la hache con maquillaje y después añadido las otras líneas con rotulador. Convertir la O en una D no es nada difícil.
—¿Pero… EDWARD?
—Bueno, todos lo llaman Eddie, pero no se puede cambiar Howard por Eddie tan fácilmente.
¿Eddie? Sally recordó que la había oído hablar de un empleado del periódico con ese nombre.
—¿Es ese chico periodista?
Tina suspiró.
—El sábado por la noche fuimos a un club…
—No bebiste, ¿verdad?
—Sally —Tina levantó los ojos al techo.
—No tienes la edad. Y cuando empiezas a beber, puedes terminar embarazada —le había ocurrido a ella, aunque no había estado borracha la noche que concibió a Rosie. Ni ninguna de las demás noches que había salido con Paul. Pero la lección subyacente era importante. Había bebido vino con él cuando sólo tenía veinte años y se había quedado embarazada.
—Pues yo no estoy embarazada. Ni siquiera me quité la camisa. No podía hasta que estuviera segura de que podía cambiar la H y la O. Queda bien, ¿verdad? Tengo que estar segura de que no se quitará el maquillaje si me besa. O la tinta. Sería asqueroso que él acabara con los labios negros y mi pecho volviera a poner Howard.
—Sí que lo sería.
—Pero todavía no estamos en ese punto. Sólo estaba probando esto a ver qué ocurría. Mi vida no ha terminado, Sally. Aunque Howard se vaya a Dartmouth, mi vida no termina.
No mientras tuviera un suministro de Edwards con los que pudiera salir. Pero librarse de la H y la O podía ser más fácil que encontrar Edwards.
—¿Hola? —una voz familiar llegó hasta ellas con la fuerza de una bomba sónica.
Sally salió corriendo de la cocina y encontró a Helen con los codos en el mostrador. A diferencia del sábado, ese día iba arreglada hasta el último pelo, con ropa resistente pero impecable y joyas de buen gusto. Parecía la modelo de un folleto de los grandes almacenes Gould.
¿Todd le habría dicho a su madre que se habían enrollado? Lo dudaba. El tema era demasiado nuevo, demasiado embrionario. Seguramente ésa no era la razón por la que Helen había ido al café.
—Hola, Helen —le sonrió Tina. Miró a Sally—. Helen trajo aquí a Rosie el sábado por la mañana. Greta había hecho bizcochos de arándanos y tu hija se puso ciega.
—El bizcocho de arándanos le encanta —Sally sonrió a Helen—. No me digas que te gusta tanto este sitio que no puedes estar lejos de aquí ni en tus días libres.
—No vengo a trabajar —dijo Helen—. Vengo a por café. Mejor dicho, a por cafés. ¿Ves en lo que me han convertido en el periódico? Soy la chica de los recados.
Sally se echó a reír.
—¿Cuántos cafés?
—Déjame ver —la mujer sacó un papel cuadrado del bolsillo de la chaqueta y empezó a leer—. Todd quiere un café doble normal. Creo que con eso quiere decir sin sabores. Gloria quiere uno pequeño descafeinado con azúcar. Eddie quiere…
—¿Eddie? —a Tina le brillaron los ojos como una lámpara fluorescente.
—Eddie Lesher. Creo que pasó por aquí por recomendación mía y ahora está enganchado.
—¿Está enganchado? —preguntó Tina—. ¿Y por qué no ha venido él a por el café?
—Está con una misión. Cubriendo una reunión de un comité del Ayuntamiento. Bien, él quiere…
—En una misión —suspiró Tina—. Eso suena de maravilla. Yo serviré su café.
—No te he dicho lo que quiere.
—No importa. Lo sé —Tina sacó un vaso grande del montón y lo llevó a la cafetera, impaciente por servir el pedido para su nuevo amor.
—Está enamorada —se rió Helen con suavidad—. Siempre lo adivino. Percibo esas vibraciones. Madame Constanza no es nada comparada conmigo —miró a Sally a los ojos, pero al parecer no percibía ninguna vibración en ella—. Stuart quiere un café con leche desnatada y sabor a almendras. Creo que ya están todos. Oh, no, falto yo. Tomaré una taza de Java.
Sally sacó una bandeja de cartón.
—Son bastantes cafés.
—No debería haber abierto la boca. Ahora que les he hablado en el periódico de este sitio, nadie quiere tomar el café de allí.
—Debería darte comisión —bromeó Sally.
—No hace falta. Mi paga es que tu hija me ensene a usar el ordenador. ¿Sabes que ahora navego por Internet?
—¿De verdad?
—Sí. Hay una página donde puedes comprar billetes de avión con descuento. He encontrado unos vuelos maravillosos y baratos para Hilton Head. Walter y yo queremos ir allí en junio. Todd cree que será romántico.
—Seguro que sí —Sally contuvo el aliento, esperando a ver si Helen captaba vibraciones ahora que había introducido el tema del romanticismo.
Si Helen percibió algo, decidió no comentarlo.
—Me lo pasé muy bien con tu hija —dijo mientras Sally preparaba los cafés.
—Y ella contigo.
Pensar en lo bien que lo había pasado Rosie con Helen despertó un recuerdo en su mente. Intentó ignorarlo. Estaba relacionado con el pasado y había decidido dejar atrás el pasado y concentrarse en el presente.
Pero esa reliquia del pasado se empeñaba en no abandonarla.
—Estaba pensando…
—¿Qué? —preguntó Helen.
—Rosie me dijo que hablasteis de Paul.
Helen pareció preocupada.
—¿Hay algún problema? No lo habría hecho si eso entristeciera a la niña. Pero parecía muy contenta y pensé que a lo mejor quería oír hablar de él puesto que yo lo conocía desde que estudiaba en la Universidad de Columbia con Todd.
—No, eso no es problema. Le gusta hablar de él. Supongo que eso lo mantiene vivo a sus ojos.
—Bien —Helen se mordió el labio inferior—. No me gustaría nada entristecerla.
—No lo hiciste. Rosie me dijo que hablasteis de una canguro de Paul. A mí nunca me habló de canguros.
—Oh, eso —se rió Helen—. Rosie estaba con el tema de las canguros y yo le hablé de la de Paul. La mencionó una vez en una fiesta hace años. Había gente del periódico, algunos amigos políticos, Todd y su esposa, y Paul. Todos habíamos bebido y empezamos a hablar de nuestro primer amor o nuestros amores infantiles. Creo que recuerdo que Denise, la mujer de Todd, se molestó porque él recordaba mucho de la primera chica de la que se había enamorado. Una chica del instituto, no me acuerdo quién.
»Denise se marchó enfadada y él tuvo que ir a buscarla para hacer las paces. Fue un enfado ridículo. Él salió con muchas chicas en el instituto. Yo nunca le pregunté detalles. Su padre le explicó los medios de controlar la natalidad y aquello fue todo.
Sally sonrió. Aquello era interesante. Algún día tenía que preguntarle a Todd por todas aquellas chicas del instituto.
Pero en ese momento el tema era Paul.
—¿Y qué tiene que ver eso con la canguro de Paul?
—Paul confesó que ella había sido su primer amor. Supongo que él debía de tener unos siete años y ella trece o catorce. En cualquier caso, dijo que estaba locamente enamorado de ella. Ella le daba galletas de chocolate y le acariciaba el pelo y él estaba encandilado con ella. Laura. Oh, no dejaba de hablar de Laura.
Laura.
Sally se dijo que era pura coincidencia. Había millones de Lauras en el mundo. Todd y ella habían perseguido a dos candidatas y ninguna había sido la correcta. No era fácil que resultara ser una chica que había sido adolescente cuando Paul era un niño.
Eso era todo, una coincidencia. Una asociación metida hasta tal punto en su interior que, cuando conoció a la Laura que se convertiría en su amante, se enamoró de ella a un nivel casi inconsciente. Tal vez si la mujer se hubiera llamado Berta, no se habría embarcado con ella en una aventura tan tórrida que incluía conversaciones sobre existencialismo y el regalo de la navaja de Sally.
Sólo era una coincidencia.
Y ahora ella tenía que olvidar todo aquello, porque vivir en el pasado, alimentar rencores y remordimientos, no iba con ella. Quería seguir adelante, vivir el resto de su vida, dejar de sufrir por traiciones y engaños pasados, cantar como una cigarra feliz. No volvería a pensar en la Laura de Paul nunca más.
Todd colocó el jamón y la tortilla en un plato y lo llevó a la mesa. Algunos podían pensar que la cerveza no iba bien con las tortillas, pero a Todd le parecía una combinación perfecta.
Además, había empezado la tarde con cerveza y no le gustaba cambiar de bebida a la mitad.
Ese día había ido al Chelsea después del trabajo y jugado unas partidas al billar con un viejo amigo de sus días del instituto. Emery era el mejor mecánico de Winfield y uno de los dos mejores jugadores de billar de su antigua clase; el otro era Todd. Habían echado un par de partidas, tomado unas cervezas y hablado de la reunión de los quince años del instituto. Apostar al billar era aburrido, pero apostar a cuál de los compañeros de clase aparecería calvo, cuál estaría gordo y cuál sería un pijo rico los había tenido distraídos.
Le había parecido necesario pasar tiempo alejado de Sally. En realidad, pensaba demasiado en ella. La veía dos o tres noches a la semana más los fines de semana, y las noches que estaban separados acababa soñando con ella. Lo tenía embrujado.
Cierto que era un embrujo fantástico, un embrujo que no tenía prisa por romper. Nunca había conocido a una mujer con la que fuera tan divertido discutir. A él le había gustado discutir desde niño, siempre que su oponente valiera la pena. Y Sally era la mejor oponente que había tenido nunca, o al menos, la mejor que estaba más guapa desnuda que vestida.
Podía acostumbrarse a ella. Acostumbrarse mucho. Y quizá con el tiempo… bueno, tal vez. Pero era demasiado mayor para perder la cabeza por una mujer. Lo había hecho una vez y había sobrevivido, pero el divorcio no era una de esas actividades que mejoraban con la práctica y no tenía intención de meterse apresuradamente en algo que podía no salir bien.
Además, ella era la viuda de Paul. Había estado casada con su mejor amigo… con ese bastardo embustero.
Decidido a no pensar en ella esa noche, abrió el catálogo de maquetas de coches mientras cenaba. Ya era hora de que empezara una nueva, algo que lo mantuviera ocupado las veladas que no iba a casa de Sally, donde esperaba con paciencia a que Rosie se acostara para que Sally y él pudieran trasladar sus discusiones al dormitorio. En la página diecisiete descubrió la maqueta de un Dusenberry clásico. No era su tipo de modelo habitual, pero todos aquellos detalles, la rejilla elaborada, los limpiaparabrisas movibles… supondrían una distracción razonable.
Se preguntó si Rosie disfrutaría construyendo una maqueta de coche. No le confiaría un tubo de pegamento, pero podía comprarle una maqueta para principiantes, con piezas sencillas que se pegaban sin pegamento. Rosie y él podían trabajar juntos en la cocina. Pondrían un disco de Jimi Hendrix con el volumen bien alto y construirían coches juntos. Tal vez a la niña le gustara.
Y él ya estaba otra vez, pensando indirectamente en Sally. Viéndose como una especie de padre suplente para Rosie. Él no quería ser el padre de Rosie, aunque sabía que la niña se merecía un padre más sincero que el hombre que la había procreado.
Sonó el teléfono. Se metió un trozo de tortilla en la boca y echó atrás las patas de la silla hasta que consiguió alcanzar el auricular situado en la pared detrás de él. Tragó saliva y enderezó la silla.
—¿Sí?
—¿Todd? Soy Sally.
Sintió un calor intenso en el pecho al oír su voz. Cuando estaba casado con Denise, la voz de ella no le producía esa extraña sensación, una combinación de alegría y pánico, de ansias de protección y de susceptibilidad.
Intentó mantener su voz despojada de sentimientos complicados.
—Hola. ¿Qué pasa?
Ella no dijo nada por un momento. La sonrisa de él se evaporó y buscó la cerveza. El vaso le resultó demasiado frío en la mano, pero tomó un trago de todas formas… que le supo demasiado frío. El punto en su pecho que antes estaba caliente empezaba a enfriarse también.
—¿Sally?
—Tengo que decirte algo. —¡Oh, Santo Cielo! No podía estar embarazada. Él había tenido mucho cuidado con eso. Aunque ella no hubiera aprendido de errores pasados, Todd sí lo había hecho.
Si Sally no estaba embarazada, llamaba para decirle otra cosa. Algo peor.
—¿Qué?
—Sé quién es Laura.
Él tomó otro sorbo de cerveza para disponer de tiempo antes de contestar. Sally y él no habían hablado de Laura desde su viaje a Mondaga Lake. Era un acuerdo tácito entre ambos, nada que hubieran especificado, simplemente algo que los dos parecían comprender; que mientras antes Paul era el único vínculo entre ellos, ahora había otras cosas que los unían, otros puentes que los relacionaban. No estaban unidos por una indignación o un dolor comunes.
Cuando había dejado de pensar en lo mal amigo que había sido Paul, había empezado a sentirse mucho mejor. Y quería seguir así.
Pero ahora ella volvía a introducir el tema y él tenía que ajustar su perspectiva de nuevo.
—¿Sabes quién es?
—Sí.
—¿Cuándo te has enterado?
—Hace tres semanas.
¿Tres semanas? ¿Justo después de Mondaga Lake, de que se hubieran convertido en amantes? De pronto sintió una versión nueva de rabia, indignación y dolor.
—¿Lo sabías y no me lo has dicho? —¿qué les pasaba a los Driver? ¿Habían hecho un pacto antes de la muerte de Paul para ocultarle secretos a él?
Pues, maldita sea, le dolía. Ahora el pecho le ardía de nuevo, pero esa vez de furia.
—Lo siento, Todd. En realidad, no estoy segura y creo que quería olvidarlo. No quería pensar más en eso, ¿sabes?
Él lo sabía. Él tampoco había querido pensar más en eso.
—Pero… tienes razón. No quería ocultártelo a ti. Sólo quería fingir que no importaba.
—Vale.
La perdonaría. A diferencia de su difunto marido, Sally había acabado por contarle la verdad. Por supuesto, Paul quizá lo hubiera hecho también si su coche no se hubiera estrellado contra un árbol.
—Pero hoy estoy aquí sentada, Trevor se queda a dormir aquí y Rosie y él…
—¿Trevor? ¿El vecino? Es un chico, Sally. ¿Vas a dejar que un chico duerma con Rosie?
Ella se echó a reír.
—Han hecho una tienda con una sábana y un par de sillas en el estudio. Van a dormir en sacos —hizo una pausa—. Tienen cinco años.
—Es cierto —no debía asumir que porque él no fuera capaz de meterse en el estudio con Sally debajo de una sábana sin arrancarle la ropa, Rosie y Trevor no fueran a comportarse con decoro.
—Pero han estado hablando de canguros y yo… bueno, tenía que llamarte.
—Canguros.
—Cuando Paul era niño, tenía una canguro que se llamaba Laura.
—Una canguro —aquello empezaba a parecer una historia típica de Sally: divertida pero irracional.
—Él la quería.
—Yo quería a mi abuela. ¿Adónde quieres ir a parar?
—Tu madre me dijo que Paul le contó una vez que esa canguro, Laura, había sido su primer amor. Que había estado loco por ella. Era sólo unos años mayor que él. Bueno, siete años mayor. No estamos hablando de Laura Ryershank.
—Vale. Tuvo una canguro siete años mayor que él y pensó que era maravillosa. Eso debió de ocurrir hace mucho tiempo, Sally. Más de veinticinco años.
—Sí, pero… no dejaba de pensar en eso. Así que he llamado a mis suegros.
Aquello sorprendió a Todd. Los padres de Paul eran tan distantes y fríos, que Paul había gravitado de manera natural hacia los padres de Todd desde el momento en que los conoció. Los Driver eran muy, muy ricos, con casas en Greenich, Connecticut, Vail y Barbados. Habían enviado a Paul a un internado. ¿Cuándo narices había tenido ocasión de contar con una canguro?
—Sabes que sus padres y yo nunca hemos estado muy unidos, pero le he dicho a su madre que, mientras recogía las cosas de Paul, encontré unos viejos poemas que debía de haberle escrito a una canguro llamada Laura cuando era niño y que pensaba que quizá ella, la canguro, quería verlos. Y su madre me ha dicho que la canguro se llamaba o Laura Rose o Laura D'Orsini, con apostrofe. Se casó con un tal D'Orsini, un primo de un conde o algo así, pero se divorciaron hace unos años y la madre de Paul no sabe si conserva su nombre de casada o ha recuperado el de soltera. Sea como sea, vive en Southport, Connecticut.
—Vale —Todd tomó un trago de cerveza.
—Laura Rose —enfatizó Sally—. ¿Sabías que Paul fue el que le puso el nombre de Rose a nuestra hija?
—No, no lo sabía. ¿Cómo querías llamarla tú?
—Luna.
—Es una chica con suerte —él giró el vaso en la mano, mientras intentaba decidir qué quería hacer sobre aquella nueva Laura.
—Él la amaba, Todd. Y luego ella se divorció y vive a un par de horas en coche de aquí, la distancia ideal… y, con sus contactos aristocráticos, seguro que escribe esas basuras floridas.
—La aristocracia y el existencialismo no se mezclan bien.
—Quizá por eso se divorció.
Todd respiró hondo. Se había alegrado de dejar de buscar a Laura. Quizá habría sido mejor que Sally hubiera seguido ocultándole ese secreto.
—No podía guardármelo más tiempo —dijo ella como si le leyera el pensamiento—. Por eso te lo digo. ¿Qué crees que debemos hacer?
Él pensó un momento.
—¿Deberíamos buscarla? —insistió Sally—. ¿O nos olvidamos del tema?
—Supongo que depende de si quieres recuperar tu navaja —contestó él.
Capítulo 20
¿Estás segura de que quieres hacer esto? — preguntó Todd por enésima vez.
—Quiero mi navaja —Sally se recostó en el asiento de cuero del Saab, con las gafas de sol resguardando sus ojos del brillante sol de la tarde en la Costa Dorada de Connecticut.
Southport se aferraba con arrogancia a la costa de Long Island Sound. Del encantador centro de la pequeña ciudad irradiaban calles bordeadas de mansiones. Cuanto más se acercaban al agua, más grandes se hacían las casas.
Según las indicaciones que les habían dado en una gasolinera a la entrada de la ciudad, la dirección de Laura Rose D'Orsini estaba situada al borde mismo del agua.
El techo y las ventanillas del coche iban abiertos para dejar entrar el sol de mayo. Sally llevaba un vestido estampado de algodón que se ataba a la cintura por detrás. Intentó centrarse en la comodidad del vestido, el dulce aroma a hierba de la brisa y la actitud tranquila del hombre que iba a su lado. Todd y ella habían pasado antes por otros encuentros con Lauras y habían sobrevivido. Ahora, cuando probablemente estaban a punto de enfrentarse a la auténtica Laura, eran amantes, un frente unido. Conseguirían la navaja y seguirían adelante con su vida.
—Creo que tienes que girar aquí —dijo ella. Todd asintió con la cabeza y dobló una esquina. La calle era estrecha, bordeada de céspedes, arces y sicómoros. Sally podía oler ya el agua salada.
—Es ahí —señaló unas puertas blancas abiertas a cada lado de un camino de pizarra negra.
—¿Qué hubiéramos hecho si la verja llega a estar cerrada? —preguntó Todd.
—Romperla con el coche.
—Con mi coche, no.
—¿Quieres decir que te importa más tu coche burgués que encontrar a Laura?
—Claro que sí.
El camino de entrada no era demasiado largo y la casa que se hallaba al extremo de él no era demasiado grande. Una villa blanca rodeada de patios empedrados situada en un promontorio con vistas al mar. Sólo el terreno debía de costar una fortuna.
—¿Quién iba a pensar —murmuró Sally— que una chica que se crió en una caravana acabaría relacionándose con ex mujeres de la aristocracia?
—Sí, y viajando en mi coche burgués —se burló Todd.
Ella abrió la puerta del coche y se llenó los pulmones de la fragancia densa del mar. Todd se reunió con ella un instante después. Le puso una mano en la espalda.
—¿Seguro que estás bien?
—Por supuesto que sí —respondió ella con resolución.
¿Por qué no iba a estar bien? Había visto a otras dos Lauras, asumiendo en ambas ocasiones que iban a ser la correcta. Era posible que esa vez también se equivocaran.
Subieron juntos los escalones del porche y se acercaron a la puerta, de madera tallada y cristal. Por primera vez en sus viajes conjuntos, les resultó fácil encontrar el timbre. Sally pensó que eso podía ser una señal, aunque no estaba segura de qué.
Pulsó el timbre, esperó y vio movimiento al otro lado del cristal, una sombra que cubría la puerta antes de abrirla.
Apareció una mujer cuya figura parecía personificar los conceptos de carisma, sofisticación, elegancia y glamour. Era alta y esbelta, con un cuello tan largo que recordaba a Sally una ilustración del libro de Alicia en el país de las maravillas que tenía Rosie, en la página en la que Alicia tomaba un mordisco del pastel que decía «cómeme». Por supuesto, el cuello de esa mujer era mucho más elegante que el de Alicia. Tenía el pelo negro, piel de alabastro y ojos de ónice. Su cabeza merecía estar en la escultura de un jardín.
La mujer llevaba un traje de seda blanca, pendientes de perlas y un collar de perlas y diamantes.
—Ustedes no son el afinador de pianos, ¿verdad? —preguntó al verlos.
Sally volvió a tragar saliva. No permitiría que aquella espléndida mujer la intimidara. No lo consentiría.
—Soy Sally Driver —dijo. La mujer hizo una larga pausa. No pidió aclaraciones. No parecía confusa. Habían encontrado a su Laura. Lejos de sentirse victoriosa, Sally sintió un miedo profundo.
Aquella Laura era magnética, majestuosa, magnífica. Era esbelta y con estilo, muy pulida, una mujer que nunca iría por ahí con una caja de galletas de animales en el bolso. Sally miró sus pendientes de perlas e imaginó a las ostras de los Mares del Sur compitiendo para ver quién hacía las perlas más bonitas para Laura Rose.
Deseó que Todd volviera a tocarle la espalda para infundirle fuerzas y darle a entender que tenía fe en ella. Sin embargo, ahora no la tocó. Estaba ocupado examinando a la mujer que había abierto la puerta.
—Sally Driver —dijo ésta. Hubo otra larga pausa. Miró a Todd—. ¿Y usted quién es…?
—Todd Sloane.
—Ah, sí. El del periódico.
Todd pareció erguirse un poco ante ese comentario. Estaba claro que Paul le había hablado de él y parecía complacido. Paul también debía de haber mencionado a Sally, pues en sus cartas Laura se había quejado de la existencia de una esposa, pero Sally no se sentía nada complacida.
—Bien —Laura los miraba como si intentara adivinar su estatura—. ¿Por qué no entran?
Sally pensó con rabia que se iba a mostrar civilizada. Y si Laura se mostraba civilizada, ella también tendría que serlo y no estaba segura de querer. Tal vez quisiera gritar o arrojar objetos, pero no podría hacerlo si tenía que mostrarse madura y diplomática.
Se quitó las gafas de sol de mala gana, las colocó en el escote de su vestido y entró en la casa.
La residencia de Laura Hawkes en Boston era una choza comparada con la villa de la ex condesa, que resultó ser mucho más grande de lo que parecía desde el camino. Habitaciones amplias se abrían en todas direcciones, una de ellas contenía nada menos que un piano de cola. ¿Tocaría Laura?
—¿Lyman? —murmuró la dueña de la casa.
Un hombre se materializó en una de las puertas. De cabello plateado y algo barrigudo, llevaba pantalones hechos a medida, camisa blanca y un delantal blanco de un estilo parecido a los que usaba Sally en el café.
—¿Quiere traernos limonada, por favor? —le pidió Laura—. Creo que nos vamos a retirar al patio de atrás.
El hombre asintió con la cabeza y se alejó.
Un mayordomo. Aquella mujer tenía mayordomo. Y no un mayordomo joven y sexy, aunque seguramente podía permitirse el mayordomo que quisiera, pero por otra parte, no necesitaba un mayordomo joven y sexy si había tenido a Paul.
Llegaron al patio de atrás a través de un laberinto de habitaciones. Laura abría la marcha y Sally miró a Todd cuando cruzaban la puerta de cristal que daba al patio de suelo de pizarra. Él no le devolvió la mirada. Parecía transfigurado por lo que los rodeaba. Sally no podía culparlo por eso.
El patio miraba al mar, unas escaleras bajaban hasta una piscina de tamaño olímpico rodeada por más pizarra, con una casita colocada convenientemente a un lado. Desde allí, otras escaleras bajaban hasta una playa privada.
¿Paul se había sentido a gusto allí? ¿Tanta opulencia lo había amedrentado o ni siquiera la había notado? Tal vez en presencia de una diosa como Laura, había encontrado superfluas la piscina y la playa.
Se sentaron en sillones blancos de mimbre en el patio. La parte de atrás de la casa era blanca, la arena de la playa de abajo era blanca y el traje de Laura era blanco. Sally se sentía vulgar con su vestido de colores.
Lyman salió de la casa con una bandeja de plata en la que había una jarra de limonada y tres vasos. Sirvió los vasos, se los entregó y regresó a la casa.
—Siento mucho la muerte de su marido —dijo Laura.
Sally intentó no atragantarse con la limonada. ¿Tenía que devolverle también el pésame?
—Paul era un hombre especial —continuó Laura.
—Supongo que usted lo sabe bien —musitó Sally.
Laura tomó un sorbo de su vaso y lo dejó sobre la mesa.
—Quiero decirle que, si hubiera sabido que Paul estaba casado, no habría tenido nada con él.
—Sí, claro.
—No soy esa clase de mujer. Jamás saldría a sabiendas con un hombre casado. Antes insistiría en que se divorciara.
Fantástico. De un modo u otro, se la podía calificar de rompe hogares.
La mujer se volvió a Todd.
—¿Cómo se enteraron?
Todd sonrió.
—Él guardó sus cartas.
—¿En serio? ¡Qué romántico! —Laura lanzó una mirada de disculpa a Sally y volvió de nuevo su atención a Todd—. Me habló mucho de usted. Usted era un ancla en su vida —miró de nuevo a Sally—. Quiero que comprenda que nada de esto fue culpa suya.
—¡Qué alivio! —comentó Sally con sarcasmo—. Me sentía terriblemente culpable de que mi marido tuviera una aventura con usted.
—Lo que quiero decir es que no fue sólo una de esas cosas.
—Oh —replicó Sally—. Yo estoy segura de que fue una de esas cosas.
Todd le lanzó una mirada que implicaba que no se mostraba lo bastante educada, pero no le importó.
—Paul y yo teníamos ya historia —explicó Laura—. Una historia complicada. Él había estado enamorado de mí mucho antes de conocerla a usted.
—Sí. A los siete años, creo. Fue una historia de pederastia, ¿no? Oh, perdón, lo olvidaba. No era una de esas cosas.
Laura parecía cada vez más compasiva, como si se sintiera fatal por lo doloroso que todo aquello debía de ser para la pobre Sally.
—Yo nunca supe que me amaba hasta mi matrimonio. Entonces él estaba en el último curso del instituto. Su familia y la mía habían sido vecinas y amigas, por lo que él vino a mi boda. Me sacó a bailar y, cuando lo hacíamos, me dijo que me amaba. No hace falta que diga que me quedé atónita. Él era un adolescente y yo una recién casada. Él tenía lágrimas en los ojos. Por supuesto, no había nada que yo pudiera hacer. ¡Él era tan joven y adorable!
—Oh, sí. Paul era muy adorable —murmuró Sally.
Laura ignoró su tono de amargura.
—Me enteré por mis padres de que fue a la universidad y estudió Derecho. Me alegré por él. Mi matrimonio no era muy feliz. Cuando me divorcié, mi marido se quedó los viñedos en la Toscana y yo esta casa. Paul debió de enterarse del divorcio por sus padres y se puso en contacto conmigo. Le juro que yo no sabía que estaba casado.
—O sea, que le mintió. Bienvenida al club.
—Acabó contándomelo. Me habló de su adorable hija…
—No meta a mi hija en esto —a Sally le dolía pensar que Rosie podía llamarse así por aquella mujer hermosa y privilegiada.
Laura suspiró, como si intentara dar a entender que había intentado ser agradable pero ya no podía hacer nada más, se movió en la silla y cruzó las piernas en dirección a Todd, dejando a Sally fuera de la conversación.
—La muerte de Paul fue terrible. Yo lo he llorado tanto como el que más.
Todd asintió. Era obvio que estaba dispuesto a mostrarse educado por los dos.
—Fue un accidente horrible. Hielo negro. No lo ves hasta que estás encima y entonces es demasiado tarde. Por supuesto, no debería haber ido en el Alfa Romeo.
—No es un vehículo apropiado para ese clima.
—Creo que él se consideraba indestructible.
—Hasta cierto punto, nos pasa a todos —asintió Laura. Levantó su vaso y lo sostuvo ante sí, casi como si quisiera entrechocarlo con el de Todd.
Sally pensó que todo aquello era espantoso; se estaban haciendo amigos, buscando un nexo de unión en su creencia compartida de que Paul se había considerado indestructible. Todd miraba la cara de Laura como si le resultara físicamente imposible apartar la vista. Tal vez era así. La mujer era espectacular.
Sally los miraba hablar, pero prestaba menos atención a las palabras que a los movimientos de sus bocas. Todd le habló a Laura de su convivencia con Paul en Columbia, de cómo Paul le había enseñado a ser más ordenado. Después le contó una vez que había ido con Paul a un club punky del Soho y Paul se había asustado de los chicos que llevaban los pelos de punta y collares de perros. Laura comentó que estaba segura de que él, Todd, no se había asustado.
—Paul era provinciano a su modo. Como periodista, estoy segura de que usted está mucho más abierto a la aventura.
—Intento estarlo —confesó Todd.
Sally lo miró fijamente. Disfrutaba de la aprobación de Laura, la saboreaba. Cuando ella le tocó el brazo, él se inclinó hacia ella.
¿Por qué tenía que enamorarse del tipo de hombres que se enamoraban de Laura? Eso seguramente incluía a todos los hombres del universo, pero ella tenía que estar allí, observando a Todd, el hombre al que amaba, hacerle la pelota a la misma mujer rica y fascinadora que había poseído el corazón de Paul.
No podía soportarlo. Y ella era la antítesis de Laura y estaba perdiendo a Todd ante ella del mismo modo que había perdido antes a Paul, del mismo modo que perdería a cualquier hombre ante ella.
—Disculpen —dijo—. Tengo que ir al baño.
Laura pareció confusa un momento, como si hubiera olvidado que Sally estaba allí.
—Bueno, hay varios. Si no encuentra uno, pídale a Lyman que se lo indique.
—Gracias —Sally se puso en pie, caminó hasta las puertas de cristal con toda la dignidad de que fue capaz y entró en la casa.
No quería buscar un baño. Sólo quería salir de casa de Laura y alejarse de la mujer que podía conquistar tan fácilmente al hombre que amaba. Todd. Quería llorar. Todd estaba tan embelesado con treinta y tres años como lo había estado Paul de niño. Estaba en trance. Una sonrisa de Laura y se derretía como un helado al sol.
Al diablo con él. Ella sabía sobrevivir a un corazón roto. Lo había hecho antes, en un pasado reciente. Empezaba a acostumbrarse.
Tardó menos de un minuto en llegar a la puerta principal. Salió al exterior, cerró la puerta en silencio a sus espaldas, se puso las gafas de sol y echó a andar por el camino.
Seguramente había menos de dos kilómetros hasta el centro de la pequeña ciudad. Llevaba sandalias cómodas y las hojas de los árboles que bordeaban la calle le ofrecían sombra, aunque llevaba también crema de protección solar en el bolso. Podía enterarse de dónde estaba la estación de autobuses y tomar un taxi hasta allí. Estaba segura de tener dinero suficiente para un taxi y podía sacar el billete de autobús con la tarjeta de crédito.
Iría a casa, recogería a Rosie en casa de Trevor y se olvidaría de los hombres para siempre. No era una tarea imposible. Ni siquiera una tarea especialmente difícil si tenía en cuenta lo imbéciles que habían sido los hombres de su vida. Su padre, su marido y su amante. A uno no lo había conocido, al otro nunca lo había tenido y al tercero… Lo odiaba.
Se había peleado con él. Le había permitido ver su furia y su dolor. No se había esforzado especialmente por hacerlo feliz y no había importado. Él había sido feliz con ella tal y como era.
Hasta ese momento. Hasta que había descubierto que una princesa era más deseable que una campesina.
A la porra con él.
La distancia hasta el centro de la ciudad parecía alargarse a cada paso que daba. El calor le hinchaba los pies y el sudor cubría su piel. Sentía el pelo pesado en la espalda, y se paró a buscar un pasador en el bolso, pero no pudo encontrar ninguno. El maldito bolso parecía haber aumentado cinco kilos durante el paseo, pero a pesar de todas las cosas que había en su interior, no consiguió encontrar ni una miserable cinta para recogerse el pelo.
No importaba. Quería sentirse mal y estar caliente y sudorosa encajaba perfectamente con su estado de ánimo.
Al fin llegó al centro y vio un café con mesas redondas. Se tomaría una limonada, descansaría un poco y preguntaría por la estación de autobuses.
El café estaba fresco después de la caminata bajo el sol. Sally permaneció en la puerta hasta que sus ojos se adaptaron al interior, se quitó las gafas y miró los precios escritos en una pizarra encima de la barra. Por lo que costaba un vaso de limonada allí, se podía pagar un café con hielo y una tarta de manzana en el Café Nuevo Día.
Pero por otra parte, ese lugar seguramente lo frecuentaban ex mujeres de duques, no universitarios y profesores, policías y amas de casa y un hombre que escribía la Gran Novela Estadounidense y que sin duda se la dedicaría a ella por haberlo mantenido a base de café mientras la creaba.
Saludó a la mujer de detrás del mostrador con una sonrisa de camaradería y pidió una limonada.
—¿Hay una estación de autobuses cerca de aquí? —preguntó.
—La estación de tren está un poco más arriba —la informó la mujer, mientras le servía la limonada.
—¿Y puedo tomar un tren para el norte ahí?
—Los trenes van al este y al oeste. ¿Adónde quiere ir usted?
—Al norte.
—Bueno —la mujer tomó los billetes de dólar que Sally le tendía y le devolvió un cambio insignificante—, puede tomar el tren al este, a New Haven, y allí tomar el de Amtrak. Ése va al norte.
—Gracias.
Sally guardó las monedas en su monedero, tomó una servilleta del mostrador y llevó su vaso a una mesa de mármol apartada de la ventana. No quería mirar la calle pintoresca. Quería sentirse miserable. Quería lloriquear y ser fea.
Intentó aclarar sus pensamientos. Lo que más la sorprendía era que la afectaba más la traición de Todd que la de Paul. Paul había sido su marido y había cometido adulterio; había tenido una historia de amor con aquella mujer, aquella diosa dorada. Y Todd lo único que había hecho era mirarla embobado y pendiente de todas sus palabras. Lo único que había hecho era indicarle a Sally que, dada la oportunidad, él también elegiría a Laura.
¿Por qué le dolía tanto que quería llorar? ¿Por qué sospechaba que parte del sudor de su rostro eran lágrimas? ¿Por qué la idea de volver sola a Winfield y pasar el resto de su vida despreciando a aquel hijo de perra le hacía sentirse tan desolada?
Quería a Todd. Le dolía porque lo amaba de un modo como nunca había amado a Paul. Oh, a Paul lo había querido, porque era su marido y el padre de su hija, porque las circunstancias los habían obligado a crear una vida juntos y el lema de Sally siempre había sido sacarle el máximo partido a la vida y, si la vida que llevabas era la de esposa, lo mejor era querer a tu marido.
Pero con Todd… con Todd no la habían obligado las circunstancias. Lo había conocido el tiempo suficiente como para experimentar sentimientos distintos hacia él y todos esos sentimientos se habían juntado para crear amor. Todd la enfurecía, la retaba, se tomaba el tiempo y la molestia de pensar quién era ella y cómo se sentía.
Paul nunca lo había hecho. Se había casado con ella porque era lo honorable y luego nunca había pensado demasiado en ella, excepto para burlarse con Todd a sus espaldas.
Todd nunca había hecho nada con ella porque fuera lo honorable. Había hecho lo que había hecho porque quería. Elegía hacerlo. Necesitaba hacerlo. Porque en el fondo sentía algo por ella.
Y ahora coqueteaba con Laura. Lo que había sentido por Sally no era lo bastante fuerte como para impedirle buscar en otra parte, buscar a alguien más rica, más guapa, con más clase, más encantadora.
Oyó que se abría la puerta, pero no levantó la vista. No le interesaba quién pudiera entrar.
Un golpecito en la mesa sí le hizo levantarla. Allí, sobre la superficie de mármol, estaba su navaja de bolsillo.
Alzó los ojos lo bastante como para ver el estómago de Todd y volvió a bajarlos hasta la navaja. Su navaja. La navaja que le había regalado a Paul porque quería creer que ella significaba mucho para él.
Todd apartó una de las sillas de mimbre y se sentó en ella. Sally evitó mirarlo.
—Llevo media hora conduciendo por esta maldita ciudad intentando encontrarte —dijo él.
—Pues ya me has encontrado.
—¿Por qué te has ido así?
—Laura y tú parecíais estar muy a gusto sin mí —contestó ella—. No me necesitabais.
—¿No te necesitábamos? ¿Qué se supone que significa eso?
—Significa que estabais encantados recordando lo maravilloso que era Paul. Los dos tenéis mucho en común. Ella es hermosa y tú tienes ojos. Ella es muy rica y tú conduces un Saab. Ella quería a Paul y tú también.
—Paul era un imbécil. No olvides que también engañó a Laura. Tardó tiempo en decirle que estaba casado.
—Tienes razón. Lo siento mucho por ella —Sally tomó un sorbo de limonada, que sabía más amarga que dulce.
—Y tú te has largado sin decir nada. Creía que habías dado un paso en falso y habías acabado en el mar.
—¿Y qué? Sé nadar.
—¿Sabes qué? —él parecía seriamente enfadado—. Estás loca.
—No lo estoy.
—No puedo creer que te hayas ido así.
—Era lo que quería hacer —ella lo miró retadora—. Quería alejarme de todo eso. De Laura, de mi estúpido matrimonio, de mi marido infiel, de todo. Quería irme y lo he hecho.
—¿Tú querías alejarte de mí?
—Tú estabas hablando con Laura.
—Ella necesitaba hablar. Echa de menos a Paul. Sigue llorándolo. Creía que no te importaría, puesto que tú ya no pareces llorarlo mucho —vaciló un instante—. Puede que me equivoque. Puede que sigas con el duelo por él.
—No.
—¿Entonces qué?
—Entonces tú. Estabas obviamente encantado con ella.
—Estás loca —pero parecía menos enfadado—. Ella era como algo de otro planeta, Sally.
—Del planeta rico y hermoso.
—De un planeta afectado y pretencioso. Es… no puedo creer que diga esto, pero está demasiado delgada. Yo he descubierto hace poco que me gustan los pechos y los muslos.
—Maravilloso. Te pediré un pollo.
—El pollo eres tú. Eres tú la que ha salido corriendo.
—Yo no he salido corriendo, iba andando —replicó ella, aunque su furia desaparecía al mismo tiempo que la de él—. No me apetecía quedarme sentada viendo a otro hombre hacer el idiota delante de Laura.
—¿Dejarle que hable de Paul me convierte en idiota? A lo mejor sólo soy amable.
Sally hizo una mueca. Miró la navaja.
—¿Te ha dicho por qué se la regaló Paul?
—Dice que quería darle algo que no pudiera encontrar en ninguna otra parte. Con su dinero y sus contactos, ella podía comprar casi todo lo que quisiera. Pero nunca podría comprar algo tan hortera como esa navaja. Por eso se la regaló Paul.
—¿Y no le ha importado dártela?
—Cuando le he dicho lo mucho que significaba para ti, no.
—En otras palabras, ella cree que soy hortera.
—Y lo eres, ¿no?
Ella levantó la vista y vio que Todd le sonreía. Apretó los labios y tomó la navaja.
—No me vas a apuñalar, ¿verdad? —preguntó él.
—Hoy no. Si te apuñalo, no puedo volver a Winfield contigo.
—Admítelo, te encanta mi coche.
—Odio tu coche.
—Te quiero, Sally.
La boca de ella se suavizó. Su corazón se ablandó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Le había dicho que la quería, lo único que necesitaba oír, y se echaba a llorar.
—¿Lo dices de verdad? —preguntó.
—No. Te miento. Creo que los dos hemos descubierto cómo puede enriquecer la mentira una relación —él movió la cabeza—. Laura es el final de una historia, nada más. Yo soy periodista, tenía que ver la historia hasta el final y quizá encontrarle un sentido. ¿Cómo has podido pensar que podía gustarme esa mujer?
—Dados sus atributos, cuesta imaginar que no sea así.
—Pues no lo es. Eres tú la que me gusta. Tú —le tomó la mano sobre la mesa y le acarició gentilmente la muñeca con el pulgar—. No sé cómo ha pasado esto. Te aseguro que no pensaba enamorarme de ti.
—¿Pero has traído tiritas?
Todd sonrió.
—Tú me haces reír, me haces sentir. Y la idea de que te ponga celosa que yo hable con Laura…
—No estaba celosa. Sólo porque ella sea todo lo que yo no soy…
—Por eso precisamente estoy aquí contigo.
Unas lágrimas rodaron por las mejillas de ella.
—Yo también te quiero —susurró.
Los dedos de él apretaron su muñeca. Le tendió una servilleta para que se secara las lágrimas.
—Vámonos.
—Todavía me queda medio vaso de limonada.
Todd se llevó el vaso a los labios y lo terminó de un trago.
—Ya está. Se ha terminado.
Dejó el vaso en la mesa, se levantó y tiró de ella. Cuando la abrazó, ella casi empezó a llorar de nuevo, y a reír, y estuvo a punto de pedirle que le dijera una vez más que la quería, sólo para estar segura. Pero ya estaba segura. Su abrazo le decía que la quería. El beso que le dio en los labios le decía que la quería. La pasión y la ternura de su mirada también se lo decían.
—Vámonos a casa —dijo él.
Ella metió la navaja en su bolso grande de paja, tomó la mano que le ofrecía y salió con él al sol, pensando que no había nada en el mundo que le apeteciera más que irse a casa con Todd.
Fin
RESEÑA BIBLIOGRÁFICA
JUDITH ARNOLD
«Desde que era niña, crear historias simplemente era algo que hacía, como comer, dormir o salir con mis amigos: Aún guardo una copia de mi primer cuento, que escribí cuando tenía seis años (Era la historia de un oso solitario); escribí la obra de teatro de cuarto curso; en sexto, me premiaron un poema que escribí en honor de la Semana Dental Nacional; durante mi adolescencia escribí docenas de historias cortas sobre la angustia adolescente, así como poesía de verso libre contra la guerra, la opresión, la hipocresía y otros grandes males. escribí para la revista de escritura creativa de mi instituto y edité el periódico del colegio… Pero nunca se me ocurrió que llegaría a convertirme de verdad en escritora.
En la universidad, escribí una obra que ganó un premio económico y fue producida en el campus. Me tomé eso como un signo y decidí hacerme guionista. A lo largo de los diez años siguientes escribí varios guiones y los produje profesionalmente en teatros locales por todo el estado. Ya que me resultaba casi imposible ganarme la vida como escritora de obras de teatro, impartía clases de inglés para tontos en un par de universidades locales. Mientras tanto, continué escribiendo historias cortas y novelas. Al final, acabé cansándome del trabajo en el teatro. Mi marido me desafió a que me tomara un año sabático de la enseñanza para ver si era capaz de escribir y vender una novela. Antes de que el año se acabara ya le había vendido una novela romántica a Silhouette Books. Silent beginnings, salió a la venta en octubre de 1983. Desde entonces, he escrito más de ochenta y cinco novelas.
Mi familia vive en un pueblo no muy lejos de Boston, Massachusetts. Mis tres chicos –un marido y dos hijos– cuidan mucho de mí. Me hacen reír y mantienen mis reservas de chocolate. Ya que el chocolate y las risas son esenciales para mi creatividad, creo que tienen su pequeña parte en que yo me haya convertido en escritora».
CARTAS DE AMOR PROHIBIDAS
Sally Driver intentaba seguir adelante con su vida después de la muerte de su marido. Pero entre las cosas del difunto encontró un montón de cartas de amor de una mujer llamada Laura. ¿Paul había estado engañándola? Quería conocer la respuesta. Todd Sloane había sido el mejor amigo de Paul, pero no sabía nada de esa Laura y, al leer las cartas, se sintió aún más traicionado que Sally. ¿Qué clase de hombre era capaz de no contarle a su mejor amigo que tenía una aventura? Todd también quería saber la respuesta.
Así pues, Sally y Todd crearon una incómoda alianza y comenzaron a buscar a Laura, pero en algún momento de la búsqueda la pasión por descubrir la verdad se transformó en otro tipo de pasión. Todd se dio cuenta de que la excéntrica esposa de Paul de pronto le parecía la mujer más sexy del mundo y Sally descubrió que el amigo de su marido era sencillamente irresistible. ¿Qué debían hacer? ¿Olvidarse del pasado... o seguir buscando respuestas a unas preguntas que quizá ya no tuvieran ninguna importancia?.
© 2001 Barbara Keiler.
Título original: Looking for Laura
Publicada originalmente por Mira Books, Agosto/2001
Traducido por Ángeles Aragón López
© Editado por Harlequin Ibérica, S.A.
Colección Mira, N° 207 - 1.08.2008
Imágenes de cubierta:
Mujer: Hadrian Kubasiewicz/Dreamstime
Carta: Bellat/Dreamstime
I.S.B.N.: 978-84-671-6375-9
Depósito legal: B-27991-2008


















































































































 )
)
 - 1
- 1 - 18
- 18 - 10
- 10 - 8
- 8 - 13
- 13 - 16
- 16 - 29
- 29 - 11
- 11 - 15
- 15 - 5
- 5 - 6
- 6 - 30
- 30 - 36
- 36 - 34
- 34 - 4
- 4 - 4
- 4 - 1
- 1 - 31
- 31 - 1
- 1 - 3
- 3 - 2
- 2 - 30
- 30 - 28
- 28 - 14
- 14 - 17
- 17 - 20
- 20 - 28
- 28 - 10
- 10 - 29
- 29 - 5
- 5 - 4
- 4 - 60
- 60 - 15
- 15 - 12
- 12 - 4
- 4